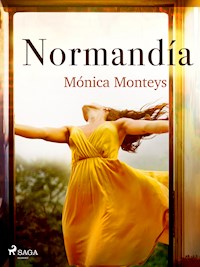
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un secreto compartido por una madre y su hijo, dos amantes y a la vez desconocidos que se encuentran cada semana en la misma habitación de un hotel, el alocado viaje de dos hermanas para llevar las cenizas de su madre a la casa familiar... Estos cuentos revelan una narradora potente, una superdotada de la narrativa y una prosa que nace del corazón.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mónica Monteys
Normandía
Y OTROS RELATOS
Saga
Normandía
Copyright © 2015, 2022 Mónica Monteys and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728395981
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
A mis amigos Marta y Javier
Navidad
I
Hay cosas que a uno no deberían de haberle sucedido, sin embargo intuye que serán esas cosas y no otras las que luego habrán de servirle y darle continuidad en la vida. Eso pensaba cuando sucedió, y eso seguí pensando después, mucho tiempo después de aquella mañana en la que mi padre se quitó la vida. Fue el día de Navidad, a las siete de la mañana, cuando mi madre y yo dormíamos profundamente en la cama. Cogió una vieja pistola que guardaba en el armario, se dirigió al cuarto de baño y se disparó una bala en el corazón. Cuando esto sucedió yo no había cumplido los trece años, y ya han pasado unos cuantos desde entonces. Recuerdo a mi madre como si fuera ayer, golpeando la puerta, aún la oigo gritar su nombre entre sollozos y gritos de desesperación: “¡Tomás! ¡Tomás! ¡Abre la puerta, Tomás!”, mientras yo, aterrado, me cubría la cabeza con las sábanas. He pensado a menudo en aquel fatídico día y en los siguientes que lo suplantaron, en el dolor que se me hincó en la carne como el aguijón del insecto que inocula su veneno en su presa y la paraliza. Y he pensado también en el dolor que su muerte causó en mi madre, no tanto por lo que significó la muerte en sí sino por ser aquella muerte y no otra, por el modo que eligió mi padre de morir, por el día y la hora, y sobre todo por el momento escogido, de mañana temprano y sin indicio que la anunciara, mientras dormíamos, en nuestra propia casa, al inicio de aquella Navidad, hace ya más de treinta años.
Después de la muerte de mi padre el rostro de mi madre adquirió un rictus de tristeza que ya no la abandonaría, y si en un principio esa tristeza la impulsó a replegarse en sí misma, y a no querer saber nada del mundo, terminó por configurarse en la compra de una casa en el campo, a la que mi madre se marchó en cuanto se sintió mejor y su ánimo hubo dejado por fin de escudarse en su ausencia. Pero antes de que se produjera ese restablecimiento, si así puede llamarse, mi madre cayó en un estado de abatimiento que la llevó a perder el interés por las cosas que la rodeaban. Se pasaba la mañana en la cocina, sentada a la mesa de madera, delante de su taza de café y de su paquete de tabaco, con un cigarrillo encendido entre los dedos, aspirando el humo con profundas caladas hasta casi quedarse sin aire para expulsarlo luego por las aletas de la nariz, tan dilatadas como las branquias de un pez. Su forma de fumar me recordaba a la de la actriz Susan Sarandon en cualquiera de sus películas en que aparece con un pitillo en la boca. Rodeada de latas de cerveza, cajas de cereales, tetrabriks, bolsas de lechuga, latas de atún, botes de garbanzos, yogures, botellas de aceite y rollos de papel higiénico, apilados de cualquier manera sobre las encimeras de la cocina, mi madre bebía cantidades ingentes de café y fumaba sin parar. Ignoraba qué pensaba, o si realmente pensaba en algo, cuando cada mañana la sorprendía allí sentada. Sé que lo más fácil habría sido intervenir, preguntarle cualquier cosa con tal de abrir un diálogo, pero lo cierto es que no sabía cómo enfrentarme a la disfunción que se había producido entre mi madre y yo tras la muerte de mi padre, con qué arma y en qué campo debía luchar para restablecer el orden que, con anterioridad a ella, legitimaba nuestra vida en común.
Pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su dormitorio o, cuando no, deambulaba descalza por el pasillo a oscuras, porque no gustaba de encender las luces ni de andar con zapatos, con el cigarrillo pegado al labio inferior y balbuciendo el nombre de mi padre, que en boca suya había perdido vigor y sonaba ya apagado al pronunciarlo. En ocasiones la oía en la cocina remover con la cucharilla la taza de café o, en el baño, cuando dejaba correr el agua del grifo, o descubría sus pasos tras los míos deslizándose sobre la moqueta como si se tratara de una aparición. Evidentemente tomar conciencia del descalabro moral que supuso la muerte de mi padre no prometía ser una empresa fácil, al contrario, iba a exigirnos un esfuerzo común mientras viviéramos ambos bajo el mismo techo. A los trece años uno no concibe que pueda sucederle una cosa así, ver cómo de pronto su vida ha quedado reducida a un solo momento, pues con un momento solo ya bastó: un ruido seco, pam, uno y no más, y luego todo había terminado. “Deberemos defendernos de esa muerte, Miguel —me dijo mi madre—, ¿entiendes, hijo, lo que quiero decir con eso?” Yo asentía sin abrir la boca, pero no lo entendía; de hecho ignoraba qué pretendía decirme con aquellas palabras.
Los recuerdos que guardo de mi padre son selectivos y se circunscriben solamente a unos pocos. “Cantarás para mí con el pecho apoyado en una espina. Cantarás para mí durante toda la noche y la espina te atravesará el corazón, y la sangre de tu vida correrá por mis venas y se convertirá en sangre mía”, me recitaba de corrido cuando, ante mi insistencia, me agarraba por los brazos para sentarme sobre sus rodillas y contarme por enésima vez el cuento El ruiseñor y la rosa de Oscar Wilde, mientras yo lo escuchaba sin interrumpirlo ni apartar por un instante la mirada de sus ojos, que se mostraban ante mí sin doblez, amparados por unas cejas generosas y algo arqueadas que no parecían tener otro objetivo que el de enfatizar un rostro en el que las arrugas habían comenzado a mostrar ya el paso de los años, un rostro al que se parecería luego el mío, aunque de rasgos más finos, con menos frente y menos labios, y que más tarde heredaría yo de mi madre. Tenía cincuenta años cuando murió. Era relativamente joven y, sin embargo, desde la mirada del niño que yo era entonces me parecía un hombre acabado. No podría decir con exactitud qué rasgos fueron los que me evidenciaron ese acabamiento. El cabello entrecano, la barba rala o la espalda algo encorvada me habrían pasado desapercibidos de no haber sido por los silencios tras los que, a modo de escudo, se parapetaba. Desconozco las razones, o si realmente las hubo, que sumían a mi padre en esos estados de mutismo, e ignoro cuándo se manifestaron en él por primera vez y con qué apremio, pero presumo que no tardó demasiado en darse cuenta de que para tener una convivencia pacífica con mi madre era preciso no exponerse, dejar que las situaciones se desenvolvieran tal como ella las había planificado de antemano, esto es, sin intervención alguna por su parte que pudiera resultar motivo de desaprobación o de queja.
De buena mañana, al levantarme, sorprendía a mi padre sentado en el sofá con el rostro oculto tras las páginas del periódico, ajeno a mi despertar, que solía ser casi siempre posterior al suyo, ni siquiera más efusivo a esas horas tempranas del día con el desayuno de por medio y el olor a café recién hecho. Por la noche, antes de acostarme, cuando iba a darle las buenas noches lo sorprendía de nuevo sentado en su sillón, apurando la última lectura de aquel mismo periódico, ya manoseado por el uso, bajo una luz tenue, casi enfermiza, la misma bajo la que se sentaba a dibujar con la cabeza inclinada sobre el papel al que casi rozaba con su barba rala cuando la precisión del trazo así se lo exigía. Mi padre era ilustrador de libros. Trabajaba en casa, en una habitación que había acondicionado como estudio junto al vestíbulo, un espacio amplio provisto de dos grandes ventanales que se asomaban por encima de los árboles, desde los que podía verse la calle entera, a lo largo de la cual merodeaban los gatos que, en aquel entonces, a falta de coches, habían establecido allí su territorio. Cuando se trataba de trabajo, mi padre era muy disciplinado y se sometía con rigor a un horario que en contadas ocasiones quebrantaba. Era ordenado, escrupuloso diría, o así me lo parecía cuando, al volver de la escuela, lo alcanzaba a ver de refilón a través de la puerta entreabierta de su estudio, inclinado sobre el tablero, la cabeza bajo el foco de luz que le iluminaba la coronilla, concentrado en lo que estuviera haciendo, sin levantar la mirada del papel, mientras el resto de la habitación permanecía en penumbra. Dibujos, libretas y cuadernos de notas yacían apilados sobre la mesa. Había libros por todas partes, en las estanterías, sobre las sillas y también en los antepechos de las ventanas. Las paredes estaban tapizadas de recortes de periódico con anotaciones escritas en los márgenes. Las reglas, de diversos tamaños, precedían a las escuadras y cartabones que seguían un orden preciso, igual que los lápices, las cajas de rotuladores, los compases y portaminas que se hallaban alineados a un lado del tablero, de manera estudiada, casi por rango, como un ejército de soldados en formación. Puedo dar fe de la pulcritud que reinaba en aquel espacio, donde mi padre transcurría la mayor parte del día, sentado sobre su taburete de madera, ante las cuartillas de papel, concentrado en sus propios trazos o, cuando no, barruntando a saber qué cosas con la mirada perdida y los codos apoyados sobre el tablero de dibujo algo desvencijado ya por el uso.
Recuerdo los almuerzos, los tres sentados a la mesa, mi padre cabizbajo, mi madre agitada y nerviosa, pasando los platos de un lado a otro y sin dejar de insistirme para que me sirviera más comida, pese a no tener yo más apetito, mientras me torpedeaba con preguntas que salían de su boca sin ton ni son, pienso que para sobrellevar con mayor holgura aquellos silencios de mi padre que se abrían como una zanja en mitad de la mesa. En momentos así pensaba que las cosas me habrían resultado más fáciles de haber tenido un hermano con el cual poder repartir la carga, de haber contado con un aliado capaz de apartar a mis padres del foco de atención en el que me convertía yo cuando estaba con ellos. Al verlos ante mí se me confirmaba que yo era la única razón por la que ambos seguían representando sus respectivos papeles de padres y continuaban aguantando como podían aquella especie de andamiaje familiar del todo inestable. Convivíamos bajo el mismo techo, eso sí, pero nuestra vida doméstica adolecía por completo de una falta de vida en común. Sentía que mis padres estaban tan alejados entre ellos que me resultaba imposible juntarlos. Mi madre era mi madre y mi padre sin duda mi padre, pero juntos no eran nada. No eran padres. Procedían como si lo fueran, pero yo sabía que no. Sé también que la idea que pudiera tener entonces de ellos estaba condicionada por mi temprana edad y mi limitada visión del mundo pero, aunque fuera de modo inconsciente, no podía dejar de confrontar la seriedad y circunspección de uno con la actividad desenfrenada del otro, que si en el caso de mi madre me abrumaba, reconozco que era preferible al gesto retraído con el que mi padre me recibía la mayoría de veces, apoltronado en su sillón, con el periódico entre las manos.
Dicho esto, diré también que de improviso, y sin saber muy bien cómo, se producía un tiempo de gracia: las cosas poco a poco empezaban a cambiar, las distancias se acortaban y todo era perdonado. “No somos capaces” parecían decirse cuando se sostenían la mirada, “no sabemos hacerlo mejor”. De modo que cada vez que se producía una tregua yo me sentía tentado a suplicarles que no la echaran a perder, pues pese a ser algo forzado su entusiasmo y deslucido el entente, como hijo, como hijo único que era, yo quería a aquellos padres de tregua, alejados de la mezcla de animadversión que se avino a silenciar sus días. También yo deseaba beneficiarme de los gestos amables que favorecían la convivencia, sacar provecho de su juntura, porque se trataba de mis padres supongo y porque tenía un montón de razones para pensar de ese modo y no de otro y porque no se precisaba ser muy listo para imaginarse que aquellas treguas eran simples indicadores con los que cercenar la pena, y porque siempre era preferible la vía de la enmienda al afán de revancha con el que, un vez pasado el estado de gracia, mis padres no dejaban de hostigarse. Yo crecí mecido por ese movimiento pendular de sentimientos contradictorios que me hacía plantearme numerosos interrogantes. No entendía por qué se empeñaban en malograr con sus periodos de ostracismo el ya de por sí malogrado clima doméstico, ni por qué se imponían a sí mismos sus andares de padres cuando no eran más que traspiés y desaciertos. No entendía el empeño desde el que ponderaban su matrimonio ni por qué lo empleaban para nutrir la perversa unidad familiar.
No sé mucho acerca de cómo se conocieron. Y naturalmente lo poco que sé lo supe por mi madre. Mi padre era viudo cuando se casó con ella. Su primer matrimonio había durado solo unos meses. Una noche, volviendo de cenar con unos amigos, mi padre, a quien por lo visto le gustaba en exceso pisar el acelerador, perdió el control del coche en el que iba con su mujer, con tan mala fortuna que éste, tras derrapar y dar unos cuantos bandazos, terminó por empotrarse en un establecimiento. A él, salvo unas cuantas magulladuras, no le ocurrió nada, pero a ella los cristales del escaparate le seccionaron el cuello. Se rumoreó, además, que estaba embarazada. Tenía veinticuatro años. “Tu padre nunca fue demasiado explícito al contarme este episodio —me confesaría mi madre años más tarde—. Me explicó lo justo, y el resto lo silenció. Después de aquello nunca más volvió a conducir. Ni siquiera quiso intentarlo. Esa historia lo marcó de por vida, puedes imaginarte.”
De hecho, cuando yo era niño recuerdo a mi padre en el coche sentado al lado de mi madre, que era siempre quien conducía, sin abrir la boca. Yo iba en el asiento trasero y me fijaba en su nuca tensa y sudorosa y en su brazo derecho en alto y en su mano fuertemente agarrada al asidero del techo. Los trayectos eran siempre cortos y por la ciudad. Cuando íbamos de veraneo tomábamos el tren. “A tu padre no le gusta viajar en coche”, respondía mi madre cuando le preguntaba por qué teniendo uno tomábamos el tren. “Siempre se sintió culpable de lo que ocurrió aquella noche, y no hubo manera de que enterrara ese episodio. Le tenía atormentado —me comentaría mi madre—. Una vez incluso se atrevió a decirme que tenía que haber muerto él y no ella. ‘No es justo lo que sucedió. Debía de haber muerto yo’, ésas fueron sus palabras exactas”, me confesaría mi madre con el tiempo.
II
Muchos años después de la muerte de mi padre, mi madre compró aquella casa en el campo porque le recordaba a la de su abuelo, donde ella y sus dos hermanas transcurrieron su infancia y, según me contó, era mucho el parecido que guardaba con sus paredes y aquel paisaje de viñedos, y porque las ventanas eran como las que le gustaba asomarse de niña para ver llegar a su padre los viernes por la tarde procedente de la ciudad, todas de madera y, al igual que los postigos, pintadas de ese color que algunos llaman, no sin cierta presunción, verde inglés. La casa se hallaba en pleno campo, emplazada entre dos senderos que en algunos tramos discurrían próximos a un arroyo, o un reguero según el caso, cuyo cauce fluía oculto entre la hierba alta y unos cuantos matojos que de forma esporádica crecían a lo largo de sus márgenes. Era una casa pequeña, de poco más de treinta metros de planta, que en la localidad era conocida como la “casa de la parra”, por la vieja parra que cada verano llevaba encaramándose a sus muros posteriores en busca del sol. La decisión tomada por mi madre de mudarse al campo la juzgué entonces descabellada porque era todavía una mujer joven y bien parecida y no alcanzaba a comprender que abandonara su ciudad para asentarse en una tierra hirsuta como aquella, de escasos e insignificantes predios, a saber si por la excesiva sequía de sus veranos que, por más que mi madre insistiera en que era susceptible al cultivo, la mancillaba hasta tal punto que nada crecía en ella, y menos aún había quien la pisara. El calor, además, era insoportable y uno no encontraba alivio hasta bien entrado el mes de octubre cuando llegaban las ventiscas procedentes del puerto que venían con sus ráfagas a reconfortar los campos.
“He vivido demasiadas cosas en este piso. Tengo la sensación de estar desperdiciando mi vida en él, y he pasado suficiente tiempo entre esas paredes como para saberlo”, me argumentó con rotundidad ante mis tentativas por retenerla. Había transcurrido más de una década desde la muerte de mi padre, y si mi madre se había recuperado de ella estimé que determinadas cosas aún debían de resultarle difíciles de sobrellevar, el hecho de verse obligada a tener que realizar su higiene personal en aquel cuarto de baño por ejemplo, como si nunca hubiese sucedido nada en él. Además, tampoco nadie la retenía en la ciudad. Su familia había quedado reducida a una hermana mayor, con la cual no se trataba, y a otra menor que vivía en Londres. Mi madre sostenía que no tenía familia porque no la frecuentaba, lo que a fin de cuentas viene a ser lo mismo. No hallé, por lo tanto, una razón de peso para retenerla. “Tú ya no me necesitas, Miguel, has terminado tus estudios, y ahora es cuando realmente empieza tu vida —me dijo—, pero te ruego me dejes a mí vivir la mía.”
Mi madre se adaptó con facilidad a las exigencias del campo. Conoció enseguida a gente, personajes variopintos todos ellos, como aquellas dos hermanas viudas que andaban siempre a la greña pero eran inseparables. O el pintor sin dinero que se entregaba a su arte con fruición y, ante el asombro de muchos, no había forma de que vendiera un solo cuadro. O el profesor jubilado que soltaba largas peroratas en latín y atribuía los males del mundo al olvido de las lenguas muertas. O aquel matrimonio retirado que no sé sabía muy bien qué hacía ni de dónde venía, y fuesen cual fuesen las preguntas era siempre diestro en eludirlas. Uno tenía la impresión de que aquellos personajes habían llegado hasta allí huyendo de un pasado que por cualquier razón había condicionado sus vidas hasta el punto de avergonzarse de ellas. También mi madre había dejado el suyo atrás. Y no estoy seguro de que a ella no le ocurriera lo mismo.
Los primeros años, los meses de calor sobre todo, iba a menudo a visitarla, a ella le alegraban mis visitas, reparar en mi ropa doblada sobre la cama y en mis zapatos alineados detrás de la puerta. Aunque resultara una obviedad, decía que la habitación era otra cuando yo estaba, abierta, aireada, con esa mezcla de olores que trae el verano, cuya aspiración es la de recordarnos tiempos pasados. También era una ocasión para hablar, pues en aquella época yo estaba lleno de ideas y planes y me afanaba en ponerla al corriente de ellos. Algunas noches nos quedábamos charlando hasta el amanecer, de mí sobre todo, pero también de ella, de temas habituales y domésticos, a quién frecuentaba, en qué empleaba las horas, qué pensaba o recordaba. Sin embargo, pese a la proximidad que lográbamos alcanzar, nuestras conversaciones discurrían por terrenos trillados en los que jamás se sacaba a relucir el escabroso episodio que nos unía. Sobre él, ni mi madre ni yo nos pronunciábamos. Eso no estaba en el guión. Procedíamos al dictado de una voz rectora y acatábamos sus pautas, pero dejábamos de lado lo pendiente, lo no resuelto, lo que rogaba demora e imploraba aplazamiento. Ni una sola mención pues, ni una siquiera al marido ausente y al padre muerto, ni una sola.
III
Mi madre se marchó al campo y yo permanecí en la ciudad. En ella pude terminar mis estudios de periodismo y me las apañé para conseguir trabajo en un periódico. También en ella me enamoré y más tarde me casé. Podría decirse que mi vida dio un vuelco en poco tiempo. Fue una época feliz, llena de pequeños triunfos y satisfacciones. Estaba entusiasmado con mi trabajo, lo sentía como propio, pese a que muchas veces me quitara el sueño y me exigiera plena dedicación. Lo reconozco, le echaba horas, muchas más de las debidas, porque pronto comprendí que no bastaba con cumplir el horario concertado si uno aspiraba a hacer carrera allí dentro. Le echaba horas, sí, no lo niego, no veía nunca el momento de dejarlo, de ponerme la chaqueta y salir por la puerta. Andaba todo el día persiguiendo noticias en pos de cubrir la información de la manera más rápida y fidedigna posible. Fueron años locos, de auténtica adicción. Cuento todo esto para explicar que durante un montón de tiempo, décadas en realidad, a mi madre la frecuenté poco. Ya no la visitaba como antes, nos veíamos sobre todo cuando ella decidía venir a la ciudad, aunque eso solo pasaba de tanto en tanto, y en tal caso se generaba una especie de revuelo, por sus prisas y las mías, que se traducía en visitas relámpagos o almuerzos apresurados en una cafetería atestada, cerca de mi lugar de trabajo, donde nos citábamos a la hora en que el personal de los despachos de la zona salía a almorzar. Naturalmente también nuestras conversaciones se resentían de ese apresuramiento. El establecimiento era ruidoso, lo que nos obligaba a alzar la voz para poder oírnos el uno al otro, comentarios breves sobre algo trivial, frases entrecortadas o, cuando no, directamente interrumpidas por la musiquilla de mi móvil que la mayor parte del tiempo sonaba de forma ininterrumpida ante la mirada de reprobación de mi madre. Y si conseguíamos llegar a los postres podía advertirse en nuestros rostros un rictus de exasperación contenida. Lo sabíamos los dos que no era una buena idea verse en una circunstancia como aquélla, pero sabíamos también que, siendo contados los encuentros, aquella circunstancia resultaba preferible a cualquier otra.
—No me lo pones fácil —decía mi madre algo malhumorada y mirando por encima de mi hombro.
—¿Y qué quieres que haga? Por favor, no vuelvas a lo mismo, lo hemos hablado muchas veces, ya lo sabes, el trabajo apenas me deja respiro —replicaba yo.





























