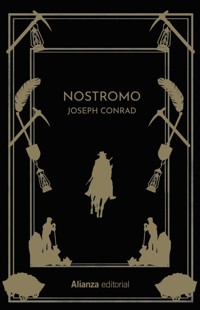
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
Considerada por algunos críticos la gran novela inglesa del siglo XIX, Nostromo (1904) es un apasionante relato en el que la peripecia política se entrevera con la pintura de emociones y caracteres humanos, de la que Joseph Conrad (1857-1924) fue gran maestro, y con el fascinante ingrediente de la aventura. Situada la novela en la imaginaria Costaguana, en ella su protagonista es un personaje heroico y antiheroico a la vez que, enfrentado a una experiencia que le obliga a cuestionarse el molde en el que se ha fundido, se ve condenado por la decepción y por su dañado orgullo a un sutil tormento que acaba envenenando su existencia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 840
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Joseph Conrad
Nostromo
Relato del litoral
Traducción del inglésde Alberto Adell
ALIANZA EDITORIAL
So foul a sky clears not without a storm
SHAKESPEARE
A John Galsworthy
Nota del autor
Nostromo es la más ansiosamente meditada de las novelas largas correspondientes al período posterior a la publicación del volumen de relatos Tifón.
No quiero decir que fuese consciente entonces de ningún cambio inminente en mi pensamiento y en mi actitud hacia las tareas de mi vida literaria. Y quizá no se diera nunca cambio alguno, salvo en esa cosa misteriosa y aparte que nada tiene que ver con las teorías artísticas; un cambio sutil en la naturaleza de la inspiración; un fenómeno del que en forma alguna puede considerárseme responsable. Lo que, sin embargo, me causó cierta preocupación fue que, después de dar fin al último relato del volumen de Tifón, me pareció como si no quedase nada más en el mundo sobre lo que escribir.
Este sentimiento, extrañamente negativo a la vez que inquietante, duró algún tiempo; y entonces, al igual que con muchos de mis relatos más largos, la primera inspiración de Nostromo me vino en forma de una vaga anécdota carente por completo de detalles valiosos.
El hecho es que en 1875, o 1876, siendo muy joven, en las Antillas o mejor en el golfo de México, ya que mis contactos con tierra eran breves, escasos e insignificantes, oí la historia de un hombre del que se decía haber robado él solo un cargamento de plata, en algún lugar del litoral de Tierra Firme, durante los disturbios de una revolución.
A primera vista, era algo como una hazaña. Pero no oí más detalles, y al no tener un interés especial en los delitos por sí mismos, no era probable que conservase aquél en la memoria. Y lo olvidé, hasta que veintiséis o veintisiete años después me topé justo con el mismo asunto en un manoseado volumen descubierto a la puerta de una librería de viejo. Era la autobiografía de un marinero norteamericano, escrita con la ayuda de un periodista. Durante sus andanzas, el marinero norteamericano había trabajado algunos meses a bordo de una goleta cuyo capitán y propietario era el ladrón del que yo había oído hablar en mi primera juventud. No me cabe duda de ello, porque resulta difícil que se diesen dos hazañas de este peculiar carácter en la misma parte del globo, y ambas como consecuencia de una revolución sudamericana.
El sujeto había conseguido efectivamente robar una gabarra con plata, y esto, parece ser, sólo a causa de la implícita confianza de sus patronos, que debían de ser jueces sumamente deficientes del carácter humano. En el relato del marinero, está pintado como un pícaro consumado, tramposo, estúpidamente cruel, grosero, de mísera apariencia, y en todo indigno de la grandeza que esta oportunidad le había proporcionado. Lo que resultaba interesante era que se ufanase a las claras de ello.
Solía decir: «La gente cree que he hecho un montón de dinero con esta goleta de mi propiedad. Pues eso no es nada. Para nada me importa. De vez en cuando desaparezco tranquilamente y me llevo una barra de plata. Tengo que hacerme rico poco a poco, ¿entiendes?».
Había también otro detalle curioso acerca del hombre. En cierta ocasión, durante una disputa, el marinero le amenazó: «¿Qué me impide bajar a tierra y denunciar lo que me ha contado de la plata?».
El cínico granuja no se alarmó lo más mínimo. Más bien se rio. «Imbécil, si te atreves a decir eso de mí en tierra te encontrarás con un puñal clavado en la espalda. Todo bicho viviente en ese puerto es amigo mío. ¿Y quién puede probar que la gabarra no se hundió? No te he dicho dónde está escondida la plata, ¿verdad? ¿Y si hubiera mentido? ¿Eh?»
Al final, el marinero, harto de la miserable bajeza del ladrón empedernido, desertó de la goleta. La anécdota en su totalidad ocupa tres páginas de la autobiografía. Nada importante; pero al releerlas, la curiosa confirmación del puñado de palabras oídas casualmente en mis primeros años evocó el recuerdo de aquel lejano tiempo en que todo era tan nuevo, tan sorprendente, tan lleno de aventura, tan interesante; trozos de costas desconocidas bajo las estrellas, sombras de colinas a pleno sol, pasiones humanas en la penumbra, murmuraciones medio olvidadas, rostros borrosos... Quizá, quizá quedase algo en el mundo sobre lo que escribir. Pero al comienzo no vi nada en la simple historia. Un pícaro roba un gran paquete de un artículo valioso: así dice la gente. Esto puede ser cierto o no; y en ambos casos carece de valor en sí mismo. No me atraía inventar un relato detallado del robo, ya que como mi talento no iba por ese camino, creí que no merecía la pena el esfuerzo. Sólo cuando comencé a darme cuenta de que el ladrón del tesoro no tenía por qué ser necesariamente un perfecto sinvergüenza, que incluso podía ser un hombre de carácter, un protagonista y posiblemente una víctima durante las cambiantes circunstancias de una revolución, fue cuando tuve la primera visión de un país en penumbra que se convertiría en la provincia de Sulaco con su alta Sierra sombría y su neblinoso Campo como mudos testigos de sucesos derivados de las pasiones de los hombres sin visión para el bien y para el mal.
Éstos son en verdad los orígenes oscuros de Nostromo, el libro. Desde aquel momento, supongo, tenía que existir. Pero aún entonces dudé, como alertado por el instinto de conservación contra la aventura de un viaje largo y penoso hasta un país lleno de intrigas y de revoluciones. Pero había que hacerlo.
Hacerlo me llevó la mayor parte de los años 1903-1904; con muchas lagunas de dudas renovadas, de si no me perdería en las perspectivas cada vez más amplias que iban abriéndose ante mí a medida que profundizaba más y más en el conocimiento del país. También con frecuencia, cuando me creía llegado a un punto muerto con respecto a los enmarañados asuntos de la República, hacía la maleta, hablando figuradamente, y escapaba de Sulaco para cambiar de aires y escribir algunas páginas del Espejo del mar. Pero, en general, como acabo de decir, mi estancia en el continente de América Latina, célebre por su hospitalidad, duró unos dos años. A mi regreso encontré (hablando al estilo del capitán Gulliver) a mi familia en perfecto estado, a mi esposa, feliz de que la preocupación hubiese terminado, y a nuestro pequeño, que había crecido considerablemente durante mi ausencia.
Mi principal autoridad para la historia de Costaguana es, por supuesto, mi venerado amigo, el difunto don José Avellanos, ministro ante las cortes de Inglaterra y España, etc., en su imparcial y elocuente Historia de cincuenta años de desgobierno. Esta obra no se publicó nunca –el lector descubrirá por qué– y yo soy en realidad la única persona en el mundo al tanto de su contenido. Lo he dominado en no escasas horas de meditación y espero que se confíe en mi exactitud. Para hacerme justicia, y para calmar temores de lectores posibles, me permito observar que no saco a cuento las escasas alusiones históricas por el deseo de exhibir mi erudición sin igual, sino que todas ellas se refieren directamente a la acción; bien por iluminar la naturaleza de los sucesos actuales o afectar directamente a las fortunas de los personajes de que hablo.
En cuanto a sus historias, de Aristocracia y Pueblo, hombres y mujeres, latinos y anglosajones, bandidos y políticos, he pretendido narrarlas con mano lo más imparcial posible dados la violencia y los conflictos de mis propias y opuestas emociones. Y, después de todo, ésta es también la historia de sus conflictos. Al lector corresponde decir hasta qué punto merecen interés en sus acciones y en los propósitos secretos de sus corazones que las amargas necesidades de la época revelan. Confieso que, para mí, aquel tiempo es el tiempo de las amistades firmes y de las hospitalidades inolvidables. Y en mi agradecimiento debo mencionar aquí a la señora Gould, «la primera dama de Sulaco», a la que podemos abandonar confiadamente a la secreta devoción del doctor Monygham, y a Charles Gould, el creador idealista de los Intereses Materiales, al que debemos abandonar a su Mina, de la cual no hay huida en este mundo.
En cuanto a Nostromo, el segundo de los dos hombres en oposición, racial y socialmente, ambos apresados por la plata de la mina de Santo Tomé, me veo obligado a decir algo más.
No dudé en hacer italiano a este personaje central. Ante todo, el hecho es perfectamente verosímil: había enjambres de italianos por entonces en la Provincia Oriental, como cualquiera podrá ver si sigue leyendo; y después, porque nadie podía figurar tan bien al lado de Giorgio Viola el Garibaldino, el Idealista de las viejas revoluciones humanitarias. Por mi parte, necesitaba un hombre del Pueblo lo más apartado posible de las convenciones sociales y de todas las formas establecidas de pensar. No se trata de un altanero desprecio por las convenciones. Mis razones eran morales, no artísticas. Si hubiera sido un anglosajón, hubiera intentado figurar en la política local. Pero Nostromo no aspira a ser jefe en un juego personal. No pretende elevarse sobre la masa. Se contenta con sentirse un Poder dentro del Pueblo.
Pero, sobre todo, Nostromo es lo que es porque yo recibí la inspiración para él en mis años jóvenes de un marinero mediterráneo. Cuantos hayan leído ciertas páginas mías verán por qué digo que Dominic, el padrone del Tremolino, pudiera haber sido, dadas ciertas circunstancias, un Nostromo. De todas formas, Dominic hubiera entendido perfectamente –aunque desdeñosamente– al otro personaje más joven. Él y yo nos comprometimos en una aventura bastante absurda, pero lo absurdo no importa. Es una auténtica satisfacción pensar que, siendo aún muy joven, algo debió haber en mí, después de todo, merecedor de la lealtad a medias resentida de aquel hombre, su devoción a medias irónica. Muchas de las expresiones de Nostromo las he oído primero en la voz de Dominic. Con la mano al timón y la mirada audaz observando el horizonte bajo la capucha frailuna que cubría su rostro, pronunciaba el preámbulo acostumbrado a sus implacables reflexiones: Vous autres gentilhommes! con un tono cáustico que aún suena en mis oídos. ¡Como Nostromo! «¡Ustedes los hombres finos!» Justo como Nostromo. Pero Dominic, el corso, abrigaba cierto orgullo de casta del que se encuentra libre mi Nostromo, porque la genealogía de Nostromo ha de ser aún más antigua. Es el hombre con el peso de generaciones innumerables tras él y sin linaje de que presumir... Como el Pueblo.
En su firme dominio de la tierra que hereda, en su imprevisión y generosidad, en la prodigalidad de sus regalos, en su vanidad varonil, en la oscura conciencia de su grandeza y en su entrega leal con algo de desesperante a la vez que desesperado en sus impulsos, es un Hombre del Pueblo, la propia fuerza del pueblo, sin envidia y con desdén del mando, pero gobernando desde dentro. Años más tarde, convertido en el capitán Fidanza, con intereses en el país, atendiendo a sus múltiples negocios, seguido con respetuosa atención por las calles modernizadas de Sulaco, visitando a la viuda de un cargador, acudiendo a la Logia, oyendo con imperturbable silencio los discursos anarquistas de la reunión, el enigmático patrocinador de la nueva agitación revolucionaria, el acomodado camarada Fidanza, con la conciencia de su ruina moral sepultada en su pecho, sigue siendo esencialmente un hombre del Pueblo. En su confusión de amor y desprecio por la vida y en la alarmante convicción de haber sido traicionado, de morir traicionado apenas si sabiendo por qué o por quién, sigue perteneciendo aún al Pueblo, el indudable Gran Hombre del Pueblo, con una historia particular.
Quisiera mencionar a otra figura de aquellos tiempos excitantes: la de Antonia Avellanos: la «bella Antonia». No me atrevería a afirmar que se trate de una posible variación de la joven latinoamericana. Pero, para mí, lo es. Siempre un poco eclipsada al lado de su padre (mi venerado amigo), confío en que posea el suficiente relieve como para hacer inteligible lo que voy a decir. De cuantos han presenciado conmigo el nacimiento de la República Occidental, ella es la única que ha conservado en mi memoria el aspecto de vida continua. Antonia la Aristócrata y Nostromo el Hombre del Pueblo son los artífices de la Nueva Era, los auténticos creadores del Nuevo Estado; él, por su hazaña legendaria y audaz; ella, como mujer, simplemente por la fuerza de lo que es: el único ser capaz de inspirar una pasión sincera en el corazón de un hombre superficial.
Si algo me podría persuadir de volver a Sulaco (me repugnaría ver todos estos cambios) sería Antonia. Y la verdadera razón de ello –¿por qué no ser sincero?–, la verdadera razón es que la he modelado sobre mi primer amor. ¡Cómo solíamos, nosotros, un grupo de colegiales crecidos, compañeros de sus dos hermanos, cómo solíamos admirar a aquella muchacha apenas salida del colegio, como abanderada de una fe en la que todos habíamos nacido, pero que ella sola sabía cómo mantener en alto con una esperanza resuelta! Quizá tuviese más intensidad y más serenidad en su alma que Antonia, pero era una puritana intransigente del patriotismo sin la menor contaminación de mundanidad en sus pensamientos. No era yo el único enamorado de ella; pero yo era quien tenía que oír con mayor frecuencia sus duras críticas de mis debilidades –como el pobre Decoud– o aguantar el chaparrón de sus irrefutables dicterios. Ella no comprendía del todo; pero no importaba. La tarde en que acudí, como pecador temeroso, aunque desafiante, a decir el último adiós, recibí un apretón de manos que hizo saltar mi corazón y me llenó de estupor. Se había dulcificado al final, como si se hubiera dado cuenta de repente (¡éramos aún tan niños!) de que me iba en realidad para siempre, que marchaba muy lejos, tan lejos como Sulaco, que yacía desconocido, oculto a nuestros ojos en la tiniebla del Golfo Plácido.
Por eso, a veces desearía volver a ver a la «bella Antonia» (¿o será la Otra?), verla moverse en la penumbra de la gran catedral, rezando una corta oración ante la tumba del primer y último Cardenal-Arzobispo de Sulaco, de pie absorta en devoción filial ante el monumento a don José Avellanos, y, tras una lenta mirada de ternura y fidelidad al medallón en memoria de Martín Decoud, salir serenamente al sol de la Plaza con su paso altivo y su cabeza blanca; reliquia del pasado olvidado por los hombres que esperan con impaciencia las Auroras de otras Nuevas Eras, el advenimiento de Nuevas Revoluciones.
Pero éste es el más indolente de los sueños. Porque comprendí perfectamente entonces que en el momento en que el espíritu abandonó el cuerpo del Magnífico Capataz, el Hombre del Pueblo, libre al fin de los afanes de amor y de riqueza, no me quedaba ya nada que hacer en Sulaco.
J. C.
Octubre 1917
Primera parteLa plata de la mina
Capítulo 1
En tiempos de la dominación española, y durante muchos años después, la ciudad de Sulaco –la exuberante belleza de sus naranjales es testimonio de su antigüedad– no había tenido nunca más importancia comercial que la de un puerto de cabotaje con un tráfico local de cierta entidad en añil y pieles de buey. Los torpes galeones de altura de los conquistadores, que, necesitados de un soplo enérgico para marchar, permanecían inmóviles donde el barco moderno construido según las líneas del clíper avanza gracias al simple aleteo de sus velas, habían sido excluidos de Sulaco por las calmas predominantes de su extenso golfo. Hay puertos en el mundo de acceso difícil, por la traición de rocas sumergidas y las tempestades de sus costas. Sulaco había encontrado un santuario inviolable contra las tentaciones del mundo del comercio en el silencio solemne del profundo Golfo Plácido, como dentro de un inmenso templo semicircular y descubierto, abierto al océano, con murallas de montañas soberbias envueltas en fúnebres crespones de nubes.
A un extremo de esta amplia curva en el recto litoral de la República de Costaguana, el último ramal de la cadena costera forma un cabo insignificante conocido por Punta Mala. Desde el centro del golfo no es posible ver esa punta, pero el lomo de una escarpada colina en la lejanía puede percibirse débilmente como una sombra contra el cielo.
Al otro lado, lo que parece una mancha aislada de niebla azul flota ligeramente en el fulgor del horizonte. Es la península de Azuera, caos salvaje de agudas rocas y llanos pedregosos cortados por barrancos verticales. Se adentra en el mar como una abrupta cabeza de piedra que se extiende desde una costa llena de verdor al final de un cuello angosto de arena cubierto por matorrales de espinosa maleza. Sin gota de agua, pues la lluvia resbala al instante de todas partes al mar, carece de suficiente tierra –según se dice– para que brote un tallo de hierba, como agostada por una maldición. Los pobres, que asocian por un oscuro instinto de consuelo el mal con la riqueza, os dirán que su esterilidad se debe a tesoros prohibidos. Las gentes de las cercanías, peones de las estancias*,vaqueros de las llanuras litorales, sumisos indios que recorren leguas hasta el mercado con una carga de caña de azúcar o un cesto de maíz por valor de cuatro cuartos, están convencidos de que montones de oro resplandeciente yacen en la tiniebla de los profundos precipicios que hienden las pedregosas llanuras de Azuera. La tradición asegura que muchos aventureros de antaño perecieron en la búsqueda. También se dice que en tiempos no muy lejanos dos marineros errantes –americanos, quizá, en todo caso gringos de cualquier clase– se concertaron con cierto mozo, vago y jugador, y los tres robaron un asno para acarrear un haz de leña, un odre de agua y provisiones para unos cuantos días. Así acomodados, y con revólveres al cinto, salieron a abrirse camino a machetazos a través del espinoso matorral del cuello de la península.
A la tarde siguiente se vio, por primera vez en la memoria humana, alzarse débilmente contra el cielo una columna vertical de humo (que sólo podía proceder de la hoguera de su campamento) sobre la afilada cresta de la rocosa cabeza. La tripulación de una goleta de cabotaje, que yacía inmóvil por falta de viento a tres millas de la costa, la contempló con asombro hasta el anochecer. Un pescador negro, que vivía en una choza perdida en una bahía próxima, había visto la marcha y estaba a la mira de alguna señal. Llamó a su mujer justo cuando el sol se ponía. Observaron el extraño portento con envidia, incredulidad y pavor.
Los impíos aventureros no dieron más señales. Los marineros, el indio y el burro robado nunca volvieron a ser vistos. En cuanto al mozo, natural de Sulaco, su mujer le mandó decir algunas misas, y al pobre cuadrúpedo, incapaz de pecado, probablemente se le permitió morir; pero los dos gringos, fantasmales y vivos, se cree que siguen habitando entre las rocas, bajo el funesto embrujo de su éxito. Sus almas no pueden separarse de sus cuerpos en vela sobre el tesoro descubierto, ricos, hambrientos y sedientos. Extraña teoría de tenaces espectros gringos, que sufren en su carne hambrienta y sedienta de desafiantes herejes, mientras que un cristiano hubiera alcanzado la redención tras la renuncia.
Éstos son, pues, los legendarios habitantes de Azuera, los guardianes de su tesoro prohibido; y la sombra en el cielo por un lado, con la mancha redonda de calina azul empañando la brillante línea del horizonte por el otro, marcan los dos puntos extremos de la curva que lleva el nombre de Golfo Plácido, porque no se tiene noticia de que jamás un viento fuerte haya soplado sobre sus aguas.
Al cruzar la línea imaginaria trazada desde Punta Mala hasta Azuera, los barcos de Europa con rumbo a Sulaco dejan atrás las fuertes brisas del océano. Se convierten en presa de aires volubles que juegan con ellos a veces durante treinta horas seguidas. Ante ellos, la extensión del golfo en calma se encuentra cubierta la mayor parte de los días del año por nubes inmóviles y opacas. En las escasas mañanas claras, otra sombra cae sobre la curva del golfo. Arriba, el amanecer apunta tras el muro gigante y serrado de la Cordillera, escueta visión de picos sombríos que erigen sus escarpados flancos sobre un elevado pedestal de bosque alzándose desde la misma orilla del mar. Entre ellos, la cabeza blanca del Higuerota se levanta majestuosa contra el azul. Grupos desnudos de rocas enormes siembran de diminutos puntos negros la uniforme cúpula de nieve.
Después, cuando el sol de mediodía retira del golfo la sombra de las montañas, las nubes comienzan a elevarse de los valles inferiores. Envuelven con sombríos jirones los desnudos peñascos de los precipicios sobre las laderas de bosque, ocultan las cumbres, humean en estelas tempestuosas a través de las nieves del Higuerota. La Cordillera ha desaparecido ante vosotros, como disuelta en grandes masas de vapores grises y negros que lentamente marchan hacia el mar y se desvanecen en puro aire a lo largo del litoral ante el ardiente calor del día. El borde asolador del banco de nubes siempre se esfuerza por alcanzar el centro del golfo, pero rara vez lo consigue. El sol –como dicen los marineros– se lo come. A no ser que por acaso un trueno sombrío se desprenda del bloque central para ir rodando a través del golfo y escapar al mar abierto más allá de Azuera, donde estalla de golpe en llamas y revienta como si un siniestro barco pirata del aire, puesto al pairo sobre el horizonte, trabase batalla con el mar.
De noche, la masa de nubes que avanza hacia lo alto del cielo sofoca el golfo inmóvil abajo con una tiniebla impenetrable, en la que se oye el ruido de los chaparrones que comienza y acaba súbitamente, aquí y allá. Hasta tal punto, que estas noches cubiertas son proverbiales entre los marineros a lo largo de la entera costa occidental del gran continente. Cielo, tierra y mar desaparecen del mundo cuando el Plácido –dice el refrán– se va a dormir bajo su negro poncho. Las escasas estrellas que quedan bajo el ceño exterior de la bóveda brillan pálidas como en la boca de una negra caverna. En su inmensidad, vuestro barco flota sin ser visto bajo los pies, las velas aletean invisibles sobre vuestra cabeza. Ni el ojo del mismo Dios –añaden con amarga irreverencia– podría descubrir qué está haciendo allí la mano del hombre; y bien se podría invocar impunemente la ayuda del diablo, si su malicia no fuera vencida por una oscuridad tan ciega.
Las costas del golfo son todas escarpadas; tres isletas desiertas tendidas al sol justamente fuera de la cortina de nubes, y frente a la entrada del puerto de Sulaco, llevan el nombre de «Las Isabelas».
Son la Gran Isabel; la Pequeña Isabel, que es redonda, y la Hermosa, la más pequeña.
Esta última no tiene más que un pie de altura y unos siete pasos de un lado a otro; sólo la superficie plana de una roca gris que humea como ceniza caliente bajo un chaparrón, y en la que nadie se atrevería a poner la planta desnuda antes de anochecer. En la Pequeña Isabel, una vieja palmera andrajosa, de grueso tronco deforme erizado de espinas, verdadera bruja de las palmeras, agita un patético plumero de hojas muertas contra la gruesa arena. La Gran Isabel tiene un manantial de agua dulce que brota en la ladera cubierta de vegetación de un barranco. Semejante a una cuña de tierra esmeralda de una milla de largo tendida sobre el mar, ostenta dos árboles frondosos muy cerca uno de otro, que arrojan una extensa sombra al pie de sus lisos troncos. Un barranco que se extiende a todo lo largo de la isla está lleno de matorrales; y presentando una profunda grieta enmarañada en la ladera alta, se extiende por la otra en una depresión poco profunda que acaba en una estrecha faja de costa arenosa.
Desde aquella punta baja de la Gran Isabel, la vista se extiende por un claro dos millas más allá, tan abrupto como si hubiera sido abierto a hachazos en la curva regular de la costa, justo hasta el puerto de Sulaco. Es una extensión de agua alargada, como un lago. Por un lado, los cortos ramales boscosos y los valles de la Cordillera bajan en ángulo recto hasta la misma costa; por el otro, la amplia vista del extenso llano de Sulaco se disuelve en el misterio opalino de las grandes distancias bajo la calina. La ciudad de Sulaco en sí –cimas de muros, una gran cúpula, brillos de miradores blancos en un extenso naranjal– se extiende entre las montañas y el llano, a escasa distancia del puerto y oculta a la visión directa del mar.
* En adelante, las palabras en cursiva indican, casi siempre, que en el original aparecen en castellano. [N. del E.]
Capítulo 2
La única indicación de actividad comercial en el puerto, visible desde la playa de la Gran Isabel, es el extremo chato y cuadrado del muelle de madera que la Compañía Oceánica de Navegación a Vapor (la OSN, como corrientemente se decía) había tendido sobre la parte menos profunda de la bahía así que hubo decidido convertir Sulaco en uno de sus puertos de escala en la República de Costaguana. El Estado posee varios puertos en su litoral, pero con excepción de Cayta, punto importante, no son más que pequeñas y malacomodadas calas en una costa inexpugnable –como Esmeralda, por ejemplo, sesenta millas al sur– o bien simples radas abiertas, expuestas a los vientos y azotadas por el oleaje.
Quizá las mismas condiciones atmosféricas que habían mantenido alejadas las flotas mercantiles en el pasado persuadieron a la Compañía OSN de violar el refugio de paz que protegía la plácida existencia de Sulaco. Los aires volubles que juguetean con el semicírculo de aguas dentro de la península de Azuera no eran capaces de poner estorbos a la potencia de vapor de su excelente flota. Año tras año los negros cascos de sus barcos habían pasado y traspasado la costa, yendo y viniendo ante Azuera, las Isabelas, Punta Mala, atentos sólo a la tiranía del tiempo. Sus nombres, los nombres de toda la mitología, llegaron a hacerse familiares en una costa jamás regida por los dioses del Olimpo. El Juno era conocido exclusivamente por sus cómodos camarotes en el centro del barco; el Saturno, por la simpatía de su capitán y el lujo de pinturas y dorados de su salón, mientras que el Ganimedes estaba dispuesto principalmente para el transporte de reses, y era evitado por los pasajeros advertidos. El indio más humilde de la aldea más perdida de la costa conocía el Cerbero, un vaporcito negro sin atractivo ni acomodación alguna para pasajeros, cuya misión era costear lentamente por playas bordeadas de bosque junto a pavorosas rocas, parando complaciente ante cada grupo de cabañas para cargar productos, incluso bultos de tres libras de caucho liados en hierba seca.
Y como rara vez dejaban de dar razón del menor paquete, casi nunca perdían una res y no se les había ahogado nunca un solo pasajero, el nombre de la OSN era considerado como el máximo de la seriedad. Los usuarios afirmaban que sus vidas y sus bienes se encontraban más seguros en manos de la Compañía que en sus casas en tierra.
El superintendente de la OSN en Sulaco, para el servicio en la sección de Costaguana, se mostraba muy orgulloso del prestigio de su Compañía. Lo resumía en una frase que solía repetir: «Nosotros nunca fallamos». Para los oficiales de la Compañía adoptaba la forma de una rigurosa advertencia: «Aquí no tolero errores, que Smith haga lo que quiera en su sección».
Smith, al que en su vida había visto, era el otro superintendente del servicio, con residencia a unas quinientas millas de Sulaco.
–No me vengan ustedes con su Smith.
Después, calmándose de repente, daba de lado al tema con estudiado abandono.
–Smith sabe tanto de este continente como un niño de pecho.
«Nuestro excelente señor Mitchell», para el mundo del comercio y el oficial de Sulaco; «Joe el Pelma», para los comandantes de los barcos de la Compañía, el capitán Joseph Mitchell se ufanaba de su profundo conocimiento de los hombres y las cosas del país: cosas de Costaguana. Entre estas últimas tenía como las más perjudiciales para el normal funcionamiento de su Compañía los frecuentes cambios de gobierno impuestos por las revoluciones de tipo militar.
El ambiente político de la República era por lo general borrascoso en aquellos días. Los patriotas en fuga del partido derrotado tenían el don de asomar de nuevo por la costa con un barco cargado a medias de armas cortas y municiones. Semejante inventiva dejaba pasmado al capitán Mitchell, que lo tenía por un auténtico milagro, habida cuenta de su total carencia de medios en el momento de la huida. Había observado que «nunca parecían llevar encima cambio bastante para pagar el pasaje de salida del país». Y podía hablar por experiencia, pues en cierta ocasión memorable habían acudido a él para salvar la vida de un dictador, así como las vidas de algunos funcionarios de Sulaco –el jefe político, el administrador de Aduanas y el jefe de la policía– pertenecientes a un gobierno derrocado. El pobre señor Ribera (tal era el nombre del dictador) había recorrido de estampía ochenta millas por senderos de montaña después de ser derrotado en la batalla de Socorro, con la esperanza de adelantarse a la fatídica noticia; lo que, claro está, no le fue posible montando una mula coja. Además, el animal expiró bajo él al final de la Alameda, donde la banda militar solía tocar por las tardes entre revolución y revolución.
–Señor mío –el capitán Mitchell continuaba con pomposa gravedad–, el inoportuno final de la mula atrajo la atención hacia el desgraciado jinete. Su rostro fue reconocido por varios desertores del ejército de la Dictadura que andaban entre el populacho dedicado ya a destrozar las ventanas de la Intendencia.
En la madrugada de aquel día las autoridades locales de Sulaco se habían refugiado en las oficinas de la Compañía OSN, un sólido edificio junto al lado de tierra del muelle, abandonando la ciudad a merced de la turba revolucionaria; y como el dictador era aborrecido por el populacho debido a la dura ley de reclutamiento que las circunstancias le habían obligado a promulgar durante la lucha, corría el riesgo bastante probable de que le hicieran pedazos. Por suerte, Nostromo –un tipo inapreciable– se encontraba a mano, y con algunos obreros italianos importados para trabajar en el Ferrocarril Central Nacional, logró rescatarle; por el momento, al menos. El caso es que el capitán Mitchell consiguió llevarlos a todos en su propia lancha hasta uno de los vapores de la Compañía, el Minerva, que justo entonces, como enviado por la Providencia, entraba en el puerto.
Tuvo que descolgar a aquellos caballeros con una cuerda por un boquete del muro trasero, mientras la multitud, desbordando la ciudad, se había desparramado por la costa y aullaba enfurecida ante la fachada del edificio. Tuvo después que llevarlos a la carrera a lo largo del muelle, en una huida desesperada a vida o muerte. Y de nuevo había sido Nostromo, uno entre mil, quien, a la cabeza entonces del grueso de cargadores de la Compañía, defendió el muelle contra las acometidas del populacho, dando así tiempo a los fugitivos para alcanzar la lancha que les esperaba al otro lado, con el banderín de la Compañía en la popa. Llovieron palos, piedras, balas; incluso les lanzaron cuchillos. El capitán Mitchell mostraba con orgullo la larga cicatriz de un corte que le cruzaba la oreja y la sien izquierdas, causada por una navaja de afeitar atada a un palo –arma, explicaba, muy favorecida por «los negros de la peor especie de aquí».
El capitán Mitchell era un hombre rechoncho, entrado en años, que usaba altos cuellos en punta y cortas patillas, aficionado a los chalecos blancos y en realidad muy locuaz bajo su aspecto de ceremoniosa reserva.
–Estos caballeros –solía decir, mirando con gran solemnidad– tuvieron que correr como conejos, señor mío. Hasta yo mismo corrí como un conejo. Ciertas clases de muerte resultan, ejem, repugnantes para un, un, ejem, hombre respetable. Me hubieran matado a palos, también a mí. Una chusma enloquecida, señor, no repara en distinciones. Quiso la Providencia que debiéramos la salvación a mi capataz de cargadores, como le llaman en la ciudad, un hombre que, cuando descubrí lo que valía, no era más que el contramaestre de un barco italiano, un gran barco genovés, uno de los pocos barcos europeos que viniera a Sulaco con cargamento general antes de la construcción del ferrocarril. Lo abandonó a causa de ciertos amigos muy respetables que hizo aquí, compatriotas suyos, pero también, supongo, para mejorar de posición. Tengo buen ojo para juzgar a los hombres, señor. Le contraté como capataz de cargadores y responsable de nuestro muelle. No era más que eso, pero sin él, el señor Ribera hubiera sido hombre muerto. Este Nostromo, señor, un hombre intachable, llegó a ser el terror de los ladrones de la ciudad. Por aquel entonces estábamos aquí infestados, lo que se dice infestados, invadidos, señor mío, por ladrones y matreros, bandidos y asesinos venidos de la provincia entera. En esta ocasión habían acudido como moscas a Sulaco desde hacía una semana. Habían olisqueado el final, señor. La mitad de aquella chusma asesina eran bandidos profesionales del Campo, señor, pero no había ni uno solo que no hubiera oído hablar de Nostromo. En cuanto a los léperos de la ciudad, señor mío, les bastaba ver sus negros bigotes y sus dientes blancos. Temblaban ante él, señor. Ésa es la ventaja de un carácter firme.
Bien pudiera decirse que fue Nostromo solo el que salvó la vida de aquellos señores. El capitán Mitchell, por su parte, no se apartó de ellos hasta verlos caer jadeantes, aterrorizados y desesperados, pero ilesos, sobre los lujosos sofás de terciopelo del salón de primera clase del Minerva. Hasta el final tuvo la atención de tratar al dictador de «Excelencia».
–Señor mío, no podía hacer otra cosa. El hombre estaba hundido, con cara de muerto, pálido, todo lleno de arañazos.
El Minerva no ancló aquel viaje. El superintendente ordenó que volviera a zarpar al momento. No pudo desembarcarse cargamento alguno, claro está, y los pasajeros para Sulaco se negaron a poner pie en tierra. Podían oír el tiroteo y ver claramente cómo se luchaba en la misma orilla. El populacho, al verse rechazado, empleó sus energías en atacar la Aduana, un tétrico edificio con muchas ventanas que parecía sin terminar, a doscientos metros de las oficinas de la OSN y, aparte de éstas, el único edificio junto al puerto. El capitán Mitchell, después de ordenar al comandante del Minerva que desembarcara a «aquellos caballeros» en el primer puerto de escala fuera de Costaguana, regresó en su lancha para ver lo que podía hacerse para proteger los bienes de la Compañía. Éstos y las propiedades del ferrocarril fueron defendidos por los residentes europeos, es decir, por el mismo capitán Mitchell y el grupo de ingenieros que construían la vía, auxiliados por los obreros italianos y vascos apiñados fielmente en torno a sus jefes ingleses. También los cargadores de la Compañía, naturales de la República, se portaron muy bien a las órdenes de su capataz. Siendo un conjunto de muy turbia extracción y muy mezcladas sangres, negros en su mayoría, en riña perpetua con los otros parroquianos de ínfimas tabernas de la ciudad, recibieron con placer semejante oportunidad de ajustar sus cuentas personales amparados en circunstancias tan favorables. No había ni uno solo entre ellos que, en una u otra ocasión, no hubiera visto con horror el revólver de Nostromo apuntándole junto a la cara o no hubiera sido intimidado de cualquier otra forma por la resolución de Nostromo. Era «muy hombre», decían de su capataz, de carácter demasiado desdeñoso como para proferir insultos, un jefe incansable en sus órdenes, aún más temible a causa de su altivez. Y allí le tenían aquel día, en cabeza, dignándose hacer comentarios jocosos con uno u otro de sus hombres.
Un mando así daba ánimos, y lo cierto es que todo el destrozo que consiguió hacer la chusma fue quemar una –solamente una– pila de traviesas de vías, que por estar impregnadas con creosota ardieron bien. El ataque principal contra los depósitos del ferrocarril, las oficinas de la OSN y, sobre todo, contra la Aduana, cuya caja fuerte, según era bien sabido, contenía un importante tesoro en lingotes de plata, fracasó por completo. Incluso el pequeño albergue del viejo Giorgio, que se encontraba solitario a medio camino entre el puerto y la ciudad, se libró del saqueo y la destrucción, no por milagro, sino porque, pendientes de las cajas fuertes, se olvidaron de él al principio y después no tuvieron tiempo para detenerse. Nostromo, con sus cargadores, los acosaban entonces con demasiado ímpetu.
Capítulo 3
Bien pudiera decirse que con ello tan sólo protegía lo suyo. Desde el principio había sido admitido a vivir en la intimidad de la familia del posadero, su paisano. El viejo Giorgio Viola, un genovés de blancas melenas leoninas –al que solían llamar sólo «el Garibaldino» (como llaman a los mahometanos por su profeta)–, era, para usar los términos exactos del capitán Mitchell, el «respetable amigo casado» por consejo del cual Nostromo había abandonado el barco para probar suerte en tierras de Costaguana.
El viejo, lleno de desprecio por el populacho, como corresponde a un austero republicano, no había prestado atención a los primeros indicios de la tormenta. Aquel día siguió trasteando en zapatillas por la casa, como solía, rezongando irritadamente para sí contra el carácter apolítico de la revuelta y alzándose de hombros. Después, la acometida de la chusma le cogió por sorpresa. Era ya demasiado tarde para poner a salvo a su familia, y la verdad es que ¿adónde pudieran haber huido con la corpulenta Signora Teresa y dos hijas pequeñas por aquel llano desierto? Así es que el viejo, después de levantar barricadas en todo hueco libre, se sentó con gran serenidad en medio del café a oscuras con una vieja escopeta sobre las rodillas. Su mujer se sentó en otra silla junto a él, murmurando piadosas súplicas a todos los santos del calendario.
El viejo republicano no creía en los santos, ni en las oraciones, ni en lo que llamaba «la religión de los curas». Sus dioses eran la Libertad y Garibaldi; pero toleraba la «superstición» en las mujeres, manteniendo en estos asuntos un aire de silenciosa suficiencia.
Sus dos hijas, la mayor de catorce años, y la otra dos años menor, se acurrucaban en el suelo enarenado a ambos lados de la Signora Teresa, con la cabeza en el regazo de su madre, asustadas las dos, pero cada una a su manera; Linda, la morena, ofendida y furiosa; la rubia Gisela, la menor, confusa y resignada. La patrona apartó un momento los brazos, con los que rodeaba a sus hijas, para santiguarse y retorcerse las manos apresuradamente. Alzó la voz, lamentándose.
–¡Ay!, Gian Battista, ¿por qué no estás aquí? ¿Por qué no estas aquí?
Con ello no invocaba al mismo santo, sino que se dirigía a Nostromo, así llamado. Y Giorgio, inmóvil en la silla junto a ella, respondía irritado por aquellas apelaciones alarmadas y llenas de reproches.
–¡Tranquila, mujer! ¿Has perdido la razón? Está cumpliendo con su deber –murmuraba en la oscuridad, y ella replicaba, jadeando:
–¡Ah! No lo aguanto. ¡El deber! ¿Y yo, que he sido como una madre para él? De rodillas se lo pedí esta mañana; no salgas, ¡Gian Battista... quédate en casa, Battistino... considera a estas dos criaturas inocentes!
La mujer de Viola era también italiana, nacida en Spezzia, y aunque mucho más joven que su marido, ya madura. Era hermosa de rostro, de un tinte que se había vuelto amarillo, porque no le sentaba el clima de Sulaco. Tenía una voz de sonoro contralto. Cuando, con los brazos cruzados firmemente bajo su amplio busto, regañaba a las chinas rechonchas y de gruesas piernas, atareadas con la colada, pelando aves, moliendo maíz en morteros de madera por los cobertizos de adobe detrás de la casa, era capaz de emitir una nota tan profunda, apasionada y vibrante, que el perro guardián se precipitaba a su caseta agitando ruidosamente la cadena. Luis, un mulato de color canela con un bigote incipiente y gruesos labios oscuros, interrumpía el barrido del café con una escoba de hojas de palma para dejar que un leve estremecimiento le recorriera el espinazo. Luego mantenía cerrados por largo tiempo sus lánguidos ojos de almendra.
Éste era el personal de la Casa Viola, pero todos ellos habían huido temprano aquella mañana, así que sonó el primer signo de la revuelta, prefiriendo ocultarse en el llano a fiarse de la casa; preferencia nada censurable, ya que, fuese cierto o no, era creencia general en la ciudad que el Garibaldino tenía dinero enterrado bajo el suelo de barro de la cocina. El perro, animal irascible y peludo, ladraba con vehemencia o gemía con lástima, alternadamente, en la parte de atrás, saliendo y entrando en su caseta según le movía la furia o el miedo.
Oleadas de gritos crecían y se apagaban, como violentas ráfagas de viento en el llano en torno a la casa parapetada; el resonar seco e intermitente de los disparos dominaba el griterío. A veces se producían períodos de calma inexplicable fuera, y nada podía resultar más alegre y pacífico que las listas de sol que, por las rendijas de las persianas, trazaban rectas rayas a través del café sobre las sillas y mesas amontonadas contra la pared opuesta. El viejo Giorgio había elegido aquel cuarto desnudo y encalado como refugio. Tenía sólo una ventana y su única puerta se abría al camino de espeso polvo que, flanqueado por un seto de áloes, iba del puerto a la ciudad, por el que pesados carros solían pasar chirriando tras lentas yuntas de bueyes conducidos por muchachos a caballo.
En un momento de silencio Giorgio amartilló la escopeta. El sonido fatídico arrancó un débil gemido a la rígida figura de la mujer sentada junto a él. Un súbito estallido de gritos desafiantes muy próximo a la casa descendió de pronto a un confuso murmullo de gruñidos. Alguien corría por delante; se oyó por un momento su pesado jadeo pasar ante la puerta; hubo roncos susurros y pasos junto al muro; un hombro rozó la contraventana, borrando las brillantes líneas de sol dibujadas a través del cuarto. Los brazos de la Signora Teresa, que rodeaban los cuerpos arrodillados de sus hijas, las estrecharon con un convulso movimiento.
Las turbas, expulsadas de la Aduana, se habían dividido en grupos, en retirada por el llano con dirección a la ciudad. Débiles alaridos lejanos respondían en la distancia al apagado estallido de las descargas irregulares. A intervalos, los disparos sueltos resonaban ahogados y el blanco edificio, bajo y largo, de ventanas cegadas, parecía ser el centro de un tumulto que se extendiera en un amplio círculo en torno a su clausurado silencio. Pero los cautos movimientos y susurros del bando derrotado a la busca de un momentáneo refugio tras el muro llenaban la oscuridad del cuarto, cruzado por las líneas de sol inmóvil, de sonidos furtivos y funestos. Los Viola los oían como si espectros invisibles flotando sobre sus sillas discutieran en murmullos la conveniencia de pegar fuego a la casa del extranjero.
No había nervios que lo aguantasen. El viejo Viola se levantó lentamente, la escopeta en la mano, indeciso, porque no veía cómo podía impedirlo. Se oían ya voces en la parte de atrás. La Signora Teresa no pudo reprimir su terror.
–¡Ah, el traidor, el traidor! –dijo entre dientes, casi sin voz–. Ahora nos abrasarán vivos, y eso que se lo pedí de rodillas. ¡No!, tenía que salir corriendo detrás de sus ingleses.
Parecía creer que la sola presencia de Nostromo en la casa la hubiera vuelto inexpugnable. Con ello sufría también el influjo del hechizo de la reputación que el capataz de cargadores se había hecho por toda la costa, en la línea férrea, con los ingleses y con el populacho de Sulaco. En su cara, e incluso contra su marido, no cesaba de tomarlo a broma, burlándose a veces con buena intención, pero casi siempre con un curioso resentimiento. Pero ya se sabe que las mujeres no son razonables en sus opiniones, como Giorgio solía afirmar tranquilamente en ocasiones apropiadas. En este caso, con la escopeta cargada y a mano, se inclinó sobre la cabeza de su mujer y, sin perder de vista la puerta obstruida, le murmuró al oído que Nostromo hubiera sido incapaz de ayudarles. ¿Qué podían hacer dos hombres encerrados en una casa contra veinte o más, decididos a prenderle fuego al tejado? Gian Battista no había dejado de pensar en la casa todo el tiempo, estaba seguro.
–¿Él, pensar en la casa? ¡Él! –gritó la Signora Viola, exasperada. Se golpeó el pecho con las palmas–. Como si no le conociera. Sólo piensa en sí mismo.
Una descarga en la proximidad le hizo echar la cabeza atrás y cerrar los ojos. El viejo Giorgio apretó con fuerza los dientes bajo el bigote blanco y lanzó furiosas miradas. Varios proyectiles se estrellaron a la vez contra el muro; se oyó cómo caían trozos de yeso fuera; una voz gritó: «¡Que vienen!», y tras un momento de angustioso silencio se oyó el rumor de pies que corrían ante la fachada.
Entonces la actitud tensa del viejo Giorgio se calmó y una sonrisa de desdeñoso alivio asomó a sus labios de viejo luchador con rostro leonino. No se trataba de un pueblo en lucha por la libertad, sino de ladrones. Incluso el hecho de defender su vida contra ellos era una especie de degradación para un hombre que había figurado entre los mil inmortales de Garibaldi en la conquista de Sicilia. Sentía un desprecio inmenso por aquella algarada de pícaros y léperos, que ignoraban el sentido de la palabra «libertad».
Dejó la vieja escopeta en el suelo y, volviendo la cabeza, echó una mirada a la litografía en colores de Garibaldi que aparecía enmarcada en negro sobre la pared de cal; una viva raya de sol la cortaba perpendicularmente. Sus ojos, hechos a la penumbra luminosa, distinguieron los vivos colores del rostro, el rojo de la camisa, el perfil de los cuadrados hombros, la mancha negra del sombrero de bersagliere coronado por las rizadas plumas de gallo. ¡Un héroe inmortal! ¡Eso fue para ti la libertad: no sólo te dio la vida, sino la inmortalidad además!
Su fanatismo por aquel hombre no había sufrido mengua alguna. En el mismo momento de librarse del temor al mayor peligro, quizá, que había amenazado a su familia en todas sus andanzas, se había dirigido a su antiguo jefe, el primero y el único, y sólo después puso la mano en el hombro de su mujer.
Las niñas arrodilladas en el suelo no se habían movido. La Signora Teresa entreabrió los ojos, como si despertase de un profundo letargo sin sueños. Sin dar tiempo a que su marido, con su pausada manera, dijera una palabra de aliento, se levantó de golpe, con las niñas aún agarradas, una a cada lado, y, sofocada, dejó escapar un ronco grito.
A la vez sonó un violento golpe en la parte exterior de la contraventana. Oyeron el súbito resoplar de un caballo, el inquieto pataleo de las herraduras sobre el estrecho y duro sendero ante la casa; la punta de una bota golpeó de nuevo el cierre, cada puntapié acompañado por el retintín de una espuela, y una voz alterada gritó:
–¡Hola, hola! ¡Los de dentro!
Capítulo 4
Durante toda la mañana, Nostromo no había dejado de vigilar desde lejos la Casa Viola, incluso en plena trifulca junto a la Aduana. «Si veo salir humo de allí –se dijo–, están perdidos.» En cuanto la turba se hubo dispersado, arremetió con un puñado de obreros italianos en aquella dirección, que, además, era el camino más corto para la ciudad. Parecía como si aquella parte de la chusma que estaba persiguiendo tuviera la intención de hacerse fuerte en la casa; una descarga hecha por sus hombres desde detrás de un seto de áloes los puso en huida. En una brecha abierta para los raíles de la línea del puerto apareció Nostromo, jinete en su mula gris plata. Gritó, disparó contra ellos con su revólver y marchó a galope hasta la ventana del café. Tenía la sospecha de que el viejo Giorgio había elegido aquella parte de la casa como refugio.
Su voz llegó hasta ellos, apresurada y sin aliento:
–¡Hola, vecchio! ¡Ah, vecchio! ¿Estáis bien todos?
–¿Lo estás viendo? –murmuró el viejo Viola a su mujer.
La Signora Teresa callaba ahora. Nostromo rio fuera.
–Ya oigo que la padrona sigue viva.
–Has hecho cuanto has podido para matarme de miedo –gritó la Signora Teresa. Hubiera querido decir algo más, pero le faltó la voz.
Linda la miró un momento, pero el viejo Giorgio gritó en son de excusa:
–Está un poco alterada.
Fuera, Nostromo respondió con otra carcajada:
–Pues a mí no me altera ella.
La Signora Teresa recuperó la voz.
–Lo que digo. No tienes corazón... ni conciencia, Gian Battista.
Le oyeron dar vuelta al caballo y alejarse del postigo. El grupo a su mando charlaba con excitación en italiano y español, animándose mutuamente a la persecución. Se puso al frente y gritó:
–Avanti!
–No se ha quedado mucho tiempo con nosotros. Aquí no le va a elogiar ningún extranjero –dijo la Signora Teresa melodramáticamente–. Avanti! Sí, eso es lo único que le importa. Ser el primero donde sea, como sea, ser el primero para esos ingleses. Lo irán enseñando a todo el mundo. «¡Vean a nuestro Nostromo!» –Rio con sarcasmo–. ¡Vaya nombre! ¿Qué es eso? ¿Nostromo? Hasta aguanta que le den un nombre que ni ellos entienden.
Mientras, Giorgio, tranquilamente, había estado desatrancando la puerta; el torrente de luz cayó sobre la Signora Teresa, con las dos niñas acurrucadas junto a ella, como una imagen pintoresca de exaltación maternal. A su espalda, la pared era de una blancura cegadora y los colores crudos de la litografía de Garibaldi palidecían bajo el sol.
El viejo Viola, desde la puerta, levantó el brazo como si ofreciese todos sus rápidos y fugaces pensamientos al retrato de su antiguo jefe en la pared. Incluso cuando cocinaba para los «signori inglesi», los ingenieros (era un cocinero de fama, aunque la cocina fuese un antro sombrío), se encontraba, como si dijéramos, bajo la mirada del gran hombre que le había mandado durante una lucha gloriosa en la que, al pie de los muros de Gaeta, la tiranía estuvo a punto de acabar para siempre, de no haber sido por aquella maldita raza de reyes y ministros piamonteses. Cuando a veces una sartén se prendía durante una delicada operación con una fritura de cebolla, y se veía al viejo salir de la cocina, jurando y tosiendo violentamente, envuelto en una nube acre de humo, el nombre de Cavour –el archiintrigante vendido a reyes y a tiranos– podía oírse en compañía de imprecaciones contra las chinas, la cocina en general, y aquel asco de país en que se veía obligado a vivir por el amor a una libertad que el traidor había agarrotado.
Entonces la Signora Teresa, toda de negro, saliendo por otra puerta, se acercaba, corpulenta y solícita, inclinada su hermosa cabeza, de oscuro pelo castaño, abría los brazos y gritaba con tono profundo:
–¡Giorgio! ¡Qué genio tienes! ¡Misericordia divina! ¡Con este sol! Le va a dar algo.
A sus pies las gallinas correteaban de un lado para otro, a grandes zancadas; si alguno de los ingenieros del ferrocarril se encontraba en Sulaco, uno o dos jóvenes rostros ingleses aparecían en la sala de billar, pero al otro lado, en el café, Luis, el mulato, tenía buen cuidado en no mostrarse. Las criadas indias, de ondeantes melenas negras, vistiendo sólo una camisa y una corta falda, miraban estólidamente bajo los flequillos cuadrados de sus frentes; el ruidoso chisporroteo de la grasa había cesado, subían los humos a la luz del sol, un fuerte olor a cebolla quemada flotaba en el calor dormido, envolviendo la casa; y la vista se perdía en una extensa llanura de hierba hacia el poniente, como si el llano entre la Sierra que dominaba Sulaco y el ramal costero que se extendía hacia Esmeralda hubiera abarcado medio mundo.
La Signora Teresa, después de una pausa de efecto, reprendía:
–¡Eh, Giorgio! Deja en paz a Cavour y cuídate, ahora que estamos tirados en esta tierra con las dos niñas, sólo porque no puedes aguantar el vivir bajo un rey.
Y mientras le miraba, a veces se llevaba rápidamente la mano al costado con una breve contracción de sus finos labios y un frunce en sus cejas, rectas y negras, como un latigazo de dolor agudo o un sentimiento de irritación en la hermosa regularidad de sus facciones.
Era dolor; dominó la punzada. La había atacado por primera vez pocos años después de abandonar Italia para emigrar a América y establecerse al fin en Sulaco tras haber andado errantes de un lugar a otro, intentando el pequeño comercio aquí y allá, y en cierta ocasión una pesquería en regla, en Maldonado, porque Giorgio, como el gran Garibaldi, había sido marinero en su juventud.
A veces le faltaba paciencia ante el dolor. Durante años su mordisco había formado parte del paisaje que abarcaba el resplandor del puerto bajo los ramales de bosque de Cordillera; y el sol mismo era pesado y triste –cargado de dolor–, no como el sol de su juventud, cuando Giorgio, ya maduro, le había hecho la corte, con seriedad y pasión, en las playas del golfo de Spezzia.
–Vuelve en seguida, Giorgio –le ordenaba–. Se diría que no tienes pizca de compasión por mí, con cuatro signori inglesi parando en la casa.
–Va bene, va bene –refunfuñaba Giorgio.
La obedecía. Los signori inglesi pedirían su almuerzo en seguida. Había pertenecido al grupo inmortal e invencible de libertadores ante quienes los mercenarios de la tiranía habían volado como paja ante un huracán, un uragano terribile. Pero aquello había sido antes de casarse y tener hijos; y antes de que la tiranía hubiera levantado de nuevo la cabeza entre los traidores que habían encarcelado a Garibaldi, su héroe.
Había tres puertas en la fachada de la casa, y todas las tardes se veía al Garibaldino en una u otra de ellas con su gran melena blanca, juntos los brazos, las piernas cruzadas, apoyada la leonina cabeza en el quicio, contemplando las laderas de bosque en las estribaciones de la cúpula nevada del Higuerota. La fachada de la casa proyectaba un negro y alargado rectángulo de sombra, que se ensanchaba poco a poco sobre el blando camino de carretas. A través de los huecos abiertos a golpe de machete en los setos de adelfas, el ramal del tren del puerto, tendido provisionalmente en la llanura, extendía en curva sus brillantes costillas paralelas por una faja de hierba requemada y marchita a unos sesenta metros de la casa. Al caer la tarde, los trenes de material vacíos rodeaban la arboleda verde oscura de Sulaco y corrían, zigzagueando ligeramente, con blancos penachos de humo, por el llano hacia la Casa Viola, de vuelta a los depósitos del ferrocarril del puerto. Los maquinistas italianos le saludaban desde la locomotora levantando la mano, mientras los guardas negros, sentados negligentemente en los frenos, miraban al frente, con las alas de sus anchos sombreros agitándose al viento. En respuesta, Giorgio movía ligera y rápidamente la cabeza, sin separar los brazos.
Aquel día memorable de la revuelta, no había cruzado los brazos sobre el pecho. Con la mano agarraba el cañón de la escopeta apoyada contra el quicio; ni una vez echó un vistazo a la blanca cúpula del Higuerota, cuya frígida pureza parecía mantenerse aparte de la tierra ardiente. Sus ojos examinaron el llano con curiosidad. Altas estelas de polvo se desvanecían aquí y allá. En el cielo sin mancha lucía el sol penetrante y cegador. Grupos de hombres corrían precipitadamente; otros hacían alto; y el repiqueteo irregular de las armas de fuego llegaba en oleadas a sus oídos en el aire encendido y silencioso. Figuras solitarias corrían a la desesperada. Galopaban jinetes, unos hacia otros, giraban juntos, se separaban a la carrera. Giorgio vio caer a uno; el jinete y su montura desaparecieron como tragados por un abismo, y los movimientos del paisaje animado eran como escenas de un juego violento entre enanos a caballo y a pie, que vociferaban con diminutas gargantas bajo la montaña que semejaba ser la gigantesca encarnación del silencio. Nunca había visto Giorgio tal frenesí de vida en aquella parte del llano; su mirada no podía captar a la vez todos los detalles; se llevó la mano a los ojos, hasta que de pronto le sobresaltó el estruendo de una multitud de cascos a su lado.
Un tropel de caballos había roto la cerca del corral de la compañía ferroviaria. Vinieron como una tromba y se precipitaron sobre la vía resoplando, coceando, relinchando en una turba densa, abigarrada, agitada, de grupas bayas, pardas, grises, desorbitados los ojos, tendidos los cuellos, enrojecidas las narices, ondeantes las largas colas. Así que saltaron al camino, el polvo denso se levantó bajo sus cascos y a seis metros de Giorgio sólo se precipitó una nube parda con formas imprecisas de cuellos y ancas, haciendo temblar el suelo a su paso.
Viola tosió, apartó la cara del polvo y movió ligeramente la cabeza.
–Alguien tendrá que ir a buscarlos antes de que se haga de noche –murmuró.
En el rectángulo de sol que caía por la puerta, la Signora Teresa, de rodillas ante la silla, había descansado la cabeza, bajo la espesa mata de pelo color de ébano con hebras de plata, en sus manos abiertas. El chal de encaje negro con que solía cubrirse estaba caído en el suelo junto a ella. Las dos niñas se habían levantado, cogidas de la mano, con sus cortas faldas, el pelo suelto caído en desorden. La pequeña se cubría los ojos con el brazo como con miedo a mirar la luz. Linda, con una mano en el hombro de la otra, miraba con audacia. Viola contempló a sus hijas.
El sol resaltaba las hondas arrugas de su rostro y la energía de su expresión tenía la inmovilidad de una talla. Era imposible acertar qué pensaba. Las hirsutas cejas grises ocultaban su mirada sombría.
–¿Y eso? ¿Es que no rezáis, como vuestra madre?
Linda hizo un gesto de desdén, sacando sus labios rojos, casi demasiado rojos; pero tenía unos ojos admirables, castaños, con una chispa de oro en las pupilas, plenos de inteligencia y de sentido, y tan claros que parecían iluminar su rostro delgado e incoloro. Había relumbres de bronce en los sombríos bucles del pelo, y las pestañas, largas y negras como el carbón, hacían parecer su tez aún más pálida.
–Madre va a ofrecer un montón de velas en la iglesia. Lo hace siempre que Nostromo va de pelea. Me tocará llevar algunas a la capilla de Nuestra Señora en la catedral.
Dijo todo esto deprisa, con gran seguridad, con voz viva y penetrante. Luego, dando un leve empujón a su hermana en el hombro, añadió:
–¡Y ésta se verá obligada a llevar alguna también!
–¿Cómo obligada? –preguntó Giorgio, con gravedad–. ¿Es que no quiere?
–Es tan tímida –dijo Linda, dejando escapar la risa–. La gente se fija en su pelo rubio cuando va con nosotras. Le gritan: «¡Mira la rubia! ¡Mira la rubita!». Así le gritan en la calle. Es tan tímida.
–¿Y tú? Tú no eres tímida, ¿verdad? –dijo lentamente el padre.
Echó hacia atrás el pelo negro.
–Nadie me llama a mí cosas.





























