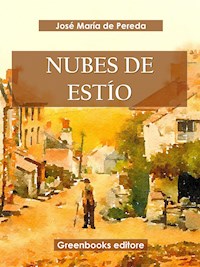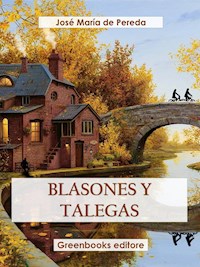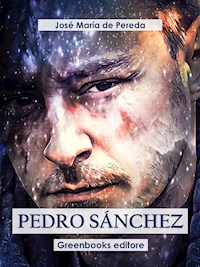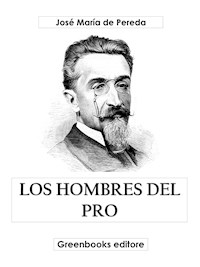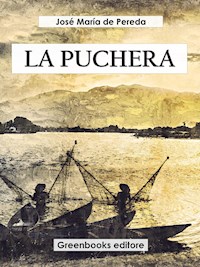Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tacet Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Novelistas Imprescindibles
- Sprache: Spanisch
Bienvenidos a la serie de libros Novelistas Imprescindibles, donde les presentamos las mejores obras de autores notables. Para este libro, el crítico literario August Nemo ha elegido las dos novelas más importantes y significativas de José María de Pereda que son Pedro Sánchez y La mujer del César. José María de Pereda fué un escritor español, el reconocido líder de los novelistas regionales españoles modernos. Novelas seleccionadas para este libro: - Pedro Sánchez. - La mujer del César.Este es uno de los muchos libros de la serie Novelistas Imprescindibles. Si te ha gustado este libro, busca los otros títulos de la serie, estamos seguros de que te gustarán algunos de los autores.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 679
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tabla de Contenido
Título
El Autor
Pedro Sánchez
La mujer del César
About the Publisher
El Autor
José María de Pereda, (nacido el 6 de febrero de 1833, cerca de Santander, España- murió el 1 de marzo de 1906, Santander), escritor español, el reconocido líder de los novelistas regionales españoles modernos. Nacido de una familia conocida por su ferviente catolicismo y su tradicionalismo, Pereda parecía un auténtico hidalgo. Un hermano mayor le proporcionó un ingreso que le permitió convertirse en escritor. Su primer esfuerzo literario fue el de las Escenas montañesas (1864), bocetos descarnados y realistas de los pescadores de Santander y los campesinos de la Montaña. Siguieron otros bocetos y primeras novelas de marcado espíritu polémico, como El buey suelto (1878; "El buey desatado"); Don Gonzalo González de la Gonzalera (1879), una sátira sobre la revolución de 1868 y un elogio del antiguo sistema patriarcal de gobierno; y De tal palo tal astilla (1880; "Como la madera, así las astillas"), una protesta de un católico rígido contra las tendencias religiosas liberales defendidas por su amigo Benito Pérez Galdós. Con la excepción de Pedro Sánchez (1883) y La Montálvez (1888), todas sus novelas tienen un trasfondo montañés.
La mejor obra de Pereda, una de las mejores novelas españolas del siglo XIX, fue Sotileza (1884), una epopeya de los pescadores santanderinos, ejemplificada por el retrato de la altiva y enigmática pescadora Sotileza, y una auténtica novela costumbrista.
En su realismo viril, teñido de simpatía humana, Pereda es plenamente castellano. Tuvo el don de crear personajes humanos, sobre todo de los más humildes, y, con su dominio del lenguaje rico y flexible, destaca, sobre todo, como pintor de la naturaleza, en todos sus aspectos.
Pedro Sánchez
Capítulo I
Entonces no era mi pueblo la mitad de lo que es hoy. Componíanle cuatro barriadas de mala muerte, bastante separadas entre sí, y la mejor de sus casas era la de mi padre, con ser muy vieja y destartalada. Pero al cabo tenía dos balcones, ancho soportal, huerta al costado, pozo y lavadero en la corralada, y hasta su poco de escudo blasonado en la fachada principal. Nunca pude darme cuenta de lo que venían a representar aquellos monigotes carcomidos y polvorientos; pero mi padre, que afirmaba haberlos alcanzado en su prístina forma, me aseguró muchas veces que eran unas abarcas, a modo de las del país, es decir, almadreñas, y el busto de un gran señor con barbas y capisayo, y que todo aquel conjunto era como jeroglífico que significaba, en castellano corriente, Sancho Abarca, del cual descendíamos los Sánchez de mi familia. Parecíame ingeniosa y hasta agradable la interpretación, y aceptábala sin meterme en nuevas investigaciones, no tanto porque así complacía a mi padre, que se pagaba mucho de estas cosas, cuanto por lo que de ellas se mofaban los Garcías contiguos, gentes ordinarias que nos miraban por encima del hombro, porque contribuían por lo territorial algo más que nosotros, y nunca salían del ayuntamiento.
La verdad es que la hacienda de mi padre y el pelaje de su media levita no eran cosa mayor para echar grandes roncas a sus convecinos, toscos labradores, pero pobres felices, que tenían en mayor estima un pedazo de borona que los mejores timbres de nobleza esculpidos en un sillar ruinoso.
Pobres felices dije, puesto que no es desgraciado, por el mero hecho de no ser rico, el hombre que no tiene necesidad de ocultar su pobreza a los demás, que como pobre vive y trabaja, y para pobres educa a sus hijos. Desgraciado es el pobre que, por respetos humanos, necesita andar en hábitos y holganzas de rico, para sostener el prestigio de un don de bambolla que heredó de sus mayores, como censo irredimible.
Mucho de esto acontecía en mi casa. Éramos cuatro hermanos (tres hembras y yo). Para mantenernos a todos de señores, sólo contaba mi padre con cinco mil escasos reales que venían a producirle, en especie y en dinero, las tierras y ganados de su pertenencia, parte administrados por él, y parte dado a renta y aparcería, más otros dos mil, no completos, procedentes de una carga de justicia, tan pronto reconocida como puesta en tela de juicio por el Gobierno; por lo que se llevaba la mitad de su producto este incesante trabajo de sostener un derecho que jamás llegaba a ponerse enteramente claro.
Mis tres hermanas eran garridas mozas, bien afamadas de tales; pero como eran señoras pobres, se veían y se deseaban para acomodarse, pues se juzgaban demasiado altas para bajarse hasta los mocetones del lugar, y las tenían en poco los galanes ricos de las inmediaciones.
Al fin, partiendo la diferencia, acomodóse la mayor con un jándalo hacendoso que la conoció en una romería, no sin grandes repugnancias de mi padre, que tasaba el lustre de su alcurnia en mucho más, y ya transigente una vez en punto tan espinoso, casáronse las otras dos al año siguiente, con un arbitrista bien redondeado y con un procurador del partido, mozo de porvenir en la carrera, según informes de toda la curia del juzgado, sin que faltara el respetabilísimo y fehaciente de su Señoría.
Yo era el menor de los hijos de mi padre, y en mí tenía éste puestos los cinco sentidos, no solamente por ser el Benjamín de la casa, sino por mi calidad de varón, llamado, por ende, a conservar el apellido de familia, de lo cual se pagaba mucho el candoroso autor de mis días, ni más ni menos que si los Sánchez no abundasen en el mundo, o hubiera en la rama directa de los de mi casta alguna particularidad eminente que valiera la pena de irse esculpiendo en la memoria de las sucesivas generaciones de mi familia, o no pudiera ni debiera endosarse a cualquier otro Sánchez de los muchos que había en el lugar, o al primero con quien se topase al revolver la esquina, a faltas de otro mejor.
Con haberse aliviado mi padre del peso de mis hermanas (que no llevaron otra dote que las que debían a la naturaleza, y la parte ideal que les correspondía de los preclaros timbres del apellido), vime yo en casa más regalado y mejor vestido que antes; y hasta anduvo mi padre en tentaciones de darme una carrera literaria, aun a costa de someterse él a mayores y nuevas angosturas en lo de pura necesidad para la vida; pero, echadas bien las cuentas, no alcanzaban a tanto sus haberes, ni a mucho menos; y tras de que ello era poco, pidióse por entonces una nueva revisión de la desdichada carga de justicia, con lo que nos faltó también este importantísimo recurso.
Contaba yo a la sazón doce años bien cumplidos, y sabía cuanto podía aprenderse en la escuela del lugar, regida por un maestro del antiguo sistema, pero, afortunadamente, por ser yo hijo de quien era, amén de gozar gran fama de listo y amañado para todo, cogióme por su cuenta el párroco, no bien me dejó de la suya el pedagogo, y me enseñó casi todo el latín que él sabía, con algunas cosas más, que, aunque no muy nuevas, no eran malas, con lo que dicho queda que eran útiles. De este modo, y con leer a menudo la Clarisa Harlowe, El hombre feliz y el Quijote, que andaban algo empolvados en la alacena que en mi casa hacía las veces de librería, cobré señalada afición a la amena literatura, y comencé a abandonar mis hasta entonces ordinarios entretenimientos con los muchachos de mi edad, toscos motilones en quienes no entraba la gramática ni a puñetazos, y el catecismo a duras penas, no por falta de entendimiento seguramente, sino por la índole grosera de sus obligaciones ineludibles, mal avenidas siempre con toda clase de perfiles escolares.
Como además de esto, era yo, por naturaleza, blanco de color, pulido de facciones y bien contorneado de miembros (lo cual era el orgullo de mi padre, pues me creía cortado por la mano de Dios para ser un caballero), creyéronme a lo mejor enfatuado por tales prendas mis rústicos camaradas; dieron en mirarme recelosos, Y concluí por separarme de ellos y por hacer vida aparte, sin gran esfuerzo, aunque bien sabe Dios cuánto me gustó siempre tocar las campanas a vísperas los domingos y fiestas de guardar, y al mediodía casi todos los de la semana, acechar nidos, jugar a la cachurra, coger mayuelas, o fresas silvestres, en el monte; saltar las huertas; apedrear los nogales; calar la sereña en la cercana costa; hacer, en fin, cuanto hacer pudiera el más ágil, más duro y más revoltoso muchacho de mi lugar.
No por el nuevo rumbo que tomaban mis ideas llegaron éstas a volar tan alto que traspusieran las cumbres de los montes, entre los cuales y la costa, que por el lado opuesto me cerraba la salida, se desparramaba el pueblo, señor de un reducidísimo valle tapizado de verdor perenne, eterno jardín con callejos por sendas y manchas sombrías de espesos robledales, olorosos limoneros y laberintos de zarzas y madreselvas. En aquella fragante hondonada yacía desde que el mundo era mundo, al decir de mis viejos convecinos, tan resignado a su pobreza y tan satisfecho con ella, que ni siquiera se tomaba el trabajo de estirarse un poco hasta plantar una casa sobre la loma del Poniente para ver desde allí la mar que le pertenecía, y hacerse cargo de la hermosa y abrigada playa con que lindaba por aquella parte su término municipal. Un solo edificio parecía acometido de aquella mala tentación, pues se le veía arrastrándose cuesta arriba en dirección al mar, pero sin llegar a columbrarle, ni con la monterilla de la chimenea. Dijérase que, arrepentido de su temeridad a medio camino, se había quedado allí despatarrado y sin ánimos para volverse atrás, estribando en los pedruscos calcáreos de una pradera, y con la espalda guardada por un castañal frondoso. De los muchos años que llevaba en aquella actitud violenta e indecisa, eran irrevocable testimonio las yedras que le ceñían por un lado y le estrujaban hasta el punto de haber reducido a escombros entre sus brazos temibles, medio hastial del Oeste y el correspondiente alero del tejado. El tal edificio, mejor conservado por las fachadas de Este y Mediodía, era grande y tenía cierto aspecto señorial. Pertenecía, con las tierras que le circundaban y otras muchas desparramadas en las mieses del pueblo, a la casa del Infantado, bienes que administraban en mi lugar los ya citados Garcías: aquellos Garcías que se mofaban del escudo de armas de mi familia, y nunca salían del ayuntamiento.
Comunicábase el pueblo con los inmediatos por unas malas camberas, verdaderos caminos de cabras, donde sólo podían andar los pesados rodales y las cabalgad uras del país: así es que ver en aquellas callejas un jinete forastero o un carro entoldado con gente desconocida amontonada en el colchón de la pértiga, acontecimientos eran que ponían de punta la curiosidad de todo el vecindario, el cual no sosegaba hasta averiguar quiénes eran, de dónde venían y adónde se encaminaban.
Del movimiento y del hervor del mundo, sólo llegaba a la apacible y grata soledad aquélla lo que cabía en un periódico harto serio y formalote, que pagaban a medias el párroco y mi padre, en el cual periódico se leían las noticias de Madrid, la reseña de una sesión de Cortes borrascosa, los temores de un cambio ministerial, o las sospechas de un pronunciamiento, con la estoica tranquilidad, no exenta por eso de cierto asombro, con que hoy nos enteramos de lo que acontece en el corazón de la China o en las cumbres del Himalaya. Fuera de los muchachos que había en el ejército o en las tabernas de Sevilla, ganando un puñado de duros para volver hechos unos jándalos al pueblo (y no pasarían de cuatro entre unos y otros), ningún hijo de él andaba apartado de sus términos más allá de tres leguas, y eso para ir al mercado o a la feria o al molino, de modo que, sin el periódico de mi padre y del señor cura, y sin las tardías cartas de los cuatro ausentes, la estafeta del lugar hubiera sido innecesaria.
¡Y cuántos pueblos había en la provincia en igual estado de patriarcal inocencia que el mío entonces, y aun muchos años después!... hasta que, de repente y como por reflujo de lejana tempestad, allanáronse los montes, alzáronse los barrancos, taladráronse las rocas y llegó el bufido de la locomotora a confundirse con el bramar de las olas al estrellarse en la antes desierta y ociosa playa; el firme, llano y placentero arrecife sustituyó al áspero callejón, y el sonoro cascabeleo de los coches de colleras, al lento tintinar de los cencerrillos de la mansa yunta; descubrióse por las gentes cultas de Madrid que no se podía vivir ya sin los aires campestres y las aguas salobres de las costas del Norte en verano; invadiéronnos aquéllas y otras tales en alegre y regocijado tumulto; huyó de las arboledas el pastoril y rústico caramillo; y las vírgenes comarcas sometiéronse al imperio del invasor trashumante, que, sin imprimirles la cultura de que él alardea, les quitó, con la tranquilidad que era su mayor bien, cuanto de pintoresco y atractivo conservaban: el amor a sus costumbres indígenas, el color de localidad, el sello de raza.
No voy por este camino a acometer la harto desacreditada empresa de discurrir sobre las ventajas y desventajas de que se borren todas las fronteras y se reduzca la humanidad a un solo pueblo, regido por una sola ley: ¡en buen atolladero me metía!... La tal parrafada ha caído en el papel por sí sola, al venírseme a las mientes la increíble transformación obrada en el modo de ser de algunas comarcas del Norte, desde que yo era muchacho y aún se hallaba mi pueblo en el inocente y primitivo estado que tanto encarecía yo; y a este punto me vuelvo, pues quiero decir, porque debe tenerse en cuenta, que cuando me apuntó el bozo, y di en mirarme al espejo, y en pagarme mucho de mi persona, y me tuvo el párroco por regularmente instruido en letras humanas, ni por descuido me asaltó la tentación de ser ministro, ni siquiera diputado a Cortes, ni de meterme a periodista, ni a poeta dramático, ni a funcionario de la nación, aunque fuera de los de corto sueldo. Todas estas cosas y otras muchas más, estaban tan lejos de mi lugar, tan fuera del alcance de la máquina de mis pensamientos; tan limitado era el círculo de mis ideas; tan enclavado estaba en los angostos linderos del terruño nativo, que hubiera yo tomado a sueños febriles aquellas imaginaciones, si alguna vez se me hubiera metido entre los cascos.
Y no vaya a deducirse de aquí que, a pesar de las enseñanzas del párroco y de mis constantes lecturas de las mencionadas novelas y hasta de las que publicaba en su folletín el periódico de mi padre, estaba yo tan en barbecho como cualquiera de mis rústicos convecinos: nada de eso; para entonces ya escribía mis correspondientes versos a la luna, y al borrascoso mar, y a cuanto se me ponía por delante, y agotaba consonantes para llorar imaginadas amarguras y fingidos desengaños, y cansancios prematuros, mal, muy mal, por supuesto, aunque no me pareciera así; y hasta me ponía triste y llegaba a tomar mis pesadumbres por lo serio. ¡Pues poco me dieron que hacer y que escribir los amores de Grisóstomo y los desdenes de Marcela! Lo cual me demuestra que el hombre por sí, es tonto a cierta edad de la vida, sean cuales fueren los elementos que le rodeen; o lo que es lo mismo, que los resabios peculiares a la naturaleza humana pueden corregirse con la educación, pero no desarraigarse.
Volviendo al asunto, digo que cuando me vi bien trajeado, regularmente instruido, suelto de pluma y galán incipiente, todas mis ambiciones se cifraban en llegar a ser, andando los años, secretario del ayuntamiento, plaza que valía poco más de doscientos cincuenta ducados. Atrevíame también a pensar, pero sólo a pensar y a decírselo muy bajito a mi padre, que lo consideraba tan tentador y tan difícil como ganar un terno seco a la lotería de entonces; atrevíame, repito, a pensar en la administración de los mencionados bienes de la casa del Infantado, radicantes en el lugar: administración que andaba desde tiempo inmemorial en manos de los Garcías consabidos, y que no les produciría menos de onza y media cada año; la cual administración podía llegar a obtener yo, por influencias de mi cuñado el procurador con el juez de primera instancia, amigo particular del regente de la Audiencia del territorio, muy emparentado (el juez, no el territorio) con un sobrino del marqués del Perejil, pariente cercano del conde de la Chiribía; Y así sucesivamente. Y teniendo yo un sueldo fijo de tres mil quinientos reales, más los cuatro terrones que algún día habían de pertenecerme, ya estaba mi comida asegurada; y teniendo asegurada la comida, buscaría en los contornos una señorita que trajera la cena: y en hallándola así, ¿quién me tosía en el mundo?
Así Dios me salve como no pasaban de aquí mis ambiciones, ni llegaban a tanto las de mí padre cuando trataba conmigo el delicado punto de «hacerme un hombre» sin salir de las fronteras de mi tierra nativa.
Capítulo II
Los Garcías se llamaban así, en plural, siguiendo una costumbre muy añeja en el pueblo, como se dice los Osunas y los Oñates, aludiendo más a la casta en general que a sus individuos en particular; costumbre que revela cierta importancia en la cosa nombrada, por no ser ésta casual y transitoria, sino de influjo permanente y extensa envergadura. Por lo demás, en el tiempo a que me refiero, no había en mi lugar más que un solo García, de los Garcías temibles y manducones; pero este García era alcalde casi perpetuo, y administrador de los consabidos bienes del Infantado, y administrador y alcalde había sido su padre, y alcalde y administrador su abuelo, y todos ellos mercadistas, ferieros y gente de mucha trapisonda: ninguno de ellos fue más malo que su antecesor, y todos adolecían de los mismos achaques. De aquí la costumbre de nombrarlos a todos juntos aunque se tratara de uno solo.
Su no disimulada inquina a los Sánchez, también venía de padres a hijos, así como sus burlas y menosprecios. Y esto consistía, a mi entender, en la media levita de mi casta, hidalga aunque pobre distinción que inspiraba cierto respeto en el pueblo; el cual respeto jamás lograron conquistar ellos con sus interesadas y vejatorias demasías. A pesar de ellas, no levantaba su casa un dedo más que la nuestra, ni en el pico del arca atesoraban mayores caudales que mi padre en su viejo y claveteado pupitre, ni sus ganados eran más copiosos ni más lucidos que los de mi casa, ni llegaba a cuarenta carros de tierra la diferencia que nos sacaban en fincas de labranza, aun contando a su favor las heredades que llevaban en arrendamiento de las mismas que administraban. Pero ¡ya se ve! eran los tales de cepa labradora, y ellos se lo guisaban y ellos se lo comían; y como con lo que cuestan una mala levita de paño fino y unas faldas de alepín de la reina y una hornada de pan de trigo, se compran cuatro chaquetas de paño pardo, seis refajos de estameña del Carmen y una carga de maíz, siempre andaban ellos más nuevos y galanes que nosotros, y hasta si se quiere, más hartos y satisfechos de estómago, y, por ende, más alegres y descansados; es decir, que relativamente, vivían con mayor desahogo que nosotros, puesto que eran labriegos bien acomodados, al paso que los Sánchez éramos señores menesterosos. De aquí sus zumbas y menosprecios, y el andar mi padre muy retraído siempre y algo acoquinado, y sus hijos poco menos.
Pues de las garras de un enemigo tan temible había de sacar yo la plaza de secretario del ayuntamiento, cuando vacara, y la administración de los bienes de la casa del Infantado, cuando Dios quisiera. Hay que advertir además que mi padre no tenía en toda la provincia ni fuera de ella un apoyo que valiera dos cuartos. Los valedores de los hombres como mi padre, habían pasado para no volver, al decir de amigos y enemigos, al paso que los Garcías, como gentes activas en el nuevo curso de ideas y de sucesos en que iba entrando la sociedad más que deprisa, tenían, en primer lugar, a los Calderetas de la villa no lejana, familia en quien venía vinculándose la representación casi oficial, y sin casi omnímoda, de los altos poderes de «arriba» para cuanto en aquellas comarcas circundantes hubiera que cortar y que rajar, lo mismo en el orden político que en el administrativo, y aun sospecho que en el judicial, en bien del Estado, se entiende, y con la mejor de las intenciones, siendo muy de tenerse en cuenta que en la tal familia había ramas de todos colores, y hombres, por lo tanto, para todos los apuros; de modo que los Calderetas siempre estaban en candelero, y, por consiguiente, los Garcías de mi lugar, ¿Cómo demonios había de conseguir yo arrancar a éstos una administración que conservaban ellos tanto por cuestión de honra como por razón de provecho? Por eso dije antes que aunque la tal administración tentaba mucho a mi padre, la consideraba tan difícil de alcanzar como acertar un terno seco a la lotería primitiva, no obstante la intimidad de mi cuñado el procurador con el juez del partido; la de éste con el regente de la Audiencia del territorio; el parentesco del regente con el marqués del Perejil...
No por tan dificultoso reputaba yo lo de la secretaría, pues como ésta había de proveerse por todo el ayuntamiento, tenía mi padre recursos propios para influir en la elección de concejales cuando llegara el caso, además de que en la casa de los Garcías no había por entonces ningún varón que sirviera para el cargo, a la sazón desempeñado por un hombre que a medida que envejecía iba apartándose del sempiterno alcalde que ya no podía verle. Era, pues, indudable que el cargo vacaría a la hora menos pensada, y no muy aventurado creer que al llegar el caso de proveerle, bien por medio de una lucha descarada o por virtud de un acomodamiento entre mi padre y el alcalde, me llevaría yo la plaza.
Felizmente ni mi padre ni yo teníamos prisa. Había en casa qué comer; yo andaba bien trajeadito, y entretenía mis ocios, que eran muchos, ora leyendo los libros de la alacena y los folletines del periódico, ora persiguiendo las codornices en la mies, las liebres y las sordas en el monte y las ánades en la costa. Pasaba también algunas temporadas, muy breves por no dejar solo a mi padre, con alguna de mis hermanas, especialmente la procuradora, en cuya casa no había los laberintos que en las de las otras, y éste mi cuñado, por la índole particular de sus ocupaciones, era de trato más atractivo para mí que el jándalo y el arbitrista, en quienes asomaban demasiado las costras del oficio, siendo muy de notarse que hasta sus mujeres se habían contaminado no poco de ellas, lo cual antes me complacía que me disgustaba; pues esa asimilación de las flaquezas de sus maridos les ahorraba la pesadumbre mortal de conocerlas.
Entre tanto, rayaba yo en los diez y ocho, y ¡asómbrense los imberbes de ahora, cansados de amar y rodar por el mundo! aún no tenía pizca de novia, ni trabajaba para tenerla, ni me acordaba de ello, ni había salido dos leguas más allá de los términos de mi lugar; y ¡asómbrense más todavía! el andar mi padre a la sazón empeñado en llevarme a dar un vistazo a Santander, me traía sin hora de sosiego, indeciso y turulato, sin poder darme cuenta yo mismo de si aquella impresión rarísima, por lo profunda y cosquillosa, me alegraba o me entristecía.
Llegó al fin el momento de decidirme, y, dos días después, el de sacar del fondo del baúl los trapitos de cristianar; meter, «por si acaso», una muda de mi padre y otra mía en la maleta; colocarla en el arzón trasero de la vieja silla de borrenes, puesta ya sobre el hirsuto lomo del manso tordillo del cura; cabalgar de un salto, mientras mi padre, con sombrero de felpa, alto y bien armado corbatín de raso negro, larga levita verde botella y botas de media caña, puesto el pie izquierdo en el estribo, pasaba con alguna dificultad su pierna derecha por encima de las vacías alforjas, atadas sobre la grupa de su peludo rocín, harto de roer los helechos de la sierra; dar un adiós de despedida a los curiosos que nos contemplaban, y salir del pueblo sacando lumbres de los morrillos de sus callejones con las herraduras de los jamelgos.
¡Válgame Dios, qué grande me parecía el mundo a medida que entraba yo en lo desconocido, y a una hondonada seguía una cumbre, y a la cumbre otra hondonada, y luego una sierra y después un valle, y otra vez la cumbre, y vuelta a la hondonada! ¡Qué variedad de contornos, de matices, de objetos, de luces y de horizontes! Aquí la aldehuela agazapada entre peñascos y robledales; allí el molino maquilero, debajo de una chopera, a la margen del río, manso y transparente, reflejando en sus aguas sus festones de laurel y zarzas, alisos y parra silvestre, y su puente de dislocados sillares, mal sostenidos por ligazones de compacta yedra; junto al fresco manantial encerrado en un arca de mohosos cantos, el solitario humilladero, obra de la piedad de un pueblo cristiano, si no de los remordimientos de un pecador arrepentido, pero reflejo siempre de una época de arraigada fe; sobre el camino que serpenteaba cuesta arriba, en lo alto de la sierra, un espeso cajigal con una ermita blanqueada: la ermita, para el santo patrono del lugar inmediato; el cajigal, para dar sombra a los romeros un día cada año. A cada paso algún signo de éstos, perenne testimonio de la fe de mis conterráneos. Y nada más puesto en razón en un país donde no hay un detalle cuya belleza, bien observada, no sea un himno de alabanza a la bondad y a la grandeza de Dios.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Y anda, anda, siempre una loma por delante, que me parecía la última, y al trasponerla, otra nueva más allá.
Al fin se acabaron las alturas; fuese allanando el terreno; la senda áspera y tortuosa que seguíamos trocábase en sólida carretera, la carretera en ancha calzada, y los edificios próximos a ella iban perdiendo su aspecto rústico y aldeano, y enfilándose en ambas orillas. Del corralón de uno de ellos salió echando demonios el primer coche de colleras que yo había visto en mi vida. Volaba delante de nosotros entre nubes de polvo, gritos del mayoral, matraqueo del herraje y sonar de las cascabeleras de las caballerías. Perdióse pronto de vista al fin de la calzada; y siguiéndola nosotros, llegamos al camino real, anchísimo arrecife, blanco como la nieve y duro como una peña. Había allí un parador de mala muerte, y entramos en él a descansar un rato de las tres largas horas de jornada que llevábamos; tomamos un refrigerio, y ofrecimos otro a los rendidos bucéfalos, consistente en un maquilero de maíz por boca, con la correspondiente paja, no de la fina de Castilla, pues algo tiraba, por lo negra y correosa, al trigo de la tierra.
Media hora después volvíamos a cabalgar y enderezábamos el rumbo a Santander. No se tome a exageración; pero es lo cierto que me sentí nueva y penosamente impresionado al verme entre gentes extrañas por completo para mí. Entre gentes extrañas digo, porque a los pocos pasos de nuestra salida del mesón topamos con la villa principal de la comarca, patria y residencia de los Calderetas consabidos. Advirtiómelo así mi padre; y como la carretera pasaba rozando la parte principal de la villa, vi casas aparatosas, calles que se me antojaron enormes, y personas que, por el atavío, me parecieron de mucha cuenta. Algo me tentó la curiosidad, y muchas preguntas hice a mi padre y hasta le apunté el deseo de ver un poco «lo de adentro»; pero como íbamos en busca de cosa más grande, y lo restante del día no daba ya para muchas detenciones si habíamos de llegar con sol a la ciudad, contentéme con poner el rocín al paso mientras atravesábamos aquel contorno de la población, y observar lo que buenamente se nos metía por los ojos.
Dejada la villa un buen trecho a la espalda comencé a sentir en los ojos, hechos a las dulces entonaciones y suaves tintas de la agreste naturaleza, la blancura deslumbrante del camino real, cuyos trozos, como los anillos de una inmensa serpiente columbraba a lo lejos, ya trepando la falda de una sierra, ya tendidos en la llanura de un valle, aspecto fatigoso, en verdad, para el que, como yo, estaba tan poco avezado a semejante monotonía, y llevaba encima la mejor ropa de su baúl, blanqueada ya por el corrosivo polvo que movían carros y viandantes de todas especies.
Lo de los carros me admiraba mucho, viéndolos en interminables hileras, todos entoldados, y tan arrimada la yunta del uno a la rabera del otro, que parecían eslabones de una larguísima cadena.
-Estos carros que tanto te llaman la, atención -me dijo mi padre-, van de Reinosa, o de Alar del Rey, cargados de harina, a Santander, donde se embarca para medio mundo: todos son montañeses que se dedican a este tráfico. Las filas que pasan por nuestra derecha van de vacío. Cuando se haga el ferrocarril, que ahora se proyecta, entre Alar y Santander, concluirá esta carretería. ¡Gran beneficio para la agricultura, harto descuidada en las comarcas vecinas al camino real!
Pasó un coche muy grande con seis mulas, enganchadas de dos en dos.
-Eso es una diligencia -díjome mi padre- que corre, en días alternos, entre la ciudad y la villa. La que va a Madrid desde Santander es enorme, y tiene más de doce bestias. Este río que llevarnos a la izquierda -continuó- es el Besaya, reunido al Saja media legua más atrás. Luego volveremos a verle, aunque desde lejos, en su desembocadura.
Más adelante vi salir de entre un monte y una llanura verde muchos mástiles de barcos. Asombréme. Sonrióse mi padre y me dijo:
-Es el puerto de Requejada. Aquí desemboca el río. Como la ría es angosta y tú y yo estamos lejos, desaparecen a nuestros ojos los cascos de los buques entre las dos orillas; pero mira más allá y la verás culebrear por la ribera, hasta perderse detrás de unos cerros. Verás luego un pueblo sobre el más alto: pues es Suances. Allí está el verdadero puerto: San Martín de la Arena. Estos grandes edificios junto a los cuales vamos pasando son almacenes para depositar el trigo de Castilla, que viene en carros, como la harina, y se embarca en esos buques cuyos mástiles te parecen salir del monte. También esto morirá cuando se haga el ferrocarril... si se hace.
De este modo seguimos caminando más de tres horas, durante las cuales anduvimos menos de cuatro leguas, pues las cabalgaduras no podían ya con el rabo, y a mí me dolían los talones de tanto machacar con ellos, inútilmente, los peludos ijares del tordillo. Aunque mi padre no cerraba boca diciéndome cómo se llamaba cada pueblo, cada sitio, cada venta que encontrábamos al pasar, mi atención llegó a dormirse por completo y mi cuerpo a no sentir otra cosa que un quebrantamiento muy grande en los riñones.
Al cabo, me dio en la nariz el tufillo de la mar; descubrieron mis ojos, siguiendo la dirección marcada por el índice de la diestra de mi padre, un trozo de bahía con medio bosque de mástiles; entramos bajo un toldo formado por gigantescos álamos, cargados sus troncos de verrugas, achaques de su vejez; y siguiendo aquella tenebrosa pero plácida senda, antes de un cuarto de hora llegamos a las puertas, como quien dice, de Santander, donde había un parador de mucha fama. Allí nos metimos con caballo y todo; allí descansé a mis anchas, y allí cenamos y dormimos, y de allí salimos al otro día, bien temprano, a dar el ofrecido vistazo a la ciudad, de la que sólo conocía hasta entonces los faroles del alumbrado, o mejor dicho, el alumbrado de los faroles contiguos al parador, el ruido insólito de la calle y el cantar dormilento y perezoso del sereno del barrio.
De casi toda aquella rápida inspección apenas me queda otro recuerdo que el de haberla hecho; ¡tan desorientado me encontraba yo y tan atropelladamente pasaban ante mis ojos puertas, establecimientos, encrucijadas y personas! Y yo creo que de esto tuvo más culpa que mi cortedad y atolondramiento de aldeano, el desmedido afán que había en mi padre de llamarme la atención hacia todo cuanto se nos ponía delante. No cesaba un punto el buen señor: «Este del sable es un policía... Mira esta casa ¡qué balconaje!... Repara esta tienda ¡qué riquezas contiene!... Cinco soldados juntos: son de infantería... Mira a la izquierda: la casa del ayuntamiento... Mira a la derecha: la catedral... El muelle: ¡qué grandiosidad, qué palacios!... La bahía: parece un mar. Lo menos hay en ella quinientos barcos de cruz... Ésta es la pescadería: tápate las narices... Por debajo de este puente ¿le ves bien? se va a la plaza de la Verdura... Este señor de borlas en el bastón pudiera ser muy bien el jefe político. Por si acaso, salúdale como yo, pues nobleza obliga.» En fin, no cerraba boca.
Ocurriésele llevarme a oír la misa mayor de la catedral, y por esta ocurrencia sola no dije yo al comienzo del precedente párrafo que de toda aquella rápida inspección no me queda otro recuerdo que el de haberla hecho, sino de casi toda, porque es de saberse que aquella misa, que aquella hora pasada en la catedral, me dejó impresión tan honda, que no han logrado borrarla ni las peripecias más culminantes de mi vida.
A un mozo de regular sentido le es fácil construir en su imaginación una ciudad, sin haber visto otra como ella; llenarla de tiendas aparatosas, de caballeros principales... y aun de lo que no existe sino en los cuentos maravillosos; cabe, en fin, hasta mejorar la realidad, y con frecuencia se observa este fenómeno en las gentes sencillas que han soñado mucho y han visto poco. Pero es imposible adivinar hasta dónde puede elevarse, cuánto puede sentir el espíritu humano excitado por el concurso de agentes externos, de los cuales no se tiene la menor idea. Yo me vi en este caso entonces. No me maravilló el templo con sus tres naves góticas, su coro bajo frente al altar mayor, su suelo de mármoles y sus capillas sombrías; pues si he de hablar con verdad, cosa más grande y más rica me había imaginado yo para una catedral de población tan renombrada e importante; pero comenzó la misa, y ya el ir y venir de los canónigos arrastrando las negras colas; el solemne y ostentoso ceremonial del presbiterio; los preludios del órgano; las nubes y el olor de los incensarios agitados por los inquietos monaguillos vestidos de rojo y blanco, y la templada luz que se descomponía en todos los colores, del prisma al atravesar los vidrios de las ojivas, imprimieron un nuevo rumbo a mis ideas, sacándolas de sus ordinarios y naturales cauces. Después, a medida que la misa adelantaba, crecía la fuerza de mi atención, porque nuevas ceremonias y no soñadas impresiones la sorprendían y la cautivaban, sin poder yo darme cuenta todavía de si aquel arrobamiento en que comenzaba a caer era solamente una inesperada excitación de mis sentimientos religiosos en ocasión y sitio tan señalados, o si en él influía también un exceso de curiosidad. Pero llegó un momento en que a las voces estentóreas de los sochantres, y a las atipladas de los niños de coro, y al sonar de las campanillas de los monagos, y al cántico trémulo e inseguro del oficiante se unió el estruendo de toda la trompetería del órgano, formando el conjunto un verdadero torrente de armonías que se desbordaba de las naves del templo y parecía estrellarse en inmensas oleadas contra los fustes, y saltar en ecos resonantes desde los mármoles del pavimento hasta los rosetones de las bóvedas. Entonces sentí un extraño cosquilleo que se deslizaba por todas las fibras de mi cuerpo; perdí la noción racional de cuanto tenía delante y en derredor de mí; hundí la cabeza en el pecho; parecióme que los haces de columnas se alargaban y crecían hasta perderse de vista, diáfanos y aéreos, y que la tempestad de sonidos se extendía por todo el espacio hasta llenar los ámbitos del mundo, como la voz terrible de Jehová...; Y LE Vi, Sí, LE vi flotando sobre nubes de incienso y de armonías, entre las desvanecidas bóvedas del templo, Y LE sentí en mi corazón y en mi conciencia, y crecieron en ella las más leves faltas hasta la magnitud de enormes culpas, al ardor de la fe, que también crecía en mi pecho; humillé mi cabeza... (creo que toqué con la frente el duro mármol en que se hincaban mis rodillas); negóse mi labio trémulo a pronunciar las plegarias que salían de mi corazón; brotaron mudas lágrimas de mis ojos; y al verme en presencia de Juez tan grande y majestuoso, avergonzóme la altura del suelo que me sostenía, y envidié la obscuridad y bajeza del mísero gusano que se arrastra bajo las costras de la tierra.
Doliente y quebrantado salí de aquel éxtasis extraño cuando el silencio volvió a reinar en el templo, y, mi padre, después de plegar en tres dobleces el pañuelo de yerbas sobre el cual se había arrodillado, me tocó en el hombro para advertirme que era hora de marcharnos, pues se había concluido la misa y no quedábamos allí más que nosotros y cuatro viejas rezadoras.
-Parece que te ha gustado la solemnidad -me dijo al llegar a los claustros-. ¡Nunca te vi oír una misa con tanta devoción!
En toda mi vida he vuelto a sentir impresiones como aquéllas.
De vuelta para la posada, compró mi padre medio queso de bola, una docena de lechugas y dos bacaladas de langueta; comimos a las doce, cabalgamos a la una, después de meter las compras en las alforjas; y al cerrar la noche, quebrantados los cuerpos y dolorida mi cabeza de mirar cara a cara el sofocante sol de junio durante siete horas, nos apeábamos en la nativa aldea, debajo del balcón solariego.
A esto se llamaba entonces dar un vistazo a la ciudad. Ya he dicho que sólo traje a mi casa el recuerdo de haberla visto, recuerdo vago y confuso, como el de un sueño febril que en nada alteró las apacibles realidades de mi vida en el angosto recinto de mí lugar. Ni un solo punto se extendió el horizonte de mis ambiciones en aquella mi primera exploración del mundo.
Capítulo III
Pasaron años sin que yo volviera a salir de mi pueblo sino para hacer breves excursiones a algunos de los inmediatos, y pasó con ellos el tan temido riesgo de que la mala fortuna me llevara a ser soldado de la patria, u obligara a mi padre a vender lo mejor de la hacienda para librarme de ello. Este feliz acontecimiento que me dejó dueño y señor de mi voluntad, causa fue de que los nunca dormidos intentos de aspirar a la secretaría, por de pronto, y a la administración en hora favorable, renacieran con nuevo calor en nuestras conversaciones, y hasta de que se pensara en llevar a vías de ejecución procedimientos tantas veces examinados y discutidos. Pero quiso el azar que en aquellos meses los ya casi rotos vínculos de unión entre el alcalde y el secretario volvieran a reanudarse por no sé qué fechoría administrativa de entrambos, que reclamaba este mutuo esfuerzo de abnegación para librarlos de una causa criminal con todas sus consecuencias, y héteme otra vez resignado y tranquilo con la esperanza de lograr más propicias coyunturas, y vuelto a la vida de caballero descuidado, mozo ya de bien nutrido bigote, muy fornido de miembros, y según público decir (no del todo desmentido por el espejillo de mi cuarto, ni por los más amplios de las pozas del lugar), la mejor estampa de galán que se paseaba en muchas leguas a la redonda. Podría haber sobre esto algo de exageración en los dichos de las gentes y un poquillo de vanidosa ceguedad en mí; pero lo que no tiene duda es que yo continuaba siendo, entre tantos estímulos para ser un haragán completo, un inverosímil ejemplar de bien arreglado y edificante doncel, perseverante en aquellas literarias aficiones insinuadas bien temprano en mí, con el aditamento de otra nueva, hacia las faenas campestres, que últimamente comenzaba a solicitarme con vivísimas fuerzas.
En esto, el tan debatido plan de unir las áridas llanuras de Castilla con el mejor puerto del Cantábrico por medio de un ferrocarril, iba a dar el primer paso en el terreno de los hechos consumados. ¡Y de qué manera!: «bajando» la corte, o una parte muy integrante de ella, a solemnizar con su presencia y concurso un acto ya, por su naturaleza, solemne y trascendental. Con tan fausto motivo los santanderienses echaban la casa por la ventana, y se agitaba y se conmovía la providencia entera, entre la curiosidad y los recelos, hijos una y otros de esas hondas impresiones que causan en los hombres pacíficos y sedentarios los misteriosos rumores que le anuncian un súbito cambio de vida y costumbres, la invasión inmediata de extraños elementos que han de borrar en breves días de febril actividad la obra de tantos siglos de inmovilidad y de sosiego. Los periódicos de la capital, henchidos de programas de fiestas y jolgorios, inundaban pueblos y caseríos, y el aldeano más apático y remolón daba un tiento a la enjuta bolsa por si topaba en ella algo con qué vivir dos días fuera de su casa, para satisfacer la tentación de ver las anunciadas maravillas, entre las que descollaba la de un rey, no en su trono precisamente, rodeado de ostentosos magnates, con el cetro en la mano, la corona en la cabeza y el manto sobre los hombros (pues, tratándose de reyes, así se los imaginaban en mi lugar), sino en medio de una pradera, hiriendo el suelo con el azadón, cargando la removida tierra en una carretilla, y conduciéndola con su augusto esfuerzo, entre sus regias manos, algunas varas más allá. Verdad que el azadón sería de plata, y de plata la pala, y de barnizada madera la carretilla; pero ¿no consistía en esto mismo la novedad del lance? ¡Un monarca cavando la tierra como un simple ganapán, y sus cortesanos formándole la cuadrilla! Hay que advertir que así, al pie de la letra, tomaban el suceso mis toscos convecinos, entre quienes abundaban los que ya veían los chorros de sudor cayendo por la augusta faz abajo. Y todo esto iba a suceder dentro de breves días, y a las puertas, como quien dice, de sus hogares, y en unos tiempos en que los monarcas españoles no se codeaban todavía con los simples mortales, ni dejaban el alcázar de Madrid sino para habitar alguno de los de sus cuatro sitios celebérrimos. Así es que se despoblaron materialmente las aldeas con motivo de aquel memorable acontecimiento. El cual también me sacó a mí de casa y me arrastró a la ciudad con grandísima complacencia de mi padre, que se resistió a acompañarme so pretexto de que, a sus años, más le molestaban que le divertían estruendos y baraúndas tales, aunque yo jurara que se privó de ellos porque luciera en mí solo el puñado de duros de que podía disponer a la sazón y que cariñosamente deslizó en mi bolsillo.
Ésta fue mi segunda salida del paterno hogar. Hícela a caballo hasta el camino real, y en diligencia desde la villa.
¡Bueno estuvo aquello! Dígolo por el estruendo y revoltijo de cosas y de gentes; pues de las funciones apuntadas en los prospectos no vi pizca, unas veces porque no era de los llamados, otras, porque, siendo públicos los actos, o llegaba tarde a ellos, o me perdía en el mar de curiosos que se ponían de puntillas para lograr, a lo sumo, ver los sudorosos pestorejos de los que nos precedían y también se estiraban sin enterarse de cosa mucho más divertida.
-¡Ahí va! -oí decir varias veces, mientras asomaba por una bocacalle un tropel de gentes a todo correr; y enseguida:
-¡Ése es!
-¿Cuál de ellos? -preguntaba yo, hecho todo ojos y curiosidad.
-¡Ese que va en coche!
Pero pasaban por delante de mí, con la rapidez del viento, entre nubes de polvo y turbas de desocupados jadeantes, lo menos cuatro coches llenos de personajes hechos un ascua de oro; fijábame en el más relumbrante de todos ellos, y resultaba luego que no era aquél, sino el otro; otro que iba en el primer coche, en cuyo coche no reparó yo creyéndole ocupado por gentes de poco más o menos.
Al principio no dejaba de entretenerme el bullicioso y pintoresco hervor de la ciudad, y hasta me asombraban, por lo incansables y resistentes, aquellas oleadas de curiosos que invadían calles y paseos al solo impulso de un vago rumor de que por allí iba a pasar; conmovíanme aquellos racimos de pudientes señorones, de granujas entremetidos y de populacho sencillote, colgados de rejas y faroles, victoreando, enronquecidos ya, al augusto huésped desde que le columbraban a lo lejos hasta que le perdían de vista; me entusiasmaba el acendrado realismo de aquella elegante juventud que alfombraba con sus levitas las gradas de la catedral al subir por ellas el egregio visitante, o se vestía de simple marinero para tener la honra de hogar en la regia falúa, o siquiera en las que le servían de cortejo, desde el sitio de la inauguración de las obras hasta la rampa larga del muelle-, despistojábame leyendo los lemas de los arcos de laurel y los versos arrojados a cada instante por ventanas y balcones, como espesa lluvia, en papel de lo más majo; versos, dicho sea sin ofensa, no mucho mejores que los que en mi lugar escribía yo de cuando en cuando... ¿y cómo no entretenerme y fascinarme a mí, sencillote aldeano, tal revoltijo de cosas, estruendos, jerarquías y colores?
-Pero al cabo, el esfuerzo mismo de la curiosidad, siempre excitada y tirante, y rara vez satisfecha, llegó a producirme un mortal cansancio de espíritu y de cuerpo. Mareábanme las muchedumbres, y hube de sentir algo como indigestión de uniformes, marciales ruidos de tambores y charangas, flámulas de percalina, lugareños papanatas, cruces, bandas y libreas, víctores de todas clases, cañonazos y cohetes. Latíame la cabeza, dolíanme los músculos del pescuezo, y las piernas me flaqueaban. Entristecíme, y hasta me asaltó la nostalgia de mi lugar.
Desde entonces huí de los bullicios y algaradas, y busqué los puntos donde la población estaba en reposo y en silencio, en sus hábitos de trabajo y con su cara de todos los días. Con este procedimiento conseguí dar descanso a mi imaginación, meter en sus quicios las dislocadas ideas y ver cada cosa a la luz que le pertenecía. Logré separar en el cuadro lo postizo y casual de lo permanente y necesario; y entones fue cuando comencé a entretenerme con fruto observando lo que jamás había observado: en la aldea, por su natural obscuridad y la propia sencillez de mis ambiciones; en la ciudad, por un deslumbramiento de mis sentidos. Observé que con la sociedad acontece lo que con la naturaleza contemplada desde lejos: atraen la atención los altivos picachos, los agudos perfiles, las grandes moles; el resto del panorama es una masa descolorida, de triste aridez y penosa monotonía; júzgase inaccesible lo saliente; y no hay en lo vago y confuso nada que mueva la curiosidad; y a lo uno y a lo otro se va acostumbrando la vista sin el más leve escozor del deseo. Pero acércase el observador al cuadro; y en aquellos antes vagos y descoloridos términos, piérdese la consideración en un cúmulo de no soñadas maravillas: la pintoresca roca entre rozagantes arbustos, el aterciopelado suelo, el parlanchín arroyo, la sombría cañada, el silvestre rosal, el gigantesco roble... y el más insignificante de estos y otros mil detalles, le seduce y atrae más que la admirada eminencia, que de cerca es triste por escabrosa y árida.
Contemplada la sociedad desde el agreste retiro, colúmbranse las figuras de primera magnitud; los monarcas, los guerreros de fortuna, los magnates, los atletas de la política, los héroes de la riqueza; nombres que la fama trae y lleva a su antojo. Todo lo restante es masa deforme que bulle y se agita a merced de aquellas irresistibles voluntades, como las aguas del mar a los caprichos del viento. Pero salga el observador de su retiro; métase entre el bullir de las gentes, y ¡cuán distinta de lo imaginado verá la realidad!
Cavilando yo sobre esto, después que, terminadas las fiestas, se quedó la ciudad como escenario de teatro cuando se retiran los actores y se apagan las candilejas; cavilando sobre esto, repito, de vuelta a mi lugar, caballero en el paterno rocín que hallé esperándome al apearme de la diligencia en la villa de los Calderetas, según lo convenido antes de salir de casa.
-¡Válgame Dios! -exclamaba para mis adentros-: sin ser rey, ni ministro, ni general, ni diputado a Cortes, ni gobernador de provincia, ni escritor de fama, ¡cuántas cosas puede ser un hombre además de secretario de ayuntamiento y administrador de unas cuantas fincas de la casa del Infantado! ¡Cuántas posiciones existen en el mundo al alcance de la mano, con un poco de fortuna o con mucha fuerza de voluntad!
Y exclamaba yo de esta manera, porque en aquel instante desfilaban en mi memoria los átomos y burbujitas de la masa deforme; los pintorescos detalles del término indeciso del consabido panorama; cuantos representantes había visto de las ciencias, de las artes, del comercio, de la industria, ya en la ostentosa comitiva, ya en medio de los afanes de sus respectivas ocupaciones; cuya manifestación palpable era aquella varia riqueza que yo admiraba citando las muchedumbres desaparecían y quedaba el barrio entregado a sus propios y naturales elementos.
Pero no se deduzca de este mi modo de discurrir, que al volver de la ciudad a mi casa paterna llevaba ya conmigo el roedor gusano de las desmedidas ambiciones. Nada más lejos de mí. Juro a Dios que me entregaba a aquellas meditaciones tan fresco y desimpresionado como si nada tuviera yo que ver con ellas; y que al llegar a mi casa, ni en lo más mínimo lastimó su pobreza ni conturbó la serenidad de mi espíritu el recuerdo que tan fresco traía de las pompas y relumbrones que durante tres días habían estado pasando en la ciudad por delante de mis ojos. Ni por esto que afirmo se me tenga por un admirador romántico de la paz y hermosura de mi aldea, téngaseme sencillamente, y se estará en lo cierto, por un mozo con las mejores condiciones de carácter para vivir muy a gusto en el elemento que me había tocado en suerte; siendo también de advertir que nada de ello era obra de enrevesadas filosofías, ni del esfuerzo de virtudes sobrehumanas, sino pura, simple y prosaicamente, porque de ese barro quiso hacerme Dios.
Capítulo IV
Pocos días después de esta mi llegada al pueblo, aparecieron en él, en sendos caballos poderosos, desempedrando los callejones y excitando la curiosidad de todo el vecindario, el señor de Calderetas y otro personaje de gran estampa, con los correspondientes espoliques. Uno de éstos se adelantó, corriendo a más no poder, hasta la casa de los Garcías. Llamó recio con dos garrotazos a la puerta del estragal; salió el alcalde, oyó el recado, vistióse apresuradamente la chaqueta que tenía echada sobre los hombros, y siguió a buen andar al emisario; alcanzaron ambos a los caballeros al revolver de una calleja; saludóles muy fino y reverente el alcalde; contestáronle ellos lo menos que pudieron, y todos juntos, después de breves palabras enderezadas al García por el señor de Calderetas, echaron barrio arriba, sin parar hasta la casona solitaria.
Allí permanecieron largo rato, examinándola el desconocido personaje por afuera y por adentro, y el castañar contiguo y la huerta y el prado, desde cuya loma contempló después, con grandes aspavientos, el mar y la playa y cuanto desde aquel observatorio alcanzaba la vista en todas direcciones.
Tras esto y algunas preguntas sueltas dirigidas por el mismo personaje al alcalde, descendieron a la casona los señores, cabalgaron otra vez, y salieron del lugar entre las sombreradas del alcalde y el asombro de los vecinos.
¡Cuánto hubiera dado mi padre, y cuánto hubiera dado yo por estar a la sazón en buenas amistades con los Garcías, para saber inmediatamente de su boca a qué habían venido al lugar aquellos personajes!
Afortunadamente no se pasaron muchas horas sin que lo supieran hasta los sordos; porque a los hombres vanos, como el susodicho García, no se les pudren en el cuerpo las noticias de tal calibre. Piensan que publicándolas crecen ellos muchos codos en la consideración del vulgo; y por eso se supo antes del mediodía que el acompañado del señor de Calderetas era un personaje de Madrid que quería comprar la casona solitaria, para componerla y habitarla después con su familia durante los veranos.
Y el dicho se confirmó, porque, transcurridas dos semanas, vinieron gentes extrañas, y con la del pueblo que a ello se prestó, comenzaron a remendar lo ruinoso, a afirmar lo débil, a revocar por aquí y a tillar por allá, con tal apresuramiento, que antes de mediar julio parecía nueva la casa, y hasta contenía los necesarios muebles para ser habitada inmediatamente.
El efecto que aquella noticia y estos acontecimientos causaron en el lugar, parecería increíble en estos tiempos en que tan acostumbrados están los montañeses de la costa a rozarse en callejas y desfiladeros con gentonas veraniegas, de altísimo y hasta egregio copete. Pero todos mis convecinos echaron la impresión a buena parte: sólo mi padre y yo la recibimos como una pesadumbre, porque, bien examinado el asunto y vista la intervención de los Garcías en él, perdimos las pocas esperanzas que teníamos de arrancarles la administración de los consabidos bienes.
Antes de acabarse el mes de julio, nueva y más honda impresión en todo el lugar, con la llegada de los señores a la casa restaurada, en entoldado carro del país, con otros tres que le seguían cargados, de sirvientes y equipajes.
En los ocho primeros días no se vivió de traza en la aldea, ocupado hasta el más perezoso y esquivo en averiguar lo que se hacía y se guisaba en el remozado palacio, cuyos dueños se dejaban ver muy poco y a lo lejos, y se reducían al personaje ya mencionado, y a una jovenzuela, su hija, algo desmedrada y enclenque, a la cual, según rumores, se le habían prescrito, por la ciencia de curar, los aires de la costa cantábrica, precisamente de la costa cantábrica; mucha aldea, mucho ejercicio, poca sociedad y bastante agua ferruginosa.
Entre tanto, hubo en mi casa largas y calurosas porfías entre mi padre y yo, sobre si debíamos o no debíamos ir a ofrecer nuestros respetos y servicios a aquellos señores. La voluntad, bien sabe Dios que era inmejorable; pero temiéndonos un recibimiento frío y desdeñoso, el condenado puntillo montañés se sublevaba y no sabíamos en qué acertar. Al fin, mi padre, invocando su lema sempiterno de «nobleza obliga», disipóme las no muy arraigadas repugnancias que yo sentía; resolvióse él también, y allá nos fuimos una mañana, muy planchados, eso sí, y con lo mejor del baúl a cuestas; pero harto recelosos, y hasta conmovidos, por no habernos visto jamás en otra.
A la puerta del estragal nos encontramos con el alcalde que salía, como Pedro de su casa, muy orondo y satisfecho; y aun se infló mucho más cuando nos vio llegar bajo la mal disimulada impresión de timidez y recelo ya mencionados. Verdaderamente nos contristó mucho aquel encuentro, no tanto por lo que contribuyó a encrespar la vanidad del García, cuanto por lo que en presencia de éste nos apocaba a nosotros.
Subimos, y un criado con más que ribetes de grosero, nos introdujo en la sala, en la cual se presentó, antes de media hora, el señorón de Madrid, de bata chinesca, gorro por el estilo y pantuflas coloradas. Era hombre de buena edad, frescachón, patilludo, protuberante de estómago y rollizo y blanco de manos y pescuezo. Saludámosle muy reverentes; correspondió fino y suelto a nuestras reverencias y sombreradas; sentóse a nuestro lado, y diose comienzo a la visita en los términos que sabrá cualquiera de corrido, por ser los mismos, los mismísimos que ahora se usan, y se usarán probablemente en todos los casos parecidos a aquél; pues en este particular no han adelantado las gentes un solo paso.
En un dos por tres nos dijo el personaje:
-El país me encanta. Jamás le había visto hasta que vine a Santander con Su Majestad. (Estas palabras las recalcó mucho.) Necesitaba yo un rincón tranquilo, de aires puros e inmediato al mar; hablóme mi amigo el señor de Calderetas de este pueblo y de esta casa; la vimos, compréla al punto... y aquí me tienen ustedes a su disposición. (Aquí nos descoyuntamos a reverencias mi padre y yo.) Pero, amigos, no quiero ocultarles que si lo de los aires puros y los campos risueños y los bosques frondosos y el mar sin límites me enamora, como a buen manchego que soy, lo de la soledad y el reposo ha resultado mucho más de lo imaginado, y hasta de lo que se puede resistir. Verdaderamente es esto insoportable para un hombre que lleva veinte, años metido en el hervor de la vida madrileña, entre los combates de la política y las agitaciones del gran mundo. Así es que devoro los periódicos que recibo cada tres días, y los libros que conmigo traje; cuento desde el balcón los árboles del monte, y de noche las estrellitas del cielo, y aún me sobran horas que no sé en qué invertir.
Compadecimos de veras al ostentoso y contrariado manchego, y le deseamos días más llevaderos, hasta por la honrilla del lugar, único alivio que podíamos ofrecerle, y con poco más que esto y menos de otro tanto que él nos dijo, nos levantamos para despedirnos.
Levantóse también el personaje, y apretando una mano de mi padre, y otra mía con lar, suyas, nos rogó que le visitáramos a menudo, porque en ello recibiría gran merced.
A lo cual mi padre, como si le hubieran pisado el dedo malo, respondió sin poder contenerse:
-Gran honor sería para nosotros esa merced que usted recibiera con nuestra humilde presencia en esta casa; pero como ya hay quien se nos ha anticipado, y no nos gusta molestar...
-¡Anticipado! -exclamó el señorón algo sorprendido-. Como no sea el alcalde, única persona del pueblo que nos ha visitado antes que ustedes... Por cierto que, sin ofensa de su señoría, paréceme un tantico entrometido, y un si es no es impertinente.
Miróme aquí mi padre, cargada su faz de mal disimulado júbilo, y replicó al instante:
-Ya ve usted... la falta de cuna, de educación...
Y sin considerar que acaso dijera de nosotros cosa semejante al otro día, prometímosle acompañarle a menudo, y nos retiramos sospechando yo, y en ello no me equivocaba, que el personaje de Madrid había pescado en el dicho de mi padre la mala ley que éste y el alcalde se tenían.
A todo esto no habíamos visto a la joven delicada de salud, aunque oportunamente preguntamos muy finos por ella a su padre, el cual se limitó a respondernos que se encontraba mejor desde que había llegado a la Montaña, y bastante menos aburrida que él; pero al salir del estragal a la corralada, la vimos que llegaba envuelta en una bata blanca, con el pelo negro y abundante, desmadejado sobre los hombros y la espalda, y defendiendo del sol la cabeza con una sombrilla, blanca también, de largo y torneado palo. Descubrímonos al pasar junto a ella; respondiónos, creo que sin mirarnos, con una ligera inflexión de pescuezo, y entró en su casa mientras nosotros salíamos a la calle.
Parecióme esbelta y de no vulgar continente; descolorida en extremo, dura de faz y más que medianamente descarnada. En nada de esto te fijó mi padre, puesto que lo que me dijo, tan pronto como pusimos los pies en la calleja, revelaba que no había pensado en otra cosa desde que se despidió del personaje; y lo que me dijo fue:
-Ya lo has oído, Pedro: vino «con Su Majestad»; vive hace veinte años en Madrid «entre las batallas de la política y las agitaciones del gran mundo»; le ha gustado la Montaña; necesitaba aires puros y proximidad al mar, y ha comprado esta casa, ¡la que nos parecía invendible!... ¡la del Infantado!... ¡y sin regatearla! y en ella nos ofrece sus servicios, y solicita nuestro trato, y, por añadidura, le desagrada el del alcalde...
-Bien, ¿y qué? -respondí yo.
-Pues nada, si te parece -repuso mi padre dando un fuerte golpe en un canto del suelo con el regatón de su vieja caña de Indias con puño de plata y borlas de seda negra-: un personaje de tales requilorios, que se hace servir, casi de espolique, por un señor como el que le acompañó a este pueblo el primer día que vino a él... ¡digo si será pájaro de cuenta!
-Por tal le tuve desde que le conocimos; y por eso no me sorprende ahora, como le sorprende a usted...
-Hombre, tanto como sorprenderme, tampoco a mí, si bien se apura el caso; pero, vistas las condiciones extraordinarias del caballero, eso de no tragar al alcalde, al paso que a ti y a mí nos ruega que le visitemos a menudo, me parece, Pedro, me parece...
-Es verdad -dije, adivinando la intención de mi padre-. Pero, a todo esto -añadí, mientras caminábamos muy ufanos hacia nuestra casa-, ¿quién será?
-Por lo que rezan los sobres de la correspondencia, que llega a montones para él a la cartería, el «Excelentísimo Señor Don Augusto Valenzuela».
-Ya lo sé -añadí-. Pero quiero yo decir qué pito tocará ese hombre en el mundo.
-Hijo -respondióme mi padre humillando la cabeza-, sobre ese particular nada puedo yo decirte en este momento; pero -añadió, irguiéndose con la fuerza de un profundísimo convencimiento-, ¡pito muy principal debe de ser!
Capítulo V
No se le cocía el pan a mi padre hasta hablar con aquel caballero tan atento y campechano que le había pedido a él, pobre y obscuro fidalguete de lugar, la merced de sus visitas. Así fue que le hicimos la segunda sin cumplirse dos días desde que tan satisfechos salimos de la primera.
Acababan de llegar, padre e hija, de la playa, donde habían pasado lo mejor de la tarde jugueteando con las olas, echando firmas en el arenal y acopiando cascaritas y pedrezuelas. Descansaban ambos de la fatigosa tarea cuando llegamos nosotros; el padre muy repantigado en un sillón, dándose aire con un periódico, y la hija arrimada a una mesa, sobre la cual clasificaba, por especies y tamaños, el pintoresco botín de su campaña.
-¡Muy señores míos! -exclamó al vernos el personaje, sin dejar de abanicarse, con grandes extremos de alegría, de seguro falsa. Pero falsa o verdadera, nos animó muchísimo, lo cual nos hacía buena falta; pues al notar, cuando entramos, la desmadejada actitud del uno, y tan absorta, lacia y taciturna a la otra, entendimos que más ganosos estarían de quietud y de silencio, que de la insulsa conversación de dos extraños impertinentes.
-¡Vean, vean, amigos! -añadió el Excelentísimo, señalando hacia la mesa, después de los obligados cumplimientos de una y otra parte-: ¡vean si esta tarde se ha perdido el tiempo!