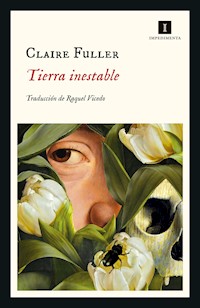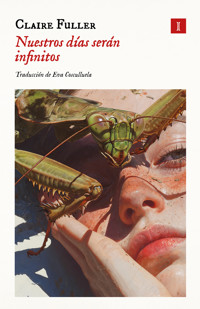
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un padre. Una hija. Un bosque impenetrable. Una historia de supervivencia extrema, una fábula oscura sobre el amor, la obsesión y el poder destructivo de la mentira. Entre la ternura y el terror, Claire Fuller construye un thriller psicológico inquietante, donde la frontera entre el juego y la realidad se desdibuja hasta volverse insoportable. Es el verano de 1976. Peggy Hillcoat tiene ocho años y pasa los días con su padre, James, un hombre obsesionado con la supervivencia que ha convertido el sótano de su casa en un refugio nuclear. Una noche, sin previo aviso, James secuestra a su hija y se la lleva a una cabaña en medio de un bosque inmenso. Alejados de toda señal de vida humana, James convence a Peggy de que el mundo entero ha sido destruido. Juntos aprenden a subsistir: construyen trampas para cazar, se lavan en el río, almacenan alimentos. Los inviernos son largos y crueles; los veranos, fugaces. En su aislamiento, incluso fabrican un piano de madera que no produce sonido alguno. Durante años, Peggy vive en esa cabaña con su padre, sin cuestionar su realidad. Hasta que, un día, encuentra unas botas. El descubrimiento la empujará a una búsqueda desesperada que revelará los secretos de su encierro y la verdad sobre la última noche que pasó con James. ¿Qué ocurrió realmente en aquel bosque? ¿Cómo logró escapar? Y, sobre todo, ¿por qué ha vuelto sin él? Con esta impactante primera novela, Claire Fuller (Tierra inestable, La memoria de los animales) se alzó con el prestigioso Desmond Elliot Prize. Un relato perturbador sobre la fragilidad de la infancia, la manipulación y las cicatrices de una vida marcada por el engaño. CRÍTICA «Extraordinaria. Apasionante desde la primera frase. Fuller escribe con una sencillez cantarina que encuentra la belleza en medio del terror.» —The Sunday Times «Magnífica. Impresionante la convicción de la mirada infantil, el clima vívido y la fuerza de la narración.» —Penelope Lively «Tiene la combinación ganadora de un narrador poco fiable y un final impactante.» —Publishers Weekly «Impactante y sutil, brillante y hermosa, equilibrada y elegante. Recuerda a los primeros trabajos de Ian McEwan por la delicadeza de su prosa y la forma en que combina matices de lo más oscuros» —Jurado del Desmond Elliot Prize «Una novela de debut que recuerda a compañeros de cama tan improbables como el Walden de Thoreau y La habitación de Emma Donoghue... apasionante» —The Guardian
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Para Tim, India y Henry
1
Highgate, Londres, noviembre de 1985
Esta mañana he encontrado una foto en blanco y negro de mi padre al fondo del cajón de la cómoda. No tiene pinta de mentiroso. Mi madre, Ute, ha quitado el resto de sus fotos de los álbumes que guarda en la balda inferior de la estantería; para tapar los huecos, ha cambiado de sitio las otras fotos de la familia y del bebé. El marco con su retrato de boda, que antes estaba en la repisa de la chimenea, también ha desaparecido.
En la parte de atrás de la foto, Ute había escrito «James und seine Busenfreunde mit Oliver, 1976» con su caligrafía firme. Es la última foto de mi padre. Resultaba sorprendente verlo así de joven y saludable, con la cara tan lisa y blanca como un guijarro de río. Debía de tener unos veintiséis años, nueve más de los que tengo yo ahora.
Al mirarla con más detenimiento, me he dado cuenta de que en la foto no solo aparecen mi padre y sus amigos, sino también Ute y una mancha borrosa que debo de ser yo. Estábamos en el salón, en el mismo lugar donde yo me encontraba. Ahora el piano de cola está al otro lado de la habitación, junto a las puertas de forja que conducen a la galería acristalada y al jardín. En la foto aparece delante de los tres ventanales que dan al sendero de la entrada. Estaban abiertos, las cortinas congeladas en el instante en que se hinchaban con la brisa del verano. Ver a mi padre en nuestra antigua vida me aturdió. Sentí que la madera del suelo se torcía bajo mis pies descalzos y tuve que sentarme.
Un poco después me acerqué al piano y, por primera vez desde que llegué a casa, lo toqué, pasé los dedos por la superficie pulida sin encontrar resistencia. Era mucho más pequeño de lo que recordaba y la madera mostraba manchas más claras en las zonas donde le había dado el sol a lo largo de los años. Pensé que tal vez fuera lo más hermoso que había visto en mi vida. Saber que el sol brillaba, que alguien tocaba el piano y que la gente vivía y respiraba mientras yo no estaba me ayudó a calmarme.
Miré la foto que tenía en la mano. Mi padre se inclinaba sobre el piano, tenía el brazo izquierdo en reposo mientras su mano derecha jugueteaba con las teclas. Me sorprendió que estuviera ahí sentado. No tengo ningún recuerdo ni de verlo al piano ni de oírlo tocar, aunque por supuesto fue él quien me enseñó. No, el piano siempre fue el instrumento de Ute.
«El escritor sujeta su pluma y las palabras fluyen. Yo toco las teclas y mi música brota», decía, pronunciando las vocales con su duro acento alemán.
Aquel día, en ese fugaz instante, mi padre parecía relajado, cosa curiosa; estaba guapo, con el pelo largo y la cara afilada, mientras Ute, vestida con una falda que le llegaba al tobillo y una blusa blanca con manga farol, parece con prisa por salir de la escena, como si hubiera olido que se le estaba quemando la cena. Me llevaba de la mano y tenía la cara vuelta, no miraba a la cámara, pero había algo en su forma de proceder que la hacía parecer disgustada, irritada por que la hubieran pillado con nosotros. Ute siempre tuvo una buena constitución —huesos grandes y músculos fuertes—, aunque en los últimos nueve años había engordado, tenía la cara más ancha de lo que recordaba y los dedos tan hinchados que la alianza se le había quedado atascada. Por teléfono les cuenta a sus amigas que su aumento de peso se debe a la agonía con la que ha vivido durante tantos años, que comer ha sido su forma de escapar. Pero por las noches, cuando no puedo dormir y bajo sigilosa las escaleras a oscuras, la veo comiendo en la cocina, el rostro iluminado por la luz del frigorífico. Mirando la foto me he dado cuenta de que es la única que he visto en mi vida donde aparecemos los tres juntos.
Hoy, dos meses después de mi regreso a casa, Ute se ha atrevido a dejarme sola media hora antes del desayuno, mientras llevaba a Oskar a una reunión del grupo de Lobatos de los Scouts. Y así, aguzando el oído por si se abría la puerta principal y Ute volvía, he hurgado en los otros cajones de la cómoda. He tenido que apartar bolis, libretas, etiquetas de equipaje sin usar, catálogos de electrodomésticos que ahorran tiempo a las tareas del hogar y llaveros de monumentos europeos —la Torre Eiffel empujaba al Palacio de Buckingham—. En el cajón de abajo he encontrado la lupa. Arrodillada en la alfombra —una diferente a la que salía en la foto, ¿cuándo la habían cambiado?—, coloqué la lente sobre mi padre, pero me decepcionó comprobar que, aunque ampliara su imagen, no me mostraba nada nuevo. No tenía los dedos cruzados, ni la comisura de la boca se le curvaba hacia arriba, ni había ningún tatuaje secreto que me hubiera perdido.
De uno en uno, de derecha a izquierda, me fijé en los cinco hombres que tenía delante. Tres de ellos se apretujaban en el sofá de cuero y otro estaba sentado en el reposabrazos con las manos detrás de la cabeza. Todos llevaban la barba desaliñada y el pelo largo. Ninguno sonreía. Se parecían tanto que podrían ser hermanos, pero sabía que no lo eran. Confiados, relajados, maduros, como cristianos renacidos, parecían decir a la cámara: «Hemos visto el futuro y la catástrofe está cerca, pero nosotros somos los elegidos para la salvación». Eran miembros de los Refugionistas del Norte de Londres. Una vez al mes se reunían en nuestra casa y discutían y trazaban estrategias para sobrevivir al fin del mundo.
Al quinto hombre, Oliver Hannington, lo reconocí al instante a pesar de que no lo había visto en muchos años. La cámara lo había capturado despatarrado en el sillón; las piernas, enfundadas en unos pantalones acampanados, colgaban por uno de los lados. Sujetaba un cigarrillo en la mano en la que apoyaba la cabeza y una voluta de humo subía y se mezclaba con su pelo rubio. Igual que mi padre, iba bien afeitado, pero por su forma de sonreír se le notaba que todo le parecía ridículo, como si quisiera pasar a la posteridad dejando claro que, en realidad, no le interesaban los planes del grupo acerca de la autosuficiencia y el acopio de provisiones. Podía haber sido un espía que se les hubiera colado o un periodista infiltrado que un día los expondría a todos, o un escritor que nada más terminar las reuniones se iba a casa y convertía a cada uno de esos chalados en personajes de una novela cómica. Incluso ahora, su confianza en sí mismo y su fuerte determinación lo hacían parecer exótico y extranjero: americano.
Pero entonces me di cuenta de que tenía que haber alguien más en la habitación: el fotógrafo. Me situé en el lugar donde debía de estar la persona que manejaba la cámara, sujeté una esquina de la foto con los labios y coloqué las manos para formar un marco cuadrado con los dedos. El ángulo no era el correcto, la sexta persona debía de ser bastante más alta que yo. Devolví la lupa al cajón y me sorprendí a mí misma sentándome en la banqueta del piano. Levanté la tapa del teclado y, embelesada por la hilera de teclas tan blancas como dientes brillantes, apoyé la mano derecha en ellas —qué suaves y qué frías—, en el mismo lugar donde había estado la mano de mi padre. Me incliné a la izquierda, extendí el brazo sobre la tapa y algo se movió dentro de mí, un aleteo nervioso en la boca del estómago. Miré la fotografía, aún en mi mano. La cara de mi padre me devolvió la mirada: ya por aquel entonces parecía tan inocente que solo podía ser culpable. Volví al escritorio, tomé las tijeras del portalápices y recorté la silueta de su cara, que se convirtió en un lunar gris en la punta de mi dedo. Con cuidado de que no se me cayera, se perdiera debajo de los muebles y acabara succionada por la aspiradora de Ute, y con los ojos fijos en ella, introduje las tijeras por debajo del vestido y corté la tira de seda del centro del sujetador. Las dos copas que me apretaban y me picaban se soltaron y mi cuerpo quedó libre, como siempre había estado. Me metí a mi padre bajo el pecho derecho, de forma que la piel cálida lo sujetara en su sitio. Sabía que, mientras siguiera ahí, todo iría bien y yo podría permitirme recordar.
2
El verano en que fue tomada la foto, mi padre reacondicionó la bodega para convertirla en un refugio nuclear. No sé si hablaría de sus planes con Oliver Hannington aquel junio, pero los dos pasaron mucho tiempo al sol en el jardín, hablando, fumando y riéndose.
En mitad de la noche, la música de Ute, cadenciosa y melancólica, flotaba por todas las habitaciones de la casa. Yo me daba la vuelta en la cama, debajo de la única sábana, pegajosa por el calor, y la imaginaba sentada al piano, a oscuras, con los ojos cerrados y meciendo el cuerpo, fascinada por sus propias notas. A veces la oía mucho después de que hubiera cerrado la tapa del piano y hubiera vuelto a la cama. Mi padre tampoco dormía bien, pero creo que eran sus listas las que lo mantenían despierto. Me lo imagino estirándose para coger la libreta y el lapicerito que guardaba bajo la almohada, del que solo quedaba el cabo. Sin encender la luz, escribiría: «1. Lista general (3 personas)» y lo subrayaría.
Cerillas, velas
Radio, pilas
Papel y lápices
Generador, linterna
Botellas de agua
Pasta de dientes
Tetera, tazas
Sartenes, cuerda, bramante
Algodón, agujas
Eslabón de acero, pedernal
Arena
Papel higiénico, desinfectante
Cubo con tapa
Las listas parecían poemas, a pesar de que la letra de mi padre era una versión infantil de los frenéticos garabatos que haría después. A menudo las palabras que escribía a oscuras estaban lejos unas de otras, o se amontonaban, como si se pelearan por el espacio en su cabeza noctámbula. Otras listas, cuando se quedaba en duermevela, se salían de la página. Todas eran para el refugio nuclear: artículos imprescindibles que permitirían sobrevivir a su familia bajo tierra durante días, incluso semanas.
En algún momento del tiempo que pasó con Oliver Hannington en el jardín, mi padre decidió equipar la bodega para cuatro personas. Empezó a incluir a su amigo al calcular la cantidad de cuchillos y tenedores, vasos metálicos, ropa de cama, jabón, comida, hasta de rollos de papel higiénico. Yo estaba sentada en las escaleras, escuchándolo contarle a Ute sus planes en la cocina.
—Si tienes que montar todo este lío, tendría que ser solo para nosotros tres —se quejaba ella. Se oyó cómo él recogía los papeles—. No me gusta que incluyas a Oliver. No es de la familia.
—No pasa nada por una persona más. Además, no se pueden comprar tres literas —decía mi padre. Lo oía dibujar mientras hablaba.
—No lo quiero ahí abajo. No lo quiero en casa —dijo Ute. El trazo del lápiz sobre el papel se detuvo—. Está enjatusando a la familia. Me pone del nervio.
—Engatusando y de los nervios. —Mi padre se echó a reír.
—De los nervios. ¡Pues vale, de los nervios! —A Ute no le gustaba que la corrigieran—. Preferiría que ese hombre no estaría en mi casa.
—Ah, vale, ya estamos con lo de siempre. Tu casa. —Mi padre subió la voz.
—La he pagado con mi dinero. —Desde las escaleras, escuché el chirrido de una silla contra el suelo.
—Ah, claro, demos gracias por el dinero de la familia Bischoff, que financia a la famosa pianista. Señor, no nos permitas olvidar lo mucho que trabaja —dijo mi padre. Me lo imaginaba inclinando la cabeza y juntando las palmas de las manos.
—Por lo menos trabajo. ¿Qué haces tú, James? Te pasas el día tirado en el jardín con ese amigo americano tan tóxico.
—Oliver no tiene nada de tóxico.
—Hay algo raro en él, pero tú no te das cuenta. Solo nos traerá problemas. —Ute salió dando zancadas de la cocina y entró en el salón. Yo arrastré el culo un escalón más arriba, temerosa de ser descubierta.
—¿De qué servirá tocar el piano cuando llegue el fin del mundo? —gritaba mi padre detrás de ella.
—¿De qué servirán veinte latas de carne de cerdo, eh? ¡Dime! —Ute también gritaba. Se oyó un golpe en la madera cuando abrió la tapa del teclado y empezó a tocar un acorde menor con las dos manos. Las notas se apagaron y gritó—: ¡Peggy nunca comerá carne enlatada! —Y aunque nadie me veía, me tapé la boca con la mano y sonreí. Ute tocó la sonata n.º 7 de Prokofiev a toda pastilla. Me imaginé sus dedos como garras deslizándose por el marfil.
—¡Aún no llovía cuando Noé construyó el arca! —bramó mi padre.
Más tarde, cuando ya me había vuelto a la cama sin hacer ruido, la discusión y la música del piano cesaron. Pero entonces empezaron otros sonidos que casi parecían de dolor, aunque, a pesar de tener solo ocho años, sabía que significaban otra cosa.
En una lista aparecía la carne de cerdo enlatada. Se titulaba «5. Comida, etc.». Debajo del título, mi padre había escrito: «15 calorías por cada medio kilo de peso, dos litros de agua al día, medio tubo de pasta de dientes al mes».
60 litros de agua
10 tubos de pasta de dientes
20 latas de caldo de pollo concentrado
35 latas de judías estofadas con tomate
20 latas de carne de cerdo
Huevo en polvo
Harina
Levadura
Sal
Azúcar
Café
Galletas saladas
Mermelada
Lentejas
Alubias
Arroz
Los artículos estaban relacionados unos con otros, como si mi padre se hubiera puesto a jugar a las palabras encadenadas o algún juego parecido él solo: saladas rimaba con mermelada, que le hacía pensar en pan, y eso lo llevaba a añadir la levadura y la harina.
Puso un suelo nuevo de hormigón en la bodega, reforzó los muros con acero e instaló unas baterías que se recargaban para todo el día pedaleando en una bici estática durante dos horas. Hizo sitio para dos fogones de butano y encajó en unos huecos las literas equipadas con colchones, almohadas, sábanas y mantas. En el centro de la habitación colocó una mesa blanca de melamina con cuatro sillas a juego. Las paredes estaban forradas con estanterías que mi padre llenó de comida y bidones de agua, utensilios de cocina, juegos y libros.
Ute se negaba a participar. Cuando volvía a casa de la escuela, me decía que había pasado el día ensayando al piano «mientras tu padre hacía el tonto en la bodega». Se quejaba de que se le estaban agarrotando los dedos de no practicar, de que le dolían las muñecas y de que estar todo el día agachada para cuidarme le había afectado a la postura para tocar. Yo no le preguntaba por qué ahora tocaba menos que antes.
Cuando mi padre emergía de debajo de la cocina, con la cara roja y la espalda desnuda y brillante, parecía que se iba a desmayar. Bebía agua directamente del chorro del fregadero, metía la cabeza debajo del grifo y se sacudía el pelo como un perro, intentando hacernos reír a Ute y a mí. Pero ella se limitaba a poner los ojos en blanco y volvía a su piano.
Cuando mi padre invitaba a los miembros de los Refugionistas del Norte de Londres a las reuniones que organizaba en casa, me dejaba abrir la puerta principal y ver a la media docena de tipos peludos que entraban solemnes al salón de Ute. Me gustaba que nuestra casa estuviera llena de gente y de conversaciones, y me quedaba allí hasta que me mandaban a la cama, intentando seguir sus discusiones de las probabilidades estadísticas, las causas y las consecuencias de lo que llamaban «el puto apocalipsis». Si no era porque «los putos rusos» tiraban una bomba atómica y arrasaban Londres avisando solo con unos minutos de antelación, serían las tuberías del agua contaminadas con pesticidas o un colapso de la economía mundial que atestaría las calles de saqueadores hambrientos. A pesar de que Oliver bromeaba con que los británicos íbamos tan por detrás de los americanos que cuando llegara la catástrofe nosotros aún iríamos en pijama mientras que ellos llevarían horas despiertos, protegiendo sus casas y sus familias, mi padre estaba orgulloso de que su grupo fuera uno de los primeros de Inglaterra —tal vez el primero— en reunirse para hablar del preparacionismo. Pero Ute se enfurruñaba porque no podía ensayar al piano con ellos por allí holgazaneando y sin parar de fumar hasta las tantas de la madrugada. A mi padre le gustaba discutir y sabía mucho del asunto. Corría el alcohol, y cuando ya llevaban unas cuantas horas y habían repasado todos los puntos de la agenda, las reuniones dejaban de ser conversaciones civilizadas para convertirse en broncas, y la voz de mi padre se alzaba por encima de las demás.
El ruido hacía que apartara la sábana y bajara descalza a hurtadillas a asomarme a la puerta del salón, donde me llegaba flotando el olor a humanidad que desprendían sus cuerpos, a whisky y a tabaco. En mi memoria, mi padre se inclina hacia delante dándose golpecitos en la rodilla, o apagando el cigarro de modo que la colilla ardiente sale despedida del cenicero y chamusca la alfombra llenándola de agujeritos o quema el suelo de madera. Ahí está él, de pie, con las manos tensas y los brazos pegados al cuerpo como si estuviera luchando contra el impulso de soltar un puñetazo al primero que se levantara y le llevase la contraria.
Nadie esperaba a que el otro dejara de hablar; no era un debate. Igual que las listas de mi padre, los hombres se pisaban con sus gritos, interrumpiéndose y poniendo pegas.
—Será un desastre natural, te lo digo yo: un maremoto, inundaciones, un terremoto… ¿De qué te va a servir el refugio, James, cuando tú y tu familia estéis enterrados vivos?
La idea me estremeció, apreté los puños y reprimí un gemido de pie en el recibidor.
—¿Inundaciones? Podríamos apañárnoslas ahora mismo con una inundación.
—Mira todos esos pobres pringados en el terremoto de Italia. Miles de muertos. —El tipo tenía la cabeza entre las manos y sus palabras apenas se entendían. Pensé que quizá su madre fuera italiana.
—Seguro que el Gobierno nos deja colgados. No esperéis que Callaghan llame a vuestra puerta con un vaso de agua cuando los depósitos se hayan quedado secos.
—Estará demasiado ocupado con la inflación para darse cuenta de que los rusos nos han mandado al infierno de un bombazo.
—Mi primo tiene un amigo en la BBC que dice que están filmando documentales para enseñar a construir refugios interiores en las casas. Que caiga la bomba es solo cuestión de tiempo.
Un hombre de barba canosa dijo:
—¡Gilipollas! No habrá nada para comer, y si lo hay, el Ejército lo confiscará. ¿Qué puto sentido tiene? —Se le había enredado un poco de saliva en los pelos de la barba y tuve que apartar la vista.
—No voy a estar en Londres cuando caigan las bombas. Puedes quedarte encerrado en tu mazmorra, James, pero yo me habré ido: los Borders, Escocia, algún sitio aislado y seguro.
—¿Y qué piensas comer? —le preguntó mi padre—. ¿Cómo vas a sobrevivir? ¿Cómo llegarás hasta allí con el resto de tarados intentando salir de la ciudad? Estará todo atascado y, si consigues llegar al campo, todo el mundo se habrá ido también, incluida tu madre y su gato. ¿Y tú te precias de ser un Refugionista? Será en las ciudades donde primero se restablezca la ley y el orden. No en tu comuna en el norte de Gales.
Detrás de la puerta, me hinchaba de orgullo mientras hablaba mi padre.
—Todas esas provisiones de emergencia que tienes en el sótano son solo eso —dijo otro hombre—. ¿Qué vas a hacer cuando se te acaben? Ni siquiera tienes un rifle de aire comprimido.
—A la mierda, dame un cuchillo decente y un hacha y con eso me vale —respondió mi padre.
Los ingleses siguieron discutiendo hasta que una voz americana se alzó sobre todos ellos:
—¿Sabes cuál es tu problema, James? Joder, es que eres muy británico. Y vosotros… Estáis viviendo en la puta Edad Media: que si esconderse en el sótano, que si conducir hacia el campo como el que va de pícnic los domingos… ¡Y os consideráis Refugionistas! El mundo avanza sin vosotros. No tenéis ni idea de lo que significa ser preparacionista. Y James, olvídate del sótano, lo que necesitas es un refugio de emergencia.
Hablaba en un tono autoritario, dando por hecho que iba a captar la atención de los demás. Todos, incluso mi padre, se quedaron en silencio. Oliver Hannington se recostó en el sillón dándome la espalda, mientras los demás miraban por la ventana o al suelo. Me recordaba a la escuela, cuando el señor Harding decía algo que no entendíamos. Se quedaba de pie unos minutos, esperando a que alguien levantara la mano y le preguntara qué quería decir, hasta que el silencio se hacía tan espeso y tan incómodo que mirábamos a cualquier parte excepto entre nosotros o a él. Era una estrategia diseñada para ver quién se venía abajo primero, y nueve de cada diez veces era Becky quien decía alguna tontería para que toda la clase se echara a reír con alivio y un poco de vergüenza, y el señor Harding sonriera.
Ute salió de repente de la cocina a grandes zancadas, caminando como siempre que tenía público, moviendo las caderas y la cintura. Se había recogido el pelo en un moño despeinado en la nuca y llevaba su caftán favorito, que se arremolinaba alrededor de sus fuertes piernas. Todos los que estaban allí, incluidos mi padre y Oliver Hannington, eran conscientes de que podía haber rodeado la habitación cruzando el recibidor. Nadie describía nunca a Ute como hermosa: utilizaban palabras como llamativa, despampanante o única. Pero como era una mujer de armas tomar, los hombres se comportaron. Los que estaban de pie se sentaron y los que estaban en el sofá se incorporaron; incluso Oliver Hannington giró la cabeza. Prestaron atención a sus cigarrillos, colocaron la mano ahuecada bajo la ceniza encendida mientras buscaban un cenicero. Ute suspiró: tomó aliento con una rápida inspiración, su caja torácica se expandió, y después exhaló despacio. Pasó entre los hombres reprendiéndolos y se arrodilló donde yo estaba. Por primera vez, mi padre y sus amigos se volvieron y me vieron.
—Habéis despertado a mi pequeña Peggy con tanto hablar de desastres —dijo Ute, revolviéndome el pelo.
Ya entonces me di cuenta de que lo hacía porque nos estaban mirando. Me dio la mano y me llevó escaleras arriba. Me quedé un poco atrás intentando escuchar quién rompía el silencio.
—No va a pasar nada malo, liebchen —susurró Ute.
—¿Y qué es eso de un refugio de emergencia? —Mi padre fue el primero en rendirse.
Hubo una pausa. Oliver Hannington sabía que estábamos todos esperando su respuesta.
—Una cabañita para ti solo en el bosque —dijo, y se echó a reír, aunque a mí no me parecía gracioso.
—¿Y cómo vamos a encontrar una de esas? —preguntó uno de los hombres que estaban en el sofá.
Entonces, Oliver Hannington se volvió hacia mí, se dio unos golpecitos en la nariz y me guiñó un ojo. Exultante por tener su atención, dejé que Ute me tirara de la mano y me llevara a la cama.
Cuando estábamos a punto de acabar el trabajo en el refugio nuclear, mi padre me puso a entrenar. Para él empezó como un juego: una forma de presumir delante de su amigo. Se compró un silbato plateado, se lo colgó del cuello con un trozo de cuerda, y me compró una mochila de lona con correas de cuero y hebillas. Los bolsillos laterales estaban bordados con hojas verdes y pétalos azules.
La señal eran tres pitidos cortos de su silbato que sonaban al pie de la escalera. Ute tampoco participaba en esto: se quedaba en la cama con la sábana por encima de la cabeza o tocaba el piano, abriendo del todo la tapa principal para que el sonido reverberara por toda la casa. Los pitidos, que podían sonar en cualquier momento antes de irme a la cama, eran la señal para que llenara la mochila. Corría por la casa recogiendo cosas de una lista que mi padre me había hecho memorizar. Me echaba la mochila a la espalda y corría escaleras abajo justo a tiempo para escuchar un furioso Estudio revolucionario de Chopin. Mi padre esperaba con la mirada fija, con el silbato aún en los labios y las manos entrelazadas por detrás de la espalda, mientras yo corría rodeando el poste de la barandilla con la mochila rebotando. Me precipitaba hacia el sótano bajando los escalones de dos en dos y saltaba los tres últimos. Una vez en el refugio nuclear, sabía que aún tenía unos cuatro minutos para sacarlo todo de la mochila, antes de que mi padre volviera a hacer sonar el silbato. Corría la silla de la cabecera de la mesa de espaldas a las escaleras y sacaba un montón de ropa: petos vaqueros, pantalones, camisas de algodón, jerséis, pantalones cortos, ropa interior, un camisón… Me tenía que asegurar de que no se desdoblaban y colocarlo todo sobre la mesa. Mi mano volvía a la mochila para sacar el siguiente objeto como si fuera el premio sorpresa en la feria. De ahí salía el peine, colocado en posición horizontal justo encima del camisón; a la izquierda, un catalejo extensible; el cepillo de dientes y la pasta, alineados uno junto al otro encima de la ropa; y, al lado, mi muñeca, Phyllis, con sus ojos pintados y su traje de marinero. En un último empujón, sacaba el pasamontañas de lana azul y embutía la cabeza en él. A pesar del calor, lo siguiente debían ser las manoplas a juego, y cuando todo estaba perfectamente alineado sobre la mesa y no quedaba nada en la mochila, debía quedarme sentada en silencio con las manos en las piernas, con la mirada fija en la cocina de gas. Entonces volvía a sonar el silbato y mientras mi padre bajaba las escaleras para revisarlo me recorría un entusiasmo nervioso. A veces ponía recto el peine o colocaba a Phyllis al otro lado de la ropa.
—Muy bien, muy bien. Descansa —decía, como si estuviera pasando revista en el Ejército. Me guiñaba un ojo y yo sabía que había aprobado.
La última vez que mi padre y yo hicimos el simulacro, Ute y Oliver Hannington estaban invitados a ser nuestro público. Por supuesto, ella se negó: pensaba que era algo pueril y que no tenía ningún sentido. Pero Oliver Hannington estaba allí, apoyado en la pared detrás de mi padre cuando tocó los tres pitidos. Ute estaba en el salón tocando la Marcha fúnebre de Chopin. Al principio todo iba bien. Recopilé todos los objetos y bajé los dos tramos de escaleras el doble de rápido, pero cometí un error en la disposición, o quizá mi padre, con los nervios, sopló el silbato por segunda vez demasiado pronto. Me quedé sin tiempo y no llevaba puestas las manoplas cuando los dos bajaron las escaleras del sótano. Con el pulso acelerado, las metí debajo de las piernas. Me raspaban en la piel que dejaban al aire los pantalones cortos. Había decepcionado a mi padre. No había sido lo bastante rápida. Debajo de mis muslos, sentí cómo se mojaban las manoplas y el líquido caliente corrió por la silla hasta caer al suelo de linóleo blanco. Mi padre gritó. Oliver Hannington, de pie detrás de mí, se echó a reír y yo rompí a llorar.
Ute bajó corriendo al sótano, me abrazó y dejó que enterrara la cara en su hombro mientras me llevaba lejos de «esos hombres tanto espantosos». Igual que en los títulos de crédito de una película, mi recuerdo de aquella escena termina con alguien que me rescata.
No consigo recordar a Oliver Hannington apoyado en las estanterías del sótano, con su pose indiferente y su sonrisa de superioridad después de que me hiciera pis, aunque estoy segura de que lo hizo. No lo vi, pero me lo imagino quitándose el cigarro de la boca y echando el humo hacia arriba, donde chocaría despacio contra el techo bajo. Y no noté cómo enrojecía la cara de mi padre después de que lo decepcionara delante de su amigo.
3
A finales de junio, Ute volvió al trabajo. No estoy segura de si lo hizo solo porque estaba harta de estar en casa con nosotros o porque anhelaba un público más atento. No era porque necesitara dinero. «El mundo me quiere», le gustaba decir. Quizá tuviera razón. Ute había sido concertista de piano, no una de esas pianistas de segunda que forman parte de una orquesta de tercera: a los dieciocho, Ute Bischoff había sido la ganadora más joven de la historia del Concurso Internacional de Piano Frédéric Chopin.
En las tardes lluviosas me gustaba sentarme en el suelo del comedor y sacar sus discos del aparador. Nunca se me pasó por la cabeza escucharlos. En su lugar ponía el de la película Los chicos del ferrocarril una y otra vez hasta que podía recitarlo de memoria, mientras examinaba al detalle las fundas de cartón de los álbumes de Ute: Ute sentada al piano, Ute haciendo una reverencia en el escenario, Ute con un vestido de noche y una sonrisa que yo no reconocía.
En 1962 había tocado bajo la batuta de Leonard Bernstein en el concierto de inauguración de la Filarmónica de Nueva York.
«Leonard era ein Liebchen», decía. «Primero me besó a mí y después besó a Jackie Kennedy.»
Ute era elogiada y agasajada; era joven y atractiva. A los veinticinco, en una gira por Inglaterra, conoció a mi padre. Era el suplente de la persona que debía pasarle las páginas de la partitura y ocho años más joven que ella.
Para nosotros tres, su encuentro se convirtió en una de esas historias que tienen todas las familias, de esas que se repiten a menudo y que se van embelleciendo con el tiempo. Mi padre no tenía que haber estado en su concierto, para nada. Era acomodador y estaba cubriendo el turno de alguien cuando el pasapáginas habitual de Ute tropezó con la cuerda de una de las poleas entre bastidores y se rompió la nariz al golpearse con el contrapeso. Mi padre, que no era nada aprensivo, estaba limpiando la sangre de la tarima con una bayeta cuando el regidor le tiró de la manga y le preguntó desesperado si sabía leer música.
—Respondí que sí que sabía —decía mi padre.
—Pero ese era el gran problema —decía Ute—, mis pasapáginas deben mirarme siempre a mí y no leer la música. Estar atentos al gesto de mi cabeza, me refiero.
—No podía. Estaba deslumbrado mirándote.
—Este bobo tenía que darse prisa y pasó dos páginas de golpe —decía Ute riéndose—, fue un absoluto desastroso.
—Le escribí una nota para disculparme.
—Y tú lo invitaste a tu camerino —me unía yo.
—Y yo lo invitaba a mi camerino —repetía Ute.
—Y me dio una lección de cómo pasar las páginas —decía mi padre, y los dos se reían.
—Era un muchacho tan guapo y tan listo —decía Ute, llevándose las manos a la cara—, ¿cómo no me iba a enamorar de él?
Pero eso era cuando yo tenía cinco o seis años. A los ocho, cuando les pedía que me contaran la historia, Ute contestaba: «Bah, no me digas que quieres escuchar ese rollo otra vez».
Para el público y la crítica, su relación con James Hillcoat fue un escándalo. Ute estaba en la cima de su carrera y lo dejó todo por el amor de un chaval de diecisiete años. Se casaron al año siguiente, en cuanto la ley lo permitió.
El día en que terminamos el refugio nuclear, Oliver Hannington se fue, y cuando volví de la escuela Ute se había ido también a una gira de conciertos por Alemania de la que yo no sabía nada. Me encontré a mi padre tumbado en el sofá, con la mirada perdida en el techo. Cené cereales y me quedé levantada hasta que la pantalla de la tele se emborronó.
A la mañana siguiente mi padre entró en mi habitación antes de que me levantara y me dijo que no tenía que ir a la escuela.
—¡La escuela es para las tontuelas! —Su risa era demasiado escandalosa y me di cuenta de que fingía estar contento por mí. Los dos queríamos que Ute estuviera en casa, gruñendo por el fregadero lleno de platos sucios, haciendo las camas con sonoros suspiros o incluso aporreando a propósito el piano, pero ninguno se lo decía al otro—. ¿Qué gracia tiene sentarse en un aula cuando brilla el sol y puedo enseñarte un montón de cosas en casa?
Sin que me lo dijera, me di cuenta de que no quería estar solo. Montamos una tienda de campaña canadiense para dos al fondo del jardín, justo donde el césped seco se abría a los arbustos y a los árboles cubiertos de hiedra. Por la noche teníamos que retorcernos para entrar, metiendo primero los pies; por la mañana, los vientos tensores se habían aflojado y el techo se había hundido, hasta quedar solo unos centímetros por encima de nosotros.
Nuestra casa —un edificio grande, blanco, que parecía un transatlántico— se alzaba solitaria en la cima de una pequeña colina. El jardín, que se extendía ladera abajo, había sido diseñado y cultivado mucho antes de que nuestra familia se mudara, pero mis padres no se ocuparon de él y lo que antes debían de haber sido espacios separados y bien cuidados ahora se mezclaban unos con otros. Cerca de la casa había una terraza de ladrillo con un columpio cubierto de musgo que se estaba desintegrando mientras el tomillo trepaba por él. Los bordes de los ladrillos se caían a pedazos hasta mezclarse con el césped invasor, de modo que no se podía ver dónde acababa uno y empezaba el otro. Bajo el sol de aquel verano la hierba casi desapareció del centro del jardín, desgastada por nuestras pisadas, y crecía solo en los bordes, mustia y amarillenta. Mi padre dibujó unos planos en papel para hacer un huerto: diagramas a escala de la distancia entre las hileras de zanahorias y las de judías verdes con el ángulo de la luz del sol en distintos momentos del día. Me dijo que cuando era niño había cultivado rábanos, raíces picantes del tamaño de su pulgar, y quería enseñarme a hacerlo, pero lo único que hizo fue marcar el área que tenía en mente: se distraía con tanta facilidad que ni siquiera llegó a clavar la pala en la tierra.
Al fondo del jardín, las acederas y los dientes de león habían echado raíces y sus cabezuelas esponjosas extendían sus semillas al menor soplo de viento. Una zarzamora salvaje se alzaba por encima de las otras plantas y enviaba varias avanzadillas de espinas que se arqueaban en el aire, cada una de ellas con cientos de capullos que brotaban en apretadas espirales. Y bajo los parterres llenos de flores que se extendían aquí y allá, la peligrosa planta lanzaba sin cesar mensajeros secretos, que reaparecían por toda la terraza en pequeñas matas sin flores. El fondo del jardín era un lugar salvaje y emocionante para una niña de ocho años, porque detrás del seto sin arreglar estaba el cementerio. El aromático follaje daba paso a árboles majestuosos, con los troncos y las ramas tapizados de hiedra trepadora que alcanzaba las copas. Mi padre y yo atravesábamos las ortigas con los brazos por encima de la cabeza para protegernos de los pinchazos. La luz del día bajo los árboles era tenue y el aire siempre estaba fresco.
Caminábamos hasta el cementerio en ruinas por estrechos senderos que daban a un precioso arbusto de saúco que crecía en un rincón donde llegaba la luz del sol y al mejor árbol para trepar. Podía subirme a su rama más baja, y mi padre me aupaba hasta la horcadura del árbol, donde sus ramas, cada una del tamaño de la cintura de mi padre, se curvaban y se extendían. Sentados a horcajadas, con las piernas colgando, nos arrastrábamos por ellas, yo delante y mi padre justo detrás, hasta que entre sus hojas cerosas lográbamos ver las tumbas que había abajo. Mi padre decía que se llamaba «el árbol magnífico».
El cementerio estaba cerrado al público. La falta de fondos municipales había provocado el cierre el año anterior. Estábamos solos con los zorros y los búhos; nadie venía de visita ni a llorar a sus difuntos, así que nos los inventábamos: señalábamos donde podía haber un turista con camisa hawaiana que hablaba muy alto con su mujer:
—¡Caramba! Mira ese ángel, ¿no es una monada? —decía mi padre, imitando el acento americano con voz de falsete.
Una vez, columpiamos las piernas por encima de un entierro imaginario.
—¡Shhh, que viene la viuda! —susurraba mi padre—. Se está sonando la nariz con un pañuelo de encaje. Qué tragedia, perder a su marido tan joven.
—Pero justo detrás están las gemelas malvadas —me unía yo—, llevan vestidos negros idénticos.
—Y ahí está el despreciable sobrino. Lleva restos de huevo en el bigote. Y lo único que quiere es el dinero de su tío. —Mi padre se frotaba las manos.
—La viuda ha tirado una flor al ataúd.
—Un nomeolvides —añadía mi padre—. El tío se le ha acercado sigiloso por detrás. ¡Cuidado! ¡Se va a caer a la tumba! —Me agarraba por la cintura y fingía que me iba a tirar del árbol. Yo chillaba, mi voz retumbaba en los mausoleos de piedra y las lápidas a nuestro alrededor.
Mientras debía haber estado en la escuela, el jardín se convirtió en nuestra casa y el cementerio en nuestro jardín. De vez en cuando me acordaba de mi mejor amiga, Becky, y me preguntaba qué estaría haciendo en clase, pero no muy a menudo. A veces entrábamos en la casa a «recolectar provisiones», y los miércoles por la noche para ver Supervivientes en la tele. No nos molestábamos en lavar la ropa ni en cambiarnos. La única regla que seguíamos era lavarnos los dientes por la mañana y por la noche con agua que llevábamos a nuestro campamento en un cubo.
—Hay cuatro mil millones de personas en el planeta y menos de tres mil millones tienen un cepillo de dientes —decía mi padre negando con la cabeza.
El buen tiempo no se acababa, así que pasábamos los días buscando alimentos y cazando. Se me quemaron los hombros y la espalda, me salieron ampollas, se me pelaron y se broncearon mientras aprendía qué árboles y plantas del norte de Londres se podían comer.
Mi padre me enseñó a atrapar y cocinar ardillas y conejos, qué setas eran venenosas y dónde encontrar las comestibles, como el pollo del bosque, los rebozuelos o los Boletus edulis, y cómo hacer una sopa de ajo de oso. Arrancábamos los tallos de las ortigas y los secábamos al sol; después, sentada en el borde de una tumba, lo veía pelar la parte exterior de la planta y retorcer lo que hasta hacía unos minutos había sido follaje para formar una fina trenza. Yo lo imitaba porque me decía que la mejor manera de aprender era hacer las cosas por mí misma, pero incluso con mis finos deditos me salía una cuerda torpe y deforme. Aun así, las anudábamos para hacer dogales y las atábamos a una rama que apoyábamos contra un árbol.
—La ardilla es una criatura perezosa —dijo mi padre—. ¿Qué es la ardilla?
—Una criatura perezosa —contesté.
—Siempre toma el camino más fácil —dijo—. ¿Qué hace la ardilla?
—Siempre toma el camino más fácil.
—¿Y qué quiere decir eso? —Esperó mi respuesta, que no llegaba—. Quiere decir que subirá corriendo tranquilamente por esta rama y meterá su estúpida cabecita en uno de los lazos. De hecho, subirá corriendo tranquilamente por esta rama por encima de sus amigas muertas y aun así meterá la cabeza en el lazo.
Cuando volvimos a ver las trampas al día siguiente, dos cadáveres livianos colgaban del árbol por el cuello, meciéndose a un lado y a otro por el propio peso de sus cuerpos. Me reté a mí misma a no apartar la vista. Mi padre las desató y se guardó las trampas en el bolsillo «para la próxima vez». Esa tarde intentó enseñarme a desollarlas, pero cuando metió el cuchillo en el primero de los cuellos le dije que me parecía que no teníamos suficientes astillas para hacer fuego y que mejor iba a buscar más. Cuando terminó, ensartó los animales despellejados en un palo al que le había afilado la punta, las asamos en la hoguera y nos las comimos con ajo de oso y raíces de bardana hervidas. Cogí la mía: la ardilla se parecía demasiado al animal que había sido y sabía a pollo que se hubiera quedado un día entero fuera de la nevera.
No nos importaba lo que le estábamos haciendo al jardín. Solo pensábamos en la siguiente comida: cómo encontrarla, cómo matarla y cómo cocinarla. Y a pesar de que prefería cenar un tazón de leche con Choco Krispies viendo la tele, participaba en la aventura sin hacer preguntas.
Mi padre excavó algunas piedras de la parte rocosa del jardín con una pala y en mitad del hueco construyó un foso para hacer fuego algo alejado de la tienda. Nos atamos cuerdas a los hombros para arrastrar medio tronco de un árbol que se había caído desde las tumbas hasta el jardín, y así tener un sitio donde sentarnos. Sacar las sillas de casa habría sido hacer trampa. Cavamos un pequeño hoyo en medio de un parterre de flores mustias para enterrar las pieles y los huesos de los animales que nos comíamos. Mi padre me enseñó a hacer tela de carbón con una camisa que me hizo llevarle del armario. Según sus normas, eso no era trampa. Se la llevé todavía colgada en su percha de metal y él cortó el algodón en tiras con la navaja. Dijo que, si hubiéramos tenido un río cerca, la percha sería perfecta para hacer anzuelos y que podríamos haber cenado trucha ahumada. Cada tarde, yo encendía el fuego con su pedernal y el eslabón que siempre llevaba con él: las chispas alcanzaban la tela de carbón, que encendía la yesca que habíamos reunido.
—Nunca malgastes una cerilla cuando puedes encender el fuego con el pedernal y el eslabón —me decía.
Después de comer y de lavarme los dientes, nos sentábamos en el tronco y mi padre me contaba cuentos que hablaban de cazar animales y de la vida salvaje.
—Hace mucho, en un lugar llamado Hampshire, había una familia que vivía en die Hütte. Sobrevivieron gracias al fruto de la tierra y nadie les dijo nunca lo que tenían que hacer.
—¿Qué es una Hütte?
—Un lugar mágico y secreto en el bosque —decía con la voz quebrada—, nuestra pequeña cabaña de paredes de madera y suelos de madera y postigos de madera en las ventanas. —Su voz profunda y suave me arrullaba—. Fuera, podremos coger bayas dulces durante todo el año, los rebozuelos se extenderán como alfombras amarillas bajo los árboles y al fondo del valle habrá un río, un hermoso Fluss rebosante de peces plateados, así que cuando tengamos hambre y necesitemos comida solo tendremos que meter las manos en el agua y sacar tres. Uno para cada uno —decía mientras me recostaba contra él—: para ti, para mí y para Mutti.
—¿A Mutti le gusta el pescado?
—Creo que sí. Pronto podrás preguntarle.
—Cuando vuelva de Alemania. —Estaba casi dormida.
—Exactamente en dos semanas y tres días. —Parecía feliz.
—Eso no es mucho, ¿verdad?
—No, no queda mucho para que tengamos a Mutti de vuelta.
—Cuéntame más cosas de la Hütte, papá. —No quería que acabara la conversación.
—Dentro hay una estufa para calentarnos y un piano para que toque Mutti.
—¿Podemos ir, papá? —Bostecé.
—Tal vez —dijo mientras se me cerraban los ojos.
Me llevó a la tienda y me metió dentro; el cuerpo se me había puesto marrón por el sol y la suciedad, pero tenía los dientes limpios.
—¿Y cómo vamos a ir?
—No lo sé, Peggy. Déjamelo a mí.
4
A la mañana siguiente, cuando volvimos del cementerio cargados con un par de ardillas y una cesta de hojas de saúco, Oliver Hannington estaba sentado en el columpio junto a la casa. El sol estaba alto detrás de él, le hacía sombra en la cara. Se balanceaba adelante y atrás e intentaba echar el humo de su cigarro por un agujero que yo había rasgado en el toldo unas semanas atrás, luchando contra los piratas desde la plataforma del columpio. Cuando Oliver lo lograba, las nubes de humo gris formaban una señal de advertencia, como en las fogatas de los pieles rojas.
—Hola —dijo sin dejar de mirar hacia arriba.
Tenía en el regazo un boletín de noticias en blanco y negro y, aunque estaba al revés, pude distinguir el dibujo de un hombre vestido con camiseta de tirantes que sujetaba un mazo. En la parte superior de la página estaban las palabras EL SUPERVIVIENTE. Oliver dejó de soltar el humo y nos miró.
—Dios mío —dijo, alargando las palabras.
Me di cuenta de repente de lo sucios que llevaba la ropa y el pelo, y me fijé en que a mi padre le había crecido la barba en el tiempo que llevábamos viviendo en el jardín.
—Estábamos haciendo el tonto en el bosque, sin más. Peggy quería ver cómo era eso de dormir al aire libre —dijo mi padre—. De hecho, estaba pensando que es hora de darnos un baño. —Me entregó las ardillas atadas por la cola y se sentó al lado de Oliver, que se apartó en el asiento.
—Dios mío —repitió Oliver—. Claro que necesitáis un baño. ¿Qué tienes ahí, pequeña? —Sonrió, dejando ver sus dientes blancos y rectos, y me hizo un gesto para que me acercara y él pudiera mirar lo que llevaba en la cesta colgada del brazo—. Muy bien, espinacas nacidas de los muertos. —Se echó a reír.
No podría haber explicado por qué, pero ya entonces me pareció que Oliver Hannington era peligroso.
—Lleva las ardillas a la tienda de campaña y ve dentro a lavarte, Peggy —me dijo mi padre.
Era la primera vez en dos semanas que me daba una orden. Llevé los animales donde la hoguera humeante, los dejé tirados en el suelo y barrí el jardín hasta el columpio donde mi padre y Oliver se balanceaban y se reían. Mi padre cogió un cigarro del paquete abierto que Oliver le tendió y lo encendió con una cerilla. Una sensación de ira me ahogó y se me quedó atascada en la garganta.
—Papá, no deberías fumar —le dije, de pie delante de él.
—Papá —dijo Oliver, imitando el acento británico con un tonillo ridículo—, no deberías fumar. —Se echó a reír y soltó el humo por la nariz como si fuera un dragón.
—Ve a lavarte —repitió mi padre con el ceño fruncido.
En el cuarto de baño, apreté el tapón de la bañera y para sentirme mejor recité algunas frases de Los chicos del ferrocarril. Dije en voz alta: «Pásenos agua caliente, señora Viney».
Sin la réplica de Ute y sin su risa cansada, mi voz sonaba poca cosa y patética. Me senté en el borde de la bañera mientras se llenaba y me eché a llorar al meterme dentro. Cuando me sumergí, el único ruido que oía era el rumor de la sangre en mi cabeza. No entendía por qué mi padre se había vuelto más paternal al cruzar el jardín, pero así era, y sabía que tenía que ver con Oliver. Cuando volví a salir a la superficie, me imaginé al amigo de mi padre cayéndose de espaldas del columpio y golpeándose la cabeza en una piedra, dejando la tierra empapada de sangre; o que le cocinaba una ardilla estofada y le decía que era pollo: él la engullía y uno de los huesecillos se le quedaba atascado en la garganta y moría asfixiado. Por primera vez desde que Ute se había ido, quería que volviera. Quería que se sentara en el borde de la bañera y se quejara de que tardo mucho. Quería poder rogarle una y otra vez que imitara a la madre de Los chicos del ferrocarril, hasta que se rindiera y dijera: «Y nunca, nunca, nunca debéis pedir a los extraños que nos regalen cosas. Ahora recordadlo para siempre. ¿Lo haréis?». Quería poder reírme porque las palabras sonaban muy graciosas con su acento alemán. Sola, me lavé y tiré del tapón, que dejó un rastro de jabón que no limpié. Fui a mi habitación a vestirme y me asomé por la ventana, por encima de la galería acristalada.
Desde ahí podía ver las rodillas y las pantorrillas de mi padre, morenas y peludas; sus zapatos estaban tirados en el suelo polvoriento. Oliver, en vaqueros, estaba sentado con las piernas abiertas, como se sientan los hombres. Mientras los miraba, mi padre también abrió las suyas.
—¡Ya he acabado! —grité. En mi voz se notaba el resentimiento, estaba segura de que mi padre se habría dado cuenta.
Oliver se levantó y se estiró.
—Me vendría bien una ducha. Joder, qué calor hace en este país. ¿Por qué los ingleses solo tenéis bañera? —Tiró del cuello de la camisa y dejó ver el vello rubio sobre el pecho bronceado.
—Pues yo voy primero —dijo mi padre.
Empujó a Oliver al pasar y se echó a correr por el patio hacia la casa. Oliver lo celebró con un grito, lanzó el cigarrillo al parterre de flores y echó a correr detrás de mi padre. Los vi a los dos corriendo por la galería y escuché cómo irrumpían en el salón y se perseguían por las escaleras, riéndose y blasfemando. Me quedé detrás de la puerta de mi habitación mientras seguían con su carrera a trompicones; Oliver hizo un placaje a mi padre, de un salto se coló en el baño y cerró la puerta con pestillo. Mi padre entró en mi dormitorio jadeando sonriente. Se sentó en el borde de la cama.
—Estaría bien dormir en un colchón como Dios manda con sábanas, ¿no te parece?
Me encogí de hombros.
—Venga, lo pasaremos bien con Oliver. Ya verás.