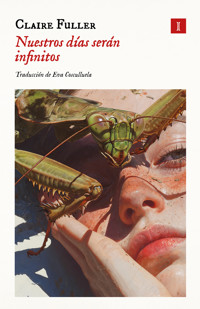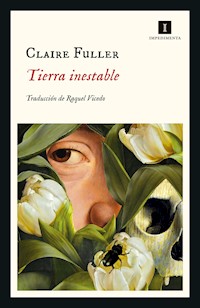
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Con sensibilidad e inteligencia, Claire Fuller compone un relato desgarrador sobre la pobreza rural en el siglo XXI. Sus personajes luchan por salir adelante en una sociedad que no es del todo consciente de haberlos dejado atrás. Los mellizos Jeanie y Julius tienen 51 años y viven con su madre, Dot, en una casa antigua en mitad de la campiña inglesa. Julius sobrevive gracias a empleos ocasionales; Jeanie apenas sabe leer ni escribir. No tienen internet, televisión ni cuentas bancarias. Ninguno de los dos tiene pareja. Tampoco tienen padre: murió cuando eran niños. Cultivan verduras en su huerto y, cuando cae la noche, tocan sus instrumentos y cantan juntos. Sobreviven con poco y no necesitan más: su casa es a la vez su armadura contra el mundo y su santuario. Pero cuando Dot muere de forma repentina, todas las cosas de las que siempre han prescindido pasan a ser indispensables. Jeanie y Julius se enfrentan a un mundo desconocido e inabarcable y, cuando los secretos de Dot comienzan a salir a la luz, todo lo que creían saber sobre sus vidas se desmorona. CRÍTICA «Una novela hermosa. Su obra más potente hasta el momento.» —Melissa Katsoulis, The Times «Una oscura saga familiar marcada por el amor ilícito, la violencia y las deudas de sangre.» —The Wall Street Journal «Fuller explora las dolorosas realidades de la pobreza y el aislamiento social con una sensibilidad inmensa.» —The Guardian «Maravilloso. Un libro bellamente construido con personajes apasionantes. Estoy convencido de que no leeré uno mejor este año.» —Ron Rash, The Boston Globe «Esta absorbente novela nos perturba con su excelente evocación de la fragilidad de la vida mientras nos enraíza en los poderes curativos del amor, la lealtad y la generosidad de la naturaleza.» —The Independent «La prosa de Fuller es sombríamente elegante; su ojo para los personajes, astuto y humano; su conocimiento del lugar, vívidamente atmosférico. He aquí una escritora de gran habilidad, sensibilidad y sutileza.» —Lucy Atkins «Un thriller atmosférico que es a la vez desgarrador y conmovedor.» —Red Magazine «Oscura, brillantemente cuidada y, en última instancia, una historia en la que el amor sale victorioso.» —The Telegraph
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para mis padres
Ursula Pitcher
y Stephen Fuller
O, will you find me an acre of land,
Savoury sage, rosemary and thyme,
Between the sea foam, and the sea sand,
Or never be a true love of mine.[1]
«Scarborough Fair»,
balada tradicional inglesa
[1] . Un acre de tierra tendrás que encontrar, / ajedrea, salvia, tomillo y romero, / entre la arena y el mar de acero, / si tu intención es mi amor conquistar. (Todas las notas son de la traductora.)
1
El cielo de la mañana clarea y la nieve cae sobre la casa. Cae sobre el techo de paja, oculta el musgo y los daños provocados por los ratones, aplana las ondulaciones, rellena los huecos y los desperfectos, se derrite donde entra en contacto con los ladrillos de la chimenea. Se acomoda sobre las plantas y el suelo desnudo en el jardín delantero y forma un montículo perfecto sobre el poste podrido de la cerca, como si lo hubieran moldeado con una taza de té. Cubre el techo del gallinero y los del retrete y la antigua vaquería, y espolvorea el banco de trabajo y el suelo donde hace mucho tiempo se rompió la ventana. En el huerto de atrás, la nieve se cuela por los desgarrones del túnel de polietileno, enfría los plantones de cebollas a diez centímetros bajo tierra y marchita los nuevos brotes de acelgas. Solo la cabeza del último repollo de invierno se niega a sucumbir y sigue esperando con las hojas interiores rizadas, verdes y fuertes.
En la alta cama de matrimonio que hay subiendo por la escalera izquierda, Dot descansa junto a su hija adulta, Jeanie, que ronca suavemente. Algo peculiar en la luz de la habitación la ha despertado, y no logra volver a dormirse. Se levanta de la cama —las tablas del suelo están frías; el aire, aún más frío— y se pone la bata y las pantuflas. La perra —la perra de Jeanie—, un ejemplar de caza color bizcocho que duerme en el descansillo de espaldas al seno de la chimenea, levanta la cabeza a su paso como preguntando dónde va tan temprano, y la baja al no obtener respuesta.
Abajo, en la cocina, Dot atiza las brasas de la estufa y echa dentro una bola de papel, algo de fajina y un tronco. Nota un dolor. Detrás del ojo izquierdo. Entre el ojo izquierdo y la sien. ¿Tiene nombre ese lugar? Debería ir al oculista para una revisión, pero luego ¿qué? ¿Cómo va a pagar las gafas nuevas? Tiene que ir a la farmacia a por las recetas, pero le preocupa el dinero. Aquí abajo también le pasa algo a la luz. ¿Está cambiando? ¿Bajando? ¿Brillando? Se toca la sien para ubicar el dolor y entre las cortinas, por el hueco que dejan, ve que está nevando. Es 28 de abril.
Sus movimientos deben de haber despertado de nuevo a la perra, porque ahora oye arañazos en la puerta que hay al pie de la escalera izquierda y extiende el brazo para abrirla. Observa como su mano agarra el hierro forjado, las manchas hepáticas y el patrón que dibujan los pliegues le parecen extraños, distintos a todo lo que conoce: la mecánica de sus dedos, la forma en que la piel de los nudillos se tensa sobre el hueso, que se curva en torno a la manija. La articulación se le antoja ajena: la mano de una impostora. El esfuerzo de apretar la diminuta pieza con el pulgar se le hace insoportable, siente un cansancio físico peor incluso que cuando sus mellizos tenían tres meses y nunca se quedaban dormidos al mismo tiempo, o durante aquel período terrible, después de que cumplieran doce años. Pero presiona muy concentrada y el pestillo se levanta. La perra asoma el hocico, el resto de su cuerpo va detrás. Suelta un gemido y lame la mano izquierda de Dot, que cuelga junto a su muslo, y presiona la trufa contra la palma de la mujer de modo que la mano empieza a balancearse sola, como un péndulo. El dolor aumenta y a Dot le preocupa que la perra despierte a Jeanie con sus gemidos; Jeanie, que duerme en el lado derecho de la cama doble, en el hueco que formó primero su marido, Frank, muerto hace mucho tiempo, y luego, en las raras ocasiones en que sus hijos no estaban, ese otro hombre inmencionable en casa, que es demasiado alto para esa vieja cama y no puede estirarse, y que después hundió aún más Jeanie a pesar de que es muy poquita cosa y solo probó un pedazo minúsculo del bizcocho Victoria que prepararon el mes pasado cuando Dot cumplió setenta años para la fiestecita que montaron aquí en la cocina cuando Bridget sacó el teléfono e hizo fotos de Julius con el fiddle y de ella con el banjo y de Jeanie con la guitarra mientras todos cantaban después de un traguito de oporto, para lubricar las cuerdas vocales, dice siempre Julius, y la sensación que tiene Dot ahora es como cuando después de la tercera copita se sintió torpe y confusa y no podía pensar con claridad y mareada dejó los restos del bizcocho sobre la mesa y esa perra traviesa se levantó sobre las patas traseras y lo furó al suelo y ellos la regañaron y se rieron hasta que el costado le… ¿golió? ¿nolió?... Todos sus seres queridos, menos uno, estaban allí con ella y la perra ladraba y saltaba y ladraba toda nerviosa y montando un escándalo como cuando sale a la nieve, y va a despertar a Julius, que tiene el sueño ligero y se sobresalta con nada.
Todos estos pensamientos y muchos más, de los que Dot apenas es consciente, le pasan por la mente mientras su cuerpo se ralentiza. Quiere quitarse este abrigo húmedo, como hacen las gallinas con las plumas en otoño. Es un peso muerto. Pesado como el plomo.
Dot cae de espaldas sobre el sofá de la cocina como si alguien hubiera extendido la palma de la mano y la hubiera empujado por el esternón. La perra se sienta sobre las patas traseras, baja la cabeza hasta la rodilla de Dot y le da golpecitos en la mano hasta que esta la coloca entre las orejas del animal. Y entonces, todos los pensamientos de gallinas y de niños, de cumpleaños y de camas, todos los pensamientos de todo se desvanecen y callan.
Las preocupaciones de setenta años —el dinero, la infidelidad, las mentirijillas— se esfuman, y cuando se mira la mano ya no es capaz de decir dónde termina ella y dónde empieza la perra. Son una única sustancia, enorme e ilimitada, como el sofá, el suelo de piedra, las paredes, el techo de paja de la casa, la nieve, el cielo. Todo está conectado.
—Jeanie —llama, pero oye otra palabra. No está preocupada, nunca había sentido tanto amor por el mundo y por todo lo que hay en él.
La perra emite un sonido que no se parece a ningún sonido que haría un perro y retrocede, lo que obliga a Dot a retirar la mano de su cabeza huesuda. Se revuelve en el sofá, quiere volver a tocar al animal, abrazar a la perra y zambullirse en su interior. Pero cuando se inclina lo hace con demasiado ímpetu, su pie izquierdo se tuerce y resbala por el suelo. Pierde el equilibrio y cae de bruces, la mano derecha se proyecta con intención de amortiguar la caída, mientras que la otra queda atrapada debajo del pecho, el dedo con la alianza inmovilizado bajo el peso de su cuerpo. La cabeza de Dot se hunde y su frente golpea el borde del hogar, donde siempre ha habido una baldosa ligeramente levantada, y esta se mueve de modo que las herramientas de hierro para el fuego, que están colgadas junto a la estufa, caen. Un último fragmento lúcido de la mente de Dot teme que el ruido de la pala y el cepillo alteren el ritmo del corazón de su hija, hasta que recuerda que esa es la mayor mentira de todas. El atizador, que también se ha caído, rueda debajo de la mesa, se balancea una, dos veces, y se queda quieto.
2
Jeanie se despierta cuando Julius le sacude el brazo, al principio con delicadeza y luego más bruscamente. Aunque él le ha dicho que no corra, baja volando las escaleras detrás de él y el camisón aletea a su espalda. La cocina está en penumbra: las cortinas están echadas; las luces, apagadas; solo la ilumina el resplandor anaranjado que irradia el fuego de la estufa. Su madre yace bocabajo en el suelo, inmóvil. Jeanie se lleva las manos a la boca para ahogar un ruido.
—Ayúdame a darle la vuelta —dice Julius, y cuando Jeanie toca a su madre, sabe que está muerta. Dot tiene los brazos a los lados del cuerpo y los tobillos cruzados, las pantuflas se le están saliendo y, aunque lleva puesta la bata, Jeanie piensa que parece que esté tomando el sol, algo que su madre nunca habría hecho; si estás al aire libre, es porque estás trabajando.
Jeanie aparta la mirada de la herida que Dot tiene en la frente y luego, para evitar verla del todo, se tapa la cara con las manos. Entre sus dedos se filtran franjas de luz rosada, que dejan ver la cocina y segmentos del cuerpo de su madre. Cuando ella y Julius tenían doce años, en Priest’s Field, tampoco había sido capaz de apartar la mirada. La perra, que hasta entonces ha estado encogida de miedo debajo de la mesa de la cocina, da un paso al frente con un gemido y Jeanie se quita las manos de la cara.
—¡Maude! —Jeanie chasquea los dedos y la apunta con uno, y la perra se escabulle otra vez debajo de la mesa.
—El cuello, ponle los dedos en el cuello. Búscale el pulso —dice Julius. Está agachado al otro lado de Dot solo con los pantalones del pijama. Jeanie no lo ha visto sin su ropa de trabajo en años. Tiene canas en el pecho; los brazos y el torso musculosos por el trabajo físico.
Por costumbre, y sin ser siquiera consciente de que lo está haciendo, Jeanie se coloca los dedos en el cuello y luego toca brevemente a su madre en la mejilla.
—Está fría. Es demasiado tarde.
—He intentado llamar a una ambulancia, pero mi teléfono no tiene batería —dice Julius.
—No hace falta. Es demasiado tarde.
—Debe de haber habido un apagón. Se fue la luz anoche. Voy a mirar los plomos.
—Se ha ido, Julius.
—¿Y si probamos lo de bombearle el pecho?
—Está muerta.
—Dios.
Julius tiene una expresión solemne y la situación es tan inesperada que a Jeanie le entran ganas de reírse. Una carcajada de incredulidad crece como un eructo en su interior y de nuevo se tapa la boca con fuerza para contenerla. Julius se lleva las grandes palmas extendidas a la cabeza, a la altura de las entradas, y su cuerpo empieza a sacudirse con convulsiones; sus sollozos se asemejan a la llamada de un animal exótico. Jeanie lo mira fascinada. Nacieron con casi un día de diferencia, él primero y Jeanie después —sin que nadie la esperara ni estuviera preparado para ello—, con la ayuda de su padre, presa del pánico, porque la partera ya se había ido a casa. «Mi escuchimizadilla», había llamado cariñosamente Frank a su hija. Jeanie a menudo piensa que esas veintitrés horas explican las diferencias entre ella y Julius: el hecho de que él acepte el mundo y muestre sus emociones, sea abierto con las personas y las situaciones; mientras que ella, Jeanie, ansía el hogar, la tranquilidad y la seguridad.
Jeanie extiende el brazo con torpeza por encima del cuerpo de su madre, tira de Julius para que se ponga de pie y lo lleva hasta el sofá, donde ambos se sientan. Maude mira hacia arriba como si esperara una invitación para unirse a ellos, pero Jeanie hace un rápido gesto negativo con la cabeza y la perra apoya el hocico sobre las patas.
—Estoy seguro de que la he oído caer —dice Julius cuando sus sollozos se apaciguan. Se pasa la mano por debajo de la nariz, se restriega los ojos con las palmas—. O el atizador y el cepillo, por lo menos. Pensé que sería Maude trasteando con algo. Volví a dormirme.
—No es culpa tuya —dice Jeanie, aunque todavía no sabe si en realidad piensa lo que acaba de decir. Su hermano, como su padre antes que él, dijo mil veces que aseguraría aquella baldosa. Cuando tu madre está muerta en el suelo de la cocina, ¿puedes echarle la culpa a alguien? Abraza a Julius y se quedan así durante unos minutos, hasta que Jeanie mira por encima del hombro de él y a través del hueco que dejan las cortinas—. Está nevando —dice.
Cubren a Dot con una manta. Jeanie quiere subirla al sofá, pero es demasiado pequeño. Pone a hervir agua, prepara té y se sientan a la mesa a bebérselo con el cuerpo de su madre en el suelo detrás de ellos, como si fuera una niña a la que se le da muy mal jugar al escondite, y ellos estuvieran fingiendo no verla.
—Era una buena mujer —dice Julius—. Y buena madre.
Jeanie asiente y le murmura a su té:
—¿Siguen los caballetes en la antigua vaquería? —pregunta, sabiendo que Julius le leerá el pensamiento, como siempre ha hecho.
En el salón, enrolla la alfombra y empuja las sillas a un lado. Podría estar preparándose para un baile en una habitación donde nadie ha bailado nunca. Julius coloca una puerta vieja encima de los dos caballetes y vuelve a la cocina para levantar a su madre con un tirón y un gemido. No va a dejar que Jeanie lo ayude. Hay una larga lista de cosas que Jeanie lamenta no haber levantado nunca por culpa de su corazón débil: cajas, pacas de heno, bebés, tractores. Julius carga con Dot hasta el salón. Allí dentro hace frío, mucho más que en la cocina. Un antimacasar cubre el respaldo de un sillón demasiado mullido, sobre un aparador bajo pulido reposan una jarrita Toby y una fotografía enmarcada de Dot y Frank el día de su boda frente a un paisaje italiano en el que nunca estuvieron, y una pantalla tapizada oculta la chimenea que nunca se usa en esta mitad de la casa.
Nada más casarse, Dot y Frank estuvieron viviendo un año en la casa adosada de una habitación, pero en cuanto nacieron los gemelos, Frank negoció el alquiler del lado derecho, fiel reflejo del izquierdo. Unió las dos casas a toda prisa y condenó una de las puertas de entrada, de modo que desde la verja la casa parece asimétrica, mientras que en el interior todavía hay dos escaleras, y cada una conduce a un pequeño rellano y a un dormitorio.
Julius coloca a Dot sobre la puerta vieja y Jeanie cambia la manta por una sábana limpia.
Ya vestidos, hermana y hermano se sientan de nuevo a la mesa de la cocina, con la tetera rellena. Julius ha comprobado el cuadro eléctrico del lavadero; no han saltado los plomos, pero la electricidad no vuelve por mucho que manipule los cables.
—Supongo que tendremos que decírselo a un médico. ¿No es eso lo que se hace cuando alguien muere? —dice Julius, casi para sí. Cuando murió su padre, se siguió un proceso del que Jeanie y Julius no supieron nada y que ahora solo pueden imaginar.
—Los médicos son para los enfermos —dice Jeanie.
—Pero necesitaremos un certificado de defunción.
¿Para qué?, piensa Jeanie, aunque no lo dice en voz alta.
—Para poder enterrarla —dice Julius como si le respondiera—. Busco un médico, que nos dé el formulario y ya está.
Jeanie niega con la cabeza. Dot no habría querido que un médico viniera a la casa, ni certificados, ni formularios, ni autoridades. Ninguno de ellos ha visto a un médico desde hace años.
Pero Julius ya está en pie, poniéndose las botas de trabajo.
—Tendré que ir andando al pueblo —dice. En el pueblo, Inkbourne, hay un centro de salud, un salón municipal con baños públicos, una tienda de fish and chips y un pequeño supermercado con un mostrador del servicio postal. También está la antigua tienda de comestibles, que un joven de Londres con el bigote encerado ha comprado y convertido en un delicatessen donde vende pan de pijos, queso y aceitunas, y también algunas verduras y huevos que le suministran Jeanie y Dot. El propietario, Max, sirve cafés y pasteles sofisticados en mesas de aluminio que ha colocado en la acera para captar a clientes, desde senderistas que siguen la ruta de larga distancia que atraviesa el pueblo hasta ciclistas vestidos de licra con billetes de diez libras doblados en el bolsillito delantero de las mallas.
—No puedo coger la bici —dice Julius, y Jeanie se acuerda de la nieve—. Si está abierto el centro de salud, se lo diré a Bridget, que lo querrá saber, y ella puede decírselo a alguno de los médicos. Si está cerrado, me acercaré a su casa. —Coge su abrigo del gancho de la parte de atrás de la puerta. Maude se levanta y mueve la cola.
—¿Hoy no tenías que terminar un trabajo de fontanería con Craig? —dice Jeanie.
—No pienso ayudar a subir una bañera de hierro por las escaleras y a meterla en el baño lujoso de no sé quién el día de la muerte de mi madre.
—¿Cómo vas a avisarlo?
—Enseguida se dará cuenta de que no me he presentado.
—¿No te iba a pagar hoy?
Julius hace una pausa.
—No voy a dejarte aquí sola todo el día.
—Tengo que darles de comer a las gallinas. Hay cosas que hacer en el huerto que no pueden esperar. —Se acerca a él—. Deberías ir, cobrar. Necesitamos dinero.
Julius tiene la mano en el cerrojo de la puerta de entrada.
—Ya veré. Si no puedo ir en bici, llegaré tarde igualmente. —su voz suena irritada; tal vez él también lo haya notado, porque vuelve a entrar en la habitación y abraza a Jeanie—. No te preocupes —le dice en el pelo—. Todo irá bien.
—Lo sé —dice ella empujándolo—. Venga, vete.
Lo ve marcharse desde la puerta de entrada con Maude a su lado, expectante y luego decepcionada cuando Jeanie la sujeta. Aspira el aire helado. El barro de abril está oculto, la nieve solo deja ver los picos y los valles de las plantas, igual que la sábana que cubre el cuerpo en la habitación que hay a su espalda. Puede que la impresión de la nieve tan tardía provocara la caída de Dot. Si la vio, seguro que se preocupó por las plántulas de verduras expuestas al frío, y por el tiempo y el dinero que perderían. Más tarde, Jeanie habría llegado del huerto y habría visto a su madre sentada a la mesa de la cocina con un trozo de papel, masticando la punta del lápiz mientras calculaba una columna de números tras otra.
Durante ochocientos metros, el camino se curva a través de un pequeño bosque y luego entre los setos de dos campos. Cualquier otro día, Julius se habría detenido donde la vista se abre y asciende, por el escarpe empinado y sinuoso con Rivar Down a la derecha, y a la izquierda, los cinco kilómetros de alta cresta caliza que llega hasta Combe Gibbet. Los grupos de árboles en las laderas —hayas, robles y coníferas— están blancos, la nieve es espesa y hay nubes bajas en las tierras comunales de pastoreo. Pero hoy mantiene la cabeza gacha y no repara en las huellas de los pequeños mamíferos y los pájaros que lo han precedido a través de la nieve. Lía un cigarrillo y se lo fuma mientras sigue los surcos que sus pies conocen tras cincuenta y pico años de recorrerlos andando o en bicicleta, aunque hoy esos surcos estén ocultos. Hacia el final, el camino se endereza y Julius deja atrás el dorso del cartel abollado que dice PRIVADO, PROHIBIDO EL PASOdelante del corral. Allí, pasa junto a un enorme granero hecho de tablones ennegrecidos, cobertizos de hormigón con los laterales abiertos llenos de maquinaria olvidada y rodeados de ortigas. A la vuelta de la esquina está la casa de ladrillo y pedernal de los Rawson y su cuidado jardín, los arbustos podados en forma de muñecos de nieve gigantes. Puede caminar seis kilómetros y medio más hasta el pueblo o llamar a la puerta de los Rawson y pedirles que le dejen usar su teléfono fijo o un móvil. Pepperwood Farm lleva en la familia Rawson tres generaciones; Rawson tenía veinte años cuando la heredó al morir su padre de un ataque al corazón. Sus ciento veinte acres incluyen la tierra cultivable desde el fondo de la cresta hasta la orilla del Ink, el arroyo fangoso que da nombre al pueblo. Incluye el hayedo que hay a ambos lados del camino y el prado de detrás del huerto, y oficialmente incluía la casa donde ellos viven y su terreno. Julius a veces trabaja en la granja cuando hacen falta un par de manos extra, pero de los trabajos siempre se encarga el administrador. Si Julius ve a Rawson alguna vez, con su atuendo de terrateniente formado por chaqueta de tweed, chaleco y pantalones de pana, se mantiene a distancia. Pero seis kilómetros y medio a pie la mañana en que tu madre ha muerto son muchos kilómetros a pie. Se acerca a la puerta de la casa.
3
Julius vacila ante la aldaba con forma de cabeza de león. Nunca antes había estado de pie ante la puerta de entrada de la casa. Cuando era niño, iba mucho a la granja con Jeanie y con su padre y jugaba en la desordenada colección de graneros y construcciones anexas que casi siempre se apiñan en la parte trasera. Pasaban el rato vagando por los campos, recogiendo moras y observando tejones por la noche, como si el terreno perteneciera a los Seeder y no a los Rawson. De la puerta de atrás hacia dentro, Julius solo ha llegado hasta la despensa, cuando el ama de llaves los invitó a él y a su hermana a tomar un vaso de limonada.
Deja caer la aldaba. Ha parado de nevar y los árboles y arbustos gotean a intervalos regulares. Alguien ha entrado y salido del camino de entrada con un vehículo, dejando marcas y manchas de barro en el suelo, pero el sol temprano de la mañana brilla y, donde la nieve aún está limpia, las sombras son azules y de bordes afilados.
No sale ningún ruido de la casa y Julius ya está dando media vuelta para marcharse cuando oye que alguien desatranca la puerta. La abre Rawson, vestido con pantalón y camisa blanca, los pies descalzos. Julius se da cuenta de que esperaba al ama de llaves de su infancia, una mujer corpulenta, amable y con delantal, que sin duda a estas alturas estará muerta. Como su madre, piensa. Muerta. Rawson es alto, le saca una cabeza a Julius, y tiene más o menos la edad de su madre, el pelo blanco y brillante, las cejas negras y un bigote blanco que le cae a ambos lados de la boca. Esta mañana también luce una barba blanca de tres días en la mandíbula y las mejillas. La impresión general es la de un turón, como el que Jenks, compañero de borracheras de Julius, pilló una vez con una trampa y llevó al pub: ágil y delgado.
—Julius —dice Rawson, retrocediendo sorprendido, y Julius a su vez se sorprende de que Rawson recuerde su nombre—. ¿Va todo bien?
—Necesito usar su teléfono. —El móvil de Julius, que se metió en el bolsillo del abrigo por costumbre, es un modelo básico, no un smartphone como el que parece que todo el mundo tiene hoy en día, y no pensó en coger el cargador.
—Por supuesto, pasa —dice Rawson con su voz educada, y se echa a un lado. El gran vestíbulo tiene una chimenea tallada, suelo de baldosas y revestimiento de madera. Una escalera de bloques de madera da la vuelta pegada a la pared. «Arts and Crafts», decía Dot, pero Julius no sabía de qué hablaba y tampoco le interesaba.
—¿Tienen electricidad? —Julius se limpia los pies en el felpudo.
—Aquí no ha habido problemas. ¿Se os ha ido la luz? ¿Has comprobado el cuadro eléctrico?
Julius pone los ojos en blanco cuando Rawson se da la vuelta.
—A ver dónde está el teléfono. Caroline se pasa el día enganchada y nunca lo deja en el soporte. —Cruza un umbral y entra en una habitación que da al jardín delantero, con una chimenea de ladrillo rojo y dos sofás blancos enfrentados, y un piano de media cola detrás. Parece una habitación que nadie usa: no hay perros en los sofás, ni pies en las sillas, ni cucharas mojadas en el azucarero—. ¿Busco el número de la compañía eléctrica? ¿Con quién la tenéis?
—Necesito el número del centro de salud —dice Julius entrando en la habitación. Siente la necesidad de quitarse la gorra que ni siquiera ha caído en ponerse. A la mierda, piensa.
Rawson le echa un vistazo y aparta la mirada. Demasiado estirado, supone Julius, para preguntarle por qué necesita ese número. El hombre se mueve con torpeza, encuentra el teléfono en un sillón y aprieta un botón y luego otro para asegurarse de que hay señal de llamada.
—¿Quién iba a decir que nevaría a finales de abril? —dice Rawson por dar conversación y sin esperar respuesta. Le da a Julius el teléfono—. No tenéis ningún problema en casa, ¿no? —Rawson está buscando en su teléfono móvil el número del centro de salud, camina por la habitación y regresa al vestíbulo. Julius lo sigue.
—Mi madre está muerta —dice Julius sin rodeos, solo para ver si puede interrumpir los balbuceos del hombre, pero las palabras también lo sorprenden a él. Está muerta de verdad.
Los dos hombres se miran y Julius ve su expresión reflejada en el rostro de Rawson.
—¿Cómo? —Rawson pone una mano en la repisa de madera de la chimenea.
La voz de una mujer llega desde arriba:
—¿Quién es?
—¡Julius! —dice Rawson sin dejar de mirarlo—. De la casa de arriba.
—¿Qué es lo que quiere?
Rawson sigue mirando fijamente a Julius, y Julius le devuelve la mirada, curioso por saber qué va a responder, hasta que Rawson alza la vista hacia donde la barandilla de madera gira en ángulo recto y desaparece, y luego los ojos vuelven a él.
—¡No es nada! —grita—. Luego te cuento.
Nada, piensa Julius. Eso es lo que los Seeder son para los Rawson.
La mujer —la mujer de Rawson, supone Julius— no responde ni baja y, en ese momento, Rawson parece comprender y recupera el control.
—Lo siento muchísimo. ¿Qué ha pasado?
—Se cayó, se dio un golpe la cabeza. Esta mañana temprano. Tengo que llamar al médico.
—Por supuesto, por supuesto. —Rawson sigue peleándose con su smartphone y añade—: Mi mujer siempre usa a Alexa para los números de teléfono, pero yo no consigo pillarle el tranquillo.
Julius se pregunta si el hombre está senil; no tiene ni idea de quién es Alexa. Rawson lee en voz alta el número de teléfono y, mientras suena, vuelve a la sala de estar, pero Julius es consciente de su presencia al otro lado de la puerta, probablemente escuchando. Una recepcionista responde al teléfono —no es Bridget—, hace ruidos empáticos y le toma los datos. Busca a Dot en el sistema informático y Julius piensa que a lo mejor ya no está en sus registros, pero la recepcionista encuentra su nombre y dice que el doctor Holloway irá a verlos esa mañana en cuanto pueda. Cuando termina la llamada, Rawson regresa al vestíbulo. Tiene los ojos brillantes, resplandecen.
—¿Puedo hacer otra? —pregunta Julius.
—Adelante. ¿Quieres una taza de...? —empieza a decir Rawson.
—No.
—Por supuesto. Tendrás muchas cosas que resolver.
—Gracias —responde Julius, aunque no lo dice en serio. Este hombre tenía una deuda con mi madre, piensa Julius. Y ahora Rawson tiene una deuda con él y con Jeanie—. Necesito otro número. El de un instalador de baños. Hoy tenía que trabajar para él.
Cuando consigue el número, Julius llama a Craig mientras Rawson mueve un jarrón de flores que hay sobre una mesa un centímetro a la izquierda y finge que tampoco está escuchando esta conversación.
En la puerta de entrada, cuando Julius se va, Rawson dice:
—Espera. Tengo unas cartas para ti.
El cartero no sube por el camino desde que se le atascó una vez la camioneta y tuvieron que remolcarla con un tractor. Julius no está seguro de cómo o cuándo recogía su madre el correo. No mira los sobres, se limita a doblarlos por la mitad y a metérselos en el bolsillo del abrigo.
—¿Habéis pensado en…? —empieza a decir Rawson, se detiene y empieza de nuevo—: ¿Vais a organizar algo para Dot? ¿Un velatorio? Me gustaría presentarle mis respetos.
—No —dice Julius—. No hemos pensado en nada de eso.
En el camino de entrada, se vuelve para mirar hacia atrás. Spencer Rawson está parado sobre un pedazo de nieve con los pies descalzos, observándolo.
4
Dos horas después, sin que Julius haya regresado, el médico llega a la casa. La panza enorme, los hombros anchos y la cabeza de toro llenan la cocina y no dejan pasar la luz. Lo primero que le dice a Jeanie después de presentarse como el doctor Holloway es que no dispone de mucho tiempo. Pregunta dónde encontraron a Dot, por qué no hay electricidad y dónde está el cadáver. «Probablemente no deberían haberla movido», dice mientras Jeanie lo acompaña al salón y hasta la figura amortajada. Ella no se queda mientras la examina. Cuando el médico regresa a la cocina, Jeanie se siente aliviada de que rechace el té que le ofrece.
El médico se frota las manos para calentárselas. Delante de la ventana Jeanie no distingue sus rasgos y apenas ve moverse su boca cuando le explica que está seguro de que Dot murió de un derrame cerebral y que hay un procedimiento que consiste en que él llame por teléfono al forense antes de poder darle a Jeanie un certificado específico que ella necesita para obtener el formulario verde. Jeanie no tiene ni idea de lo que está diciendo y ante la mención de la palabra formulario, sus dedos revolotean hasta el corazón y se posan en él sin que ella se dé cuenta, y ya no es capaz de concentrarse en las frases del doctor Holloway acerca de la enfermedad de Dot, las señales de aviso y la medicación.
En la puerta, le dice: «Nos vemos en el centro de salud para el certificado médico», le cierra una mano carnosa sobre el hombro y añade que Dot era una buena mujer y que siente que se haya ido. Y luego él también se va, arranca el jeep y deja a Jeanie preguntándose cómo sabía qué tipo de mujer era su madre y por qué no podía darle el certificado de defunción allí mismo, si ese es el formulario que necesita.
Después de otra hora, durante la que Jeanie se mueve por la casa sin rumbo fijo y mirando sin ver y Julius no regresa, ella asume que de algún modo habrá conseguido ir a lo de Craig. Enciende la radio portátil y escucha durante un par de minutos a una mujer que cuenta cómo hizo el sendero de los Apalaches en Estados Unidos, pero su voz es demasiado chillona incluso a un volumen bajo, y Jeanie la apaga. Se descubre mirando por la ventana del lavadero a las gallinas que avanzan a zancadas por la nieve, sin saber ni cómo ni cuándo ha llegado allí. Por fin, decide que lo que necesitan es el certificado de defunción y que por algún motivo que no comprende tiene que recogerlo en el centro de salud. Le chasquea la lengua a Maude y las dos caminan por la nieve hasta el pueblo.
El centro de salud consiste en una serie de edificios cúbicos, bajos y funcionales ubicados en medio de un aparcamiento cerca de los límites de Inkbourne. Jeanie sabe que allí trabajan tres médicos, incluido el doctor Holloway, pero nunca ha pedido cita con ninguno. La última vez que vio a un médico tenía trece años y fue para un último reconocimiento cuando terminaron sus episodios de fiebre reumática. Por entonces, el centro estaba ubicado en una de las casas victorianas de doble fachada que daban al parque del pueblo. Fue más o menos un año después de la muerte de su padre, cuando su madre todavía estaba abúlica, cuando todavía se olvidaba de preparar la cena, de comprar comida o de recoger a las gallinas al final del día. Perdieron a seis a manos de los zorros ese año. Su madre llevó a Jeanie a ver a un médico de cabecera cuyo nombre ya no recuerda. Hacía frío en la consulta y la escarcha dibujaba patrones en la ventana. El médico le dijo que se tendiera en la cama alta del rincón y se levantara la camiseta. Detrás de él, su madre asintió con la cabeza y, aunque tímidamente, Jeanie se tumbó y dejó al descubierto su estrecha caja torácica y las pequeñas y dolorosas protuberancias que se estaban desarrollando detrás de sus pezones. Recuerda las canas que nacían de las fosas nasales del médico y el frío del estetoscopio cuando lo apretaba contra su pecho. Cuando él se quitó aquella cosa de los oídos, hizo un gesto negativo con la cabeza y su madre empezó a llorar de tal forma que Jeanie pensó que nunca terminaría. Dot sacó el pañuelo de su bolso y se cubrió la cara con él, meciéndose hacia delante y hacia atrás en la silla en la que estaba sentada junto al escritorio del médico. Este llamó a la recepcionista para que entrara y la mujer llevó a Jeanie de la mano de vuelta a la sala de espera. Allí, con los talones en la silla y abrazándose las rodillas, se quedó hasta que su madre fue a buscarla. ¿Fue entonces, cuando llegaron a casa, cuando Dot le explicó que la fiebre y los dolores que Jeanie había sufrido de pequeña habían debilitado su corazón y lo habían vuelto frágil, o fue más tarde? De cualquier forma, su madre dijo: «Piensa que tu corazón es un huevo. ¿Sabes lo que pasa si se te cae un huevo?». A Jeanie le preocupaba que su madre empezara a llorar otra vez; si lo hacía, Jeanie no sabría qué hacer. A lo mejor el médico le había dado una pastilla para que dejara de llorar cuando Jeanie estaba en la sala de espera. Mientras su madre hablaba, Jeanie imaginó que dentro de su pecho había algo del tamaño y la forma de un huevo de pato, pero con un tono rosado y una cáscara tan delgada que podía verse la criatura en su interior: enroscada, cubierta de sangre y sin plumas, golpeaba y arañaba la capa interna de la cáscara. ¿Qué caos provocaría si escapaba?
Todas juntas, las horas de clase que había perdido por culpa de la fiebre reumática sumarían probablemente un par de años, y después de que le diagnosticaran problemas de corazón perdió todavía más, pero Dot estaba feliz de tenerla en casa acurrucada en el sofá o echando una mano con las tareas fáciles en el huerto. Puede que no lo dijera claramente, pero el mensaje que Jeanie recibió fue que, teniendo en cuenta el tipo de personas que eran —gente pobre, gente del campo—, los estudios solo la alejarían del lugar donde tenía que estar: su casa. Incluso Julius dejó la escuela a los dieciséis años, después de haberse presentado a dos exámenes y suspenderlos.
Delante del centro de salud, Jeanie saca la correa del bolsillo y ata a Maude a un poste de metal. La perra protesta, gimotea por el abandono, pero Jeanie la manda callar. Frente a las puertas de vidrio duda, el corazón se le dispara cuando piensa en entrar, en cómo la mirará la gente, pero una mujer sale y sostiene la puerta, y Jeanie pasa. La sala de espera está llena de filas de sillas con asientos tapizados, algunas ocupadas. El lugar huele a desinfectante y a abrillantador de muebles. Por un altavoz suena música pop facilona y un bebé llora.
Bridget, la mejor amiga de su madre, está sentada detrás del mostrador bajo junto a otra recepcionista, y cuando ve a Jeanie, sale volando con la cara de luna arrugada y los ojos llenos de lágrimas.
—Ay, tesoro —dice Bridget abriendo los brazos, y Jeanie se deja abrazar. El abrazo de Bridget es suave, distinto del de Dot, que era rápido y huesudo, o del de Julius, que es envolvente y apretado y la deja sin aire en los pulmones. Bridget huele a tabaco y a caramelos de menta Polo. Cuando la suelta, pregunta—: ¿Ha ido ya el doctor Holloway? Pensaba pasarme en cuanto terminara mi turno. —La otra recepcionista le hace una señal a Bridget para que se vaya y Bridget articula un gracias silencioso—. Vamos a una de las salas de enfermería.
Caminan por detrás de una hilera de sillas donde un joven de pelo rubio sucio y labios grandes hojea una revista con las botas apoyadas en la silla de enfrente. Cuando pasan junto a él, Bridget le da un toque en el hombro. «¡Esos pies!», le dice aproximándose a su oreja, y aunque a Jeanie le sorprende que Bridget pueda ser tan grosera con un paciente, el hombre quita un pie del asiento y luego el otro y los pone en el suelo. Cuando Jeanie vuelve la cabeza para mirarlo, él le sonríe —una sonrisa amplia y descarada— y ella aprieta el paso.
En la sala de enfermería, Bridget dice:
—¿Por qué no me habéis avisado? Julius llamó por teléfono y habló con una de las mujeres, que estaba abriendo. No me lo podía creer. Sigo sin podérmelo creer. —Se lleva las manos a ambos lados de la cara y abre la boca, aplastándose las mejillas como un personaje de dibujos animados. Jeanie se pregunta desde dónde llamó Julius; tal vez desde el móvil de Craig—. ¿Fue un derrame? —sigue diciendo Bridget—. Ay, espero que fuera rápido. —Se sienta pesadamente en una silla giratoria—. ¿Se estaba tomando la medicación?
Jeanie ha olvidado lo mucho y lo rápido que es capaz de hablar Bridget. Solo escucharla la agota y no puede evitar responder con una voz que suena como si se estuviera quedando dormida.
—No sabía que tenía que tomar medicación.
—Me juego lo que quieras a que no fue por ella a la farmacia, ¿verdad? Le dije mil veces que era gratis porque tiene más de sesenta años. Tenía más de sesenta años. Ay, Dios. No le habría costado nada.
—A mamá no le gustaba que le dieran cosas gratis. —Jeanie se sienta en la silla que hay junto al escritorio, la silla del paciente, supone. Detrás de Bridget hay hileras de armarios y en el rincón, una cama alta similar a aquella en la que examinaron a Jeanie. Esta habitación la está poniendo nerviosa—. Ni siquiera sabía que estaba enferma ni que había ido al médico.
—Ay, tesoro —vuelve a decir Bridget, y se inclina para tocarle la rodilla—. Había tenido un par de miniderrames cerebrales hace un mes, más o menos. Lo siento mucho. ¿No te lo dijo? No, ya veo que no. Estoy segura de que fue solo porque no quería preocuparos a ti y a Julius, seguro que fue eso. Pero por lo menos debería haber ido a por la receta. Aspirina, no habría sido más. Dios, qué ganas de fumar. Vamos a la parte de atrás.
Salen y se apoyan en la pared trasera sin ventanas del centro de salud, muertas de frío. Bridget saca un paquete de tabaco del bolsillo de su uniforme.
—Nieve a finales de abril —dice negando con la cabeza mientras se enciende un cigarrillo. Jeanie recordaba que había chicas que se quedaban en la cancela trasera del colegio fumando y hablando de chicos, pero nunca había sido una de ellas.
—Siento no haber podido acercarme y que hayas tenido que venir andando hasta aquí para decírmelo —dice Bridget—. Bueno, de todas formas, la otra recepcionista me lo dijo.
—No he venido andando hasta aquí para decírtelo —dice Jeanie—. He venido a por el certificado de defunción.
—Ah, vale —dice Bridget con voz tensa. Deja caer la cerilla a sus pies, donde se une a unas cuantas más y a varias colillas pisoteadas y medio enterradas en la nieve sucia—. Bueno, primero necesitas que el doctor Holloway te dé el certificado médico, pero es probable que tenga que llamar al forense. ¿No te lo dijo? Fue a verte, ¿no? Después, tendrás que llevar el certificado al Registro Civil en Devizes.
—¿Devizes?
—Para que te den el certificado de defunción y el certificado de inhumación, el formulario verde.
Jeanie apoya la mano en la pared de ladrillos para equilibrarse.
—¿No puede dármelos el médico?
Bridget la mira fijamente, le da una calada al cigarrillo.
—Tienes que registrar el fallecimiento, Jeanie. En el Registro Civil —habla como si Jeanie fuera una niña—. Así funcionan estas cosas. Necesitarás los certificados para la vicaría, o el crematorio, y seguramente también necesitarás el certificado de defunción para otras cosas.
—¿Otras cosas como qué? —Todo está empezando a abrirse paso a empujones en la cabeza de Jeanie.
—Como la cuenta bancaria de Dot.
—Ah, nunca ha tenido cuenta bancaria. Ninguno hemos tenido nunca cuenta bancaria. Guardamos el dinero en una lata en el lavadero. —Jeanie estalla en una carcajada que suena histérica, se da cuenta de que no debería haber dicho eso y se pregunta cómo es posible que el día anterior su madre y ella estuvieran en el huerto quitando las malas hierbas del bancal de cebollas. La pared contra la que se apoya parece blanda, y tiene la impresión de que, si apretara más fuerte, sería capaz de plegarse en su interior y desaparecer.
—Puedo llevarte a Devizes.
—Cogeré el autobús.
—No seas tonta.
—No estoy siendo tonta. Soy capaz de coger el autobús.
—Mira. —Bridget restriega la colilla encendida contra la pared y las chispas que caen hacen agujeritos en la nieve—. Vas a tener que pasar por muchas cosas en los próximos días. Yo lo sé; enterré a mi padre el año pasado, ¿te acuerdas? —Jeanie lo había olvidado y ahora se siente mal—. No son solo los certificados, también está el funeral, el velatorio.
—¿El velatorio? No quiero velatorio. —Toda esa gente apiñada en la cocina, la cháchara, cómo los mirarían a ella y a Julius: compadeciéndose de los bichos raros que todavía vivían con su madre a los cincuenta y un años.
—Claro que quieres velatorio.
—Mamá no conocía a mucha gente. No se me ocurre nadie que vaya a querer venir.
—Bueno, Stu y yo, para empezar —Bridget suena ofendida.
—Aparte de ti y de Stu.
—Y de todos modos, tu madre conocía a mucha gente. ¿Y Kate Gill, del bed and breakfast, y Max? Me consta que el doctor Holloway querrá venir. Los Rawson, o a lo mejor él solo.
—¿Rawson? ¿Por qué iba a querer venir? No pienso invitarlos a ninguno de los dos a la casa. No se trata de que venga cuanta más gente, mejor. Ni que fuera una fiesta.
—A lo mejor Julius quiere invitar a Shelley Swift.
—¿Shelley Swift? —Jeanie hace un esfuerzo por ubicar el nombre.
—¿No son amigos? Estoy segura de que los he visto juntos —dice esto último levantando las cejas.
La mujer le viene a la cabeza: guapa, con mejillas aterciopeladas del color y la forma de los albaricoques, extremidades gruesas, secretaria en la fábrica de ladrillos.
—Por el amor de Dios, le está haciendo un arreglo en casa. Algo de una ventana atascada. Apenas la conoce.
Bridget se mete un Polo en la boca y se lo pasa de un lado a otro.
—Vale. ¿Qué te parece si te llevo al Registro Civil el miércoles por la tarde? Veré si el doctor Holloway ya tiene listo el certificado médico, y luego podemos llamar y pedir cita.
—No hace falta que lo hagas tú todo —dice Jeanie enfadada. Nunca le ha gustado la forma en que Bridget mangonea y cotillea. Bridget es amiga de Dot desde que Jeanie y Julius fueron al colegio por primera vez y Bridget estaba en la secretaría de la escuela infantil, su primer trabajo. Hace años que es una de las recepcionistas del centro de salud, en parte, piensa Jeanie con bastante mezquindad, porque así puede enterarse de qué les pasa a todos los del pueblo.
Bridget deja escapar un resoplido de exasperación.
—Eres igual de terca que tu madre. Estoy intentando ayudar. Solo tienes que rellenar un par de formularios y listo. Así de fácil.
Jeanie imagina que será de todo menos fácil.
5
Por la tarde, Jeanie vuelve a mirar por la ventana del lavadero, pero no ve nada; la radio está encendida, pero no la oye. Su mente va de una cosa a otra, incapaz de parar quieta. Recuerda estar sentada en la hierba en lo alto de Ham Hill con su padre, observando a los estorninos dar vueltas en el crepúsculo otoñal, moviéndose en bloque como una nube negra. Una murmuración, lo llamó él. «Te escribiré la palabra cuando lleguemos a casa —dijo—, para que puedas copiarla.» Pero cuando llegaron a casa, él tenía el periódico por leer y había cosas que hacer y ella no se lo recordó. Piensa en los asustapájaros que ella y Julius hicieron con viejos CD que encontraron junto a un cubo de basura en el pueblo. Él leyó las etiquetas y los dos se rieron de cómo Lo mejor de Burt Bacharach mantenía a los cuervos lejos de las lechugas. Y se acuerda de que su madre se despertó de una pesadilla en la cama que compartían después de que el padre de Jeanie muriera. Le contó que en el sueño había ido a la tienda del pueblo para entregar unos tomates y unas verduras de hoja verde, pero estaba vacía: allí no había nadie, y de algún modo ella sabía que tampoco había nadie en el pub ni en ninguna de las casas. Y de repente, dijo Dot, estaba en casa, transportada como ocurre en los sueños, y Jeanie y Julius también se habían ido, y su madre se dio cuenta de que estaba completamente sola.
Jeanie no se da cuenta de que están llamando a la puerta de entrada hasta que oye a Maude ladrar en la cocina.
—Siéntate —dice, y Maude obedece a regañadientes. Puede que sea el médico, que haya vuelto por algún motivo, o Bridget, aunque ella siempre entra por detrás sin llamar. Cuando Jeanie abre la puerta, la señora Rawson está allí, y su marido viene tras ella sendero arriba. Maude trota hacia la puerta, da un par de ladridos enseñando los dientes y luego empuja con el hocico la entrepierna de Rawson hasta que Jeanie silba entre dientes, un poco más tarde de lo que podría haberlo hecho, y la perra se retira y se deja caer frente a la estufa.
—Sentimos mucho lo de tu madre —dice la señora Rawson. Se inclina como para besar o abrazar a Jeanie, pero en el último momento se contiene.
—Jeanie —dice Rawson, un poco incómodo, mostrando los dientes blancos bajo el bigote blanco. Su porte denota que se sabe atractivo para su edad: erguido, más alto que la puerta, brazos y piernas relajados.
Jeanie siente que no tiene más remedio que abrir del todo e invitarlos a pasar. Apaga la radio. La señora Rawson es bastantes años más joven que su marido y todo en ella, desde los pantalones tobilleros ceñidos y la chaqueta torera hasta las gafas de sol apoyadas sobre el pelo —teñido de gris a propósito y cortado con estilo—, grita dinero. Jeanie lleva el pelo —cada vez más canoso de forma natural— recogido con una goma y cada dos meses se lo echa a un lado y se corta las puntas con las tijeras de cocina.
Observa a Rawson estudiar con curiosidad la cocina, fijarse en la estufa y en el fuego, en el piano con la guitarra apoyada al lado, en los rincones sombríos y en la mesa central, brillante a fuerza de restregarla, en el ordenado aparador del que cuelgan tazas floreadas. Lo ve todo a través de sus ojos, nada ha cambiado desde la última vez que estuvo allí, hará unos cuarenta años. Su mirada se detiene en Jeanie.
—Julius apareció antes por casa para llamar por teléfono y me contó lo que había pasado. Todavía no me lo creo. —Tiene la cabeza gacha, como si la estuviera inclinando por pena o tristeza, pero ella se da cuenta de que es solo que el techo y las vigas son demasiado bajos para él.
—Estamos atónitos —interviene su mujer.
A Jeanie le sorprende que Julius decidiera ir a casa de los Rawson, pero no dice nada.
—Queríamos presentar nuestros respetos —continúa la señora Rawson. Se mete la punta de los dedos en los ajustados bolsillos delanteros de los pantalones y encorva los hombros. Suena amable, solícita—. Debe de ser un shock tremendo. Tan de repente. Julius le dijo a mi marido que fue una caída.
—Un derrame —dice Jeanie, y odia la palabra, demasiado suave y hermosa para algo tan terrible.
Rawson, que se está acercando al piano, se detiene y dice:
—¿Un derrame? ¿No ha sido una caída?
—Un derrame —repite Jeanie.
—Por lo que he oído, llevaba enferma una temporada —y añade—: ¿No?
Jeanie se pregunta cómo es posible que todos, salvo sus hijos, estén al corriente de que Dot estaba enferma. La señora Rawson ladea la cabeza y la atmósfera en la habitación de repente se llena de algo no dicho.
Rawson levanta la tapa del teclado del piano.
—¿Era de tu madre? —pregunta.
La sonrisa de compasión de la señora Rawson se tensa, y Jeanie advierte que la mujer quiere salir de allí en cuanto la educación se lo permita. Jeanie también quiere que se vayan; necesita estar a solas con sus pensamientos aleatorios, que ahora, con estas personas en la casa, tiene que controlar. Rawson, sin embargo, parece ignorar, deliberadamente o no, los deseos de su mujer, y se sienta en la banqueta del piano —el pelo de caballo queda a la vista a través del cuero desgarrado— y toca parte de una melodía con la mano derecha, un trino que suena como a musical antiguo. De inmediato, Maude se levanta y ladra, y Rawson baja la vista hacia la perra.
—Vale, vale —dice, y sonríe.
—¡Maude! —Jeanie llama a la perra y esta se mete debajo de la mesa—. Era de mi padre —dice Jeanie, y Rawson despega los dedos rápidamente y baja las manos; por un momento, parece como si se las limpiara en los pantalones.
—Bueno... —dice la señora Rawson, preparándose para irse.
—¿Conseguisteis arreglar lo de la luz? —pregunta Rawson. Se pone de pie, coloca una mano en la tapa del piano.
—No —dice Jeanie bruscamente. No tiene tiempo para este hombre; lo desprecia. No debería haberlo dejado entrar, su madre nunca le habría dejado poner un pie en la casa.
—Julius me dijo que no teníais electricidad.
—Vamos tirando. Tenemos la estufa.
—Claro —dice Rawson—. Claro.
Jeanie está segura de que no tiene nada más que decir y, sin embargo, no se va.
—Bueno —repite la señora Rawson. Ha sacado las llaves del coche de su bolso y las tiene en la mano—. Por favor, avisadnos si hay algo que podamos hacer.
—¿Puedo verla? —dice Rawson—. Bueno, si todavía está aquí. Su cuerpo, quiero decir —las palabras salen a trompicones, cada una pisa la siguiente. Se toca el bigote blanco que apuntala su boca ancha, primero un lado, luego el otro.
Es lo último que Jeanie esperaba escuchar, y a juzgar por la expresión de la mujer de Rawson, ella tampoco se lo esperaba.
—Cariño —dice, como una advertencia.
—¿Verla? —dice Jeanie.
—Lo siento, olvídalo. —Empuja las manos hasta el fondo de los bolsillos y hace tintinear las monedas. Tose, se da la vuelta.
—Es mejor que nos vayamos —dice la señora Rawson—. Te dejamos que sigas con tus cosas. —Su voz suena mecánica y no mira a Jeanie, solo a su marido.
En la puerta, Rawson se vuelve una vez más.
—¿Me tendrás al tanto del funeral, del velatorio?
Jeanie no responde y el hombre sigue a su mujer por el sendero.
En cuanto cierra la puerta, Jeanie se dirige a la ventana de la cocina. Le da igual que la vean mirando. La señora Rawson sube al asiento del conductor del Land Rover y, antes de que encienda el motor, Jeanie la oye gritar. La mujer da marcha atrás en el claro del campo de enfrente con sacudidas cortas y bruscas hacia delante y hacia atrás, y luego el Land Rover se aleja rugiendo por el camino hacia la granja.
Desde fuera, Julius oye a Jeanie tocar la guitarra y cantar. Pega la oreja a la puerta de entrada y ella entona el comienzo de «Polly Vaughn»: I shall tell of a hunter whose life was undone.[2] No le sorprende; es lo que hacen cuando las cosas van bien y cuando no: tocar. Se detiene un momento, con la llave en la cerradura, y recuerda que hace muy poco también habría oído un banjo y la voz de su madre. Ahora es la de Jeanie, sola.
Tras la caminata, el calor de la cocina le da de lleno al entrar, denso y sofocante. Jeanie está sentada en una silla de la cocina con la guitarra en el regazo. Es pequeña, piensa él, como una niña, y ella deja de tocar y lo mira con una esperanza desesperada, como si él pudiera decirle que ha sido un error, que su madre está viva y nada va a cambiar. A él no se le ocurre cómo consolarla, pero para romper el silencio de la habitación, dice: «Ya casi no hay nieve. Aunque hace fresco». Le da unas palmaditas a Maude, que se ha levantado para saludarlo, y le rasca detrás de las orejas.
Jeanie deja la guitarra y él sabe que se avecina algo malo. Pero ella sigue sin decir palabra.
—Vino el médico, ¿no? —pregunta. Ha visto las huellas de un vehículo grande que subían por el camino.
—El médico ha dicho que fue un derrame cerebral. Murió de un derrame. No de la caída. He ido al centro de salud y Bridget me ha dicho que había tenido dos miniderrames. O más. No sé. No me puedo creer que no nos lo contara. De eso ha dicho el médico que murió, de un derrame.
Julius coge una silla y se sienta.
—Dios.
Vuelve a preguntarse si seguiría viva un rato en el suelo de la cocina, y si ahora estaría viva si él hubiera bajado cuando oyó caerse las herramientas. Sabe que Jeanie también está pensando lo mismo, lo ve en su rostro. Conoce su rostro, sabe lo que está pensando, siempre lo ha sabido.
Guardan silencio, ninguno mira al otro, ambos son conscientes del cadáver que está en la casa, en la habitación de al lado. Julius se saca las botas de trabajo sin desatarse los cordones y piensa en la cantidad de veces que su madre le dijo que no hiciera eso con los zapatos, que se estropean, y ¿de dónde saldría el dinero para comprar unos nuevos? Se quita los calcetines, uno con un agujero en el talón, y se masajea los pies, que le duelen de tanto caminar.
—No he cocinado nada. Ni siquiera he pensado qué hacer para cenar.
Jeanie se levanta. La cena siempre ha estado lista cuando él llega a casa del trabajo, y Dot o Jeanie la sirven en cuanto entra por la puerta. Todos los días de su vida excepto este.
—Siéntate. No te preocupes por la cena —dice y el estómago le ruge tan fuerte que Jeanie lo oye y sonríe, y él se ríe y la tensión de la habitación se relaja.
Jeanie se sienta y vuelve a ponerse la guitarra en el regazo, sus dedos hacen acordes, tiran de las cuerdas por costumbre.
—¿Al final fuiste a lo del baño? —pregunta.
Él sabe que en realidad ella quiere preguntarle por el dinero y que no se lo va a decir directamente. Siempre el dichoso dinero. Hace una bola con los calcetines y se los tira a Maude, que está tumbada en el sofá boca arriba despatarrada. La perra gira el cuello sin dificultad y agarra los calcetines con la boca, pero los deja caer y vuelve a dormirse.