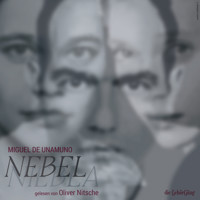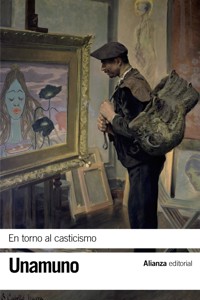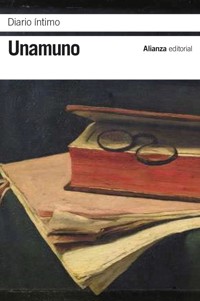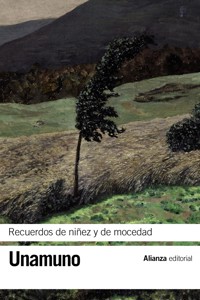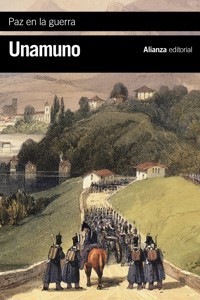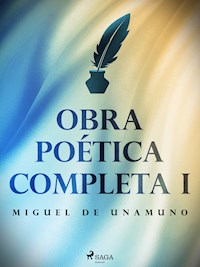
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
Primer volumen que recoge la obra poética de Miguel de Unamuno, con poemas que abarcan desde el compromiso político hasta el lirismo obsesionado con la relevancia del ser humano, la filosofía, la trascendencia, el pasado y el transcurrir del tiempo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 717
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Miguel de Unamuno
Obra poética completa I
Saga
Obra poética completa I
Copyright © 1999, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726598544
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Poesías. Rosario de sonetos líricos.
El Cristo de Velázquez. Rimas de dentro.
Teresa. De Fuerteuentura a París.
Romancero del destierro.
INTRODUCCIÓN
LA OBRA POÉTICA DE UNAMUNO
Si atendemos a las fechas de publicación de las obras, la poesía parece haber sido una actividad tardía en Unamuno. El primer libro, titulado simplemente Poesías, aparece en 1907, poco antes de que el autor cumpla cuarenta y tres años. Es, en efecto, una edad avanzada, sobre todo si se compara el caso de Unamuno con el de otros poetas coetáneos o cercanos: Rubén Darío publica su primer poemario a los veinte años; Juan Ramón Jiménez sólo tiene diecinueve cuando imprime Ninfeas; Villaespesa se da a conocer a los veintiuno; Antonio Machado, ejemplo reiteradamente invocado de poeta tardío, da a las prensas su primer libro a los veintiocho años... La lista podría alargarse con resultados similares. Pero, además, Unamuno se presenta públicamente como poeta cuando ya era autor conocido y estimado en otros campos: tenía en su haber un par de novelas, varios libros de ensayos y artículos, e incluso la Vida de Don Quijote y Sancho. No era, pues, un autor novel. Es preciso aceptar ese retraso con que la dedicación poética brota en Unamuno, aun sabiendo que las primeras versiones de algunos poemas incluidos en este conjunto inicial datan de mucho antes, y se remontan al Unamuno veinteañero, como señaló Manuel García Blanco. Pero esto se refiere a muy pocos poemas, y cabe sospechar que fueron simples ejercicios efectuados como adiestramiento, sin que el autor pensara en aquel momento integrarlos en un libro. De igual modo deben interpretarse las tempranas traducciones de Coleridge y Leopardi. Lo cierto es que en una carta de 1899 dirigida a Ruiz Contreras le envía Unamuno el texto de «La flor tronchada» —que luego pasará al libro— y le confiesa: «Es la cuarta vez, desde hace catorce o quince años, que escribo versos».
Sin embargo, Unamuno hizo muy pronto de la poesía un quehacer habitual. Lo demuestran los siete libros aparecidos entre 1907 y 1928 —año del Romancero del destierro—, así como numerosos poemas sueltos o intercalados en obras en prosa, como sucede en el caso de Andanzas y visiones españolas. Pero la prueba más contundente de que la poesía se convirtió, andando el tiempo, en el instrumento expresivo más frecuente del autor, es el extenso Cancionero que Unamuno fue componiendo, a manera de un diario, entre 1928 y 1936, y que no se publicó hasta 1953. El hecho de que el último poema de este variadísimo Cancionero que contiene más de mil setecientos textos sea un soneto compuesto tres días antes de morir, revela hasta qué punto confió Unamuno al verso su más honda intimidad.
Ahora bien: sería un error considerar el Cancionero como un caso aparte, en este sentido. Ya en una carta a Joan Maragall de 1900 —es decir, cuando Unamuno sólo había publicado tres poemas en revistas— aparecía una confidencia de inequívoco significado: «Será una debilidad de padre, pero en nada he puesto tanto cariño como en mis poesías. Después de mi novela Paz en la guerra, sobre todo su final, no había vertido tanta alma como en ellas he vertido». Toda la poesía de Unamuno ofrece como rasgo distintivo su carácter confesional, y cuando se confrontan los poemas con escritos cercanos se perciben coincidencias, a veces textuales, que revelan hasta qué punto la raíz de los versos es la misma de la que brotan las preocupaciones o las inquietudes plasmadas en artículos y ensayos. Dicho de otro modo: el sujeto lírico de los poemas unamunianos no es, como en otros poetas, una creación del autor que tal vez exhibe algunos rasgos suyos, sino que se identifica absolutamente con él. Quien habla en el texto es el mismo que lo escribe. El yo poético y el autor son la misma persona. Este hecho convierte buena parte de la poesía de Unamuno —por no decir toda— en un diario. No se trata sólo del Cancionero; las demás obras poseen idéntico carácter, e incluso lo proclaman en la portada. Así, el libro De Fuerteventura a París (1925) lleva como subtítulo: «Diario íntimo de confinamiento y destierro vertido en sonetos». Y en la dedicatoria del libro a don Ramón Castañeyra reitera Unamuno: «Así resulta este mi nuevo rosario de sonetos un diario íntimo de la vida íntima de mi destierro».
La concepción de la poesía como diario explica algunos rasgos desconcertantes en la obra lírica unamuniana. En primer lugar, el asiduo cultivo de que fue objeto por parte del autor; en segundo, la notable diversidad de los contenidos, que pueden abarcar reflexiones íntimas, impresiones de viajes, recuerdos literarios, exabruptos políticos y lo que el propio Unamuno bautizó como «incidentes domésticos». Todo puede ser motivo poético, todo es susceptible de ser traducido a versos, porque todo —lo que reviste importancia y lo insignificante— forma parte de la experiencia del sujeto y, como en los diarios, debe ser anotado. No hay jerarquías entre los motivos, aunque pueda haberlas de carácter estético entre los poemas resultantes. Por otra parte, la ordenación del libro suele ser la cronológica, y resulta significativo que muchos de los textos estén fechados. En la citada dedicatoria del libro De Fuerteventura a París advierte Unamuno acerca de los poemas: «Como todos los feché al hacerlos y conservo el diario de sucesos y de exterioridades que ahí llevaba, puedo fijar el momento de historia en que me brotó cada uno de ellos». No es muy diferente su actitud en el prólogo al Romancero del destierro (1927): «En cuanto al orden de colocación de estos poemas he procurado seguir el cronológico, que es el histórico». Pero ya antes, en el epílogo al Rosario de sonetos líricos (1911), podía leerse: «No he querido ordenar los precedentes sonetos, fruto de cinco meses, por materias, prefiriendo presentarlos en el orden cronológico de su producción, que es, además, por ser el genético, el más íntimo». Una advertencia similar hallamos en el libro Teresa (1924), cuando Unamuno finge publicar las composiciones que le ha enviado Rafael antes de su muerte: «El orden de estas rimas es, según las indicaciones que recibí de su autor, el de su composición en el tiempo, un orden cronológico». La invocación a la intimidad y el mantenimiento de la cronología como principio ordenador de cada conjunto poemático constituyen pruebas irrecusables del carácter diarístico de la poesía unamuniana.
No debe minimizarse la importancia de este hecho, porque de él se desprenden consecuencias decisivas que afectan a la compilación de la obra por parte del autor. La primera de todas se refiere a la falta de selección de los textos que deben integrarse en un libro. El procedimiento habitual consiste en elegir los que el autor considera más perfectos y homogéneos para agruparlos después en un orden, en una estructura determinada que responde a ciertas afinidades internas o, simplemente, formales. Para Unamuno no sólo no existe mejor disposición que la cronológica, sino que le resulta imposible decidirse a efectuar una selección de los poemas, de modo que casi todos sus libros de poesía son el resultado de una acumulación y no de una selección. Es lógico si se tiene en cuenta que, para el escritor vasco, cada poema es, más que una construcción, una transcripción de un fragmento de vida, de una emoción, de un pensamiento, de un recuerdo, de una contemplación. La función primordial del poema es acotar ese instante, fijarlo por escrito, anular su carácter perecedero y convertirlo en algo perdurable, en fe de vida y remedio contra la extinción y el olvido. Renunciar a un poema —y cualquier selección implica renuncias— equivale a renunciar a una parte de la propia vida, cuando lo que se pretende es precisamente lo contrario: dilatarla, prolongarla, dejar constancia fiel y detallada de su transcurso.
Por otra parte, no hay que olvidar una idea nuclear de la literatura unamuniana, que ya fue expuesta en la Introducción al volumen I de estas Obras completas: el concepto del creador como «padre» de sus obras, materializado incluso, en algunos poemas del primer libro, mediante la creación de una figura maternal que declara: «Algo grande se agita en mis entrañas, / algo que es soberano, / algo que vive / con un vivir oscuro y abismático». La idea proviene en parte de Bécquer, que en la «Introducción sinfónica» al Libro de los gorriones evocaba «los extravagantes hijos de mi fantasía» y afirmaba: «Los siento a veces agitarse con una vida oscura y extraña». La idea es idéntica: el poeta es padre de sus criaturas, y éstas se agitan en su interior y pugnan por salir, como los hijos del seno materno. «¡Andad, pues!», dice Bécquer a sus versos. «Andad y vivid con la única vida que puedo daros [...] Id, pues, al mundo». YUnamuno, en el poema «Id con Dios» y casi a la letra: «Id con Dios, cantos míos, y Dios quiera / que el calor que sacasteis de mi pecho /.../ lo recobréis en corazón abierto». Hasta en la dedicatoria antepuesta al libro De Fuerteventura a París se lee: «Es justo que sea el nombre de usted el que primero vaya en cabeza de este libro doloroso, ya que usted fue el verdadero padrino de esos sonetos, el primero que los conoció, el que los recibió todavía lívidos del parto cuando lloraban el trágico primer llanto y hasta asistió usted a la gestación de algunos de ellos». Y en la «Despedida» de Teresa: «Sé que cuando haya entregado al público esta obra no será ya mía. Comprendo el dolor con que un artista, que tiene que vivir de su trabajo, se desprende de una obra que ha tenido que vender. Es como tener que vender los hijos. ¿Cómo los tratarán?»
Planteadas así las cosas, es evidente que la selección de los poemas que han de integrarse en un libro unitario tropieza con un escollo casi insalvable, porque renunciar a un solo poema es renunciar a un hijo y privarlo así de la posibilidad de perdurar. Y no es difícil conjeturar que ningún padre —y ninguna madre— serían capaces de tomar tal decisión. En alguna ocasión, Unamuno trata de justificar su incapacidad para seleccionar. Al prologar De Fuerteventura a París no resiste la tentación de anticiparse a un previsible reproche: «Podrá decírseme, como ya se me dijo cuando publiqué mi Rosario de sonetos líricos, que he debido seleccionarlos y no darlos aquí todos. Pero me cuesta decidirme a una selección de cosa propia. Ni me gustan las selecciones ajenas. Huyo de las selectas o églogas». No sería difícil aducir muchas otras declaraciones del mismo tenor, todas ellas —y esto es lo decisivo— confirmadas por la práctica: Unamuno jamás llevó a cabo ni autorizó una selección de su obra poética. Más aún: cuando reescribe algunos poemas, los retoques son casi siempre mínimos y afectan a elementos secundarios del texto —como permite apreciar el examen de las variantes que en 1954 dio a conocer Manuel García Blanco—, y las supresiones son rarísimas, mientras que lo habitual es que las correcciones conduzcan a un incremento en el número de versos del texto primitivo.
LAS FORMAS POÉTICAS
Unamuno comienza defendiendo la libertad métrica y expresando recelos ante la rima. Acaso para distanciarse de algunas derivaciones visibles del modernismo imperantes en torno a 1900, sus primeros modelos no se encuentran en el ámbito de irradiación de Rubén Darío, sino más bien en poetas como Leopardi o Carducci, por quienes siempre sintió gran admiración. En 1907, apenas publicado el volumen Poesías, Unamuno escribe una larga carta al uruguayo Carlos Vaz Ferreira en la que afirma: «Yo no pretendo ser un virtuoso del ritmo [...] He tendido a que mis poesías lo sean de contenido poético, convencido de que el ritmo brota de éste y de que es necedad ponerme exprofeso a escribir versos cuando no le canta a uno algo dentro [...] El ritmo ha de responder al pensamiento poético y cuando éste es, como creo lo es en mí, austero y hasta adusto, la forma debe serlo también. Por eso me repugna la rima, que me parece demasiado sensual. Además la rima establece un elemento de asociación externa de ideas —rima generatrice— buena para quien hace poesía de fuera adentro. Rubén Darío, v. gr., necesita de la rima para enlazar y dar coherencia a sus concepciones poéticas, que suelen ser caleidoscópicas y faltas de lazo interior. Perdido ese hilo caería en impresiones desligadas, en una verdadera sarta sin cuerda. Pero a mí la rima me estorba». Dos meses más tarde, en carta a su amigo Francisco Antón, Unamuno insiste en que utiliza unidades métricas tradicionales, sin más novedad que suprimir la rima, y añade: «El modernismo gusta de la rima y las busca ricas; yo creo que ese bárbaro artificio, nacido en la decadencia romana, es un halago meramente sensual de oídos poco finos y ataraza el pensamiento. Casi las mismas cosas que se me están diciendo se las dijeron a Carducci cuando empezaba y él continuó sin hacer caso, como continuaré yo».
Éstas son, muy sintéticamente expuestas, algunas de las ideas unamunianas acerca de la forma poética vigentes en lo que podría considerarse etapa inicial de su obra lírica. Pero las opiniones del autor no se reducen al rechazo de modelos identificables con las fórmulas modernistas. Unamuno tenía conciencia de haber ensayado ciertos esquemas métricos personales, y poseemos numerosos textos que lo acreditan. En la carta ya citada a Carlos Vaz Ferreira declara el escritor vasco: «La mayor novedad técnica de mis versos es la silva en verso libre de pentasílabos, heptasílabos y endecasílabos. He llegado, a posteriori claro está —yo hago los versos a oído y no a ojo—, a su teoría [...] Me salen, a oído repito, silvas en que meto heptasílabos y pentasílabos mezclados y sueltos y otras veces enlazados en el endecasílabo compuesto. Y observe que lo ordinario es combinar endecasílabos con uno de sus dos componentes, ya con pentasílabos, ya con heptasílabos». Y, tras reconocer que en el libro Poesías hay «muchos sáficos al modo carducciano», Unamuno reitera su desdeñoso rechazo de la rima: «Lo que me molesta, le repito, es la rima, que me parece sensual y externa, y los versos que llamo de tamboril —de que abusa nuestro Zorrilla— con sus agudos».
Pero estas ideas irán matizándose poco después, sobre todo a partir de la época —mediados de 1910— en que Unamuno se enfrasca en la composición de los sonetos que luego constituirán el libro Rosario de sonetos líricos, aparecido en 1911. En el artículo «El desinterés intelectual», publicado en La Nación, de Buenos Aires, el 3 de marzo de 1911, Unamuno confiesa su reciente dedicación al soneto y se refiere a la rima, «a la que tanto he desdeñado, pero con la que empiezo a congraciarme. Porque la rima, señora, es una fuente de asociación de ideas y una fuente que no depende de nuestra voluntad. Es el lenguaje que se nos impone; es algo social, algo objetivo. Para colocar un consonante, tenemos que dar al pensamiento un giro nuevo. La rima representa el azar, y el azar es la primera fuerza creadora». Las palabras representan una rectificación de la postura anterior, un cambio de criterio cuya importancia conviene destacar, porque gracias a él acabó Unamuno por cultivar el soneto más asiduamente que cualquier otro poeta contemporáneo. Dos libros —el Rosario de sonetos líricos y De Fuerteventura a París— constan exclusivamente de sonetos. Pero hay muchos sonetos en el Cancionero, e incluso aparecen —contraviniendo el título del volumen— en el Romancero del destierro. Sin duda, Unamuno es uno de los grandes sonetistas de nuestra literatura, y resulta significativo que su última composición, fechada tres días antes de su muerte, fuera un soneto.
Tampoco fue, sin embargo, una conquista definitiva y excluyente. El descubrimiento, en 1914, de los Versos libres de José Martí representó para Unamuno un hallazgo deslumbrante. «Mi espíritu vibraba por la recia sacudida de aquellos ritmos selváticos, de selva brava», escribe. Y de la misma época es la lectura de Walt Whitman y la observación de Stevenson acerca del poeta norteamericano, que Unamuno reproduce: «He escogido un verso rudo, no rimado, lírico: a las veces tocado de un bello movimiento procesional; a menudo tan abrupto y descuidado que sólo puede describirse diciendo que no se ha tomado la molestia de escribir prosa». Y comenta Unamuno, a propósito de las palabras de Stevenson: «Este último concepto fue para mí una revelación». Son los años en que aborda la composición del poema El Cristo de Velázquez, en endecasílabos blancos, y las lecturas de Whitman y Martí parecen haber influido en el inesperado giro formal que Unamuno da a su poesía. Todavía se advertirán nuevos tanteos: en Teresa—acaso el mayor homenaje a Bécquer de toda la poesía española moderna—aparecerán combinaciones estróficas becquerianas y un solo soneto. Las rimas, inicialmente asonantadas, van siendo poco a poco desplazadas, a medida que avanza el libro, por el consonante. Y la «Epístola» incluye unos versos acerca del sentido de la rima:
Que lo eterno es la vuelta, la carrera
es el ritmo y la estrofa, y es la rima
la pasada y futura primavera,
las aguas que del mar quedan encima;
es la canción eterna de la historia
y el paso fiel que la quietud anima,
y deja espuma aquí y allí escoria.
Con razón se ha notado que la rima parece ser aquí la representación de la memoria, del remedio contra el olvido a que conduce la imparable fluencia del tiempo y el transcurso de la historia.
Por último, el Cancionero, aun con el predominio del romancillo y el metro corto, ofrece un muestrario variado de todas las formas métricas utilizadas antes, como si el autor hubiera planeado su postrer diario poético para convertirlo en cifra y resumen de una vida. Pero, además, en muchos lugares vuelve Unamuno a su reflexión sobre la rima, muy distante ya de aquel desdén inicial. Así, la rima produce asociaciones inesperadas gracias a las cuales lo inerte se vivifica:
Arrima palabras, rima;
ve soldando tetraedros;
ya vendrá el soplo que anima;
de cristales hará cedros.
O bien establece relaciones que van mucho más allá de la semejanza fónica y descubren un impensado universo de correspondencias:
¿Memoria?..., escoria, victoria y gloria.
¡Lo que enseña la vida, Dios divino!
Rima generatriz, fuente de historia;
que discurra la lengua es nuestro sino.
LOS MOTIVOS POÉTICOS
Recorre toda la poesía unamuniana un ansia infinita de perduración, una aspiración a la supervivencia y, congruentemente, un rechazo de la naturaleza perecedera del hombre. Esta idea nuclear se manifiesta de formas diversas, y explica, por ejemplo, que la frecuencia de paisajes otoñales —que traducen la sensación de caducidad y acabamiento— se vea contrarrestada por evocaciones de la infancia, época de signo contrario. Porque casi resulta innecesario aclarar que, en la poesía de Unamuno, el paisaje no cumple la mera función de ser marco de sucesos o sentimientos. Dicho de otro modo: no es un paisaje «exterior», sino que traduce un estado de ánimo. Se trata, en rigor, de una metáfora, de un elemento con valor traslaticio. Así, la ciudad de Salamanca puede ser trasposición de una acogedora figura maternal:
Es, mi ciudad dorada, tu regazo
como el regazo amado en que reside
el corazón que por el nuestro late...
La palmera que el desterrado contempla en Fuerteventura se convierte en representación del propio sujeto, gracias al recuerdo de un símil del Libro de Job:
Es una antorcha al aire esta palmera,
verde llama que busca al sol desnudo
para beberle sangre; en cada nudo
de su tronco cuajó una primavera.
Sin bretes ni eslabones, altanera
y erguida, pisa el yermo seco y rudo;
para la miel del cielo es un embudo
la copa de sus venas, sin madera.
El sujeto es un perenne buscador de la verdad («sol desnudo»), y al mismo tiempo ve melancólicamente cómo, al igual que en la planta, «en cada nudo / de su tronco cuajó una primavera». He aquí, pues, la afirmación de una personalidad que se alza «sobre el yermo seco y rudo» de la medianía oficial española y que mantiene su espíritu «sin bretes ni eslabones», libre en medio de una adversa borrasca política. El paisaje real se ha convertido en una metáfora. Ya había escrito Unamuno, a propósito del paisaje teresiano: «El universo visible es una metáfora del invisible, del alma, aunque nos parezca al revés». Si se tiene en cuenta esto se podrá entender mejor la preferencia de Unamuno por las cumbres solitarias y majestuosas, cuyo ejemplo más patente es la visión rítmica «En Gredos», incorporada al libro Andanzas y visiones españolas, pero que asoma en muchas otras composiciones, e incluso en la traducción de la obra de Carducci «Su monte Mario». Y también tienen un sentido meridiano las frecuentes contemplaciones de llanuras infinitas y desérticas, como las de Castilla, o los paisajes adustos de Fuerteventura, donde muy de tarde en tarde se yergue un árbol solitario y desafiante:
Árbol solitario
se alza en campo yermo,
desafía las iras
del rayo del cielo.
La tormenta cuajó y suelto el rayo
tronchó del árbol el robusto tronco;
¡ay del árbol solo
que en un campo yermo
desafía la ira
del rayo que es ciego!
En otras ocasiones puede ser un roble, una encina o una palmera; pero, cualesquiera que sean las variantes, su función metafórica es similar. En este campo imaginativo se integran las páginas dedicadas a la aulaga canaria, o la traducción de «La ginestra» —es decir, la retama— de Leopardi, que, como la traducción de Carducci, no es un mero ejercicio por parte de Unamuno, sino la confesión palmaria de una afinidad imaginativa y sentimental.
Por otra parte, el repudio de la finitud lleva consigo una orgullosa proclamación de la propia individualidad y una irreprimible tendencia a rechazar también cuanto represente actitudes de conformidad con las ideas comunes o con las modas de cada momento, ya sea el Modernismo o las corrientes vanguardistas. En el fondo, la constante exaltación unamuniana de personalidades rebeldes de la historia, tanto si se trata de sujetos reales —san Pablo— como de ficción —Don Quijote—, brota de aquella raíz de profundo inconformismo. Idéntico origen hay que atribuir a la vertiente política del rechazo, materializada en la oposición de Unamuno a diversos regímenes —monarquía, dictadura— y que cubre por completo dos libros de poesía. Conviene precisar, sin embargo, que la lírica «civil» de Unamuno, que constituye una de las mayores aportaciones del autor a la poesía española de nuestro siglo, no posee únicamente naturaleza política, sino que se halla impregnada de un contenido moral que a menudo recuerda los acordes más graves de la obra de Quevedo. En cualquier caso, lo decisivo es que todos estos motivos son ramificaciones de un mismo tronco, modulaciones de una línea melódica única que se manifiesta ya muy tempranamente en numerosas afirmaciones de la propia e irreductible singularidad:
Apartaos de mí, pobres hermanos,
dejadme en el camino del desierto,
dejadme a solas con mi propio sino,
sin compañero.
Quedaos en los campos regalados
de árboles, flores, pájaros... Os dejo
todo el regalo en que vivís hundidos
y de Dios ciegos.
Más que en las novelas o en los ensayos, con mayor fidelidad que en cualquier otra modalidad de escritura, la evolución espiritual de Unamuno, con sus obsesiones fundamentales, sus contradicciones y sus dudas, se refleja en los miles de poemas escritos a lo largo de su vida. Testimonio de una trayectoria artística, pero también confesión, diario íntimo y cuaderno de bitácora de una larga navegación de más de cuarenta años, la obra poética del escritor constituye el compendio y la cifra exacta de su personalidad.
Ricardo Senabre
NOTA A NUESTRA EDICIÓN
Se reproduce en todos los casos, como texto básico, el de la primera edición de cada obra: Poesías (Bilbao, 1907); Rosario de sonetos líricos (Madrid, 1911); El Cristo de Velázquez (Madrid, 1920); Rimas de dentro (Valladolid, 1923); Teresa (Madrid, 1924); De Fuerteventura a París (París, 1925); Romancero del destierro (Buenos Aires, 1928). En algunos casos hemos podido manejar el ejemplar que perteneció al propio Unamuno e incorporar algunas correcciones de puño y letra del autor. En otros hemos tenido también en cuenta ciertas ediciones críticas o anotadas de libros concretos: la de Poesías llevada a cabo por Manuel Alvar (1975) y la de El Cristo de Velázquez a cargo de Víctor García de la Concha (1987); para el Romancero del destierro ha sido útil la consulta de la edición debida a David Robertson y José María González Helguera (Bilbao, 1982). En contra de lo que viene siendo habitual en las ediciones de la obra poética unamuniana, ni este volumen ni el siguiente —destinado a recoger el Cancionero y las poesías sueltas— incorporarán las composiciones en verso o «visiones rítmicas» que Unamuno incluyó en el libro Andanzas y visiones españolas, con el fin de no fragmentar una obra unitaria publicada así por el autor y que irá en el volumen correspondiente de estas Obras completas.
R. S.
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
ALVAR, M., Acercamientos a la poesía de Unamuno, Sta. Cruz de Tenerife, Univ. de la Laguna, 1964.
ASCUNCE ARRIETA, J. A. (compilador), La poesía de Miguel de Unamuno, San Sebastián, Universidad de Deusto, 1987.
FEDERICI, M., La imagen del hombre en la poesía de Unamuno, Madrid, Fragua, 1974.
GARCÍA BLANCO, M., Don Miguel de Unamuno y sus poesías, Salamanca, Universidad, 1954 [colofón: 1955].
GONZÁLEZ MAESTRO, J., La expresión dialógica en el discurso lírico: la poesía de Miguel de Unamuno, pragmática y transducción, Oviedo, Universidad-Kassel, Reichenberger, 1994.
IMÍZCOZ BEUNZA, T., La teoría poética de Miguel de Unamuno, Pamplona, EUNSA, 1996.
MCCARGAR, W. K., The Poetry of Miguel de Unamuno, Madison, University of Wisconsin, 1980.
PAGÉS LARRAYA, A., «Unamuno, poeta lírico», en Atenea (Concepción, Chile), núm. 210, 1942, págs. 246-272.
PAOLI, R., «La poesia di Unamuno», en Miguel de Unamuno, Poesie, a cura di..., Firenze, Vallecchi, 1968, págs. IX-CXI.
YNDURÁIN, F., «Unamuno en su poética y como poeta», en Clásicos modernos, Madrid, Gredos, 1969, págs. 59-125.
ZARDOYA, C., «La humanación en la poesía de Unamuno», en Poesía española contemporánea. Estudios temáticos y estilísticos, Madrid, Gredos, 1961, págs. 91-178.
POESÍAS
Miguel de Unamuno
INTRODUCCIÓN
¡ID CON DIOS!
Aquí os entrego, a contratiempo acaso,
flores de otoño, cantos de secreto.
¡Cuántos murieron sin haber nacido,
dejando, como embrión, un solo verso!
¡Cuántos sobre mi frente y so las nubes
brillando un punto al sol, entre mis sueños,
desfilaron como aves peregrinas,
de su canto al compás llevando el vuelo
y al querer enjaularlas yo en palabras
del olvido a los montes se me fueron!
Por cada uno de estos pobres cantos,
hijos del alma, que con ella os dejo,
¡cuántos en el primer vagido endeble
faltos de aire de ritmo se murieron!
Estos que os doy logré sacar a vida,
y a luchar por la eterna aquí os los dejo;
quieren vivir, cantar en vuestras mentes,
y les confío el logro de su intento.
Les pongo en el camino de la gloria
o del olvido, hice ya por ellos
lo que debía hacer, que por mí hagan
ellos lo que me deban, justicieros.
Y al salir del abrigo de mi casa
con alegría y con pesar los veo,
y más que no por mí, su pobre padre,
por ellos, pobres hijos míos, tiemblo.
¡Hijos del alma, pobres cantos míos,
que calenté al arrimo de mi pecho,
cuando al nacer mis penas balbucíais
hacíais de ellas mi mejor consuelo!
Íos con Dios, pues que con Él vinisteis
en mí a tomar, cual carne viva, verbo,
responderéis por mí ante Él, que sabe
que no es lo malo que hago, aunque no quiero,
sino vosotros sois de mi alma el fruto;
vosotros reveláis mi sentimiento,
¡hijos de libertad! y no mis obras
en las que soy de extraño sino siervo;
no son mis hechos míos, sois vosotros,
y así no de ellos soy, sino soy vuestro.
Vosotros apuráis mis obras todas;
sois mis actos de fe, mis valederos.
Del tiempo en la corriente fugitiva
flotan sueltas las raíces de mis hechos,
mientras las de mis cantos prenden firmes
en la rocosa entraña de lo eterno.
Íos con Dios, corred de Dios el mundo,
desparramad por él vuestro misterio,
y que al morir, en mi postrer jornada
me forméis, cual calzada, mi sendero,
el de ir y no volver, el que me lleve
a perderme por fin, en aquel seno
de que a mi alma vinieron vuestras almas,
a anegarme en el fondo del silencio.
Id con Dios, cantos míos, y Dios quiera
que el calor que sacasteis de mi pecho,
si el frío de la noche os lo robara,
lo recobréis en corazón abierto
donde podáis posar al dulce abrigo
para otra vez alzar, de día, el vuelo.
Íos con Dios, heraldos de esperanzas
vestidas del verdor de mis recuerdos,
íos con Dios y que su soplo os lleve
a tomar en lo eterno, por fin, puerto.
CREDO POÉTICO
Piensa el sentimiento, siente el pensamiento;
que tus cantos tengan nidos en la tierra,
y que cuando en vuelo a los cielos suban
tras las nubes no se pierdan.
Peso necesitan, en las alas peso,
la columna de humo se disipa entera,
algo que no es música es la poesía,
la pesada sólo queda.
Lo pensado es, no lo dudes, lo sentido.
¿Sentimiento puro? Quien en ello crea,
de la fuente del sentir nunca ha llegado
a la vida y honda vena.
No te cuides en exceso del ropaje,
de escultor, no de sastre es tu tarea,
no te olvides de que nunca más hermosa
que desnuda está la idea.
No el que un alma encarna en carne, ten presente,
no el que forma da a la idea es el poeta
sino que es el que alma encuentra tras la carne,
tras la forma encuentra idea.
De las fórmulas la broza es lo que hace
que nos vele la verdad, torpe, la ciencia;
la desnudas con tus manos y tus ojos
gozarán de su belleza.
Busca líneas de desnudo, que aunque trates
de envolvernos en lo vago de la niebla,
aún la niebla tiene líneas y se esculpe;
ten, pues, ojo, no las pierdas.
Que tus cantos sean cantos esculpidos,
ancla en tierra mientras tanto que se elevan,
el lenguaje es ante todo pensamiento,
y es pensada su belleza.
Sujetemos en verdades del espíritu
las entrañas de las formas pasajeras,
que la Idea reine en todo soberana;
esculpamos, pues, la niebla.
DENSO, DENSO
Mira, amigo, cuando libres
al mundo tu pensamiento,
cuida que sea ante todo
denso, denso.
Y cuando sueltes la espita
que cierra tu sentimiento
que en tus cantos éste mane
denso, denso.
Y el vaso en que nos escancies
de tu sentir los anhelos,
de tu pensar los cuidados,
denso, denso.
Mira que es largo el camino
y corto, muy corto, el tiempo,
parar en cada posada
no podemos.
Dinos en pocas palabras,
y sin dejar el sendero,
lo más que decir se pueda,
denso, denso.
Con la hebra recia del ritmo
hebrosos queden tus versos,
sin grasa, con carne prieta,
densos, densos.
CUANDO YO SEA VIEJO
Cuando yo sea viejo,
—desde ahora os lo digo—
no sentiré mis cantos, estos cantos,
ni serán a mi oído
más que voces de un muerto
aun siendo de los muertos el más mío.
Pero entonces pondré, de esto no dudo,
más esforzado ahínco
en quedarme con ellos, y su llave
para uso reservármela exclusivo.
Y acaso pensaré —¡todo es posible!—
en publicar un libro
en que punto por punto se os declare
cuál es su verdadero contenido.
Cuando yo sea viejo
renegaré del alma que ahora vivo
al querer conservarla como propia
y no comprenderé ni aun a mis hijos.
Y a vosotros entonces
—me refiero a vosotros, no nacidos
en mayoría acaso,
los que busquéis a esta mi voz sentido—
me volveré diciendo: «¡No, no es eso,
el cantor nunca quiso
semejantes simplezas dar al canto,
fue muy otro su tiro;
no le entendéis, él era
de un espíritu al vuestro distinto!»
Y vosotros muy dentro del respeto
—que no me le neguéis es lo que os pido—
debéis firmes decirme:
«¡Todo eso está muy bien, buen viejecito,
pero es que estos sus cantos,
cantos a pecho herido,
son de su edad de voz y esa es la nuestra,
son de otro que en su cuerpo fue vecino,
y hoy más nuestros que suyos!»
Y entonces yo, hecho un basilisco,
con senil impaciencia revolviéndome
os habré de decir: «¿Habráse visto
petulancia mayor, sandez más grande,
pretender estos niños
comprender de unos cantos
mejor que no el cantor cuál el sentido?
¿Mejor que no él sabrán los badulaques
qué es lo que decir quiso?»
Mas no os inmutéis, sino decidme:
«¿Quién es él?, en buen juicio,
¿quién es él?, ¿dónde está?, ¿cómo se llama?»
Y os diré yo mirándoos de hito en hito:
«¿Es que de mí se burlan los mocosos?
¿Pretenderán acaso estos chiquillos
pobres de juicio y hartos de osadía
negarme lo que es mío?»
«¿Suyo? —diréis— ¡No!, del que fue en un tiempo
y hoy le es extraño ya, casi enemigo;
al dejárnoslo aquí, en estos cantos,
de él se desprendió, y aquí está vivo...»
Y yo protestaré, cual si lo viera,
pero estará bien dicho.
El alma que aquí dejo
un día para mí se irá al abismo;
no sentiré mis cantos;
recogeréis vosotros su sentido.
Descubriréis en ellos
lo que yo por mi parte no adivino,
ni aun ahora que me brotan;
veréis lo que no he visto
en mis propias visiones;
donde yo he puesto blanco veréis negro,
donde rojo pinté, será amarillo.
Y si ello así no fuera,
si estos mis cantos —¡pobres cantos míos!—
jamás han de decir a mis hermanos
sino esto que me dicen a mí mismo,
entonces con justicia
irán a dar rodando en el olvido.
Por ahora, mis jóvenes,
aquí os lo dejo escrito,
y si un día os negare
argüid contra mí conmigo mismo,
pues os declaro
—y creo saber bien lo que me digo—
que cuando llegue a viejo,
de este que ahora me soy y me respiro,
sabrán, cierto, los jóvenes de entonces
más que yo si a este yo me sobrevivo.
PARA DESPUÉS DE MI MUERTE
Vientos abismales,
tormentas de lo eterno han sacudido
de mi alma el poso,
y su haz se enturbió con la tristeza
del sedimento.
Turbias van mis ideas,
mi conciencia enlojada,
empañado el cristal en que desfilan
de la vida las formas,
y todo triste
porque esas heces lo entristecen todo.
Oye tú que lees esto
después de estar yo en tierra,
cuando yo que lo he escrito
no puedo ya al espejo contemplarme;
¡oye y medita!
Medita, es decir: ¡sueña!
«Él, aquella mazorca
de ideas, sentimientos, emociones,
sensaciones, deseos, repugnancias,
voces y gestos,
instintos, raciocinios,
esperanzas, recuerdos,
y goces y dolores,
él, que se dijo yo, sombra de vida,
lanzó al tiempo esta queja
y hoy no la oye;
¡es mía ya, no suya!»
Sí, lector solitario, que así atiendes
la voz de un muerto,
tuyas serán estas palabras mías
que sonarán acaso
desde otra boca,
sobre mi polvo
sin que las oiga yo que soy su fuente.
Cuando yo ya no sea,
¡serás tú, canto mío!
Tú, voz atada a tinta,
aire encarnado en tierra,
doble milagro,
portento sin igual de la palabra,
portento de la letra,
¡tú nos abrumas!
¡Y que vivas tú más que yo, mi canto!
Oh, mis obras, mis obras,
hijas del alma,
¿por qué no habéis de darme vuestra vida?,
¿por qué a vuestros pechos
perpetuidad no ha de beber mi boca?
¡Acaso resonéis, dulces palabras,
en el aire en que floten
en polvo estos oídos,
que ahora están midiéndoos el paso!
¡Oh tremendo misterio!
en el mar larga estela reluciente
de un buque sumergido;
¡huellas de un muerto!
¡Oye la voz que sale de la tumba
y te dice al oído
este secreto:
yo ya no soy, hermano!
Vuelve otra vez, repite:
¡yo ya no soy, hermano!
Yo ya no soy; mi canto sobrevíveme
y lleva sobre el mundo
la sombra de mi sombra,
¡mi triste nada!
Me oyes tú, lector, yo no me oigo,
y esta verdad trivial, y que por serlo
la dejamos caer como la lluvia,
es lluvia de tristeza,
es gota del océano
de la amargura.
¿Dónde irás a pudrirte, canto mío?,
¿en qué rincón oculto
darás tu último aliento?
¡Tú también morirás, morirá todo,
y en silencio infinito
dormirá para siempre la esperanza!
A LA CORTE DE LOS POETAS
Junto a esa charca muerta de la corte
en que croan las ranas a concierto,
se masca como gas de los pantanos,
ramplonería.
Los renacuajos bajo la ova bullen
esperando que el rabo se les caiga
para ascender a ranas que en la orilla
al sol se secan.
Y si oyen ruido luego bajo el agua,
buscan el limo, su elemento propio,
en el que invernan disfrutando en frío
dulce modorra.
Sólo de noche, a su cantada luna,
se arriesgan por los campos aledaños,
a caza de dormidos abejorros,
papando moscas.
¡Oh que concierto de sonoras voces
alzan al cielo cuando el celo llega!
¿Están pidiendo rey o están cantando
al amor trovas?
¿O es que envidiosas de redonda vaca
se están hinchiendo de aire los pulmones?
¿Es que les mueve en su cantar furioso
la sed de gloria?
Cuando pelechen nacerá sobre ellas
el sol que les caliente al fin la sangre,
alas les nacerán, y sus bocotas
darán gorjeos.
Se secará la charca y hasta el cielo
irán en busca de licor de vida;
querrán, alondras, de las altas nubes
libar el cáliz.
¡Pero no!, nuestras ranas son sesudas,
no les tienta el volar, saltan a gusto,
Jove les dio como preciada dote
común sentido.
¡Oh imbéciles cantores de la charca,
croad, papad, tomad el sol estivo.
propicia os sea la sufrida luna,
castizas ranas!
CASTILLA
Tú me levantas, tierra de Castilla,
en la rugosa palma de tu mano,
al cielo que te enciende y te refresca,
al cielo, tu amo.
Tierra nervuda, enjuta, despejada,
madre de corazones y de brazos,
toma el presente en ti viejos colores
del noble antaño.
Con la pradera cóncava del cielo
lindan en torno tus desnudos campos,
tiene en ti cuna el sol y en ti sepulcro
y en ti santuario.
Es todo cima tu extensión redonda
y en ti me siento al cielo levantado,
aire de cumbre es el que se respira
aquí, en tus páramos.
¡Ara gigante, tierra castellana,
a ese tu aire soltaré mis cantos,
si te son dignos bajarán al mundo
desde lo alto!
EL MAR DE ENCINAS
En este mar de encinas castellano
los siglos resbalaron con sosiego
lejos de las tormentas de la historia,
lejos del sueño
que a otras tierras la vida sacudiera;
sobre este mar de encinas tiende el cielo
su paz engendradora de reposo,
su paz sin tedio.
Sobre este mar que guarda en sus entrañas
de toda tradición el manadero
esperan una voz de hondo conjuro
largos silencios.
Cuando desuella estío la llanura,
cuando la pela el rigoroso invierno,
brinda al azul el piélago de encinas
su verde viejo.
Como los días, van sus recias hojas
rodando una tras otra al pudridero
y siempre verde el mar, de lo divino
nos es espejo.
Su perenne verdura es de la infancia
de nuestra tierra, vieja ya, recuerdo,
de aquella edad en que esperando al hombre
se henchía el seno
de regalados frutos. Es su calma
manantial de esperanza eterna eterno.
Cuando aún no nació el hombre él verdecía
mirando al cielo,
y le acompaña su verdura grave
tal vez hasta dejarle en el lindero
en que roto ya el viejo, nazca al día
un hombre nuevo.
Es su verdura flor de las entrañas
de esta rocosa tierra, toda hueso,
es flor de piedra su verdor perenne
pardo y austero.
Es, todo corazón, la noble encina
floración secular del noble suelo
que, todo corazón de firme roca,
brotó del fuego
de las entrañas de la madre tierra.
Lustrales aguas le han lavado el pecho
que hacia el desnudo cielo alza desnudo
su verde vello.
Y no palpita, aguarda en un respiro
de la bóveda toda el fuerte beso,
a que el cielo y la tierra se confundan
en lazo eterno.
Aguarda el día del supremo abrazo
con un respiro poderoso y quieto
mientras, pasando, mensajeras nubes
templan su anhelo.
Es este mar de encinas castellano
vestido de su pardo verde viejo
que no deja, del pueblo a que cobija
místico espejo.
Zamora, 13 IX 1906
SALAMANCA
Alto soto de torres que al ponerse
tras las encinas que el celaje esmaltan
dora a los rayos de su lumbre el padre
Sol de Castilla;
bosque de piedras que arrancó la historia
a las entrañas de la tierra madre,
remanso de quietud, yo te bendigo,
¡mi Salamanca!
Miras a un lado, allende el Tormes lento,
de las encinas el follaje pardo
cual el follaje de tu piedra, inmoble,
denso y perenne.
Y de otro lado, por la calva Armuña,
ondea el trigo, cual tu piedra, de oro,
y entre los surcos al morir la tarde
duerme el sosiego.
Duerme el sosiego, la esperanza duerme,
de otras cosechas y otras dulces tardes
las horas al correr sobre la tierra
dejan su rastro.
Al pie de tus sillares, Salamanca,
de las cosechas del pensar tranquilo
que año tras año maduró en tus aulas
duerme el recuerdo.
Duerme el recuerdo, la esperanza duerme,
y es el tranquilo curso de tu vida
como el crecer de las encinas, lento,
lento y seguro.
De entre tus piedras seculares, tumba
de remembranzas del ayer glorioso,
de entre tus piedras recogió mi espíritu
fe, paz y fuerza.
En este patio que se cierra al mundo
y con ruinosa crestería borda
limpio celaje, al pie de la fachada
que de plateros
ostenta filigranas en la piedra,
en este austero patio, cuando cede
el vocerío estudiantil, susurra
voz de recuerdos.
En silencio Fray Luis quédase solo
meditando de Job los infortunios,
o paladeando en oración los dulces
nombres de Cristo.
Nombres de paz y amor con que en la lucha
buscó conforte, y arrogante luego
a la brega volvióse amor cantando,
paz y reposo.
La apacibilidad de tu vivienda
gustó, andariego soñador, Cervantes,
la voluntad le enhechizaste y quiso
volver a verte.
Volver a verte en el reposo quieta
soñar contigo el sueño de la vida,
soñar la vida que perdura siempre
sin morir nunca.
Sueño de no morir es el que infundes
a los que beben de tu dulce calma,
sueño de no morir ese que dicen
culto a la muerte.
En mí florezcan cual en ti, robustas,
en flor perduradora las entrañas
y en ellas talle con seguro toque
visión del pueblo.
Levántense cual torres clamorosas
mis pensamientos en robusta fábrica
y asiéntese en mi patria para siempre
la mi Quimera.
Pedernoso cual tú sea mi nombre
de los tiempos la roña resistiendo,
y por encima al tráfago del mundo
resuene limpio.
Pregona eternidad tu alma de piedra
y amor de vida en tu regazo arraiga,
amor de vida eterna, y a su sombra
amor de amores.
En tus callejas que del sol nos guardan
y son cual surcos de tu campo urbano,
en tus callejas duermen los amores
más fugitivos.
Amores que nacieron como nace
en los trigales amapola ardiente
para morir antes de la hoz, dejando
fruto de sueño.
El dejo amargo del Digesto hastioso
junto a las rejas se enjugaron muchos
volviendo luego, corazón alegre,
a nuevo estudio.
De doctos labios recibieron ciencia,
mas de otros labios palpitantes, frescos,
bebieron del Amor, fuente sin fondo,
sabiduría.
Luego en las tristes aulas del Estudio,
frías y oscuras, en sus duros bancos,
aquietaron sus pechos encendidos
en sed de vida.
Como en los troncos vivos de los árboles
de las aulas así en los muertos troncos
grabó el Amor por manos juveniles
su eterna empresa.
Sentencias no hallaréis del Triboniano
del Peripato no veréis doctrina,
ni aforismos de Hipócrates sutiles,
jugo de libros.
Allí Teresa, Soledad, Mercedes,
Carmen, Olalla, Concha, Blanca o Pura,
nombres que fueron miel para los labios,
brasa en el pecho.
Así bajo los ojos la divisa
del amor, redentora del estudio
y cuando el maestro calla aquellos bancos
dicen amores.
Oh Salamanca, entre tus piedras de oro
aprendieron a amar los estudiantes
mientras los campos que te ciñen daban
jugosos frutos.
Del corazón en las honduras guardo
tu alma robusta; cuando yo me muera,
guarda, dorada Salamanca mía,
tú mi recuerdo.
Y cuando el sol al acostarse encienda
el oro secular que te recama,
con tu lenguaje, de lo eterno heraldo,
di tú que he sido.
LA TORRE DE MONTERREY A LA LUZ DE LA LUNA
Torre de Monterrey, cuadrada torre,
que miras desfilar hombres y días,
tú me hablas del pasado y del futuro
Renacimiento.
De día el sol te dora y a sus rayos
se aduermen tus recuerdos vagarosos,
te enjabelga la luna por las noches
y se despiertan.
Velas tú por el día, enajenada,
confundida en la luz que en sí te sume
y en las oscuras noches te sumerges
en la inconciencia.
Mas la luna en unción dulce al tocarte
despiertas de la muerte y de la vida,
y en lo eterno te sueñas y revives
en tu hermosura.
¡Cuántas noches, mi torre, no te he visto
a la unción de la luna melancólica
despertar en mi pecho los recuerdos
de tras la vida!
De la luna la unción por arte mágica
derrite la materia de las cosas
y su alma queda así flotante y libre,
libre en el sueño.
Renacer me he sentido a tu presencia,
torre de Monterrey, cuando la luna
de tus piedras los sueños libertaba
y ellas cedían.
Y un mundo inmaterial, todo de sueño,
de libertad, de amor, sin ley de piedra,
mundo de luz de luna confidente
soñar me hiciste.
Torre de Monterrey, dime, mi torre,
¿tras de la muerte el sol brutal se oculta
o es la luna, la luna compasiva,
del sueño madre?
¿Es ley de piedra o libertad de ensueño
lo que al volver las almas a encontrarse
las unirá para formar la eterna
torre de gloria?
Torre de Monterrey, soñada torre
que mis ensueños madurar has visto,
tú me hablas del pasado y del futuro
Renacimiento.
CRUZANDO UN LUGAR
Fue al cruzar una tarde un lugarejo
entre el polvo tendido en la llanada,
a la hora de sopor que a la campiña
la congestión vital hunde y aplana,
cuando dormita bajo el sol que pesa
infiltrando modorra en sus entrañas.
Al oír resonar dentro en la calle
los cascos del caballo alzó la cara
y dos ojos profundos me miraron
cual del seno de una isla solitaria.
Fue mirar de reposo y de tristeza,
todo un pasado en él se revelaba;
desde olvidado islote parecía
el adiós silencioso que se manda,
el silencioso adiós al pasajero
que cruza el mar de largo en su fragata
para hundirse allá lejos, donde besan
al cielo en el confín remotas aguas.
Seguí yo mi sendero, pensativo,
en mi pecho llevando su mirada,
aquellos negros ojos tras los cuales
misterios dolorosos vislumbrara.
La pobre niña del lugar oscuro
sólo pedía... lo que quieran darla,
por amor del Amor una limosna,
abrazo espiritual a la distancia.
Fue un instante brevísimo, un relámpago
que llevó a vivo toque nuestras almas;
fue un alzamiento del oscuro seno
en que reposan las profundas aguas
a que la luz no llega de la mente,
fue un empuje del alma de nuestra alma,
la que durmiendo en nuestro vivo lecho,
de sí misma ignorante, en paz descansa.
Tal debió ser, porque al sentir en vivo
de aquellos ojos la tenaz mirada,
repentina inmersión en el océano
sentí, en que se me anega la esperanza.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fue al cruzar una tarde un lugarejo
entre el polvo tendido en la llanada
a la hora de sopor que a la campiña
la congestión vital hunde y aplana
cuando dormita bajo el sol que llueve
infiltrando modorra en sus entrañas.
Han corrido los días desde entonces
y prendido en mi pecho su mirada
y empieza a florecer y dar sus frutos
y a mi espíritu todo lo embalsama.
Y como en huerto de convento guardo
de ojos profanos esta tierna planta,
y doy sus frutos y no sabe el mundo
qué dichoso dolor me los arranca.
EL ÚLTIMO HÉROE
Era al ponerse el sol en la llanura;
pálida sombra inmensa proyectaba
de las ruinas el humo
subiendo espeso;
acá y allá tendidos, sobre sangre,
contemplaban la azul bóveda inmóvil
con inmóviles ojos
los que lucharon.
De Dios en la pupila sus pupilas
hundían los vencidos caballeros,
del último combate
cobrando el premio.
Rodeaban la que fue roquera torre,
señora de los páramos adustos,
en tropa bulliciosa
los vencedores.
Sus luengas sombras al caer la lumbre
cubrían de piedad a los vencidos;
era como una tregua;
el sol moría.
Con las armas rendidas contemplaban
—el asombro en sus ojos y sus pechos—
encima de las ruinas
un hombre solo.
Tiene en la diestra el puño de una espada,
de una bandera el asta en la siniestra,
rodó la hoja al suelo,
voló la tela.
Sus ojos reverberan del poniente
donde el sol se enterró, los arreboles,
sangre hecha luz del campo,
sangre del cielo.
Contempla ante sus pies los caballeros
que serán pronto dueños de su tierra,
y con su Dios hablando
grita: ¡vencimos!
Los arreboles fúndense en ceniza,
nacen estrellas tras la nube de humo,
y al asta y puño asido
rueda el postrero.
Doblan los vencedores sus rodillas,
de entre las ruinas álzase la luna,
y es su blancura el riego
de la victoria.
EL AVENTURERO SUEÑA
Soñó la vida en la llanura inmensa
bajo el cielo bruñido
como un espejo,
la soñó inacabable y reposada
llevando el mundo todo
dentro del pecho.
Y al contemplar en el ocaso sierras
de nubes encendidas,
soñó su esfuerzo
que más allá se abrían nuevos mundos
encendidos, cual nubes,
todo portentos.
Mundos de oro, de rojo, de vestiglos,
que muy pronto en ceniza
verá deshechos,
cuando sus ojos infinitos abra
al despertar, de noche,
su padre el cielo.
Y más allá también de las estrellas
soñó valles recónditos
de un mundo eterno,
un mundo de oro líquido en que el alma
cobra frescor de vida
del mismo fuego.
Su corazón sentíase abrumado
de los henchidos siglos
so el duro peso,
peladas sierras de mortal fatiga
llevaba su alma a cuestas,
de nacimiento.
Y se dejó mecer al dulce arrullo
que en la serena noche
llega en secreto
de la bóveda toda, a quien contempla
de sus millones de ojos
el parpadeo.
Y al resplandor de la preñada luna
vio perderse los páramos
blancos y yermos
allá en las nubes, y arrancar desde éstas
de Santiago el camino
con rumbo al cielo.
Cielo, nubes y tierra todo uno
le reveló la luna
—¡mágico espejo!—
todo ceniza que algún día en polvo,
volverá para siempre
de Dios al seno.
EL REGAZO DE LA CIUDAD
Es, mi ciudad dorada, tu regazo
como el regazo amado en que reside
el corazón que por el nuestro late;
regazo de sosiego
preñado de inquietudes
sereno mar de abismos tormentosos.
En él se vive en paz soñando guerra;
las horas en silencio
dejan oír la voz con que nos llama
la eternidad a la abismal congoja.
Es, mi ciudad dorada, tu regazo
un regazo de amor todo amargura,
de paz todo combate
y de sosiego en inquietud basado.
EN LA CATEDRAL VIEJA DE SALAMANCA
Sancta Ovetensis, Pulchra Leonina,
Dives Toletana, Fortis Salmantina.
Sede robusta, fuerte Salmantina,
tumba de almas, dura fortaleza,
siglos de soles viste
dorar tu torre.
Dentro de ti brotaron las plegarias
cual verdes aspirando al cielo
y en rebote caían
desde tus bóvedas.
Éste el hogar de la ciudad fue antaño;
aquí al alzarse en oblación la hostia,
con las frentes dobladas
y de rodillas,
temblando aún los brazos de la lucha
contra el infiel, sintieron los villanos
en sus ardidos pechos
nacer la patria.
Mas hoy huye de ti la muchedumbre
y tan sólo uno y otro, sin mirarse,
buscan en ti consuelo
o tal vez sombra.
Templo esquilmado por un largo culto
que broza y cardo sólo de sí arroja,
tras de barbecho pide
nuevo cultivo.
Sólo el curioso turba tu sosiego,
de estilos disertando entre tus naves,
pondera tus columnas
elefantinas.
El silencio te rompe de la calle
viva algazara y resonar de turbas,
es el salmo del pueblo
que se alza libre.
Libre de la capucha berroqueña
con que fe berroqueña lo embozara,
libre de la liturgia,
libre del dogma.
¡Oh mortaja de piedra, ya ni huesos
quedan del muerto que guardabas, polvo
por el soplo barrido
del Santo Espíritu!
Ellos sin templo mientras tú sin fieles,
casa vacía tú y fe sin casa
la nueva fe que a ciegas
al pueblo empuja.
En tus naves mortal silencio, y frío,
y en la calles, sin bóvedas ni arcadas,
calor, rumor de vida,
de fe que nace.
Las antiguas basílicas, las regias
salas de la justicia ciudadana
brindáronle su fábrica
del Verbo al culto.
Y el Espíritu Santo que en el pueblo
va a encarnar, redentor de las naciones,
¿dónde hallará basílica
de sede regia?
Quiera Dios, vieja sede salmantina,
que el pueblo tu robusto pecho llene,
florezca en tus altares
un nuevo culto,
y tu hermoso cimborrio bizantino
se conmueva al sentir cómo su seno
renace oyendo en salmo
la Marsellesa.
HERMOSURA
¡Aguas dormidas,
verdura densa,
piedras de oro,
cielo de plata!
Del agua surge la verdura densa,
de la verdura
como espigas gigantes las torres
que en el cielo burilan
en plata su oro.
Son cuatro fajas:
la del río, sobre ella la alameda,
la ciudadana torre
y el cielo en que reposa.
Y todo descansando sobre el agua,
fluido cimiento,
agua de siglos,
espejo de hermosura.
La ciudad en el cielo pintada
con luz inmoble;
inmoble se halla todo,
el agua inmoble,
inmóviles los álamos,
quietas las torres en el cielo quieto.
Y es todo el mundo;
detrás no hay nada.
Con la ciudad enfrente me hallo solo
y Dios entero
respira entre ella y yo toda su gloria.
A la gloria de Dios se alzan las torres,
a su gloria los álamos,
a su gloria los cielos
y las aguas descansan a su gloria.
El tiempo se recoge;
desarrolla lo eterno sus entrañas;
se lavan los cuidados y congojas
en las aguas inmobles,
en los inmobles álamos,
en las torres pintadas en el cielo,
mar de altos mundos.
El reposo reposa en la hermosura
del corazón de Dios que así nos abre
tesoros de su gloria.
Nada deseo,
mi voluntad descansa,
mi voluntad reclina
de Dios en el regazo su cabeza
y duerme y sueña...
Sueña en descanso
toda aquesta visión de alta hermosura.
¡Hermosura! ¡Hermosura!
descanso de las almas doloridas
enfermas de querer sin esperanza.
¡Santa hermosura,
solución del enigma!
Tú matarás la Esfinge,
tú reposas en ti sin más cimiento;
gloria de Dios, te bastas.
¿Qué quieren esas torres?
Ese cielo ¿qué quiere?
¿Qué la verdura?
¿Y qué las aguas?
Nada, no quieren;
su voluntad murióse;
descansan en el seno
de la Hermosura eterna;
son palabras de Dios limpias de todo
querer humano.
Son la oración de Dios que se regala
cantándose a sí mismo,
y así mata las penas.
. . . . . . . . .
La noche cae, despierto,
me vuelve la congoja,
la espléndida visión se ha derretido,
vuelvo a ser hombre.
Y ahora dime, Señor, dime al oído:
tanta hermosura
¿matará nuestra muerte?
EL CRISTO DE CABRERA
(RECUERDO DEL 21 DE MAYO DE 1899)
¡Valle de selección en que el silencio
melancolía incuba,
asilo de sosiego,
crisol de la amargura,
valle bendito,
solitario retiro
del Cristo de Cabrera,
tu austera soledad bendita sea!
La encina grave
de hoja oscura y perenne
que siente inmoble
la caricia del aire,
derrama austeridad por el ambiente,
y como en mar, allá, del horizonte
en el confín se pierde...
¡Ay, quién me diera
libre del tiempo,
en tu calma serena
descansar renunciando a todo vuelo,
y en el pecho del campo
bajo la encina grave
en lo eterno, alma mía, asentarte
a la muerte esperando!
Aquí el morir un derretirse dulce
en reposo infinito debe ser,
en el río que fluye
del mar eterno,
un henchirse en su seno
de vida soberana,
en que se anega el alma,
un retorno a la fuente del ser...
Oración mística
del ámbito allí se alza silenciosa,
resignación predica
e inconciente esperanza la campiña,
allí callan las horas
suspensas del silencio
bajo el misterio,
¡voz de la eternidad!
Mana cordial tristeza
de la difusa luz que de la encina
el ramaje tamiza
y es la tristeza
calma serena.
Del Cristo la capilla,
humilde y recogida,
las oraciones del contorno acoge;
es como el nido
donde van los dolores
a dormir en los brazos del Cristo.
Del sosegado valle
el espíritu suave
cual celestial rocío en el santuario
cuaja invisible;
es el alma del campo
que a su vez culto rinde
del Hombre al Hijo,
diciendo a su manera
con misterioso rito
que es cristiana también Naturaleza.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La noche de la cena
con el alma del hombre
henchida hasta la muerte de tristeza,
se retiró Jesús como a oratorio
del olivar al monte,
y allí puesto de hinojos
y en él el Hombre y Dios en recia lucha
pidió a su Padre le apartara el vaso
de la amargura,
hasta que al fin sumiso
vencedor del combate soberano,
manso cordero, dijo:
«¡Mi voluntad no se haga, mas la tuya!»
Bajó entonces del cielo
a confortarle un ángel
y en las angustias del dolor supremo
sudó gotas de sangre,
gotas que descendían a la tierra,
a la tierra, su madre,
las entrañas bañándola en tristeza
y en zumo de pesares.
Por eso cuando el sol en el ocaso
se acuesta lento,
como perfume espiritual del campo
sube místico rezo,
que es como el eco
que de los siglos al través repite
el resignado ruego
de la pobre alma hasta la muerte triste,
¡de aquel sudor de sangre es el incienso!
Allí en Cabrera,
al caer de la tarde
al corazón acude aquella escena
del más fecundo duelo,
mientras desciende al valle
¡santo sosiego!
Rústica imagen
de foco sirve
a los anhelos de la pobre gente
que al conjuro sutil de aquel paraje
concurre triste
a cerner sus pesares
del encinar en la quietud solemne,
o rebosando gozo,
de la promesa en alas,
para rendir de gratitud el voto
acude consolada.
No es de tal imagen ni aun trasunto vago
del olímpico cuerpo que forjaron
los que con arte y juego
poema hicieron de la humana forma,
si no torpe bosquejo
de carne tosca
con sudor amasada del trabajo
en el molde de piedra
sobre la dura tierra.
Aquella fealdad y grosería
de pobre monstruo humano
que en sí el fruto recoge
que los vicios sembraron de los hombres,
honda piedad inspiran
al pobre Cristo
amasado con penas,
al Cristo campesino
del valle de Cabrera.
Del leño a que sus brazos
están clavados,
penden de exvotos cintas,
y pinturas sencillas
que en tosquedad al Cristo se aparejan
en la cámara ostentan
sencilla fe.
¡Cuántos del corazón el cáliz vivo,
de congojas henchido,
llevaron a sus pies cual pía ofrenda,
la más preciada y tierna,
y rebasó la pena,
y en llanto se vertió!
¡Cuántos bajo el mirar de aquella imagen,
mirar hieráticio,
dulce efluvio sedante
sintieron que sus penas adormía
y que el divino bálsamo
tornábales al sueño de la vida,
a la resignación!
¡Y al salir de la ermita,
al esplendor del campo,
llevando en la retina
del tosco Cristo los tendidos brazos,
soñar debieron en borroso ensueño
que desde el alto cielo
lleno de paz,
el Amor que en su seno recogiera
del mundo las flaquezas,
del trabajo las penas,
a posarse piadoso bajó al suelo
y abrazó al campo con abrazo tierno
el infinito Amor!