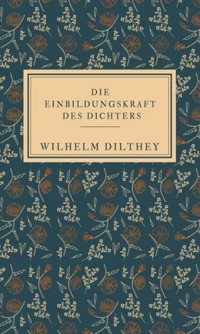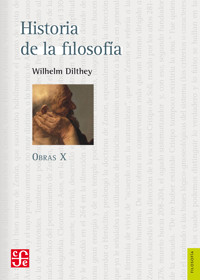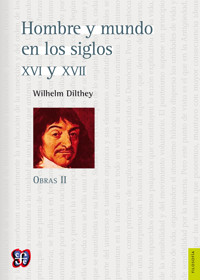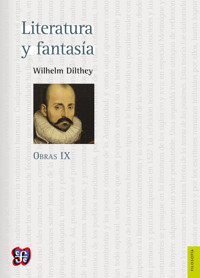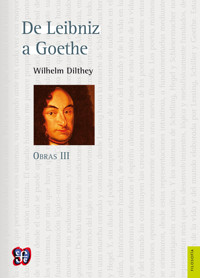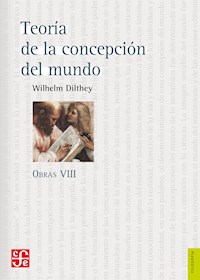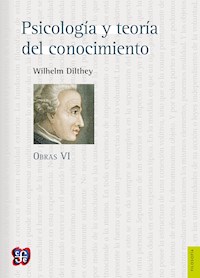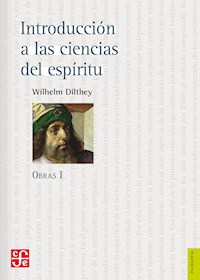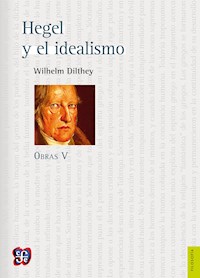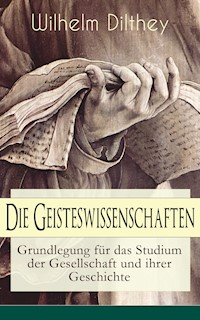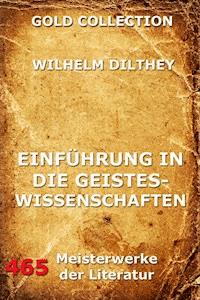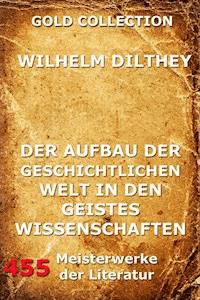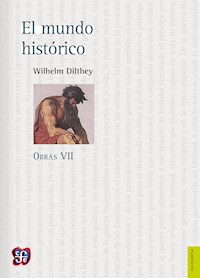
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
En la tarea de fundar las ciencias del espíritu, Dilthey se dio al desciframiento de la cultura occidental íntegra. No menores que ese objetivo impuesto fueron la intensidad y el portentoso saber con que se entregó a su labor especulativa y creadora. El mundo histórico es, necesariamente, un momento axial del pensar diltheyano.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 858
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SECCIÓN DE OBRAS DE FILOSOFÍA
OBRAS DE DILTHEY
VII. EL MUNDO HISTÓRICO
WILHELM DILTHEY
EL MUNDO HISTÓRICO
Traducción, prólogo y notas de EUGENIO ÍMAZ
Primera edición en alemán, 1928, 1927, 1981 Primera edición en español, 1944 Primera reimpresión, 1978 Primera edición electrónica, 2014
Título original:Der Aufbau del geschichilichen Welt in den Geisteswissenschaften
D. R. © 1944, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen, tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-1940-2 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
PRÓLOGO DEL TRADUCTOR
ES TAN DIFERENTE este volumen del VII de los Gesammelte Schriften que le ha servido de arranque, que preferimos dejar para una nota final las explicaciones pertinentes, dedicando exclusivamente el prólogo a una exposición lisa y llana, en la medida que esté a nuestro alcance, del pensamiento sistemático de Dilthey, para así facilitar la inteligencia de este complicado Mundo Histórico, que representa la culminación positiva de su crítica de la razón histórica.
Toda la obra de Dilthey, como lo venimos dando a entender, podría llevar, con algunas reservas, el título único de Introducción a las ciencias del espíritu. Pero en esta ocasión central, cuando, después de un recorrido histórico en el que ha ido desescombrando de apariencias el fundamento de las ciencias del espíritu y ha descubierto la coyuntura que le reclama su fundación definitiva, científica, Dilthey arremete con la labor tantas veces demorada y que, en definitiva, se le escapa de las manos temblorosas todavía inconclusa, creemos conveniente una recapitulación sin pretensiones, a puro beneficio de inventario, que sirva para delinear los diversos afluentes que desembocan en este ancho río de su encauzado y dinámico pensamiento.
Partimos de la vivencia. La palabra está ya admitida y últimamente el académico correspondiente Alfonso Junco le ha dado en la prensa boleto de libre circulación. Tenemos convivencia, pero no basta quitarle el con para que se nos quede en claro lo que se quiere decir con la expresión alemana Erlebnis y, sobre todo, lo que Dilthey quiere decir, quien usa, casi indistintamente, Erleben, “vivir”, “el vivir”, y Erlebnis, “la vivencia”. Pero dejémonos de palabras. Lo propio de la vivencia es que en ella hay un Innewerden, un estar dentro de la realidad que en ella se da. El conocer y lo conocido son una misma cosa. Cuando yo tengo un sentimiento cualquiera, digamos, una antipatía súbita, de su realidad, de lo que este sentimiento es, nada se me escapa, pues que la vivo. Se me podrán escapar sus causas y también sus implicaciones, pero esto ya es harina de otro costal. Si de la lluvia, pongamos por ejemplo de fenómeno natural, yo experimento sus efectos, no la vivo, sin embargo, en lo que es, y para decir lo que es, lo hago indirectamente mediante una explicación que las ciencias de la naturaleza me proporcionan recurriendo a una “construcción” mental. En este sentido la vivencia es una experiencia directa y no construida. En este sentido, también, la vivencia ocupa una posición privilegiada en el ámbito del conocimiento, pues el sujeto y el objeto coinciden perfectamente y éste está presente en nosotros. El objeto de la percepción, por el contrario, es siempre un objeto construido. Y los átomos, no es menester decirlo, no están nunca presentes sino “interpolados”.
Dilthey ha desarrollado incansablemente el concepto de vivencia. Por todas partes encontramos exposiciones parciales que a veces parecen contradecirse. Quizá la recapitulación más acabada la encontramos en unos fragmentos del año 1907, en que pensaba reelaborar su ensayo de Poética, del año 1887. Como hay que volver sobre el tema la reservamos para otro volumen. De todas maneras creemos que la vivencia, en sentido estricto, tiene siempre un carácter de actualidad vivida. En esta actualidad marcan de alguna manera su presencia vivencias pasadas, estructuralmente unidas a la actual. Así, por ejemplo, en la tercera visita que hago a un museo están viviéndose de alguna manera las otras dos. Esta gravitación del pasado sobre el presente da esa densidad especial a la vivencia que, para su intentada comprensión exhaustiva, reclama ser completada con vivencias pasadas. El signo que en la actualidad del presente permite desgajar una vivencia como unidad es, precisamente, su unidad interna. “La muerte de un amigo va unida estructuralmente, de un modo especial, con dolor. La vivencia es esta unión estructural de un dolor con una percepción o una representación, referida a un objeto, que es por el que se siente dolor. Todo lo que esta conexión estructural, que se presenta en mí como realidad, contiene como realidad, es la vivencia. La vivencia se halla demarcada de otras porque constituye un todo, inmanentemente teleológico, separable, como conexión estructural que es de dolor y percepción o representación del objeto del dolor experimentado. En la economía de mi vida es algo aislable porque se halla articulado estructuralmente para una aportación dentro de esa economía” (del fragmento aludido). En un sentido menos riguroso se puede hablar de vivencia en el sentido de una experiencia humana, propia, más o menos amplia. En este punto del prólogo conviene retener sobre todo el carácter de Innewerden, percatarse, cerciorarse, estar dentro de la realidad. Pero desde el primer momento la vivencia parece implicar también la estructura. Es decir, que así como las ideas claras y distintas cartesianas implican realidad, el Innewerden diltheyano implica estructura.
Una vez que Dilthey ha definido la vivencia y las posibilidades de conocimiento que encierra, arremete con el recalcitrante problema del origen de nuestra creencia en la existencia del mundo exterior. En un ensayo que lleva poco más o menos ese título y que está fechado en 1890, Dilthey expone con verdadero primor cómo el mundo exterior se nos da en la vivencia volitiva, en el hecho de la resistencia. El sujeto y el objeto, el yo y el mundo, se dan correlativamente, no uno antes y otro después; son, por lo tanto, correlatos que no necesitan de ese puente que, desde Descartes, ha costado tanto esfuerzo establecer entre el mundo subjetivo y el objetivo. Después de fijada la presencia, la existencia del mundo exterior, resulta un juego de niños la de otras personas. Bastante más juego de niños que el que se le aparecía como tal a Descartes al pretender establecer la existencia objetiva del mundo luego de haber eliminado, con el espíritu maligno, la posibilidad de que las ideas claras y distintas pudieran engañarle.
Ya marcada la posición privilegiada de la vivencia y la “presencia” del mundo y de otras personas en ella, acude Dilthey, en sus Ideas para una psicología descriptiva y analítica (1894) a sonsacarle todo lo que nos puede decir acerca de lo psíquico, de la vida. No tiene más que describir lo que en la vivencia se da para, haciendo a un lado todas las construcciones de la psicología explicativa —fruto de la aplicación del conocimiento natural a un objeto (lo psíquico) que le es incongruente—, encontrar que lo psíquico ofrece siempre como Sachverhalt —como realidad inmediata— una conexión de tipo estructural. Cualquier estado de conciencia, por mínimo y puntual que sea, ya se oriente a conocer, a sentir o a obrar, se presenta como una articulación de estos tres aspectos. Los tres se dan en cada una de las tres actitudes, conocer, sentir, querer, que son tales actitudes no por el predominio de uno de ellos sino por la categoría teleológica que uno reviste, marcando la dirección de la actitud, orientándola. La actitud dice referencia al mundo, y en la trabazón de yo y mundo en las diversas actitudes se entreteje la estructura de la conexión psíquica. La estructura, que es en lo que se traduce el haz de referencias vitales, la urdimbre —Lebensbezüge— del yo con su medio, en recíproca interacción, condiciona el desarrollo, o evolución interna, y éste nos va suministrando la conexión psíquica adquirida que irá actuando, estructuralmente, en cada momento de la vida psíquica. Todo este conocimiento se lo debemos a la vivencia, a su “ex-plicación”.
Nos basta, por ahora, para seguir adelante en la comprensión del libro que prologamos. El lector hará bien en acudir al libro Psicología que pensamos publicar de inmediato y, en él, a las Ideas para una psicología descriptiva y analítica. No es malo, sin embargo, que se lance ya, sin más, a la lectura del presente volumen que, por abarcar el meollo del pensamiento diltheyano, la meta última de su trabajo, pone en vilo todas sus ideas, especialmente las psicológicas, y las desvía así de los derroteros de una aplicación unilateral empobrecida y raquítica. La necesidad de comprender el pensamiento histórico de Dilthey es lo que nos hará penetrar más a fondo en la intención de sus ideas psicológicas.
Los ensayos de fundación de las ciencias del espíritu, que constituyen la primera parte del presente volumen, comienzan con un estudio de la conexión estructural psíquica en el que, bajo el título de preconceptos descriptivos, recuerda lo que hace al caso de lo desarrollado en sus Ideas, para pasar en seguida a exponer una teoría del saber montada sobre el hecho, minuciosamente descrito, de la conexión estructural del saber, sobre el análisis de esta vivencia. La intención de Dilthey se encamina a deshacer el planteamiento exclusivamente intelectualista del problema del conocimiento que prevalece especialmente a partir de Kant. Esto le interesa mucho porque en las ciencias del espíritu, como ya lo hizo ver en el primer libro de la Introducción, se encuentran tres clases de enunciados, sobre realidades, sobre valores y sobre fines, de los que sólo los primeros serían propiamente juicios: predicados de realidad, y la fundamentación gnoseológica de las ciencias del espíritu tiene que atender íntegramente a tan compleja situación. En primer lugar, el conocimiento mismo que se lleva a cabo en las ciencias de la naturaleza no es fruto exclusivo de la actividad intelectual: el interés humano extraordinario por el dominio de la naturaleza y la voluntad poderosísima y consecuente que trabaja en su logro sometida a normas cooperan también en ese conocimiento y lo condicionan. Pero aparte de esto, que al teórico de las ciencias del espíritu no le interesa por el momento, la comprensión que, como veremos, representa el instrumento de captación de las realidades humanas, psíquicas o espirituales, pone en juego las tres actitudes psíquicas, la intelectual, la afectiva y la volitiva, pues es el hombre entero, todo su ánimo, el que comprende. En toda comprensión de los demás y de las decantaciones en que se objetiva el espíritu —un código por ejemplo— se produce algún género de “revivencia” que, como la palabra lo indica, supone algún modo de transferencia de nuestra propia vida, de un fragmento o posibilidad de la misma. Si en la captación del mundo exterior el camino del éxito marcha paralelo a la deshumanización —lucha de la ciencia con el antropomorfismo— y esa captación es, efectivamente, una captación, una puesta en orden de los fenómenos, apresándolos dentro de un orden conceptual —producto eminente del entendimiento—, en la captación del mundo interior o espiritual el éxito se anuncia en el sentido inverso: captamos una realidad psíquica en la medida, primero, en que la revivimos y, segundo, en que la colocamos dentro de un orden conceptual, fruto eminente de todo nuestro ánimo, que ya no es construido, interpolado, sino extraído, “explicado” de la vivencia misma. Aquí está todo el quid del problema que plantean las ciencias del espíritu: lanzarse por la vía desacreditada del antropomorfismo asegurando, sin embargo, un saber de validez universal, acaso de una validez menos hipotética que el de las ciencias de la naturaleza. Ésta es, por lo menos, la intención de Dilthey.
Por eso desarrolla ahora lo que no había hecho sino iniciar en sus Ideas para una psicología descriptiva y analítica, la descripción de cada una de las tres actitudes psíquicas fundamentales: la captación de objetos, el sentir y el querer, porque las tres concurren estructuralmente al saber propio de las ciencias del espíritu y reclama cada una sus derechos.
Con esta preparación gnoseológica, cuya raigambre psicológica no es necesario subrayar, pasa Dilthey a abordar su problema: el de la estructuración del mundo histórico por las ciencias del espíritu (segunda parte del libro). Es un problema en el que confluyen lo gnoseológico, lo lógico y lo metodológico. Lógicamente insistirá en que las operaciones lógicas con las que, sobre la base de la vivencia, llegaremos a obtener los conceptos científico-espirituales, que tendrán su control último en el posible “cumplimiento” vivencial de su intención significativa, son las mismas que operan en todo conocimiento: a base de las imágenes, en el natural; de las vivencias, en el científico-espiritual. Operaciones lógicas elementales, percepciones de segundo grado o “pensamiento tácito”: diferenciar, “igualar”, comparar, unir, separar, relacionar. Llámalas percepciones de segundo grado porque no hacen sino elevar a conciencia distinta lo contenido en la realidad —Sachverhalt— de lo percibido o vivido. Operaciones lógicas superiores: las que se presentan con el “pensamiento discursivo”, es decir, con el pensamiento que funciona a base de la palabra y encuentra su expresión en el juicio. Todo el empeño de Dilthey se cifrará en subrayar el carácter “explicativo” —hacer explícito— del pensamiento, para asegurarse así de que la realidad dada de la vivencia no tiene necesidad de sufrir ninguna elaboración constructiva, a base de interpolaciones, sino que puede ser conceptualizada en creciente y pura explicitación. Por el contrario, si la realidad al conocimiento científico-natural son las imágenes, éstas resultan ya “construidas” en lo que él llama “representación total” del objeto y no digamos en los “objetos” últimos, cuantificables, que pone como base del orden de los fenómenos el conocimiento natural.
La inmanencia constituye el nervio central del pensamiento filosófico de Dilthey. Se acusa ya en su estudio analítico de la conciencia moral escrito en 1864 y se extiende al terreno lógico en su ensayo Experiencia y pensamiento de 1892 después de haber desarrollado magistralmente la inmanencia de nuestro estar en el mundo en el ensayo señalado de 1890.
Gnoseológicamente tendrá que determinar las categorías sui generis que regulan el conocimiento en las ciencias del espíritu por imposición de la índole especial de su objeto: la vivencia y lo contenido en ella. Para determinarlas tendrá que abordar primero el hecho bruto de las ciencias del espíritu examinándolas en su vivo funcionamiento conexo y autónomo frente a las ciencias de la naturaleza. Conocemos cinco elaboraciones suyas diferentes de este tema. La primera aparece en sus Contribuciones al estudio de la individualidad (1895-1896); en este libro (Mundo histórico) publicamos nosotros dos y descuidamos otras dos que reproduce Groethuysen (1907). Algo quiere decir esta insistencia diltheyana a pesar de que se trata de un pensador tan característicamente insistente. En ese punto, precisamente, confluye y se concentra toda su inmensa labor. El recorrido histórico del primer volumen de la Introducción y del que le iba a seguir no tenía otro propósito que el de hacer ver cómo las ciencias del espíritu habían comenzado a edificarse sobre una base falsa, aparente: la metafísica. Que al asentarse positivamente las ciencias de la naturaleza en el siglo XVII las del espíritu pudieron montarse sobre una base aparentemente más sólida, pues que procedía del mundo granítico de las primeras. Que el trabajo fecundo de la escuela histórica alemana consistió en desentenderse de esta base, que consideraba inadecuada, angosta, pseudocientífica, y en lanzarse al conocimiento de la vida espiritual, de la vida histórica, sin prejuicios de ninguna clase, sin “presupuestos” científico-naturales, en un afán primaveral de sumergirse en la vida de los pueblos y de sus manifestaciones culturales sin empacho alguno. Una especie de orgía sentimental rousseauniana en protesta contra la seca Ilustración intelectualista imperante.
La escuela histórica se entrega literalmente con toda su alma al estudio de la realidad social humana. Descubre el fermento histórico de todas las manifestaciones espirituales frente a la consideración estática, científico-natural, que a las “ciencias morales y políticas” venía imponiendo la Ilustración. Introduce el método comparado que tantos frutos venía dando en las ciencias biológicas y, más lejos todavía, desde Aristóteles, en la ciencia política. Finalmente, se debate en su trabajo creador con el problema de la conexión de las ciencias del espíritu que, en teoría, no le podía interesar demasiado ya que huía con la alegría del descubrimiento de todo intento de fundamentación por considerarlo embargante y peligroso.
El hecho bruto, el factum de las ciencias del espíritu se lo ofrecen a Dilhtey la historia del derecho, del lenguaje, de la religión, de la literatura, del arte, de la política, etc., científicamente establecidas por la escuela histórica. Este hecho bruto, como decimos, traía consigo una impregnación anímica completa, la idea de desarrollo, la comparación entre las diversas manifestaciones de la vida humana para aproximarse así, típicamente, a la captación de la individualidad, de lo singular histórico, una colaboración de las diferentes ramas que era expresión de su conexión profunda. ¿Se puede establecer un paralelo exacto entre esta situación y la que se le ofreció a Kant con el factum de las ciencias de la naturaleza? Dilthey persigue desde su juventud la idea de una crítica de la razón: histórica, en parangón expreso con Kant. ¿Hasta qué punto el factum que tuvo que abordar Kant y el que aborda Dilthey se pueden considerar en el mismo estado de desarrollo dentro de sus respectivos campos? Pero sigamos adelante.
La conexión de las ciencias del espíritu tiene que fundarse en la conexión misma del espíritu, que es el que en ellas se conoce: autognosis. Esta unidad, como ya lo indicamos en otra ocasión, fue apuntada, pero nada más, por Kant. A pesar de la primacía de lo práctico y de la significación de puente que a lo estético le asigna, pareció quedar como protagonista lo teórico, cuyas ideas reguladoras —Dios, alma, mundo— nos llevan por el camino de las antinomias a la Crítica de la razón práctica, y cuyas leyes explicativas a los principios reguladores de la Crítica del juicio. Con Fichte la verdadera protagonista es la voluntad, con indudable sacrificio del intelecto y del sentimiento, provocado sin duda por el afán de promover la unidad que Kant había reticentemente proclamado. Con Schelling, la unidad se montará fundamentalmente sobre lo estético: intuición intelectual de lo absoluto. Con Hegel parecen restablecerse el equilibrio y la unidad definitivos con los tres grados del espíritu absoluto: religión, arte, filosofía, pero tenida en cuenta la jerarquía establecida a favor de la filosofía se trataba, en último término, de una solución intelectualista. Abandonado el camino trascendental —deducción, a partir del sujeto, de las condiciones a priori de la realidad— y, por lo tanto, la filosofía idealista, Dilthey buscará empíricamente, en la realidad dada de la vivencia, en la correlación de yo y mundo, la unidad del espíritu. Éste es el alcance mayor que corresponde a sus estudios sobre la conexión estructural psíquica y sobre la conexión estructural del saber, donde desarrolla la conexión propia de cada una de las tres actitudes del espíritu y su trabazón estructural en la unidad del mismo. Con este haz estructural, empírico, y con el que le ofrece el análisis, también empírico, del mundo histórico-social-humano en sistemas culturales y organizaciones exteriores llevado a cabo por las ciencias del espíritu, podrá establecerse una conexión de estas ciencias en la que se tendrá en cuenta el hecho diferencial: las ciencias de la naturaleza se agrupan en capas superpuestas en las que las subyacentes fundamentan y sostienen a las superiores y no viceversa. En las ciencias del espíritu se dará una circulación incesante de unas a otras, obedeciendo a la unidad real del espíritu que, como Dios, se halla por entero en todas partes. La historia se constituirá con el auxilio constante de las ciencias sistemáticas, la psicología entre ellas, éstas con el de la historia, las ciencias captadoras servirán de punto de partida a las que estudian valores y normas, pero tendrán que recurrir constantemente a éstas. Éste es el hecho fundamental de la circulación del espíritu que prestará muchas veces a los problemas de su ciencia el aspecto, y la realidad, de moverse dentro de un círculo vicioso. Pero también la circulación de la sangre es un círculo vicioso y él es el que nos alimenta. Al movernos dentro de nosotros mismos, dentro de lo humano, nada tiene de extraño que nos movamos en un círculo vicioso: es el círculo, precisamente, con el que intentamos circunscribir poco a poco una realidad huidiza, el cangilón de noria con el que tratamos de vaciar imposiblemente la vivencia inagotable. Cuando no nos movemos dentro de nosotros mismos, como nos ocurre al estudiar la naturaleza, es cuando el círculo vicioso no tiene justificación: se trata de una construcción y no es posible invertir en ella el orden de los cimientos. No hay que olvidar que toda clasificación de las ciencias es exponente de una filosofía de las ciencias y la clasificación o conexión de las ciencias del espíritu es expresión de una filosofía de las ciencias del espíritu: de una teoría de las ciencias del espíritu.
Una vez demarcadas las ciencias del espíritu en su autonómica conexión frente a las de la naturaleza, tratemos de fijar las categorías que organizan su conocimiento y lo establecen. Estructuración del mundo histórico por o en las ciencias del espíritu no es sino la expresión de ese hecho, puesto de manifiesto por la labor creadora de la escuela histórica, principalmente, de que el mundo del espíritu, el de la vida, se da en la historia y que este mundo histórico es estructurado gracias a las ciencias sistemáticas del espíritu que, por su parte, encuentran su material en la historia. He aquí el círculo vicioso fundamental. Lo individual, lo singular histórico ofrece el material para cada ciencia particular del espíritu y lo singular se va captando en máxima aproximación —individuum est ineffabile— gracias a los esquemas que ofrecen las ciencias sistemáticas. Por lo mismo que las ciencias del espíritu aseguran su autonomía por razón de la índole de su objeto, en éste habrá que buscar las categorías que ordenan el conocimiento de manera adecuada. Este objeto es la vida, que se da en el tiempo, en la historia. Las categorías no son numéricamente delimitables, parece decirnos Dilthey, pues la vida no es algo concluso sino abierto y creador. Pero hay unas cuantas que podemos detectar, sin más, en nuestro vivir la vida, en la vivencia. Este capítulo de las categorías me parece lo más vacilante e inacabado de Dilthey, así que introduciré deliberadamente una simplificación para destacar lo que creo conveniente a la inteligencia de su pensamiento.
Ya sabemos que en la vivencia la vida se nos da como conexión estructural y como desarrollo. El recuerdo es ya una selección espontánea, pues evocamos los sucesos de nuestra vida con arreglo al significado que, como partes, cobran en el curso de ella. La estructura implícita en el curso de nuestra vida —conexión psíquica adquirida— asigna el sentido a cada parte de la misma. Sentido que, naturalmente, varía con el cambio de la estructura en su desarrollo. Ciertos hechos no los recordaríamos o los recordaríamos de diferente modo en edades diferentes. En el presente experimentamos sentimentalmente el valor, el propio, el de las situaciones, el de las cosas, los valores de utilidad. Cuando miramos al futuro surge la idea de fin, de los bienes a realizar, que se derivan de los valores vividos en el presente y del significado de nuestra vida que se vuelca en él. Presente, pasado y futuro: temporalidad. El tiempo no ofrece, como en las ciencias de la naturaleza y como quería Kant, un carácter fenoménico, sino que constituye la sustancia misma de nuestra vida, que es un curso. Sólo en el presente se da la vivencia, pues también el recuerdo de vivencias pasadas y la expectativa de las futuras se da en el presente. Un presente en el que gozamos la llenazón de la vida, la vivencia, y que, sin embargo, tampoco se da como presente puntualmente congelado, sino como una precipitación del futuro hacia el pasado. Vivimos en pura precipitación.
La estructura cuyo curso se extiende en el tiempo, mejor, que es tiempo, representa el ser y su curso el desarrollo. No se trata de una esencia o sustancia que se desplegaría en el curso del tiempo. Se trata de una estructura que se va explayando temporalmente. Ni más ni menos. Ya Fichte había visto enérgicamente, al condenar como materialismo todas las filosofías que concebían el espíritu como sustancia, que el espíritu era energía, actividad (ver Teoría de la ciencia, ed. Rev. de Oc.). El desarrollo se manifiesta como efectividad. El hombre tiene la experiencia directa de la efectividad: vive como un sentimiento, por ejemplo, desemboca en un acto de voluntad, vive como otras voluntades se le contraponen o colaboran con la suya, vive los efectos de su propia voluntad, las resistencias del medio, etc. De esta vivencia arranca el concepto de causa que la mente humana ha interpolado, mediante una abstracción, en la explicación de la naturaleza. La causación natural él no la vive: la piensa. Y cuando con pretensiones científicas se revierte al mundo interno, al mundo humano, un concepto que procede de éste pero que ha sufrido, por abstracción, una acomodación instrumental, presentándosenos en la forma de adecuación entre causa y efecto, nos hallamos ante una restitución empobrecida. En el mundo de la vida no es cierto que la causa y el efecto sean idénticos: el efecto suele contener algo más y diferente de la causa. El nexo efectivo de que nos habla Dilthey lleva, a diferencia del nexo efectivo de que nos habla Kant, una teleología inmanente. La misma teleología que aplicamos al mundo orgánico no tiene valor sustantivo más que dentro de la vida misma, la vida vivida por el hombre, y fuera de ella no pasa de ser una abstracción conveniente. Sólo a lo psíquico animal podríamos extenderla con una analogía adecuada.
Del significado, el valor y los fines, y de la efectividad en que se teje su urdimbre, el hombre se da cuenta por la experiencia de su propia vida. En ella aparecen estas categorías. En este sentido la autobiografía es un documento ejemplar, por tan pegada a la vivencia. El sujeto y el objeto siguen siendo el mismo: el sujeto trata de conocerse a sí mismo, autognosis, conociendo el curso de la vida que le marca su sentido. Las confesiones de San Agustín, de Rousseau, de Goethe, ilustran ejemplarmente lo que queremos dar a entender. Y, sin ir tan lejos, también el título de una autobiografía reciente, Vida en claro (Moreno Villa), parece arrancado al pensamiento de Dilthey, y otra autobiografía famosa, la patética de Santayana, se convierte en clave de su filosofía al descubrirnos el sentido o dirección de su vida desde la atalaya cimera de los ochenta años. Viene después la biografía, donde ya no tenemos esa identidad entre sujeto y objeto y donde la revivencia tiene que funcionar íntegramente. Pero si es indudable que el biógrafo ha de acudir a cartas, noticias, obras, etc., para descifrar el misterio de una vida, tampoco hay que olvidar que el conocimiento de uno mismo no se logra por introspección sino que, como pensaban Dilthey y también Unamuno, el hombre se conoce mejor a sí mismo en lo que hace, en algo en que ya se ha exteriorizado, y tiene que saltar de la vivencia a la comprensión. Hay autobiografías que son muy poco introspectivas: los Recuerdos de niñez y mocedad de Unamuno y la Vida en claro de Moreno Villa, pero aun autobiografías cargadas de una gran penetración psicológica, como la de Santayana, están llenas de exterioridades, “lugares y personas” —la vida de familia en Ávila, las relaciones con los Sturgis de Boston, con los camaradas de estudio, etc.— y de la acción en ellas del “confesor”, de su exteriorización, que le aclara su propia vida.
Parece que la biografía, por la concreción y limitación de su objeto, podría representar el trozo de historia más científicamente determinable. La biografía constituiría uno de los Grundköper de la Historia, uno de sus puntales más firmes, según dice Dilthey. Indudablemente esto explica la importancia extraordinaria que atribuye a la historia evolutiva de un pensador, como lo patentiza su Historia juvenil de Hegel. Pero, y este pero no lo ponemos nosotros sino Dilthey, la seguridad de la biografía implica su limitación: la biografía está centrada en el individuo. Sólo en las biografías de los hombres representativos —por ejemplo, un Bismarck— podrá el historiador establecer un punto de vista desde donde enfocar a la vez las fuerzas de la personalidad y las corrientes centrales de una época. No se puede desconocer que en la boga biográfica que conoció el mundo después de la primera Guerra Mundial la balanza se inclinó, aun tratándose de personajes representativos, por el lado de la personalidad. Pero eso tiene importancia para la caracterización de la época y no tanta para lo que venimos diciendo.
La historia, sin embargo, es una interacción de individuos. Esta interacción no sería posible sin que entre ellos, con toda su inefabilidad, no se dieran ciertas “comunidades” que son los soportes de los sistemas culturales —ciencia, arte, religión, economía, etc.— y de las organizaciones exteriores —familia, asociaciones diversas, Estado, etc—. La homogeneidad fundamental de los hombres que hace posible que corra una historia común entre ellos, que se comprendan directamente y también indirectamente a través del tiempo y del espacio por medio de sus creaciones, que hace posible que se levante un cosmos espiritual que los envuelva, se diversifica en las individualidades por el distinto énfasis que en ellas cobra cada uno de los “momentos” que componen la homogeneidad básica. El individuo es un punto de cruce de numerosos “nexos finales” en los que se desenvuelve su vida. Ni el santuario de la conciencia escapa a ellos. Los nexos efectivos —sistemas culturales o finales y organizaciones— se asientan en las “comunidades” individuales, son, pues, trozos de vida con los mismos caracteres estructurales de ésta. En los nexos efectivos encontramos también el significado, el valor y el fin que encontramos en la vida individual. Encontramos ser, desarrollo y efectividad. He aquí los sujetos supraindividuales de la predicación histórica. Ni atomización individual, y explicación mediante suma o multiplicación —explicación mecánica—, ni entidades orgánicas de ninguna especie —explicación organicista—. Una x, sujeto de predicación, con los mismos atributos de la vida: una estructura en desarrollo. Pero hay que tener en cuenta que si es la “comunidad” la que sostiene los nexos efectivos, el individuo participa en ellos con toda su persona y no sólo con la parte constitutiva que implica la comunidad. Esto quiere decir que el hombre que actúa en la vida jurídica no lo hace sólo como “jurídico”, por decirlo así, sino con toda su vida. Como dijimos, el espíritu, la vida, se halla presente íntegramente por todas partes. Entre estos sujetos supraindividuales podemos contar el derecho, el arte, la religión, etc., pero no como abstracciones, sino como nexos finales y efectivos de la vida histórica. Un sujeto especial lo constituye la nación, porque representa la unidad abarcadora de muchos sistemas particulares. Y también las épocas —por ejemplo, la Ilustración francesa, europea o universal— y los movimientos históricos —la Reforma alemana, etc., o universal, la Revolución francesa, etc., o universal— representan sujetos de este tipo. Son trozos de vida que tienen su centro en sí mismos y a partir de él se organizan y cobran sentido todos los diversos aspectos que una época o un movimiento histórico ofrecen. El significado, el valor y el fin están centrados en esos sujetos y un nexo efectivo propio explica o, mejor dicho, nos hace comprender la marcha de su desarrollo, su historia. Estos sujetos, lo mismo que los individuales, se hallan en interacción espacial o temporal y van constituyendo así una trabazón que nos lleva hasta el nexo efectivo singular y concreto de la historia universal.
Ya en la autobiografía, lo mismo que en la psicología descriptiva que trata de establecer la homogeneidad humana, la vivencia se muestra insuficiente y hay que acudir a la revivencia, es decir, a la comprensión. Si el análisis de la vivencia nos proporciona las categorías de la vida, el análisis de su comprensión nos descubre los secretos del método peculiar de las ciencias del espíritu, que tendrán que trabajar con esas categorías, pues en la comprensión se trata de una revivencia, y el control último se halla en algún género de vivencia mentada. La comprensión es aquel tipo de esclarecimiento que marcha de una manifestación sensible de la vida a la interioridad que la provoca. Se trata de trasladarse a esta interioridad, de revivirla. Hay una comprensión elemental: la de una proposición científica, por ejemplo, en la que nos basta con hacernos con el significado unívoco de los signos y no tenemos por qué interesarnos en los adentros de quien la emite. Ya una proposición científica de una civilización distinta exigiría algo más: tendríamos que colocarnos en el mundo espiritual en cuestión para estar seguros de que la entendíamos en su verdadero significado: el que tuvo para los que la expresaron. Un saludo tampoco es tan unívoco, ni aun dentro del propio país, en el que se mueve como sobre un trasfondo común que permite, por lo general, una interpretación bastante segura. La comprensión —referencia de una expresión a la interioridad de que es expresión— se extiende desde el da da infantil hasta el Fausto de Goethe, pasando por todo aquello en que la vida se ha decantado en manifestaciones sensibles. En el mundo de la historia estamos abocados al manejo de vestigios humanos, de expresiones. Por eso el método de las ciencias del espíritu, sistemáticas o históricas, es exclusivamente el de la comprensión. Podemos denominarlo método hermenéutico, aunque Dilthey parece restringir más bien el sentido de la hermenéutica a la interpretación de vestigios escritos.
La hermenéutica, en este sentido restringido, merece a Dilthey una consideración especialísima. Desde el primer momento se ha debatido con este problema (ya en 1860, en un trabajo sobre Schleiermacher), tan metido dentro de la tradición germánica y al que su querido Schleiermacher había impreso un giro nuevo y fundamental. Para comprender una obra era menester analizar el proceso creador, siguiendo en esto el viraje realizado por la estética alemana frente a la antigua, gracias a la filosofía trascendental: consideración debida a la facultad creadora, al sujeto, que antes se pagaba al efecto, a la impresión artística, a la técnica. En Schleiermacher entronca Dilthey para abordar el problema hermenéutico, y el de la interpretación en general, centrándolo en el análisis del proceso, de la vivencia de comprensión. Así la hermenéutica podrá asentarse sobre una base gnoseológica segura. Si la hermenéutica, en su sentido restringido de interpretación de obras escritas, merece un tratamiento especial de Dilthey es por varias razones: lo escrito es algo que “aguanta” el análisis, algo a lo que se puede volver siempre; la obra escrita se sustrae a la mendacidad que envuelve con tanta frecuencia las demás manifestaciones de vida: el escritor puede mentir, su obra no. Estas razones se podrían aplicar también a las obras artísticas en general. Pero sobre todo, en torno a obras escritas, clásicas o religiosas, se ha ido desenvolviendo a lo largo de la historia un arte hermenéutico acuciado por el interés vital que la apropiación de esas obras suponía para la existencia humana. Ha habido intérpretes geniales que han aplicado inconsciente o conscientemente reglas interpretativas; ha habido interpretaciones discrepantes y antagónicas de obras capitales. Esta situación empuja hacia una elaboración científica de la técnica hermenéutica y la hace posible en cuanto se la acopla un análisis descriptivo del proceso de la comprensión. Tampoco hay que olvidar lo que los vestigios escritos representan cuantitativamente dentro de la masa del material histórico. Todas estas razones permiten esperar a Dilthey que dentro de este campo es donde se podrá llegar mejor a una técnica científica de la interpretación que luego se podrá acomodar a otros tipos de expresión de la interioridad humana: obras de arte, monumentos, organizaciones, etc. Siempre rondando en el círculo vicioso: el todo determina el sentido de las partes, pero las partes van enriqueciendo el sentido del todo. Pero en cuanto a la presunta dualidad entre psicología e interpretación no hay que olvidar que ésta lleva incorporada, con el análisis de la vivencia de comprensión, una base psicológica, dándose en este caso la misma interacción que en la psicología descriptiva, que tampoco puede ser edificada sin acudir a la interpretación (ver Psicología descriptiva y analítica, p. 199 del vol. V de Obras completas).
Vemos claramente que no se trata en Dilthey, que no se puede tratar de dos épocas en el desarrollo de sus pensamientos: una en la que consideraría a la psicología como ciencia fundamental de las del espíritu, representando lo que la mecánica en el dominio natural, y otra en la que incumbiría este papel a la hermenéutica. Se trata de dos aspectos, el gnoseológico y el metodológico, de un mismo problema amplísimo. Ni la psicología descriptiva se puede sustraer a las necesidades metodológicas de la comprensión de las diversas expresiones humanas ni la hermenéutica deja de tener su base última en la vivencia. No podemos comprender sino reviviendo; no podemos comprender, por lo tanto, más que en virtud de nuestra propia vida. La tentación del espíritu objetivo, que ha hecho pecar tan copiosamente a los pensadores alemanes, explica sin duda esta falsa interpretación por la que se han deslizado algunos de sus discípulos. También serviría para caracterizar una época, la que siguió a la muerte de Dilthey, pero tampoco esto nos concierne por el momento.
“Entiendo por espíritu objetivo las formas diversas en las que se ha objetivado en el mundo sensible la ‘comunidad’ que existe entre los individuos.” Queremos llamar la atención sobre la distinción que en la p. 174 de este libro establece Dilthey entre su concepto del espíritu objetivo y el de Hegel. Éste “construyó las ‘comunidades’ sobre la voluntad racional. Hoy tenemos que partir de la realidad de la vida; en la vida opera la totalidad de la conexión anímica. Hegel construyó metafísicamente; nosotros analizamos lo dado. Y el análisis actual de la existencia humana nos llena a todos con el sentimiento de la fragilidad, del poder del impulso oscuro, del sufrimiento en las tenebrosidades y en las ilusiones; de la finitud en todo lo que es vida, también en ese punto en que surgen de ella las formaciones más elevadas de la vida común. Por eso no podemos comprender el espíritu objetivo por la razón, sino que tenemos que tornar a la conexión estructural de las unidades de vida, que se prolonga en las ‘comunidades’. Y no podemos acomodar el espíritu objetivo en una construcción ideal, sino que tenemos que poner como base su realidad en la historia. Tratamos de comprender ésta y de expresarla con conceptos adecuados. Al desprender así el espíritu objetivo de su fundación unilateral en la razón universal, que expresa la esencia del espíritu del mundo, desprendiéndolo también de la construcción ideal, se hace posible un nuevo concepto del mismo… con él se abarca también aquello que Hegel distinguía, como espíritu absoluto, del espíritu objetivo: arte, religión y filosofía”.
Sigue funcionando el nervio inmanentista. Del espíritu no podemos saber más que lo que hay en él, en la vida, en la historia. No se puede ir más allá de la vida. En la vida no hay ningún absoluto, fuera de la vida misma que, en todas sus manifestaciones, es relativa, pero que muestra entre ellas un orden —el que tratan de captar las ciencias del espíritu— que apunta a una unidad presunta, escondida, inaprehensible, como los colores del iris apuntan a su blanca fuente de luz. Y sigue el espíritu, o la vida, con su presencia íntegra: también la fragilidad, la tenebrosidad, las ilusiones, la finitud, en una palabra, de la vida, se dan en ese punto en que surgen de ellas las formaciones más elevadas de la vida común. Nada de hiatos, como pretende Max Scheler, entre el mundo de los valores y una vida que abre o cierra las esclusas para que aquellos naveguen. Dilthey nos advierte que el poder tenebroso de la vida también tiene que ser tenido en cuenta en la explicación de los nexos efectivos, de las diversas manifestaciones del espíritu objetivo. El espíritu objetivo de Dilthey se distingue, hacia atrás, del de Hegel, exclusivamente racional y, hacia adelante, del que ha surgido, acogiendo también la vida afectiva y la volitiva, con la axiología de inspiración fenomenológica. Toda la vida y nada más que la vida: ni hiato ni espíritu absoluto. Inmanencia pura, empírica, apegada estrictamente a la vivencia y no sacando de ella más que lo que contiene pero todo lo que contiene. Un positivismo más positivo que el de Husserl, pues no necesita de ninguna reducción fenomenológica, de ninguna puesta entre paréntesis, que es como comienza a bostezar el hiato.
“Tratar de comprender la realidad histórica y de expresarla en conceptos adecuados.” La adecuación de los conceptos se puede reducir a un término: los conceptos de las ciencias del espíritu tendrán que acoger en sí el carácter de desarrollo, de devenir que inhiere al curso de la vida. No quiere esto decir que tales conceptos padezcan en la naturaleza común a todos: el estar unívocamente determinados con validez universal. Pero a su intención significativa —que se cumple en la vivencia— no le corresponderá ningún ente, nada sustantivo, estático, que se resuelve en términos de identidad, como le ocurre al mismo movimiento físico, sino un desarrollo, un devenir, y tales conceptos estarán sometidos a reelaboración constante porque la vida sigue su marcha y enriquece así incesantemente el conocimiento de sí misma, la autognosis.
Así tenemos la visión de cómo el mundo histórico, la vida del hombre, lo humano, que se resiste tan desesperadamente a un tratamiento científico, que presenta el aspecto de un desorden tumultuoso e indómito, se puede estructurar, gracias a las ciencias del espíritu, en dos direcciones: la sistemática o general y la individual o singular. Teoría e historia; ciencias particulares del espíritu e historia. En circulación incesante, como advertimos. La psicología comparada (Contribuciones al estudio de la individualidad, 1895) nos ofrece un ejemplo de cómo partiendo de la ciencia sistemática —psicología descriptiva— podemos aproximarnos, típicamente, a la captación de lo singular.
Y ¿qué ocurre, en definitiva, con este mundo histórico estructurado? ¿Tiene la historia algún sentido? Otra vez a la carga el inmanentismo de Dilthey. Cualquier sentido trascendente —providencialismo— queda excluido pero también cualquier inmanencia trascendental de carácter definitivo como el progreso hacia mejor, o la realización gradual de la libertad o de la justicia. La historia, que es un curso de vida, no tiene más sentido que el que ella misma va depositando y que nosotros le entresacamos en un proceso creciente de autognosis, y si en el caso de una unidad de vida podríamos descifrar su sentido porque compone un ciclo cerrado, no así con la historia universal ni con ningún trozo de ella, ya que las partes reciben su significado desde el todo, y éste es un todo siempre cambiante y sin resolución. Lo único que podemos constatar es un acrecentamiento de la vida, que se revela en su autognosis, y la liberación que ésta nos trae de las ataduras del pasado y la dicha que nos proporciona al sumirnos en las grandes objetividades de la historia. La conciencia histórica, llevada a sus últimas consecuencias, representa la gran liberación del hombre al entregarlo sin trabas a la vida y a sus valores. Contra el escepticismo y la anarquía tenemos las grandes objetividades y los imperativos morales de la vida misma.
Sólo una vez acabada la vida del hombre sobre la tierra el ángel del juicio final podría hablar del sentido de la historia universal. Un sentido que, sin embargo, no nos revelaría a la vida misma, insondable, sino su impacto sobre el planeta. Tras la inmanencia de la vida se esconde su irracionalidad, la insondabilidad de la misma. No sabemos si estos dos mundos, el natural y el humano, que se nos ofrecen como irreductibles a una idéntica función conocedora, que explicamos el uno y comprendemos el otro, no tendrán una fuente común. La nostalgia por la unidad que le asoma a Kant al hablar de las facultades psíquicas irreductibles le asoma también a Dilthey al hablar de la irreductibilidad de los dos mundos con ciertas esperanzas panteístas. De todos modos esta irreductibilidad no perturba la unidad del mundo humano, en el que tiene acogida también el mundo natural que sirve de escenario a la vida. Pero los hechos físicos interesan a las ciencias del espíritu en cuanto penetran en el nexo peculiar de la efectividad humana: el estudio de la sociedad o de la historia no puede desentenderse de los hechos naturales o materiales, que provocan tan potentes motivaciones humanas, pero tampoco podrá estudiarlos aplicándoles una metodología natural. Por otra parte, la libertad no es más que la expresión de una vivencia, esa misma que se da en nuestros actos cuando los consideramos como propios y no como algo que, por las razones que fueren, se sustraería a nuestra responsabilidad. No supone ningún concepto metafísico pero tampoco le puede perturbar la idea del determinismo trasvasada desde los dominios de la naturaleza. Las perturbaciones que en la ciencia penal ha originado esta confusión están en la mente de todos.
La teoría del conocimiento y la clasificación total de las ciencias que con Comte se basó en las de la naturaleza y que con el idealismo alemán creó, inversamente, una filosofía de la naturaleza que la animaba como espíritu inconsciente o enajenado, podría encontrar ahora su equilibrio con una conexión que respetara la autonomía de los dos dominios y que, sin embargo, estableciera una unidad superior partiendo del hombre, de la vida. Ésta es la transformación de la teoría del conocimiento que sólo puede producirse al ampliarla con una teoría justa de las ciencias del espíritu. Éste es el gran propósito de Dilthey: resume su gran hazaña de una crítica de la razón histórica con la que él esperaba dar satisfacción al gran anhelo de nuestra época, ponerla en vías de cumplir con el destino de la nueva era histórica: intervenir también científicamente en la marcha de la sociedad.
Hasta aquí la fundamentación. Y hasta aquí la Introducción a las ciencias del espíritu. Pero Dilthey ha hecho más: ha trazado el esquema de algunas ciencias particulares del espíritu: la filosofía, la pedagogía, la psicología comparada, la poética, etc. Éstas son las reservas a que aludíamos al principio y cuya aclaración dejamos para otra ocasión.
A grandes rasgos, más bien brochazos, hemos tratado de exponer el pensamiento medular de Dilthey. Decíamos que a beneficio de inventario. Tampoco un estudio más apretado y minucioso escaparía a la reserva del inventario que debe hacer personalmente el lector. Estamos convencidos de que ningún estudio sobre el pensamiento denso de un autor considerable puede ahorrarnos la lectura de éste. Nos daría la razón Dilthey, pues no se comprende sólo con la cabeza y no hay comprensión elemental que valga para meterse en los adentros de ningún pensador, aunque tenga las apariencias matemáticas de estilo e idea de un Descartes. De aquí la inanidad de tantas historias de la filosofía. Hay siempre un retintín hasta en la manera de decir que dos y dos son cuatro. Y este retintín es el que despierta en nosotros las resonancias correspondientes para comprender a un espíritu. Claro que mi exposición me evoca a mí el pensamiento de Dilthey, me lo hace resonar, pero es posible que en otros provoque resonancias falsas. Y aunque la intención ha sido contraria, del dicho al hecho hay tanto trecho que es prudente salvarlo con la lectura personal, más cuando aquélla no va más allá de facilitar la lectura de un libro un poco embrollado.
EUGENIO ÍMAZ
EL MUNDO HISTÓRICO
FUNDACIÓN DE LAS CIENCIAS DEL ESPÍRITU
LA “CONEXIÓN ESTRUCTURAL” PSÍQUICA
LAS CIENCIAS DEL espíritu constituyen un nexo cognoscitivo mediante el cual se trata de alcanzar un conocimiento real y objetivo[*1] de la concatenación de las vivencias humanas en el mundo histórico-social humano. La historia de las ciencias del espíritu señala una pugna constante con las dificultades que a este propósito se presentan: poco a poco son vencidas, dentro de ciertos límites, y la investigación se acerca, si bien desde lejos, a esta meta, que atrae incesantemente a todo investigador auténtico. La investigación acerca de la posibilidad de semejante conocimiento real y objetivo constituye el fundamento de las ciencias del espíritu. En lo que sigue mostraremos unas cuantas contribuciones en este sentido.
El mundo histórico humano no se nos presenta en las ciencias del espíritu como la copia de una realidad que se encontraría fuera. El conocimiento no puede extender una copia semejante, pues se halla trabado por sus recursos propios que son la observación, la comprensión[*2] y el pensar conceptual. Claro que tampoco las ciencias del espíritu pretenden establecer semejante copia. En ellas lo acontecido y lo que acontece, lo único, accidental y momentáneo es referido a una trama de valores llena de sentido. El conocimiento trata de penetrar cada vez más, a medida que avanza, en esta trama o conexión; se hace cada vez más objetivo en la captación de ésta sin por eso poder suprimir su propia naturaleza, pues “lo que es” no puede experimentarlo más que por simpatía, reconstruyéndolo, uniendo, separando, en conexiones abstractas, en un nexo de conceptos. Ya veremos también cómo la representación histórica de lo que ha ocurrido una vez, únicamente sobre la base de las ciencias analíticas de las diversas “conexiones de fin” —nexos finales—, puede aproximarse a una captación objetiva de su objeto dentro de los límites impuestos por los medios de la “comprensión” de la captación intelectual.
Semejante conocimiento del proceso mismo dentro del cual se constituyen las ciencias del espíritu representa al mismo tiempo la condición para la inteligencia de su historia. Partiendo de él se puede conocer la relación que guarda cada una de las ciencias del espíritu con la coexistencia y sucesión de las “vivencias”[*3] en que se funda. Se ve cómo cooperan a hacer comprensible en su totalidad la conexión de sentido y de valor que se halla en la base de esta coexistencia y sucesión de vivencias y cómo tratan luego de captar lo singular sobre esta base. Partiendo de estas bases teóricas se comprende también cómo la posición de conciencia y el horizonte de una época determinada constituyen el supuesto para que esa época considere el mundo histórico de una determinada manera: las posibilidades de los puntos de vista en la consideración histórica se entrelazan con las épocas de las ciencias del espíritu. Y comprendemos asimismo una última cosa. El desarrollo de las ciencias del espíritu debe ir acompañado de su propia autognosis lógico-epistemológica, en otras palabras, debe ir acompañado de la conciencia filosófica de cómo de la “vivencia” de lo acontecido se levanta la conexión intuitivo-conceptual del mundo histórico-social humano. Abrigamos la esperanza de que las explicaciones que siguen servirán para ayudarnos en la comprensión de este y otros procesos propios de la historia de las ciencias del espíritu.
IOBJETIVO, MÉTODO Y ORDEN DE LA FUNDACIÓN QUE SE INTENTA
1. El objetivo
Ningún otro método es posible aplicar en la fundación de las ciencias del espíritu que el empleado en la fundación del saber en general. Si existiera una “teoría del saber” reconocida por todos, no habría más que aplicar esa teoría a las ciencias del espíritu. Pero semejante teoría es una de las disciplinas científicas más jóvenes; Kant fue el primero que abordó el problema en toda su amplitud; el intento de Fichte de sintetizar las soluciones de Kant en una teoría completa fue prematuro, y en la actualidad los diversos ensayos de solución se enfrentan en este terreno de manera tan irreconciliable como en la metafísica. No nos queda, pues, otro remedio que ir destacando de todo el campo de la fundación filosófica un nexo de proposiciones que satisfaga a este objeto nuestro de cimentar las ciencias del espíritu. Ningún ensayo podrá esquivar el riesgo de unilateralidad en esta etapa de la teoría del saber. Sin embargo, el método estará tanto menos expuesto a este peligro cuanto con mayor generalidad concibamos la tarea y recurramos a todos los medios posibles de solución.
Esto lo reclama, además, el carácter especial de las ciencias del espíritu. Su fundamento tiene que hacer referencia a toda clase de saber. Tiene que extenderse tanto al campo del conocimiento de la realidad y al de la fijación de valores, como al de la proposición de fines y al del establecimiento de reglas. Cada una de las ciencias del espíritu se compone de un saber acerca de hechos, de un saber sobre verdades generales válidas, sobre valores, fines y reglas. Y la vida histórico-social avanza constantemente de la captación de la realidad a la determinación de los valores y de éstos al establecimiento de fines y reglas.
Si la Historia expone un transcurso histórico, lo hace escogiendo de entre lo transmitido por las fuentes y esta selección depende siempre de una estimación del valor de los hechos.
Resalta con más claridad todavía esta situación en las ciencias que tienen por objeto suyo los sistemas singulares de la cultura. La vida de la sociedad se articula en nexos finales y una conexión de fin se actualiza siempre mediante acciones que están vinculadas a reglas. Y estas ciencias sistemáticas del espíritu no son solamente teorías en las que se presentan bienes, fines y reglas como hechos de la realidad social, sino que, así como la teoría misma ha surgido de la reflexión y de la duda acerca de las propiedades de esta realidad, de la valoración de la vida, del bien sumo, acerca, en fin, de los derechos y obligaciones tradicionales, así también es menester lograr en ella el punto de acceso a la meta consistente en la determinación de los fines y las normas necesarios para la regulación de la vida. La economía política encuentra su fundamento lógico en la teoría del valor. La ciencia jurídica tiene que avanzar de los diversos preceptos jurídicos positivos a las reglas y conceptos jurídicos generales contenidos en ellos y, por último, topa con los problemas referentes a la relación entre estimación de valores, establecimiento de reglas y conocimiento de la realidad dentro de este dominio. ¿Habrá que buscar acaso en el poder coactivo del Estado la única legitimación del orden jurídico? Y si es menester reservar en el derecho un lugar a los principios de validez universal ¿encontrarán éstos su fundamento en una regla vinculadora, inmanente a la voluntad, o en una fijación de valores o en la razón? Las mismas cuestiones se ofrecen en el campo de la ética, y el concepto de una vinculación de la voluntad que sea absolutamente válida y que designamos como “deber” constituye genuinamente la cuestión capital de esta ciencia.
Por lo tanto, las circunstancias de las ciencias del espíritu requieren la misma ampliación a todas las clases de saber que la exigida por el fundamentar filosófico en general. Este último tiene que extenderse a todos los campos en los que la conciencia ha sacudido el yugo autoritario y se afana por llegar a un saber válido desde el punto de vista de la reflexión y de la duda. El fundamentar filosófico debe legitimar, en primer lugar, el saber en el campo de la captación de los objetos. Se supera primero la conciencia ingenua acerca de la realidad de los objetos y de su índole, luego el conocimiento científico trata de inferir un orden según leyes de los objetos sobre la base de lo dado en los sentidos y, finalmente, surge el problema de ofrecer la demostración de la necesidad objetiva de los métodos del conocimiento de la realidad y de sus resultados. Pero también nuestro saber acerca de los valores requiere una cimentación semejante, pues los valores de la vida que se presentan en el sentimiento son sometidos a la reflexión científica y de ésta surge asimismo la tarea de lograr un saber objetivamente necesario; se habría alcanzado el ideal cuando la teoría pudiera asignar su rango a cada valor vital sirviéndose de un patrón fijo, lo que no significa otra cosa que la vieja y discutida cuestión que se presentó en un principio como la cuestión acerca del sumo bien. Tampoco es menos necesaria semejante fundación en el campo de la adopción de fines y del establecimiento de reglas. Porque también los fines que se propone la voluntad lo mismo que las reglas a las que se encuentra vinculada, tal como les vienen transmitidos de primeras por la costumbre, la religión y el derecho positivo, son disueltos por la reflexión y el espíritu tiene que lograr no menos por sí mismo un saber válido en este terreno. Por todas partes la vida nos lleva a reflexionar sobre todo lo que se da en ella, la reflexión, a su vez, nos conduce a la duda, y si la vida ha de afirmarse frente a ésta, el pensamiento tiene que alcanzar antes un saber válido.
En esto descansa la influencia del pensamiento en todas las ocupaciones de la vida. Contrarrestada siempre por el sentimiento vivo y por la intuición genial, esta influencia se va imponiendo victoriosamente, porque nace de la interna necesidad en que nos hallamos de establecer algo fijo dentro del cambio incesante de las percepciones sensibles, de los deseos y sentimientos, para que sea posible una dirección constante y unitaria de la vida.
Este trabajo se lleva a cabo en todas las formas de la reflexión científica. Pero la función de la filosofía consiste en sintetizar, generalizar y cimentar esta reflexión científica sobre la vida. De este modo cobra el pensamiento, frente a la vida, una función determinada. La vida, en su reposada fluencia, va produciendo sin cesar realidades de todo género, y toda una abigarrada variedad de lo dado va siendo orillada por esa corriente en las márgenes de nuestro pequeño yo. Esa fluencia nos hace disfrutar, sin embargo, en nuestra vida sentimental o impulsiva, de valores de toda clase, valores vitales de la sensibilidad, valores religiosos, artísticos. Y en las relaciones cambiantes entre las necesidades y los medios de satisfacerlas se produce el fenómeno de la adopción de fines: se constituyen nexos teleológicos que atraviesan toda la sociedad y abarcan y determinan a cada uno de sus miembros: leyes, reglamentos, disposiciones religiosas, son otros tantos entramados de fines que operan como potencias imperativas y condicionan a cada individuo. Y es faena constante del pensamiento captar las relaciones que se dan en la conciencia dentro y entre cada una de estas realidades de la vida y ascender de lo singular,[*4] contingente y accidental, que ha llegado así a una conciencia clara y distinta, a la conexión necesaria y universal en ello contenida. El pensamiento no hace sino aumentar la energía de nuestra conciencia de las realidades de la vida, hacernos cada vez más “conscientes”. Se halla vinculado, por una necesidad interna, a “lo vivido” y a “lo dado”. Y la filosofía no es más que la energía máxima en este hacerse consciente, como conciencia por encima de toda conciencia y saber por encima de todo saber. De esta suerte se convierte en problema la vinculación del pensamiento a formas y reglas, por un lado, y, por otro, la necesidad interna que vincula el pensamiento a lo dado. He aquí la última y más alta etapa de la autognosis filosófica.
Si abarcamos el problema del saber con esta amplitud, la solución del mismo en una “teoría del saber” podremos designarla como autognosis filosófica.[*5] Y ésta será, en principio, la tarea exclusiva de la parte fundamentadora de la filosofía; de esta fundación surge la enciclopedia de las ciencias y la teoría de las concepciones del mundo, y en estas dos se consuma el trabajo de la autognosis filosófica.
2. Objetivo que persigue la teoría del saber
Esta tarea la resuelve, por consiguiente, la filosofía primeramente al fundamentar, es decir, como teoría del saber. El material a tratar está constituido por todos los procesos mentales cuya finalidad consiste en producir un saber válido. El objetivo que persigue se halla en la respuesta a la cuestión de si es posible el saber y en qué medida.