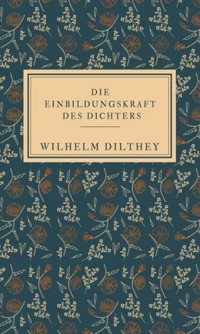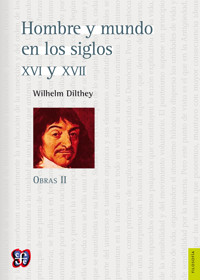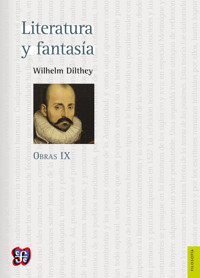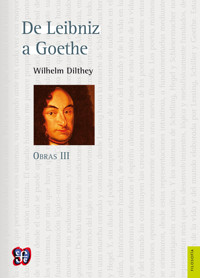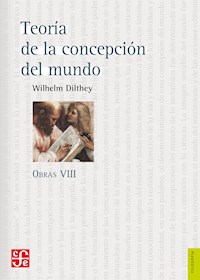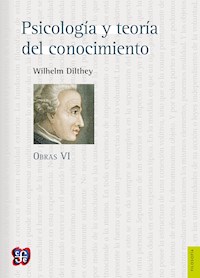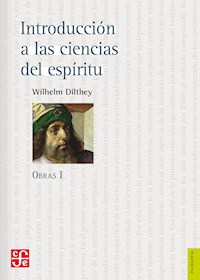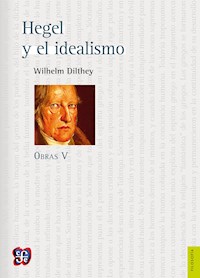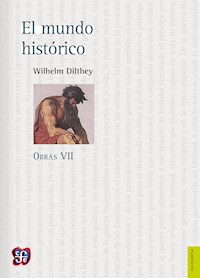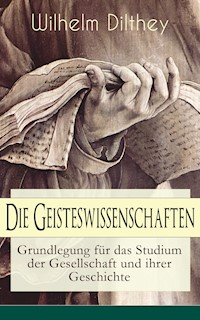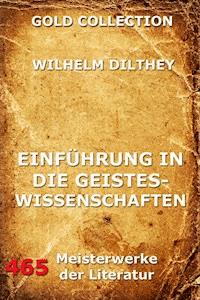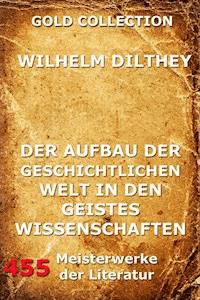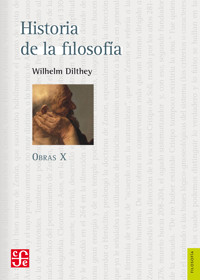
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El autor se propone explicar el desarrollo del pensamiento en el hombre occidental, respetando una continuidad cronológica que se inicia con los pueblos clásicos del Mediterráneo y el Oriente y llega hasta la filosofía alemana, francesa e inglesa del siglo XIX.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
SECCIÓN DE OBRAS DE FILOSOFÍA
OBRAS DE DILTHEY
X. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
WILHELM DILTHEY
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
Traducción, prólogoy bibliografía adicional deEUGENIO ÍMAZ
Primera edición en alemán, 1949 Primera edición en español (Breviarios, 50), 1951 Segunda edición en sección de Obras de Filosofía, 1979 Primera edición electrónica, 2015
Título originalGrundriß der allgemeinen Geschichte der Philosophie © 1949, Vittorio Klostermann, Frankfurt, Main
D. R. © 1951, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-3299-9 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
NOTA SOBRE EL LIBRO
ESTE libro de Dilthey era y no era inédito hasta que en 1949 lo publicó Hans-Georg Gadamer en Fráncfort. Como “apuntes para la clase” o vademecum lo conocieron, hasta la sexta edición, los que siguieron sus cursos de historia de la filosofía en la Universidad de Berlín. El editor alemán se ha ceñido honradamente a su literalidad, intercalando no más en el texto algunas indicaciones expresas de divisiones y subdivisiones que ya estaban tácitamente en él, facilitando así el manejo de un libro tan apretadamente conciso y luminosamente ordenador.
Para nosotros, que en un apéndice a la Introducción a las ciencias del espíritu decíamos: “Es lamentable que no se haya publicado [su Compendio de historia universal de la filosofía], porque, por encima de todo, habría de tener ese interés extraordinario que ofrecen las historias de la filosofía redactadas, como en el caso de Hegel, por filósofos creadores: se halla iluminada por una luz cenital”, la publicación de estos apuntes representa el inesperado cumplimiento de un deseo que, después de nuestro largo trato con el pensamiento de Dilthey, no era la expresión de ningún culto idolátrico.
En ese mismo apéndice apuntábamos algunos de los problemas importantes de interpretación que nos ayudarían a resolver, pero, en esta ocasión, no creemos oportuno referirnos a ellos. Lo que sí importa subrayar es que este compendio constituye una corroboración espléndida de lo que, en contra de tantos, hemos afirmado machaconamente y tratado de demostrar (en mi Pensamiento de Dilthey: evolución y sistema): que Dilthey, a pesar de las abrumadoras apariencias —las de tantos y tantos volúmenes prolijos y tantísimos bocetos y ensayos hechos, rehechos y contrahechos— era una mente preclaramente ordenada y ordenadora. Si para muestra basta un botón, éste —el Compendio— ofrece la condición extraordinaria de ser un auténtico broche de oro. Y paso por encima de la manida cursilería de la frase porque, en nuestro caso, cobra el valor de una definición escueta.
Un panorama de precisión cartográfica de toda la historia de la filosofía, en el que, en no más de 250 páginas, se ha filtrado gota a gota y como alquitarado todo el trabajo de una larga y laboriosa vida y los hallazgos de una prodigiosa imaginación histórica, bien creo que puede limpiar esta vez esa frase de su archisecular trivialidad. La historia evolutiva de esta Historia universal de la filosofía explica las excelencias propias del libro, que lo distinguen con ventaja de todos los manuales o compendios de títulos parecidos. Y no nos referimos tanto a las excelencias más de bulto, a la precisión escueta de sus datos históricos y a las cernidas referencias bibliográficas, sino a su despliegue luminoso de las vicisitudes del pensamiento filosófico dentro de la conexión universal de la marcha del espíritu humano. Es decir, que si la trabazón especial que representa la filosofía en marcha se puede gobernar autónomamente por el criterio de los tres tipos de concepción del mundo, tampoco se puede descuidar su entronque con “la conciencia metafísica” y sus motivos fundamentales. Por eso la atención simultánea que presta al movimiento religioso y al científico, la extensión, deliberadamente desproporcionada, con que se tratan capítulos como la filosofía romana o la Ilustración, por lo general tan descuidados, los hitos que coloca para señalar el camino en los brumosos estados de transición: del mundo antiguo al cristiano, del medieval al moderno. Y también su referencia fugaz pero precisa a las condiciones sociales y económicas, pues la “conciencia metafísica” cambia, con la vida misma, el interjuego de sus motivos fundamentales. Esta intención clara le autoriza descuidar lo más obvio o subsanable: la exposición circunscrita del pensamiento de los grandes, que el lector fácilmente puede suplir. Dispone así Dilthey de una pauta objetiva de que no dispuso, por ejemplo, Windelband en su excelente historia, que renquea de una confesada falta de unidad y padece un poco bajo el peso de sus opiniones personales, aunque, por otra parte, complementa a Dilthey como nadie en esa omisión deliberada.
Por estos mismos días andaba yo leyendo una introducción a la filosofía del derecho de Radbruch y no poco sorprendido ante la garra segura de este viejo maestro que, después de tantos años de dedicación a la materia, es capaz de escribir un resumen jugoso, más que ordenado orgánico y vivo, de un tema tan propicio, según las reiteradas muestras, a la disertación erudita y banal. Digo que es capaz después de tantos años, cuando en rigor debiera decir que sólo ciertos “viejos” que no necesitan de una segunda juventud porque no perdieron nunca la primera, pero que han sabido nutrir los anhelos abstractos de ésta con una fogosa y prolongada —rescoldada— experiencia intelectual, son capaces de escribir los breviarios magistrales.
Para no terminar esta nota con un ditirambo a la edad —intelectual— provecta que, a mis años, aunque no son tantos como los de Dilthey o Radbruch, y, sobre todo, por mi cacumen, a tantísimos años-luz de distancia del de aquéllos, pudiera parecer un intento impertinente de curarse en salud, añadiré dos palabras sobre la “bibliografía adicional” que la acompaña. El libro de Dilthey llega hasta 1900. Como en el cuerpo de la obra se intercala una bibliografía —de fuentes y comentaristas —que es, sin querer, como una Historia de la historia de la filosofía, que tanto debe al siglo XIX, siglo que, en este aspecto especialmente, Dilthey conocía al dedillo —otra expresión trivial que hay que tomar al pie de la letra—, no había más remedio que repetir la faena con lo publicado hasta la fecha. Tanto más cuanto que en el medio siglo justo que llevamos vivido [1951] desde entonces han surgido, por la acción conjugada de la investigación histórica y del cambio de la conciencia metafísica, interpretaciones fundamentalmente nuevas de muchos filósofos. No cabía pensar en “sustituir” a Dilthey; es decir, en hacer algo ni lejanamente parecido a lo hecho por él hasta 1900 o que nos imaginamos que podría haber hecho hasta 1950. Se ha tratado de llamar la atención sobre los libros fundamentales y sobre las interpretaciones nuevas que tienen que ver con las tendencias de nuestro tiempo. Para esto he tenido dos buenos consejeros: Bréhier, en su Historia de la filosofía, y Gadamer —el editor alemán del Compendio—, en las notas al pie de su edición. Más que nada porque me corroboraban en mis presunciones. Si alguna indicación bibliográfica resulta discutible, póngase a mi cuenta.
Pero también había otra labor más modesta, si bien más farragosa, que aconsejaban, a la vez, la intención introductoria de esta breve obra o compendio y el hecho de dirigirse a un público de habla española y de lecturas por lo general latinas. Había que reunir, mal que bien, lo más que se pudiera de los textos y estudios pertinentes disponibles en nuestra lengua. Tarea bastante farragosa, dije, porque —y esto es un consuelo— en estos últimos años ha crecido prodigiosamente la bibliografía filosófica, como puede uno cerciorarse hojeando los catálogos de Buenos Aires o de México. Y había que ensanchar el campo bibliográfico, ampliando las imprescindibles indicaciones alemanas con otras en inglés y, sobre todo, en francés y en italiano, idiomas más conocidos entre nosotros. Hasta he hecho hincapié en la bibliografía italiana, porque siendo, por lo general, de fácil lectura y de una calidad que no autoriza la discriminación, suele ser descuidada curiosamente entre nosotros. En nuestro caso, además, se daba una circunstancia especial: Fratelli Bocca ha publicado una Storia Universale Della Filosofia, que por sus títulos parece haber sido planeada por alguien que tuvo conocimiento de los apuntes de Dilthey. Sea como quiera, creo que el lector hispanoamericano deberá estar atento a esta colección, en curso de publicación, que le permitirá rellenar y prolongar las indicaciones de Dilthey. Pero el primer relleno hay que llevarlo a cabo con el propio Dilthey, es decir, acudiendo a las páginas que se indican de sus obras publicadas por nosotros.
Me figuro que esta bibliografía adicional, que no pasa de ser una primera improvisación, estará necesitada, a su vez, de adiciones. Pero en vez de pedir perdón por sus muchas faltas prefiero solicitar de los entendidos que me manden las rectificaciones y adiciones que se les ocurran para incorporarlas en ediciones sucesivas. Ya en ésta lo hemos hecho, profundamente agradecidos, con las indicaciones precisas de nuestro amigo el profesor Risieri Frondizi.
A esto se ha limitado nuestra labor adicional, pues la publicación de Breviarios, 16 —Bocheński, La filosofía actual— nos dispensa de la escabrosa misión de escribir el capítulo correspondiente al siglo XX, como no ha tenido más remedio que escribirlo el editor alemán, que, por cierto, ha salido airosamente del empeño. Bocheński comienza su libro con una contrastante referencia a la filosofía del siglo XIX, y aunque su campo propio es el de la filosofía contemporánea a partir de la primera Guerra Mundial, no puede menos de presentarnos las grandes figuras de los comienzos, que en el viraje del siglo dieron a éste su empujón característico. Teniendo en cuenta, además, su selecta bibliografía se puede recomendar como la mejor prolongación del Compendio de Dilthey.
EUGENIO ÍMAZ
HISTORIAS UNIVERSALES DE LA FILOSOFÍA
LA EXPOSICIÓN por filósofos y escuelas que hiciera Diógenes Laercio fue la que primero determinó la forma histórica adoptada por el material de la historia universal de la filosofía; en el siglo XVII la de Thomas Stanley (History of philosophy, 1655), la de Jac. Thomasius y la de Pierre Bayle (Dictionnaire, 1697), en el XVIII la de Johann Jakob Brucker (Historia critica philosophiae, 5 vols., 1742-1744; 2ª ed., 1766-1767). Wilhelm Gottlieb Tennemann, en Geschichte der Philosophie (12 vols., 1789-1819), combina el estudio personal de las fuentes con la crítica inspirada en la filosofía de Immanuel Kant. El tratamiento verdaderamente científico de la materia surge cuando al método literario creado por la filosofía alemana se une el ordenamiento de las diversas manifestaciones “literarias” dentro de la trama de un desarrollo ascendente, faena que la filosofía alemana había ido perfilando poco a poco a partir de Herder. Los métodos filológicos para la reconstrucción de obras perdidas, el conocimiento del origen y la intención de una obra determinada, la captación de la conexión causal existente entre las diversas obras de un autor, las relaciones entre diferentes obras y autores dentro de un mismo movimiento literario y otros recursos semejantes, fueron aplicados por primera vez al campo de la historia de la filosofía antigua por Friedrich Schleiermacher (cf., además de sus trabajos especiales, sus Vorlesungen über Geschichte der Philosophie, Ritter, 1839), quien se inspiró en Friedrich August Wolf y en los hermanos Friedrich y August Wilhelm Schlegel; más tarde esos métodos fueron perfeccionados por August Boeckh, Karl Fredrich Herrmann, Jakob Bernays, Hermann Usener, Diels y otros. La dificultosa aplicación de estos métodos filológicos o literarios al campo de la filosofía medieval y al de la moderna todavía se practica en forma muy deficiente y fragmentaria.
La comprensión filosófica a base de la idea de desarrollo ha sido lograda por vez primera por Georg Wilhelm Friedrich Hegel en sus Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie* (Michelet, 3 vols., 1833-1836, 1840-1843). Sin embargo, Hegel desdeñó la base rigurosa de los métodos filológicos y estableció entre los sistemas una conexión evolutiva deficiente porque se valió de relaciones lógicas completamente abstractas. La generación que siguió a Schleiermacher y a Hegel empleó los métodos filológicos para llegar al conocimiento efectivo de la trabazón evolutiva. Tenemos una historia universal prolija, Heinrich Ritter, Geschichte der Philosophie (12 vols. [1829-1853]; 2ª ed., vols. 1-4: 1836-1838); discípulo de Schleiermacher, su obra está anticuada en diversos respectos. Edward Gottlob Zeller (Philosophie der Griechen, tres partes en cinco volúmenes, 3ª ed., 1869-1882, vols. 1 y 2 de la 4ª ed., 1889 ss.) combinó de modo ejemplar la forma histórico-evolutiva fundada por Hegel con los métodos filológicos y literarios, trabajando con gran vigor en el campo de la filosofía antigua. El mismo carácter histórico-universal que distingue a esta obra por virtud de su postura histórico-evolutiva y porque destaca las transiciones de la filosofía antigua a la cristiana encontramos también en obras como la de Kuno Fischer, Geschichte der neueren Philosophie (a partir de 1897, nueva edición completa), la de Wilhelm Windelband, Geschichte der neueren Philosophie (2 vols., 1878-1880) y la de Harald Höffding, Historia de la filosofía moderna (1896).
La concepción histórico-universal que estas lecciones tratan de desarrollar puede ser caracterizada brevemente con las siguientes indicaciones. Su punto de vista es el de una filosofía empírica que intenta captar sin prejuicios los hechos de la experiencia interna e histórica, protegiendo los resultados de su estudio frente al mundo exterior. Por eso, estas lecciones arrancan de la total conexión estructural contenida en cada hombre y que despliega su realidad en las épocas históricas; y sobre esta base es como tratan de comprender los sistemas. Por eso, en oposición a la actitud de Hegel, no se explica el desenvolvimiento de la filosofía en virtud de las relaciones que mantienen entre sí los conceptos en el pensamiento abstracto, sino en virtud de los cambios que se realizan en el hombre entero según su vida y realidad plenas. Por esto se procura averiguar la conexión causal que los sistemas filosóficos han mantenido con la totalidad de la cultura y con la cual han influido sobre ésta. Toda actitud nueva de la conciencia frente a la realidad, que se traduce en pensamiento filosófico, se hace valer, a la vez, en el conocimiento científico de esta realidad, en las apreciaciones axiológicas de esa realidad por el sentimiento y en las acciones de la voluntad, tanto en la conducta de la vida como en la dirección de la sociedad. La historia de la filosofía nos hace patentes las actitudes de la conciencia ante la realidad, las relaciones reales entre estas actitudes y el desarrollo que así surge. De esta suerte nos ofrece la posibilidad de conocer el lugar histórico de cada una de las manifestaciones de la literatura, de la teología y de las ciencias. La base justa no puede ser establecida más que por el método filológico (literario).
Semejante intento de exponer el desenvolvimiento de la filosofía en forma histórico-universal se ensayó ya en mi Einleitung in die Geisteswissenschaften, 1883 (Antigüedad y Edad Media).1 Prolongan ese libro mis ensayos posteriores en Archiv für Geschichte der Philosophie(editado por Stein en colaboración con Diels, Dilthey, Erdmann, Zeller), que tratan, a partir del vol. IV (1891), del desarrollo de la historia de la filosofía desde el siglo XV al XVII.2
Los mejores compendios de historia universal de la filosofía: Überweg-Heinze, Grundriß der Geschichte der Philosophie. Primera parte, Antigüedad (8ª ed., 1894). Segunda parte, la época media o la patrística y escolástica (8ª ed., 1898). Tercera parte, la época moderna hasta fines del siglo XVIII (9ª ed., 1902). Cuarta parte, el siglo XIX (1902). De una solidez y rigor ejemplares por lo que a la exposición histórica atañe, ha sido proseguida con gran objetividad por Heinze, desde el punto de vista de la investigación actual, con bibliografías completas que se prolongan hasta la situación presente de la filosofía.3 Erdmann, Grundriß der Geschichte der Philosophie (4ª ed., preparada por Benno Erdmann, 1896, 2 vols.), sobresale en la exposición de la Edad Media y del siglo XVIII. Windelband, Geschichte der Philosophie (1892),4 expone sagazmente la historia de la filosofía de modo que se haga patente la totalidad trabada y conexa, desarrollando como diferentes en cada periodo los problemas que lo determinan y poniendo de relieve en cada problema la confluencia de los trabajos correspondientes de los diversos filósofos. Por eso en su obra, como en mis trabajos, en lugar de una ordenación por filósofos encontramos la disposición por grandes movimientos filosóficos.
Las mejores exposiciones de la historia de ramas especiales de la filosofía: la ejemplar Geschichte der Logik de Carl Prantl (incompleta); Eugen Dühring, Geschichte der Mechanik; Hermann Siebeck, Geschichte der Psychologie (incomp., el siglo XVIII por Dessoir); Robert von Zimmermann, Geschichte der Ästhetik; Friedrich Julius Stahl, Geschichte der Rechtsphilosophie5 (de la filosofía política y jurídica, por Hildebrand, vol. I, solamente Antigüedad).
LOS PUEBLOS DE ORIENTE
LA HISTORIA de los pueblos esparcidos sobre la Tierra abarca tres grandes generaciones: los pueblos de Oriente, los del Mediterráneo en la época clásica y los pueblos modernos. Esta trabazón de la cultura surge sobre la base de etapas más primitivas que todos los pueblos han atravesado. Tales etapas nos son accesibles en la medida en que podemos inferir algo sobre ellas con base en lo que nos han transmitido los pueblos civilizados y en la medida, también, en que podemos observar a los pueblos salvajes contemporáneos nuestros. Las ideas primitivas que en esas etapas podemos detectar constituyen la estofa primera imprescindible de todo el desarrollo ulterior del espíritu humano. Entre esas ideas se presentan por doquier: el culto de los muertos, el animismo, la adoración de las potencias que condicionan al hombre, vinculada especialmente al espectáculo y a la observación de los astros, la conciencia de responsabilidad contenida en el derecho y el prestigio divino de las costumbres, del derecho y de las instituciones.
Ya en los negros surge aquí y allá la idea de un dios supremo como creador del mundo. El “gran espíritu” que los pieles rojas adoran es figurado casi siempre en forma de animal, el dios principal de los polinesios es creador, y encontramos en ellos diversos relatos sobre la creación. Entre los pueblos primitivos de América surgió la cultura de México y la del Perú. Los mexicanos adoraban a un creador del mundo con el que ponían en relación mitos cosmogónicos, y adoraban también a un dios civilizador, expresión de su ideal ético. Dentro de las razas mongólicas tropezamos con la antiquísima cultura de los chinos. El culto a los antepasados y la adoración del cielo constituyen los puntos de apoyo de su religiosidad. Ya la vieja religión imperial combina la adoración del cielo (Thian), el orden universal del mundo, el orden estatal comprendido en él, los espíritus y los antepasados. Kong-tse (Confucio, 551-478 a. C.), no sólo fue el recopilador de los escritos sagrados (los cinco Kings, cf. Legge, The Chinese classics, 3 vols., 1861 ss.), sino que se desarrolló en forma consecuente la conexión de los ordenamientos del cielo, de la razón que contienen y de la ley divina (Plath, “Confucius”, Abhandlungen der Münchener Akademie [1867-1874]). Lao-tse (n. 604) desarrolló el aspecto contemplativo de esta religiosidad. Su obra profunda y sublime, Tao-te (traducida por James Legge, SBF [Sacred Books of the East,] XXXIX, Oxford, 1891) nos instruye sobre una razón cósmica que todo lo penetra y domina: a su tenor, la vida interna que transcurre compasiva, sobria y humilde constituye el ideal ético. Los sistemas chinos no engarzaron en la conexión evolutiva de la cultura.
Desde el siglo IX hasta el VI encontramos entre los pueblos orientales, los primeros que logran un saber matemático y astronómico, un movimiento trabado que condujo a la idea fundamental de una causa espiritual unitaria. Formas principales: el monoteísmo solar de los egipcios, la astronomía y astrología babilónica, con cosmologías naturalistas, que los caldeos desarrollaron sobre la base de la vieja cultura de sumerios y acadios, el monoteísmo ético de los hebreos y, dentro de la cultura indogermánica, las doctrinas teológicas de iranios (parsis) e indostanos. Los iranios consideran a Zaratustra como el fundador de la religión de Ahuramazda, universal y dinámica, con la guerra entre los dos reinos. Después de la traducción básica del Avesta, con comentarios (1852-1869), que debemos a Friedrich von Spiegel, poseemos la nueva traducción de James Darmesteter (1891). Exposiciones: Martin Haug, Essays on the sacred language, writings and religion of the Parsis (3ª ed., 1884), y los diversos trabajos de Darmesteter, el más sintético sin duda: Ormuzd et Ahriman, leurs origines et leur histoire (1877).
Sólo la cultura de la India ha desarrollado una metafísica independiente de la religión y basada en el pensamiento. El monumento más antiguo de la literatura aria lo constituye la colección de himnos y sentencias Veda (es decir, el saber). Se distinguen cuatro Vedas, que constituyen el manual del sacerdote brahmán, de los que el más importante es el Rig-Veda: el libro canónico con el que el hotar recita los versos (ric) de los himnos de la ceremonia ritual. Cada uno de los cuatro Vedas se compone de la recopilación (Samhita) y de las glosas (los Brahmanas): prescripciones para el culto y explicaciones que desembocan en consideraciones filosóficas, cuya mayoría se hallan al final de los Brahmanas y se llaman por eso Vedanta, es decir, finales de los Vedas. Más tarde se destacaron los pasajes más importantes de estas meditaciones sublimes, componiéndose con ellos un tomo que se denomina Upanishads. Si ya en los Veda se notaba el empeño de la unidad, estos Upanishads representaban la doctrina que eremitas y sacerdotes desarrollaron lentamente acerca de Brahma y su identidad con Athman (Yo).
En conexión con este desarrollo surgieron sistemas filosóficos que, al igual de la filosofía occidental, muestran una gran variedad que abarca desde el materialismo de Carvaca hasta la creencia védica ortodoxa. Podemos destacar el Sankhyam de Kapila, el sistema lógico Nyaya, agudísimo, de Gotama, el atomismo de Kanada, pero, por encima de todo, el sistema panteísta de Badarayana, generalmente designado por sus fuentes como Vedanta, que constituye la filosofía clásica de la India y una de las formas supremas de la contemplación panteísta. La filosofía Sankhya, que se desarrolló en la casta guerrera paralelamente al Vedanta, es realista, pluralista y atea. También la gran epopeya nacional que fue desenvolviéndose poco a poco, el Mahabharata, contiene una exposición de la filosofía de la India.
Rig-Veda, traducido por Hermann Grassmann (1876), por Alfred Ludwig (1876-1883), por Max Müller en la extensa y preciada colección: Sacred Books of the East (SBE). Panorama útil: Kägi, Rig-Veda (1881). La mejor exposición: Hermann Oldenberg, Die Religion des Veda (1894). Una selección de los Upanishads la tradujo Max Müller, SBE, I, XV, y solamente lo más importante fue bellamente vertido por Böhtlingk (1889); finalmente, una selección de Deussen: Sechzig Upanishads. Paul Deussen, Die Sutra’s des Vedanta oder die Cariraka Mimansa des Badaravana nebst dem vollständigen Kommentar des Cankara, aus dem Sanskrit übersetzt, (1887); además, la exposición de este sistema por Deussen, Das System des Vedanta dargestellt, (1883), Robert Hermann Garbe, Die Sankhyaphilosophie (1894). La secta jainita está influida por la filosofía sankhya: traducción de sus escritos sagrados, SBE, XXII y XXV, por Hermann Jacobi, buena exposición: Karl Bühler, Alm. der Wiener Akademie (1881).
El budismo constituye, junto al cristianismo, la religión universal más importante (Buda, nacido en 560, contemporáneo de Kong-tse, su ancianidad coincide con la vida de Sócrates): los libros sagrados se hallan traducidos en SBE, X, XI, y la mejor exposición: Oldenberg, Buddha (12ª ed., 1923).1
LOS PUEBLOS CLÁSICOS DEL MEDITERRÁNEO
FUENTES Y BIBLIOGRAFíA
I. CON ANTERIORIDAD a Jenofonte y a Platón, no conservamos más que fragmentos de los escritos filosóficos de los griegos. Se nos han trasmitido íntegros los escritos de Platón. De Aristóteles se ha perdido mucho, aunque conservamos el cuerpo principal de sus obras. De Epicuro sólo poseemos unos cuantos fragmentos breves. De la bibliografía filosófica de los siglos siguientes, conservada muy diversamente, Lucrecio y Filodemo representan, con provisión suficiente de su actividad literaria, a la escuela epicúrea; Séneca, Epicteto y Marco Aurelio a la estoica, aunque en posiciones diferentes, Sexto Empírico a la escuela escéptica, Cicerón el eclecticismo romano, Filón la filosofía del judaísmo, Plutarco, Plotino, Porfirio, Damascio y Proclo el neoplatonismo naciente y desarrollado; la filosofía cristiana de los Padres de la Iglesia, y especialmente de San Agustín, se ha conservado casi completa por la ventaja de su posición histórica.
II. A las obras conservadas íntegramente hay que añadir la tradición sobre la vida y doctrina de los filósofos y los fragmentos contenidos en ella (recopilados por la filología y utilizados para la reconstrucción de las obras).
1) Una tradición semejante la encontramos, primeramente, en los debates filosóficos mismos. La tarea crítica consiste en sonsacar el punto de vista de la exposición y ofrecer un resumen; Platón ha retratado unilateralmente a sus adversarios, y lo mismo ha hecho San Agustín con Porfirio y con otros. Con no menos precaución habrán de utilizarse las menciones contenidas en la literatura de la época (por ejemplo, en Aristófanes). Tenemos, además, en los escritos sistemáticos de Aristóteles, la información sobre filósofos más antiguos. Las fuentes más abundantes de este tipo son, junto a Aristóteles, Cicerón y Sexto Empírico (Adversus mathematicos, once libros, Fabricius, 1718; Bekker, 1842), y entre los padres de la Iglesia San Clemente de Alejandría, Orígenes, Eusebio (Praeparatio evangelica, Gaisford, 1843) y San Agustín.
2) Las exposiciones históricas han llegado a nosotros principalmente en las siguientes formas literarias:
a) Exposiciones histórico-dogmáticas. En la escuela aristotélica surgió la elaboración erudita de la historia de la filosofía y de las ciencias en relación con ella (Aristóteles, Psicología y Metafísica, I; Eudemo, Historia de la aritmética, de la geometría, de la astronomía, de los teologumena; Teofrasto). En su obra que hace época, Doxographi Graeci (1879), ha podido mostrar Diels la relación filial que guardan con la obra Doctrinas de los físicos, de Teofrasto, como fuente principal, las exposiciones doxográficas conservadas en parte y que en parte podemos verlas utilizadas por los padres de la Iglesia, por los recopiladores y por Diógenes; de este modo ha fijado una base más firme de credibilidad para una gran copia de noticias. Se puso de manifiesto, especialmente, que muchas tradiciones contenidas en el Placita philosophorum del Pseudo-Plutarco y en el libro I de las Églogas de Estobeo pueden remitirse a una fuente común que procede de Teofrasto, algunas de cuyas indicaciones se han filtrado también en otras obras. Diels nos hace ver como probable que los Placita de Aecio, mencionados por Teodoreto, sean de la misma procedencia. También el libro I de la Refutatio omnium haeresium, que se debe, quizá, a Hipólito φιλοσοφοῡμενα, contiene una tradición que procede de Teofrasto.
b) Exposiciones de la vida y de las doctrinas de diversos filósofos o de los sistemas de las escuelas. Nuestra fuente principal en esta forma literaria la constituyen los diez libros, redactados ciertamente sin demasiado sentido crítico, de Diógenes Laercio (probablemente en el segundo cuarto del siglo III d. C.), que se ocupan de la vida y doctrina de los filósofos más famosos (los editó Menagius, 1692; Hübner, 1828; Cobet, 1850). Junto a esto, el ensayo sobre los filósofos inserto en el Lexikon de Suidas (950-970 d. C.), que procede de la obra de Hesiquio (perdida, lo que se ofrece como conservada es apócrifo). El aprovechamiento de la muy abundante copia de noticias de Diógenes depende de que se descubra la historia de esta forma literaria, la filiación de los autores principales y la determinación de las obras de las que en definitiva ha copiado Diógenes. Esta investigación apenas si está en sus comienzos.
La forma biográfica es muy antigua entre los griegos; conservamos las Memorabilia de Sócrates debidas a la pluma de Jenofonte; el centro del tratamiento erudito de esta forma lo encontramos primero en la escuela peripatética, luego en los alejandrinos (los πίναϰες de Calímaco hacia el 250 a. C.). Eratóstenes (276-2, 196-2, a. C.) es el fundador del mejor sistema de determinaciones cronológicas, y de él depende luego Apolodoro; cuando citamos su Chronika como fuente de la fijación de fechas es que nos atenemos a él, siempre que no haya razones de más peso en contra (cf. Diels, Rheinisches Museum, 31 [1876], pp. 1 ss.). Después de los trabajos sobre vidas de filósofos que debemos a Eratóstenes, Neantes, Antígono de Cariste, Hermito y Sátiro, fue Soción, según dice la tradición, el primero que realizó una exposición biográfica de la historia de la filosofía en forma de sucesión de maestros y discípulos (διαδοχαί τῶν φιλοσοφῶν). De toda esta clase de literatura tan amplia sólo se nos ha trasmitido la obra de Diógenes Laercio. Investigaciones acerca de las fuentes de Diógenes: Friedrich Bahnsch (tesis, 1868); Friedrich Nietzsche, en sus Beiträge zur Quellenkunde und Kritik des Laertius Diogenes (1870), y en otras ocasiones nos remite unilateralmente a Diocles Magnes, contemporáneo de Filodemo, acudiendo también a Favorino, hacia 80-150 d. C.; en contra, Jacob Freudenthal, Hellenistische Studien, III, Excurs. 4 (1879); Wilamowitz-Moellendorf, Antigonos v. Karystos (1881) (expone la significación del mismo en el desarrollo de esta forma literaria de la biografía); Usener, “Die Unterlage des Laertius Diogenes”, Kleine Schriften, III, 163 ss., y Epicurea praef., VI sq. (según Usener, probablemente Diógenes Laercio ha ampliado con otras fuentes la historia biográfica de la filosofía que utilizó básicamente).
3) Recopilaciones, en especial la Praeparatio evangelica de Eusebio (siglo IV d. C.), la recopilación de Juan Estobeo, entre 450 y 550 d. C., desperdigada ahora en Églogas y Florilegios (edit. Gaisford, 1882, 1850; Meinecke [1855-1857]; para las Églogas, fundamental Curt Wachsmuth [1884]) y la “Biblioteca” de Focio († 891). Se inicia la investigación acerca de la filiación de semejantes recopilaciones por Diels, Rhein. Museum, 30 (1875), p. 172 ss.; Wachsmuth, Studien zu den griechischen Florilegien (1882).
4) Comentarios. Ya en el siglo III a. C. encontramos comentarios acerca de Heráclito y sobre el diálogo más difícil de Platón, el Timeo. A mediados del siglo I a. C. comienza con el peripatético Andrónico de Rodas, ordenador y editor de las obras de Aristóteles (y las de Teofrasto), el estudio científico de los escritos de Aristóteles. Los comentarios más importantes llegados a nosotros son los de Alejandro de Afrodisia (alrededor del 200 d. C.) a Aristóteles; los de Simplicio (en 531-532 emigra a Persia, cuando, bajo Justiniano, se prohíbe la enseñanza de la filosofía en Atenas), especialmente a las categorías, a la física y a las esferas celestes; los de Proclo (siglo V d. C.), el último neoplatónico de viso, a los diálogos de Platón. A partir de 1882, la Academia de Berlín comenzó a publicar bajo la dirección de Diels una edición completa de los comentarios griegos a Aristóteles.
A base de esta tradición se han reunido los fragmentos de cada filósofo y se han podido reconstruir artificiosamente algunas obras. A las recopilaciones de fragmentos de diversos filósofos hay que agregar la obra de Friedrich Wilhelm Mullach, Fragmenta philosophorum Graecorum (3 vols., 1860, 1867, 1881) (insuficiente).1 A partir del Renacimiento se emprendió la restauración de la filosofía y la ciencia griegas por el interés que despertaba su contenido fundamental y, por lo mismo, en conexión con la teología, la jurisprudencia, la ciencia política y la filosofía; la filología alemana, fundada por Fr. A. Wolf, se movió por su interés especial por la forma literaria y por la conexión en sí misma. Su hazaña principal consistió en la restauración de Platón comenzada en colaboración con Fr. Schlegel y Schleiermacher y llevada a feliz término por este último (Platons Werke, traducción e introducción, 1804 ss., 1817 ss., 1855 ss.); cuenta, además, con otros trabajos menores de Schleiermacher, metódicamente ejemplares, sobre Heráclito y sobre Sócrates, entre otros. Han seguido sus huellas Graham Boeckh, K. Fr. Hermann, Spengel, Bekker, Brandis, Bonitz, Trendelenburg, Zeller, Prantl, Bernays, Usener, Diels y otros. Brandis y Zeller emprendieron al mismo tiempo (Brandis, Handbuch der Geschichte der griechisch-römischen Philosophie [tres partes en seis volúmenes, 1835 ss.]; Zeller, Philosophie der Griechen, 1844 ss., 3ª ed., 1869 ss.), junto con la Allgemeine Geschichte der Philosophie de Ritter, la exposición detallada de la filosofía griega; la obra de Zeller quedó victoriosa (mucho menos éxito tuvo la obra de Ludwig Strümpell, de inspiración herbartiana, Geschichte der theoretische Philosophie der Griechen [1854]; Geschichte der praktischen bis Aristoteles [1861]). Otra exposición excelente, que se ocupa de la filosofía griega en conexión con la cultura griega, y en especial con el desarrollo científico de Grecia, nos la ofrece la obra de Theodor Gomperz, Griechische Denker, eine Geschichte der griechischen Philosophie. Erwin Rohde, Psyche (1893).2 La gran tarea que se le presenta ahora a la ciencia de la Antigüedad, la reconstrucción de la ciencia grecorromana, llegando también así a una comprensión más profunda de su filosofía, ha sido emprendida felizmente, por lo que toca a las ciencias de la naturaleza, en Alemania por Ideler, Boeckh, Berger, en Francia con los trabajos magistrales de Martin, Thurot, P. Tannery, y, por lo que a las ciencias del espíritu se refiere, por Savigny, Niebuhr, Ranke, Schömann, Lobeck, Lehrs, Voigt, Jhering y Grote.3
Compendios recomendables: Überweg-Heinze, Erdmann (op. cit.); después, Prantl, Übersicht der griechisch-römischen Philosophie (1854); Windelband, Geschichte der alten Philosophie (1888); Zeller, Grundriß der Geschichte der griechischen Philosophie. Colección útil de los textos originales más importantes: Preller, Historia philosophiae graecoromanae ex functium locis contexta.4
Primera etapa
LOS COMIENZOS DE UNA CIENCIA UNITARIA DEL COSMOS DE LAS COLONIAS GRIEGAS
(c. 600-c. 450)
ORÍGENES DE LA CIENCIA EUROPEA1
ETAPA de ideación mítica entre los griegos. La experiencia, que las artes y el comercio fueron incrementando, fue sometiendo al conocimiento causal, a la predicción, al señorío efectivo un ámbito espacial cada vez mayor y una cantidad creciente de hechos, y ya la epopeya homérica nos da muestras del retroceso de los dioses y del reblandecimiento de lo mítico. Por otra parte, las teogonías establecen una conexión entre los mitos a fin de penetrar en el nacimiento del mundo. Teogonía de Hesíodo. Ferécides, de la isla de Siros (primera mitad del siglo VI a. C.), escribió una cosmogonía en prosa. Cf. Preller, Aufsätze, pp. 350 ss. Diels, “Zur Pentemychos des Pherekydes”, SB. Berliner Akademie (1897). En el siglo VI a. C. surgió el deseo y se formó el arte de la reflexión moral. Los gnómicos. La leyenda de los Siete Sabios es expresión de esto. En versiones diferentes vuelven a presentarse Solón, Tales, Bías y Pitaco. Pero la primera ciencia unitaria del cosmos (la forma más vieja de filosofía) surgió luego que fue acogido el saber matemático y astronómico de babilonios y egipcios, lo que sirvió de acicate. Fueron decisivas para este movimiento la apertura de Egipto, que ocurre a partir del siglo VII bajo Psamético, y las relaciones que se entablan entre este país y las ciudades marítimas de Jonia.
I. LOS FISIÓLOGOS JONIOS Y LOS PITAGÓRICOS
A principios del siglo VI a. C. comienzan los griegos a orientarse en el cosmos por medio de las matemáticas, de la observación astronómica y de la hipótesis, y en estas circunstancias se forman sus ideas acerca de la causa primera. Los jonios, de abierta sensibilidad, vieron esta causa en el fenómeno exterior ilimitado (“estofas” fundamentales); la fuerza inhiere a esta o estotra estofa fundamental, de suerte que, por dentro, es capaz de transformaciones indeterminadas (fisiólogos jonios, hilozoístas). Los dorios, más profundos, parten de la proporción inteligible, armónica del cosmos (Pitágoras fue el primero que llamó al mundo cosmos en gracia al orden que imperaba en él, Pseudo-Plutarco, De plac. II, 1; Estobeo, Ecl., I, 21), y encuentran la causa en la acción de un algo divino limitador, que ordena según número, medida y armonía la estofa ilimitada (pitagóricos). El contraste entre el carácter étnico de dorios y jonios, que se revela en la política, en la literatura y en la filosofía, ha sido puesto de relieve por Fr. Schlegel, Schleiermacher, Böckh y Otfried Müller.
1. Los fisiólogos jonios. Aristóteles, Metafísica, 1, 3
a) Tales nace, según Apolodoro, en 640-639, y más probablemente en el 624. Ciudadano de Mileto, su padre no es un fenicio, pues su nombre procede de Caria, y la madre es griega; adquirió sus conocimientos de matemática y astronomía en Egipto; según Herodoto (I, 74), llamó mucho la atención por la predicción del eclipse solar del 22 de mayo (fecha gregoriana) del 585; claro que no pudo calcular este eclipse, sino que se sirvió probablemente del conocimiento del periodo saros, empíricamente determinado por los caldeos, que comprendía 18 años julianos y 11 días, dentro de los cuales los eclipses de sol y de luna se repiten en el mismo orden. También se le atribuyen proposiciones geométricas. No se nos informa en forma plausible de alguna obra de Tales. La tierra flota sobre el océano y de éste ha surgido todo (= agua, la estofa viva cuyas transformaciones dan origen a todo).
b) Anaximandro, también ciudadano de Mileto, nacido el 610 (Apolodoro), dibujó un mapa de la Tierra; introdujo el uso del gnomon (según Herodoto, II, 109, de Babilonia) entre los griegos; representa el primer escritor filósofo griego. Su obra en prosa se perdió pronto. Noticias, además de Doxogr., Diógenes Laercio, II, c. 11. Fue el primero en emplear la expresión ἀϱχή, principio, aludiendo al comienzo y al fundamento de las cosas. Lo encontró en lo ilimitado (ἄπειϱον). Fragmento en Simplicio: “donde las cosas nacen allí deben también fenecer, de acuerdo con la equidad; porque tienen que pagar expiación y castigo por la injusticia según el orden del tiempo”. Aristóteles, Metafísica, XII, 2: μίγμα de Anaximandro, se discute. Pero este pasaje debe ser completado por lo que se atribuye a Teofrasto en el comentario de Simplicio a la Física de Aristóteles, VS A 92. Se trata de una estofa que debe ser indefinida para que puedan surgir constantemente de ella nuevos seres. Es viva, no nacida, imperecedera. A partir de ella se particularizan lo caliente, lo frío, lo seco y lo húmedo. Formación de los astros. Historia de la Tierra. Historia evolutiva de las formas orgánicas. Schleiermacher, G. W., III, 2. Diels, “Über Anaximanders Kosmos”, Archiv, X, pp. 228-237.
c) Anaxímenes de Mileto, más joven, fragmento de su obra en prosa (en Plutarco y Estobeo, Diels, Doxographi graeci, 278): “así como nuestra alma, como aire, nos mantiene en un haz, así el hálito y el aire a todo el cosmos”. Condensación y rarefacción.
Escuela de estos fisiólogos: Hipo, en la época de Pericles, se atuvo a la doctrina de Tales sobre lo húmedo; Diógenes de Apolonia mantiene frente al nus de Anaxágoras el aire, imaginado como animado.
2. Los pitagóricos de las colonias del sur de Italia2
a) Pitágoras de Samos, hijo de Mnesarco, nacido en las primeras décadas del siglo VI. Se familiarizó con el saber matemático y astronómico del Oriente gracias a largos viajes, especialmente por Egipto; para esta conjetura poseemos tradiciones relativamente inseguras pero fuertes presunciones internas. Heráclito se expresa sobre él (Diógenes, VIII, 6) diciendo que ha sido de todos los hombres el que más ἱστορίην ha practicado. Herodoto, II, 123, afirma que la doctrina de la trasmigración de las almas propugnada por él procedía de Egipto: “esta doctrina [de la trasmigración] la han defendido algunos helenos, unos antes y otros después, como si fuera propia; conozco sus nombres, pero no los quiero mencionar”. Se estableció en la Crotona dórico-aquea (según Cicerón, 532 a. C.); se adhirió al partido aristocrático, firmemente asentado en instituciones dóricas; fundó una comunidad que cobró influencia directiva sobre los órganos políticos de la ciudad de Crotona y de otras colonias itálicas. Esta fraternidad pitagórica hizo uso de un aparato externo de pruebas, signos distintivos, grados, disciplina singular, prácticas religiosas. Anhelaba una reforma de inspiración dórico-aristocrática de las costumbres, del concepto de la vida y de las instituciones. Al mismo tiempo se convirtió en el centro de la nueva investigación matemático-astronómica del cosmos. De este modo (mientras que en la metrópoli el “dorismo” estaba bien sujeto políticamente), el espíritu dorio supo aunar la gravedad religiosa, el sentido por las sólidas proporciones armónicas de la vida política, la especulación matemática y los estudios musicales a ella vinculados. A la gravedad religiosa se añadió la influencia de la doctrina egipcia de la trasmigración (ya Jenófanes se burla de Pitágoras por esta causa) y el culto de los misterios (“orgías”).
La persecución de la comunidad aconsejó a Pitágoras trasladarse a Metaponto, donde murió. En la segunda mitad del siglo V fueron asaltados en Crotona los pitagóricos reunidos en asamblea, pereciendo la mayoría en el incendio de la casa. La comunidad fue destruida también en otras ciudades itálicas. Una vez, sin embargo, pudo llegar todavía al poder, gracias al estadista y pensador Arquitas de Tarento, en la primera mitad del siglo IV. Después se extinguió.
b) Entre los dispersos por la batida se encontraba Filolao, contemporáneo de Sócrates. Es señalado (Diógenes, VII, 15) como el primer pitagórico que haya publicado una obra filosófica. Los fragmentos trasmitidos de esta obra fueron recogidos y explicados por August Boeckh, Philolaos des Pythagoreers Lehren, nebst den Bruchstücken seines Werkes (1819). Este trabajo, en el que se alían el conocimiento matemático-astronómico y un método inspirado en el modelo de Schleiermacher (véase Heráclito), nos abrió por primera vez el sistema pitagórico. Frente a la tacha de apócrifos que a estos fragmentos le puso Schaarschmidt, Angebliche Schriftstellerei des Philolaus (1864), opinión que recogió Friedrich Überweg, no cabe sino ir separando uno a uno los trozos no auténticos. Otros numerosos escritos atribuidos a Pitágoras y su escuela son sin duda apócrifos, y también los fragmentos de Arquitas, en su totalidad, o por lo menos en las partes de significación filosófica. La base de nuestro conocimiento del sistema pitagórico y de nuestra crítica de la tradición la tenemos en Aristóteles, en lo que de los doxógrafos es remisible a Teofrasto (véase antes, Diels), y en los restos así asegurados de Filolao. Adolf Rothenbücher, System der Pythagoreer nach den Angaben des Aristoteles (1867); Édouard Chaignet, Pythagore et la philosophie pythagoricienne (2 vols., 1873).
Los pitagóricos arrancan de la especulación matemática y de la astronomía. En su escuela encontramos por primera vez el estudio, desligado de las aplicaciones, de las relaciones de los números y de las relaciones de las formas espaciales (gnomon; Hermann Hankel, Geschehen der Mathemathics, 101: la idea de lo irracional constituye uno de los mayores descubrimientos de la Antigüedad). Aristóteles, Metafísica, I, 5: “de su familiaridad con la ciencia matemática surgió su idea de que los principios de las matemáticas son también los principios del ente”. Lo limitador y lo ilimitado partes constitutivas fundamentales de todos los números, por consiguiente de todas las cosas. De acuerdo con esto, el que la fuerza divina que plasma con números configure lo ilimitado desde el centro del cosmos (fuego central) y que la Tierra, junto con los otros cuerpos celestes, se mueva en torno a este fuego central. Fueron así los pitagóricos los primeros en explicar el diario movimiento aparente de la bóveda celeste por un movimiento de la Tierra. A la base de la proporción encontrada por ellos entre las relaciones numéricas y las de los sonidos: armonía del cosmos. En su escuela se desarrollaron las teorías del movimiento de la Tierra y de la rotación de la misma en torno de su eje.
Aristóteles, Metafísica, I, 5, señala como propia de los pitagóricos esta tabla de oposiciones:
límite
ilimitado
torcido
derecho
uno
muchos
derecha
izquierda
masculino
femenino
quieto
moviente
recto
curvo
luz
oscuridad
bueno
malo
cuadrado
rectángulo
II. HERÁCLITO Y LOS ELEÁTICOS
En las últimas décadas del siglo VI a. C., tanto en las escuelas de Jonia como en las del sur de Italia (dorias), los griegos expresan en una fórmula (un principio metafísico) las propiedades más generales de la conexión cósmica. En el jonio Heráclito esta hazaña se halla condicionada por la índole de la intuición sensible de los fenómenos, mientras que en los eleáticos de la Italia meridional por las exigencias de una construcción intelectual del cosmos.
1. Heráclito de Éfeso
Más joven que Pitágoras y Jenófanes, más viejo que Parménides; porque Parménides lo combate. Fecha de nacimiento incierta. Sin embargo, no puede ser después de los años 540-530 a. C., señalados por la tradición. Noticias en Diógenes Laercio, IX, c. 1. De buena familia, perteneciente al partido aristocrático, después del destierro de su amigo Hermodoro muestra un odio apasionado contra la democracia. A este odio se junta la conciencia solitaria del avance del pensamiento filosófico logrado por él. Por eso polemiza contra la “polimatía” de Hesíodo, Pitágoras, Jenófanes, Hecateo, que “no enriquece al espíritu”, como también en contra de Homero y Arquíloco. Su obra en prosa acerca de la Naturaleza pasaba ya, en la Antigüedad, por tan difícil, que fue conocido como “el oscuro”. Arrancó de la intuición sensible del cambio de los fenómenos en el sentido de sus predecesores jonios y coloca como estofa viva primera el fuego, pero elevó este modo de considerar las cosas a la conciencia metafísica de la ley cósmica del cambio y del fluir constantes (Logos. Nomos. “Son uno el camino hacia arriba y hacia abajo”). “Todas las leyes humanas se nutren de una sola, la divina.”
Los fragmentos de su obra fueron reunidos por primera vez y hechos inteligibles por Schleiermacher: Herakleitos der Dunkle von Ephesos, dargestellt aus den Trümmern seines Werkes und den Zeugnissen der Alten (1807, G. W., III, 2). Jak. Bernays (Heraclitea [1848]) y la colección e interpretación de los fragmentos completada luego. El libro de Lasalle, Philosophie Herakleitos des Dunkeln von Ephesos (2 vols., 1858), no fue de mayor provecho. La mejor edición de los fragmentos, Ingram Bywater, Heracliti reliquiae (1877). Diels, 1901, en griego y alemán.
Subsistió una escuela de Heráclito. Mediante las consecuencias que sacó del fluir de todas las cosas ofreció a los sofistas una base para su escepticismo. Influyó sobre Platón a través de su maestro Cratilo. La doctrina de Heráclito fue desarrollada por la stoa hasta desembocar en el panteísmo de Cleantes y de Crisipo.3
2. Los eleáticos
Esta escuela fue fundada por el jonio Jenófanes, que se estableció en la colonia subítala de Elea. Partiendo de las exigencias del pensamiento desarrolló la conciencia metafísica del Ser Uno, rechazando la multiplicidad, el cambio, el devenir, el perecer y el movimiento, como apariencia propia de la percepción sensible.
a) Primera concepción predominantemente teológica: Jenófanes. Nacido hacia 576-572 (así por lo menos, lo debió de escribir Apolodoro). A sus 25 años comienza a peregrinar como poeta y rapsoda por las ciudades helénicas. Ya de avanzada edad, se estableció en Elea. Murió aquí cuando tenía más de 92 años. Compuso poemas de asuntos diferentes, entre ellos uno didáctico acerca de la naturaleza. Los pocos fragmentos que conservamos de los poemas pueden ser completados por las noticias de Aristóteles y de Teofrasto (Doxogr., 480 ss.). La obra de Xenophane, Zenone et Gorgia, que nos ha sido trasmitida bajo el nombre de Aristóteles y que no es de Aristóteles ni de Teofrasto, resulta de dudosa autenticidad. Según el punto de vista de Aristóteles, Metafísica, I, 5 “dirigiendo su mirada a la bóveda celeste, dijo que lo Uno es la Divinidad”. También resulta importante para la historia de la religión por la crítica profunda que hizo del politeísmo y del antropomorfismo de los dioses. Sobre la cuestión de si Jenófanes reconoció, además de la unidad divina, dioses subordinados (“un Dios, el mayor entre los dioses y los hombres”), (cf. Freudenthal, Theologie des Xenophanes, 1886, Gomperz, I, 129 ss., 444. Dilthey, I, 153; Diels, “Über Xenophanes”, Archiv, X, 530 ss.).4
b) Parménides de Elea. Fecha de nacimiento incierta; el dato de Apolodoro, c. 544-550, improbable. La polémica de Parménides contra Heráclito ofrece el punto de apoyo más firme. Por consiguiente, hay que colocar su nacimiento bastante más tarde de lo que supone Apolodoro, y así se comprende mejor que en el Teeteto, 183 E y en el Parménides Platón lo haga encontrarse, ya muy anciano, con el todavía muy joven Sócrates. Es señalado por discípulo de Jenófanes (Aristóteles, Metafísica, I, 5; Platón, Sofista, p. 242: “el linaje de filósofos eleáticos a partir de Jenófanes”). Al mismo tiempo, en conexión con los pitagóricos: modo de vivir pitagórico, actividad política y legisladora, carácter ético sostenido. Fue el primero que defendió por escrito el gran descubrimiento de la forma esférica de la Tierra. Venerado por Platón como “el grande”.
De su poema didáctico sobre la naturaleza se han conservado fragmentos de consideración, especialmente del principio. En forma mítica (influida por Pitágoras y que resonara en Platón), Parménides se deja conducir por las divinidades solares femeninas a la sede recóndita de la diosa que le descubre la verdad: sólo lo que es es, lo que no es no es ni puede ser pensado. La primera parte de la obra desarrollaba la teoría de la verdad basada en esta tesis y la otra la teoría de la apariencia (para esto cf., además de los fragmentos, Teofrasto, Doxogr. [499]). Influido por los pitagóricos, Parménides ha derivado de las exigencias que el pensamiento hace al ser el fundamento de la ontología griega (Demócrito, Platón). “No existe ningún nacer ni ningún perecer” (Mullach, I, 121 v., 77). Diels en su obra Parmenides Lehrgedicht, griechisch und deutsch (1897), trata de restaurar la conexión del poema didáctico parmenídeo valiéndose de los considerables fragmentos y de noticias.5
c) Zenón y Meliso: tercera generación de la escuela eleática. Zenón de Elea fue, según Platón (Parménides, 127 B), 25 años más joven que Parmenides; discípulo predilecto suyo; se dice que acabó sus días heroicamente después de un intento malogrado contra un tirano. En el Parménidesse menciona su obra en prosa, que fundaba la doctrina del Ser Uno mediante la prueba indirecta (Aristóteles: inventor de la dialéctica). Esta prueba abarcaba diversos razonamientos que refutaban la existencia de lo múltiple, del espacio, del movimiento, en virtud de las contradicciones que surgían con su aceptación. Sus razonamientos han sido conservados especialmente en Aristóteles, Física, IV, 1, 3; VI, 2, 9, y en Simplicio. El ser, como múltiple, es a la vez limitado e ilimitado; el espacio en el que está lo que es tiene que estar, a su vez, en un espacio; el movimiento no puede comenzar; Aquiles no puede alcanzar a la tortuga; la flecha en curso descansa en cada momento, etcétera. Estos razonamientos han sido muy importantes para el conocimiento gradual del carácter fenoménico de la realidad que se da en la percepción sensible (escépticos, Kant). Cf. Eduard Wellmann, Zenos Beweise gegen die Bewegung und ihre Widerlegungen (1870).
Meliso de Samos, probablemente el mismo personaje que el nauarca del mismo nombre que mandó la flota de los samios cuando éstos vencieron a los atenienses, 442-440. De su obra se han conservado fragmentos en Simplicio, y concuerda con ellos la primera parte del escrito seudoaristotélico De Xenophane, Zenone, Gorgia. Investigación de fuentes: Pabst (1889), Geringere dialektische Begründung der Lehre vom Sein.6
III. LOS COMIENZOS DE LA TEORÍA CORPUSCULAR
Empédocles, Anaxágoras y Leucipo, que empezaron a actuar hacia mediados del siglo V a. C., consideraban como firmemente establecido: no existe ningún nacer (tránsito del no-ser al ser) ni perecer (tránsito del ser al no-ser). Los eleáticos no podían explicar, partiendo de aquí, la apariencia del cambio y de la multiplicidad. Por esto los sofistas llegaron a dudar del conocimiento. Los filósofos de la naturaleza, por su lado, llegaron a suponer: no existe nacimiento ni perecimiento, sino únicamente unión y separación de partículas por medio del movimiento en el espacio cósmico (para conocer la importancia de la teoría para cualquier construcción de la naturaleza y las dificultades que encierra, cf. Dilthey, I, 156 ss., 166 ss.).7