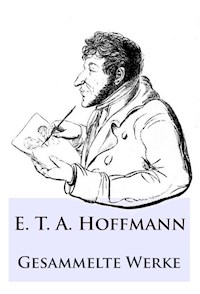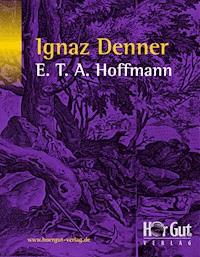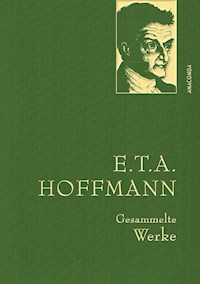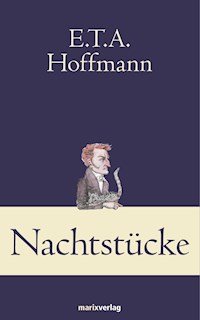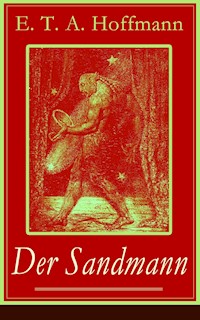1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En la extraordinaria novela de E.T.A. Hoffmann: Opiniones del Gato Murr, el lector se embarca en un fantástico viaje por las actividades rutinarias de la vida cotidiana de la Alemania del siglo XIX. El talento confiado y ecléctico de Murr, una criatura inspirada por el gato adorado del propio Hoffmann, lo convierten en un auténtico felino del Renacimiento, mientras que Kriesler, el alter ego de Hoffmann, es un personaje saturado de sensibilidad romántica. El extraño relato de E.T.A. Hoffmann evoca lo sobrenatural, lo operático, lo musical y lo psiquiátrico en una narrativa poblada de personajes que cruzan los límites entre locura y cordura, con un estilo que refleja esta incertidumbre. La obra influyó en un grupo tan variado como el formado por Gógol, Dostoievski, Kafka, Kierkegaard y Jung y, en muchos sentidos, prefiguró las ideas de Freud sobre lo misterioso. Opiniones del Gato Murr es un Clasico y forma parte de la famosa colección: 1001 LIBROS que hay que leer antes de morir.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 797
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
E.T.A. Hoffmann
OPINIONES DEL GATO MURR
Título original:
“Lebensansichten des Katers Murr“
Prefacio
Amigo Lector
En la extraordinaria novela de Hoffmann, compuesta aparentemente por la «vida y opiniones» de un felino autodidacta intercaladas en una «biografía fragmentaria del Kappellmeister Johannes Kriesler, escrita en hojas sueltas de papel desechado», el lector se embarca en un fantástico viaje por las actividades rutinarias de la vida cotidiana de la Alemania del siglo XIX.
Murr, el gato, tiene una presencia sociable que contrasta fuertemente con el nervioso compositor Kriesler. El talento confiado y ecléctico de Murr, una criatura inspirada por el gato adorado del propio Hoffmann, lo convierten en un auténtico felino del Renacimiento, mientras que Kriesler, el alter ego de Hoffmann, es un personaje saturado de sensibilidad romántica, devastado, de forma regular, por lo extremado de sus experiencias emocionales.
El extraño relato de Hoffmann evoca lo sobrenatural, lo operático, lo musical y lo psiquiátrico en una narrativa poblada de personajes que cruzan los límites entre locura y cordura, con un estilo que refleja esta incertidumbre. Se ha sugerido, incluso, que la obra de Hoffmann sentó los cimientos del realismo mágico. Siguiendo la tradición de Rabelais, Cervantes y Sterne, la obra de Hoffmann influyó en un grupo tan variado como el formado por Gógol, Dostoievski, Kafka, Kierkegaard y Jung y, en muchos sentidos, prefiguró las ideas de Freud sobre lo misterioso.
Una excelente lectura
LeBooks Editora
PRESENTACIÓN
Acerca del autor: E.T.A. Hoffmann
(Ernest Theodor Amadeus Hoffmann; Königsberg, hoy Kaliníngrado, Rusia, 1776 - Berlín, 1822) Escritor y compositor alemán. Hijo de un abogado, su tercer nombre era originalmente Wilhelm, pero más tarde adoptó el de Amadeus en honor a Mozart. Estudió derecho en Königsberg, y empezó en Glogau su carrera administrativa, que lo llevó a Berlín, Poznan y Plock. De 1804 a 1807 residió en Varsovia, donde vivió una época de intensa actividad profesional y artística: creó una orquesta, organizó conciertos y se dedicó a la composición.
E.T.A. Hoffmann
La invasión napoleónica le obligó a regresar a Berlín, ciudad que abandonó en 1808 para trasladarse a Bamberg, en Baviera, donde residió hasta 1813 viviendo en exclusiva de su arte: trabajó en el teatro que dirigía su amigo Holbein y se dedicó a tareas tan diferentes como director de orquesta y arquitecto. Fue en esta época cuando publicó sus Fantasías a la manera de Callot (1814-1815). En 1814 aceptó el cargo de consejero de justicia del tribunal de Berlín, sin que por ello se resintiera su ingente producción literaria de aquellos años.
Su fama se debe más a su obra como escritor que a sus composiciones. Adscrito al Romanticismo, donde más destacó su gran personalidad fue en sus cuentos fantásticos, en los que se mezclan el misterio y el horror, y que han alcanzado fama universal. En ellos crea una atmósfera en ocasiones de pesadilla alucinante, y aborda temas como el desdoblamiento de la personalidad, la locura y el mundo de los sueños, que ejercieron gran influencia en escritores como Victor Hugo, Edgar Allan Poe y el primer Dostoievski.
Las historias de Hoffmann son «siniestras», en el sentido que dio Freud a esta expresión: el efecto de horror y extrañamiento que produce la repentina realización en el mundo real de los temores supersticiosos o infantiles. Muchas de sus novelas cortas más famosas fueron reunidas en dos volúmenes bajo el título de Piezas fantásticas (1814-1815), que también contienen una colección de crítica musical y sus propias ilustraciones. El cariz fantástico de la mayor parte de estas obras atestigua la viva imaginación del autor, que se apoya en sus grandes y sutiles dotes de observación. Sueño y realidad se confunden en el espíritu del autor, que percibe -como él mismo dejó dicho- las cosas «invisibles para los ojos terrenos».
La rica imaginería literaria de Hoffmann inspiró a Jacques Offenbach su ópera Cuentos de Hoffmann, tal como Chaikovski transformó su cuento Cascanueces en un ballet en 1892 y Léo Delibes se basó también en el escritor para la creación de su ballet Coppélia en 1870. Del mismo modo el personaje de Kreisler, que aparece en el cuento de E.T.A. Hoffmann Las opiniones del gato Murr sobre la vida, inspiró a Robert Schumann su obra para piano Kreisleriana. Hoffmann escribió también numerosas piezas para piano, música de cámara, lieder, coros, música religiosa y óperas, entre las que destaca por su calidad Ondina (1816), ópera romántica que ejerció cierta influencia sobre Carl Maria von Weber. En su labor como crítico musical, fue un entusiasta de Beethoven.
Acerca de la obra: Opiniones del Gato Murr
“Opiniones del gato Murr sobre la vida, con una fragmentaria biografía del director de orquesta Johannes Kreisler”, és una novela que escribió Hoffmann en sus últimos años y que resulta una delicia. Para empezar, es un divertimento de escritor que, en las postrimerías de su vida, maneja sus recursos y emprende una escritura vigorosa con mano suelta, pero segura. La novela tiene un planteamiento completamente fantástico: un editor ha encontrado que, en el reverso del manuscrito sobre la vida del director de orquesta Kreisler, un gato llamado Murr ha escrito su propia autobiografía a la manera de Jean Jacques Rousseau. Lo que leemos nosotros es, entonces, el texto de Murr que se interrumpe periódicamente para dar paso al correspondiente fragmento de los hechos de Kreisler.
Esta lectura en paralelo, a cuyo ritmo nos acostumbramos pronto, es la que provoca en el lector risas, asombro y, por momentos, una inquietud que, siglo y pico más tarde, Sigmund Freud llamaría lo siniestro. Las risas vienen por el estilo grandilocuente del gato, cuyo tono por pasajes recuerda algo del humor cervantino (en el texto hay referencias al Coloquio de los perros y el mismo Hoffmann había pergeñado años atrás una recreación). Muchas reflexiones de Murr destilan una parodia del genio romántico, puesta al servicio de una sátira social que apunta al sentimentalismo, herencia rousseauniana. Así, muchas páginas que destina Murr a hablar sobre su educación, el valor de las lecturas y la forja de un estilo literario parecen evocar, entre burlas y veras, tratados a la manera del Emilio. El asombro va abriendo paso a la inquietud cuando descubrimos que el primer amo de Murr, el maestro Abraham, tiene un pasado oscuro en Italia y se rumorea que ha sido un mago. En las páginas dedicadas a Kreisler, discípulo de Abraham, hay quien sospecha que el maestro ha enseñado a escribir al gato, ya que este estaría dejando manuscritos de su propia pata desperdigados por allí.
Abraham, que tiene algo de sabio y de loco, entrega a Murr al director de orquesta, quien no le va a la zaga en excentricidad. Se dice, con razón, que, como notable músico que también era, Hoffmann volcó en el personaje de Kreisler algo de su experiencia en la profesión. Su época, inicios del XIX, es también la de Beethoven y, como este, Kreisler sufre la incomprensión tanto como la admiración de una aristocracia que todavía no acaba de aceptar que un músico merezca un tratamiento mejor que el que recibe un criado. En las partes que se ocupan del director de orquesta, encontramos enredos palaciegos, aventuras y lances de amor que un teórico como Murr, pese a su pasión, no alcanza.
Aunque posee páginas notables, Opiniones del gato Murr sobre la vida no es una novela perfecta. Mantiene el interés del lector hasta el final, pero su conclusión abrupta se siente forzada. Con todo, ¿habría sido posible un desenlace mejor? Lo dudo. La novela, de estructura episódica, no conduce a un final cerrado y es comprensible que al autor se le acabara la inventiva para las aventuras de ambos personajes, que se yuxtaponen, pero nunca llegan a fusionarse.
En ese contrapunto, precisamente, entre las aventuras de Kreisler y las ensoñaciones de Murr, reside el mérito novelesco del libro. Me inclino a pensar que Hoffmann aspiraba a que Opiniones del gato Murr sobre la vida fuera leído así: a saltos, de manera fragmentaria, como se leen las misceláneas y las enciclopedias.
SOBRE LA VIDA EN SUS DIVERSOS ASPECTOS Y BIOGRAFÍA FRAGMENTARIA
E. T. A. Hoffmann
“Opiniones del Gato Murr Sobre la vida en sus diversos aspectos y Biografía fragmentaria del maestro de capilla Johannes Kreisler en hojas de borrador casualmente incluidas
Prólogo del autor
Tímidamente, con el pecho tembloroso, entrego al mundo algunas hojas que hablan de la vida, del sufrimiento, de la esperanza, del anhelo, y que, en dulces horas de ocio y de entusiasmo poético, brotaron de mi más íntimo ser.
¿Podré resistir el severo juicio de la crítica?, ¿lo conseguiré? Pero sois vosotras, almas sensibles, espíritus infantiles y puros, los que tenéis corazones fieles emparentados con el mío; sí, vosotras, para vosotras escribí yo, y una sola hermosa lágrima de vuestros ojos me consolará, curará la herida que me abrió la fría censura de autores de reseñas.
Berlín, mayo de (18 - )
Murr (Étudiant en belles lettres)
Prólogo (reprimido por el autor)
Con la seguridad y la tranquilidad innatas en el verdadero genio, entrego al mundo mi biografía, para que aprenda cómo se forma uno para llegar a ser un gran gato, para que reconozca en todo su alcance las excelencias de mi ser, para que me ame, me aprecie, me honre, me admire y me adore un poco.
Si alguien fuera tan osado como para manifestar algunas dudas sobre el sólido valor de este libro extraordinario, que tenga en cuenta que se las habrá de ver con un gato que posee ingenio y razón, y también afiladas garras.
Berlín, mayo (18 - ) Murr (Homme de lettres très renommé)
P. S. ¡Esto es demasiado! Se ha imprimido también el prólogo del autor que tenía que ser censurado. No me queda más que rogar al benevolente lector que no le tenga demasiado en cuenta al gato escritor el tono algo orgulloso de este prólogo y que considere que si algunos prólogos melancólicos de otros autores sensibles se tradujeran al verdadero lenguaje de lo que se piensa en la intimidad, el resultado no sería muy distinto.
El ed.
Primera sección: Sentimientos de la existencia. Los meses de la juventud
¡Hay algo hermoso, magnífico, sublime en la vida! «¡Oh tú, dulce costumbre de la existencia!», exclamó aquel héroe de los Países Bajos en la tragedia. Esto mismo hago yo, pero no como aquel héroe, en el doloroso trance en el que tiene que abandonar esta existencia —¡no!—, en el instante en que me siento penetrado por el placer total que me produce el pensar que ahora he entrado del todo en aquella dulce costumbre y que en modo alguno estoy dispuesto a salir nunca de ella. Al decir esto me refiero a que la fuerza espiritual, el poder desconocido, o como quiera llamársele a aquel principio que reina sobre nosotros, que, sin contar con mi anuencia, me ha impuesto hasta cierto punto la citada costumbre, no puede en modo alguno tener peor talante que el que tiene el amable hombre en compañía del cual he ido a parar y que nunca me quita de delante de las narices, cuando más me está gustando, el plato de pescado que me ha servido.
¡Oh Naturaleza, sagrada, augusta Naturaleza!, ¡cómo toda tu delicia, todo tu arrobamiento inundan mi agitado pecho!, ¡cómo me envuelve el susurro misterioso de tu aliento! La noche está algo fresca y yo quería… pero nadie que lea esto, o que no lo lea, puede comprender el grado al que ha llegado mi entusiasmo, pues no conoce las alturas a las que me he elevado. A las que he trepado, habría que decir más bien; pero ningún poeta habla de sus pies, aun en el caso de que tenga cuatro, como yo, sino de sus alas, aunque no le hayan crecido sino que sean sólo el artilugio de un mecánico hábil. Sobre mi cabeza se arquea la amplia bóveda del cielo estrellado; la luna llena lanza el resplandor de sus rayos en torno a mí; en el fuego de su resplandor plateado se levantan tejados y torres. En las calles, debajo de mí se va extinguiendo el ruido de la multitud; la noche es cada vez más silenciosa; pasan las nubes; una paloma solitaria aletea en torno a la torre de la iglesia arrullando en medrosas quejas de amor. ¡Ah!, ¿y si mi querida pequeña quisiera acercárseme? Siento cómo en mí se agita algo de un modo extraño; un cierto apetito sentimental me arrastra hacia allí con fuerza irresistible. ¡Oh si ella, la dulce Gracia viniera a mi corazón, ¡enfermo de amor! la estrecharía contra mi pecho, no la dejaría marcharse nunca de mi lado; ay, agita las alas y se mete en el palomar —¡falsa! — y me deja en el tejado sin esperanzas. ¡Qué escasa es en estos tiempos de miseria, en estos tiempos sin corazón y sin amor la verdadera simpatía de las almas!
¿El andar erguido sobre dos pies es algo tan grande que la especie que se llama a sí misma humana pueda pensarse que tiene dominio sobre todos nosotros, que, con un equilibrio más seguro, andamos a cuatro patas? Pero ya sé: se piensan que esto que, dicen, está en su cabeza y que ellos llaman la razón es algo grande. No soy capaz
de imaginarme bien qué es lo que ellos entienden con esta palabra, pero de algo sí que no tengo duda: si, por lo que puedo deducir de determinados discursos de mi amo y protector, la razón no es otra cosa que la capacidad de actuar de un modo consciente y de no hacer tonterías, yo no me cambio por ningún ser humano. Una cosa creo, y es que la conciencia es sólo algo a lo que uno se acostumbra; en cambio, llegamos a la vida y pasamos por ella sin que nosotros mismos sepamos cómo. Por lo menos esto es lo que me ha ocurrido a mí, y, por lo que estoy viendo, en esta tierra no hay ni un solo hombre que sepa por propia experiencia el cómo y el cuándo de su nacimiento, como no sea únicamente por tradición, la cual además muchas veces es algo harto inseguro. Hay ciudades que se pelean por ser la cuna de un hombre famoso, y ocurre que, del mismo modo como yo mismo no sé nada cierto sobre esta cuestión, seguirá sin saberse si fue en el sótano, en la buhardilla o bien en el establo donde yo vi por primera vez la luz del mundo, o mejor dicho no la vi, sino que, en el mundo, fui visto por primera vez por mi querida mamá. Porque, como ocurre con nuestra especie, mis ojos estaban cubiertos por unos velos. Recuerdo muy vagamente unos sonidos, unos gruñidos y unos bufidos que se oían alrededor de mí y que son los que, casi contra mi voluntad, produzco cuando me domina la cólera. Con más claridad, y casi de un modo plenamente consciente, me veo encerrado en un estrecho recipiente, entre paredes blandas, sin poder apenas respirar y lanzando quejumbrosos gemidos en mi penuria y mi miedo. Noté que algo bajaba por el recipiente y me cogía por la barriga sin ningún miramiento, y esto me dio la ocasión de sentir y ejercitar la primera fuerza, una fuerza maravillosa, con la que me había dotado la Naturaleza. De mis patas delanteras, cubiertas abundantemente de pelo, saqué rápidamente unas garras puntiagudas, hábiles, y las hundí en la cosa que me había cogido y que, como más tarde aprendí, sólo podía ser una mano humana. Pero esta mano me sacó del recipiente, me echó al suelo e inmediatamente después sentí dos fuertes golpes en los dos lados de la cara, donde ahora puedo decir que sale una magnífica barba. Esta mano, tal como puedo enjuiciarlo yo ahora, herida por aquel juego de músculos de mis patas, me propinó unas cuantas bofetadas y yo hice la primera experiencia de la relación moral que existe entre causa y efecto, y fue precisamente un instinto moral lo que me impulsó a volver a meter las garras con la misma rapidez con la que las había sacado. Más tarde la gente, con razón, ha reconocido que ese meter las garras es un acto de la más grande bondad y amabilidad y lo ha designado con la expresión «tener patas de terciopelo».
Como he dicho, la mano me lanzó al suelo otra vez. Inmediatamente después me volvió a coger por la cabeza y la empujó hacia abajo, de tal modo que con mi pequeño hocico me encontré con un líquido, que, yo mismo no sé cómo fue esto — debió de ser un instinto físico—, empecé a lamer, lo que produjo en mi interior una extraña complacencia. Era, ahora lo sé, leche dulce lo que yo había saboreado con tanto agrado; tenía hambre y bebiendo se me calmó. De este modo, después de la educación moral vino la física.
De nuevo, pero de un modo más suave que antes, dos manos me cogieron y me pusieron en un lecho blando y calentito. Me iba sintiendo cada vez mejor, y empecé a exteriorizar el bienestar que sentía dentro de mí profiriendo aquellos extraños sonidos que son sólo propios de mi especie y que los hombres, con una expresión no desacertada, llaman ronrronear. Así, a pasos de gigante, iba avanzando yo en mi educación para el mundo. ¡Qué privilegio!, ¡qué precioso regalo del cielo poder expresar por medio de sonidos y de gestos el bienestar físico que yo sentía en mi interior! Empecé gruñendo, luego me vino aquel inimitable talento para mover la cola, en los más delicados círculos, como si fuera una serpiente; luego el maravilloso donde, con una única palabra, «miau», expresar en todos sus múltiples grados la alegría, el dolor, la delicia y el arrobamiento, el miedo y la desesperación, en fin, todos los sentimientos y pasiones. ¿Qué es la lengua de los hombres en comparación con este medio, el más sencillo de todos, de hacerse entender? Pero sigamos con esta historia, memorable y llena de enseñanzas, de mi juventud, una juventud rica en acontecimientos.
Me desperté de un profundo sueño; como un mar, me envolvía un brillo cegador, ante el que me asusté; se me habían quitado los velos de mis ojos, ¡veía!
Antes de que pudiera acostumbrarme a la luz, pero sobre todo a la pluralidad y diversidad de manchas de colores que se ofrecía a mis ojos, tuve que estornudar varias veces; unos tremendos estornudos, uno detrás de otro; pero pronto pude ver la mar de bien, como si llevara tiempo viendo ya… ¡Oh, la vista!; es una costumbre maravillosa, espléndida, una costumbre sin la cual se hubiera hecho muy duro estar en el mundo. Felices aquellos seres que tienen el don de aprender a ver tan fácilmente como yo.
No puedo negar que me asusté un poco y lancé el mismo grito de miedo que lancé cuando estuve en aquel angosto recipiente. Inmediatamente apareció un viejo pequeño y enjuto al que no olvidaré nunca, porque, a pesar de la mucha gente que he conocido después, jamás he vuelto a ver una figura a la que yo pueda llamar igual o siquiera parecida. Ocurre con frecuencia en nuestra especie que este o aquel hombre tengan un pelaje de manchas blancas y negras, pero es muy raro encontrar a una persona que tenga el pelo blanco como la nieve y al mismo tiempo unas cejas negras como las alas de un cuervo; pues éste era el caso de mi educador. En casa el hombre llevaba un camisón de dormir, no muy largo, de color amarillo vivo que me aterrorizó y que hizo que, en la medida en que podía andar, en mi torpeza de aquellos momentos, bajara del blando cojín y me echara a un lado. El hombre se inclinó hacia mí con un ademán que me pareció amable y me infundió confianza. Me cogió con las dos manos; yo me guardé muy bien de hacer aquel juego de músculos de las garras; las ideas de arañazo y golpes se asociaban por sí solas, y la verdad es que el hombre llevaba buenas intenciones, pues me puso en el suelo ante una escudilla de leche dulce, que yo empecé a beber ávidamente a lametones, de lo cual él parecía alegrarse no poco. Me decía muchas cosas, que yo sin embargo no entendía, porque para mí, que entonces era un inexperto alevín de gatito, el entender la lengua de los humanos no era algo que yo hubiera aprendido. En general, sobre mi protector no puedo decir mucho. Pero de algo no hay duda, de que entendía de muchas cosas; tenía que ser un hombre con una gran experiencia en las ciencias y las artes, pues todos los que venían a verle (entre ellos yo advertía la presencia de algunos que, donde a mí la naturaleza me ha dotado de una mancha amarillenta en el pelo, es decir, en el pecho, ellos llevaban una estrella, o una cruz) lo trataban con especiales maneras, es más, a veces con un cierto respeto mezclado de temor, como más tarde yo al perro de lanas Skaramuz, y lo llamaban nada menos que mi muy honorable, mi caro, mi muy distinguido maestro Abraham. Sólo dos personas lo llamaban simplemente «querido». Un hombre alto y enjuto y una mujer bajita y muy gorda de cabellos negros y que llevaba una gran cantidad de anillos en todos los dedos de la mano. Por lo visto aquel señor debió de haber sido un príncipe; la mujer, en cambio, una señora judía.
A pesar de aquellas nobles visitas, el maestro Abraham vivía en un pequeño cuarto de un piso muy alto, de modo que mis primeros paseos podía hacerlos yo muy cómodamente saliendo por la ventana y yendo al tejado y a la buhardilla.
¡Sí!, no puede ser de otra manera, es en la buhardilla donde deben haberme parido; nada de sótano, nada de establo; ¡me decido por la buhardilla! Clima, patria, costumbres, usos, qué inefable es la impresión que causan; sí, hasta qué punto son tan sólo ellos los que determinan la conformación externa e interna del ciudadano del mundo. ¿De dónde le viene a mi alma este sentido de la altura, este impulso irresistible hacia lo sublime? ¿De dónde esta destreza extrañamente rara trepando, este envidiable arte para los más atrevidos y geniales saltos? ¡Ah!, ¡una dulce melancolía llena mi pecho! ¡La nostalgia del suelo de la patria se agita en mí de un modo poderoso! A ti te consagro estas lágrimas, hermosa patria, a ti ese miau melancólicamente jubiloso. A ti te honran estos saltos, estas frases; hay virtud en ellos y valor patriótico. Tú, oh buhardilla, de un modo generoso y abundante, me dispensas algunos ratoncillos, y además, de la chimenea puede uno atrapar algunas salchichas, alguna corteza de manteca, sí, puede pescar algún gorrión e incluso de vez en cuando una palomita. «¡Grande es el amor a ti, oh patria!».
Pero en atención a mí tengo que…
(Hojas de maculatura)
«¿y no se acuerda, muy honorable señor, del gran viento que le quitó al abogado el sombrero de la cabeza, cuando, por la noche, caminaba por el Pont Neuf, y se lo tiró al Sena? Algo parecido se encuentra en Rabelais, pero en realidad no fue el fuerte viento el que le arrebató el sombrero al abogado que, dejando la capa a merced del viento, apretaba a aquél con la mano fuertemente contra la cabeza, sino que fue un granadero quien se lo quitó, gritando en voz alta “hace mucho viento, señor”, un granadero que pasaba corriendo y que le quitó el fino castor que el abogado aguantaba con la mano, por encima de su peluca, y no fue este sombrero de castor lo que fue lanzado a las olas del Sena sino el mal sombrero de fieltro del soldado lo que el viento llevó a la muerte húmeda. Usted ya sabe, muy honorable señor, que en el momento en el que el abogado se encontraba allí completamente aturdido, pasó corriendo otro soldado gritando en voz alta lo mismo: “¡Hace mucho viento, señor!”, cogió por el cuello la capa del abogado y de un tirón se la quitó de los hombros y la echó hacia abajo, y que inmediatamente después pasó corriendo un tercer soldado gritando lo mismo: “¡Hace mucho viento, señor!” y le quitó de la mano el bastón de puño dorado. El abogado gritó con todas sus fuerzas, le lanzó la peluca al último de los bribones y luego, con la cabeza descubierta, sin capa ni bastón, se fue a escribir el más peregrino de los testamentos, para vivir la más extraña de las aventuras. Todo esto lo sabe usted, honorable señor».
«No sé», replicó el príncipe, después que yo hube dicho eso, «no tengo ni idea ni comprendo en absoluto cómo vos, maestro Abraham, podéis venirme con una cháchara como ésta. Sin duda que conozco el Pont Neuf; está en París, y si bien no lo he atravesado nunca a pie, sí lo he pasado en coche, como corresponde a mi estamento. Al abogado Rabelais no lo he visto nunca y en mi vida me he preocupado por las trastadas de los soldados. Cuando en mis años mozos mandaba aún a mi ejército, una vez por semana ordenaba azotar bien, con varas, a todos los terratenientes, por todas las tonterías que habían cometido o por las que pudieran cometer en el futuro. Sin embargo, apalear a la gente del pueblo era cosa de los tenientes, quienes, siguiendo mi ejemplo, lo hacían todas las semanas, concretamente los sábados, de modo que el domingo no había en todo el ejército un sólo terrateniente ni un pobre diablo que no hubiese recibido su tanda de golpes, con lo cual la tropa, junto con la moralidad aprendida a golpes, se acostumbraba a que la pegaran, sin haber estado nunca delante del enemigo, y en ese caso no podían hacer otra cosa que pegar. Esto os convencerá, maestro Abraham, y ahora os ruego que, por el amor de Dios, me digáis qué es lo que queréis con vuestro viento, con vuestro abogado Rabelais, al que le robaron en el Pont Neuf; dónde están vuestras excusas por haber convertido la fiesta en una espantosa confusión, por el hecho de que a mí me haya caído una lámpara en el toupé, de que mi querido hijo haya ido a parar al estanque y de que le hayan salpicado una y otra vez unos delfines traicioneros, de que la infanta, sin velo, con la falda levantada, como Atalanta, tuviera que huir por el parque, de que…, de que…, ¿quién es capaz de contar el número de desgracias de aquella terrible noche? Bueno, maestro Abraham, ¿qué decís?». «Muy honorable señor», repliqué yo inclinándome humildemente, «¿qué otra cosa tuvo la culpa de toda esa calamidad si no el viento, la espantosa tormenta que se desató cuando todo seguía su mejor curso? ¿Puedo yo mandar sobre los elementos? ¿No es verdad que yo mismo he sufrido aquí un terrible infortunio?, ¿no he perdido yo, como aquel abogado, al que con toda humildad le pido que no confunda con el famoso escritor francés Rabelais, no he perdido yo también sombrero, levita y capa? ¿No he…?».
«Escucha», dijo Johannes Kreisler interrumpiendo al maestro Abraham, «escucha, amigo, hasta hoy, a pesar de que hace bastante tiempo de eso, se habla todavía del cumpleaños de la princesa —un cumpleaños que tú ordenaste festejar— como de un oscuro secreto, y seguro que tú, según tu modo y manera, te has metido en no pocas aventuras. Si el pueblo te tenía ya por una especie de maestro de brujería, esta creencia parece haberse afianzado mucho con esa fiesta. Dime sin rodeos cómo ha ocurrido todo esto. Ya sabes que en aquella ocasión, yo no estaba aquí».
«Precisamente esto», dijo el maestro Abraham quitándole la palabra, «el hecho de que no estuvieras aquí, de que tú —sabe el cielo qué furia es la que te empujaba— te hubieras marchado corriendo como un poseso, precisamente esto es lo que me puso a mí como un loco furioso; precisamente por esto conjuré a los elementos a que perturbaran una fiesta que destrozaba mi pecho, porque faltabas tú, el verdadero héroe de este acto, una fiesta que al principio discurría sólo de un modo precario y fatigoso, pero que luego a algunas personas queridas no hizo otra cosa que traerles el tormento de unos sueños que dan miedo, dolor, espanto. Entérate bien, Johannes; he mirado en lo más profundo de tu interior y he visto el misterio peligroso, amenazador que descansa allí, un volcán que hierve y que de un momento a otro puede hacer erupción, con llamas destructoras que, sin miramiento alguno, consuman todo cuanto encuentren a su alrededor. Hay cosas en nuestro interior que son de una forma tal que nuestros más íntimos amigos no están autorizados a hablar de ellas. De ahí que oculte cuidadosamente lo que he visto en ti; pero con aquella fiesta, cuyo sentido profundo no se dirigía a la princesa sino a otra persona querida y a ti mismo, quería apresar de un modo violento todo tu yo. Los más ocultos tormentos debían cobrar vida en ti y, como furias despertadas del sueño, con redoblada fuerza, debían destrozar tu pecho. Como una medicina para un enfermo de muerte, una medicina sacada del mismo orco, ante la cual, en el más furioso paroxismo, no puede tener miedo ningún médico sabio, aquello debía procurarte la muerte o la curación. Debes saber, Johannes, que el día del santo de la princesa coincide con el día del santo de Julia, que como ella se llama también María».
«¡Ah!», gritó Kreisler levantándose de un salto y con los ojos llenos de un fuego abrasador; «¡ah!, maestro, ¿te ha sido dado el poder de jugar conmigo el más atrevido y desvergonzado de los juegos? ¿Eres tú la fatalidad misma, que puedes apoderarte de mi interior?».
«Hombre salvaje e insensato», replicó el maestro Abraham, «¿cuándo al fin el incendio abrasador que hay en tu pecho se convertirá en llama pura de nafta, alimentada por el profundo sentido para el arte que hay en ti, para todo lo espléndido y hermoso? Me pides que te describa aquella malhadada fiesta; escúchame pues con calma, ¿o es que tus fuerzas están quebrantadas del todo y ya no eres capaz de esto?; si es así voy a dejarte».
«Cuenta», dijo Kreisler con voz medio ahogada, poniéndose las dos manos delante de la cara y sentándose otra vez. «Querido Johannes», dijo el maestro Abraham tomando de repente un tono sereno y alegre, «en modo alguno quiero cansarte con la descripción de todas las sensatas disposiciones, que en buena parte tenían su origen en el gran ingenio del príncipe. Como la fiesta empezaba poco antes del anochecer, se entiende fácilmente que todo el hermoso parque que rodea el palacio de recreo estuviera iluminado. Yo me había esforzado por producir efectos insólitos en esta iluminación, pero eso se consiguió sólo en parte, porque, por orden expresa del príncipe, en todas las avenidas, por medio de lámparas de colores colocadas sobre grandes pizarras negras debía arder el nombre de la reina, con la corona imperial encima. Como las pizarras estaban clavadas a postes muy altos, casi parecían avisos luminosos advirtiendo que no se podía fumar o eludir pagar el peaje.
El punto más importante de la fiesta era el teatro que tú ya conoces, que está en el centro del parque, hecho con matorral y ruinas artificiales. En este teatro, los actores de la ciudad debían representar algo alegórico, que era lo suficientemente tonto como para que gustara muchísimo, incluso si no lo hubiera escrito el príncipe, y por ello, para usar una ingeniosa expresión de aquel director de escena que representaba una pieza principesca, no hubiera brotado, como un río, de una serenísima pluma. El camino que llevaba del palacio al teatro era bastante largo. Según la idea poética del príncipe, un genio que flotaría en los aires debía iluminar con dos antorchas el camino que iría recorriendo la familia; no ardería ninguna otra luz, y sólo después de que la familia y el séquito hubieran tomado asiento, el teatro debía iluminarse de repente. De ahí que el susodicho camino quedara en la oscuridad. Fue inútil que yo expusiera las dificultades que, por la longitud del camino, comportaba esta tramoya; él había leído algo parecido en las Fetes de Versailles, y como después él mismo había encontrado poética esta idea, se empeñó en ponerla en práctica.
Con el fin de rehuir reproches inmerecidos, dejé al genio y a sus antorchas al cargo del tramoyista de la ciudad. Pues bien, así que el príncipe y la princesa, detrás de los cuales iba el séquito, salieron por la puerta del salón, un hombrecito pequeño y mofletudo, vestido con los colores de la casa real, llevando en sus manecitas dos antorchas encendidas, fue bajado con una cuerda del tejado del palacio. Pero el muñeco pesaba demasiado, y ocurrió que, apenas había dado veinte pasos, la máquina se atascó, de modo que el espíritu protector de la casa real, que iluminaba el camino, se quedó colgando de la cuerda, y, al tirar los operarios con más fuerza, se puso cabeza abajo. Entonces las velas, encendidas, al estar vueltas hacia abajo, lanzaron gotas de ardiente cera a la tierra. La primera de esas gotas acertó con el príncipe mismo, quien sin embargo aguantó el dolor con estoica serenidad, no sin abandonar un poco la gravedad de sus pasos y acelerar la marcha. En aquel momento el genio avanzó por los aires hasta colocarse sobre el grupo formado por el gran mariscal y sus ayudas de cámara, además de los otros cargos de la corte; los pies arriba, la cabeza abajo, de tal modo que la lluvia ardiente que caía de las antorchas alcanzaba ahora a éste ahora a aquél, en la cabeza y en la nariz. Exteriorizar el dolor y perturbar de este modo la alegre fiesta hubiera sido herir el respeto que ésta merecía, pero no por ello era menos divertido ver cómo los infortunados, toda una cohorte de estoicos Scevolas, venciendo el dolor, no sin violencia, con espantosas muecas, más aún, forzando incluso una sonrisa, que más bien parecía ser propia del orco, avanzaban en silencio sin dejar apenas espacio a un tímido suspiro. En éstas empezaron a redoblar los timbales, a sonar atronadoras las trompetas, cien voces gritaron: “¡Viva, viva su graciosa majestad la princesa!, ¡viva, viva su graciosa majestad el príncipe!”, de tal modo que el pathos trágico producido por el extraño contraste entre aquellos rostros lacónicos y el divertido júbilo de la gente daba a toda aquella escena una majestad difícilmente imaginable.
»Al fin, el gran mariscal, viejo y gordo, no pudo resistir más; en el momento en que una ardiente gota le alcanzó justo en la mejilla, en la terrible cólera de su desesperación, dio un salto hacia un lado, pero se enredó con las cuerdas que, como parte de la maquinaria de vuelo, pasaban tensas por los lados del camino, a poca distancia del suelo, y cayó de bruces gritando: “¡Por todos los demonios!”. En aquel mismo momento, el paje, en los aires, acabó de representar su papel. El voluminoso gran mariscal, con sus muchos kilos de peso, tiró de él para abajo; aquél se precipitó en medio del séquito que, dando fuertes gritos, se dispersó de un modo estrepitoso. Las antorchas se apagaron, la gente se encontraba en medio de la más densa de las tinieblas. Todo esto ocurrió casi delante mismo del teatro, tocándolo casi. Yo me guardé muy bien de encender el cabo de la mecha que en un momento tenía que encender todas las lámparas, todos los braseros del lugar; esperé unos minutos, para dar tiempo a que la concurrencia se confundiera bien entre los árboles y los matorrales. “¡Luz, Luz!”, gritaba el príncipe como el rey en Hamlet. “¡Luz, luz!”, una multitud confusa de voces roncas.
Cuando el lugar se iluminó, el tropel de gente dispersa por todas partes parecía un ejército derrotado que se va reuniendo con esfuerzo. El ayuda de cámara mayor se reveló como un hombre de gran presencia de ánimo, como el más hábil estratega de su tiempo: porque, en pocos minutos, gracias a sus esfuerzos, se restableció el orden. El príncipe, junto con sus acompañantes más cercanos, subió a una especie de trono de flores que estaba puesto en alto, en el centro del lugar donde se encontraban los espectadores. Así que los príncipes se hubieron sentado, gracias a un ingeniosísimo dispositivo de aquel tramoyista, cayó sobre ellos una gran cantidad de flores. Pero en aquel momento la negra fatalidad quiso que un gran lirio rojo cayera justo en la nariz del príncipe y que cubriera todo su rostro de polvo rojo, como brasas, lo que hizo que él tomara un aspecto de inusual majestad, digno de la solemnidad de la fiesta».
«Es demasiado, es demasiado», gritó Kreisler soltando una carcajada que hizo retumbar las paredes.
«No te rías así, de un modo tan convulsivo», dijo el maestro Abraham, «también yo me reí aquella noche de un modo desenfrenado, como no me había reído nunca; en aquel momento me sentí impulsado a toda clase de locuras, y, al igual que el mismísimo duende Puck, me hubiera gustado dispersar y confundir a todo el mundo mucho más, pero las flechas que yo había dirigido contra los otros penetraban tanto más profundamente en mi propio pecho. ¡Bueno!, ¡sólo quiero decirte una cosa!: el momento de la ridícula lluvia de flores lo había escogido yo para atar bien el hilo invisible que debía atravesar toda la fiesta y que, como un cable eléctrico, debía hacer estremecer lo más profundo de aquellas personas a las que, con mi misterioso aparato espiritual, en el que se perdía el hilo, pensaba yo poner en relación conmigo. No me interrumpas, Johannes, escúchame con calma. Julia estaba sentada a un lado, junto con la infanta, detrás de la princesa; yo las veía a las dos. Así que callaron los timbales y las trompetas, un capullo de rosa, que estaba abriéndose, escondido entre fragantes violetas de noche, le cayó a Julia en el regazo, y, como un hálito del viento de la noche, llegaron flotando las notas de tu canción, que penetraba en lo más profundo del pecho: “Mi lagnerò tacendo della mia sorte amara”. Julia estaba asustada, pero cuando empezó la canción, que —te lo digo, no sea que te vayan a entrar dudas y temores sobre el modo como la interpretaban— yo mandé tocar en la lejanía a nuestros excelentes maestros del corno de basseto, un leve “¡ay!” se escapó de los labios de ella; apretó el ramo contra su pecho y yo oí claramente cómo le decía a la infanta: “Seguro que él está aquí otra vez”. La infanta abrazó a Julia con todas sus fuerzas y gritó tan alto: “¡No, no!, ¡ay, nunca!”, que el príncipe, volviendo su encendido rostro, la mandó callar airado.
Aunque en aquel preciso momento el señor pudo no estar tan enojado como parecía con la dulce criatura, quiero hacerte notar aquí que el maravilloso maquillaje —en la ópera un “tiranno ingrato” no se hubiera podido maquillar de un modo más acertado— le daba ciertamente la apariencia de una cólera pertinaz, inextinguible, de tal modo que los más emocionantes discursos, las más tiernas situaciones que de una forma alegórica representaban la felicidad doméstica en el trono, parecían totalmente perdidas; con ello la perplejidad en la que se encontraron actores y público no fue pequeña. Incluso cuando el príncipe, en los pasajes que con tal objeto él había señalado en rojo en el ejemplar que tenía en la mano, le besaba la mano a la princesa y con el pañuelo le secaba una lágrima de un ojo, esta escena parecía tener lugar en la más enconada de las iras; de tal manera que los ayudas de cámara que estaban a su lado para servirle se decían en voz baja: “¡Jesús!, ¿qué es lo que le pasa a nuestro muy honorable señor?”. Sólo te diré, Johannes, que mientras los actores, delante, en el escenario, interpretaban estas necedades, yo, detrás, con un espejo mágico y otros dispositivos, representaba en los aires un espectáculo de espíritus que glorificaban a la niña celestial, a la dulce y graciosa Julia, de tal manera que, una tras otra, sonaban las melodías que tú habías creado en medio de tu gran entusiasmo; es más, que, ahora lejos ahora cerca, a modo de una llamada de los espíritus, medrosos y llenos de presentimientos, sonaba el nombre de Julia.
Pero faltabas tú, faltabas tú, mi Johannes, y aunque yo, después que el espectáculo hubo terminado, tuve que alabar a mi Ariel, como el Próspero de Shakespeare al suyo, aunque tuve que decir también que él lo había llevado a cabo todo de un modo perfecto, sin embargo, lo que yo creía haber ordenado con profunda inteligencia lo encontré insulso y sin color. Julia, con su fino tacto, lo había comprendido todo. Sin embargo, parecía dar la impresión de estar afectada sólo por un dulce sueño al que por lo demás no se le concede ningún influjo especial en la vida de la vigilia. La infanta, por el contrario, estaba sumida en lo más profundo de sí misma. Cogida del brazo de Julia, paseaba por las iluminadas alamedas del parque, mientras que en un pabellón la corte tomaba un refrigerio. Yo había preparado el gran golpe en este momento, pero faltabas tú, faltabas tú, mi Johannes. Malhumorado y lleno de ira, corría yo de un lado para otro mirando si estaban convenientemente ordenados los preparativos para el gran juego de fuegos de artificio con el que debía terminar la fiesta. Y he aquí que, levantando la vista al cielo, por encima del lejano Geierstein, en el fulgor de la noche, advertí la presencia de aquella pequeña nube rojiza que significa siempre que el tiempo va a empezar siendo tranquilo y que luego, aquí, por encima de nosotros, estallará una terrible explosión. En qué momento va a tener lugar esta explosión lo calculo yo, como sabes, al segundo, según el estado de la nube. Aquello no podía durar ni una hora más; por esto decidí que debíamos darnos prisa en lo de los fuegos de artificio. En aquel instante me di cuenta de que mi Ariel había empezado ya con aquella fantasmagoría que iba a decidirlo todo, todo, porque en el extremo del parque, en la pequeña ermita de la Virgen oí cómo el coro cantaba tu Ave Maris Stella. Fui allí a toda prisa. Julia y la infanta estaban arrodilladas en el reclinatorio que habían puesto fuera, delante de la ermita. Apenas estuve allí, cuando —pero faltabas tú, faltabas tú, mi Johannes—… Permíteme que me calle sobre lo que ocurrió en aquel momento. ¡Ay! Lo que yo tenía por una obra maestra de mi arte quedó sin efecto alguno, y me enteré de lo que yo, estúpido loco, no había ni sospechado».
«¡Habla!» exclamó Kreisler, «¡habla, dilo todo, maestro, tal como ocurrió!».
«¡En absoluto!», contestó el maestro Abraham, «a ti no te sirve de nada y a mí se me parte el corazón al decirte de qué modo mis propios espíritus infundieron espanto y pavor en mi cuerpo. ¡La nube!, ¡una idea feliz! “De este modo”, grité como un loco, “debe terminar todo en una salvaje y espantosa confusión”, y salí corriendo a toda prisa hacia el lugar de los fuegos de artificio. El príncipe mandó que me dijeran que, cuando todo estuviera listo, le hiciera una seña. Sin apartar la vista de la nube, que iba subiendo cada vez más por encima del Geierstein, cuando me pareció que estaba lo bastante arriba, solté los disparos de mortero. Pronto la corte entera, toda la concurrencia, estuvieron en el lugar. Después del habitual juego de las ruedas, los cohetes, las bolas de fuego y las otras cosas de costumbre, al fin se levantó el cortejo de letras del nombre de la princesa en resplandecientes fuegos chinos; pero en lo alto, por encima de él, en una luz blanca como la nieve, se veía flotar y desvanecerse el nombre de Julia. Era el momento. Encendí la girándula, y en el mismo instante en que, silbando y atronando, los cohetes subían a lo alto, se desató la tempestad, con rayos de un rojo como las brasas y estrepitosos truenos que hacían retumbar el bosque y las montañas. Y el huracán se metió rugiendo en el parque y levantó el lamento de mil voces que, metidas en lo hondo de los matorrales, lanzaban alaridos. Yo le quité de la mano el instrumento a un trompetista que huía y toqué una música divertida y alegre, mientras que las salvas de las piezas de artillería, de los cañonazos, de los morteros, de un modo valiente y decidido, contestaban con su estruendo al retumbar de los truenos».
Mientras el maestro Abraham estaba contando esto, Kreisler se levantó de un salto; iba de un lado a otro de la habitación, agitaba los brazos en torno a él, como si fueran floretes, y al fin gritó lleno de entusiasmo: «¡Qué bello!, ¡qué maravilloso!, ¡aquí reconozco yo a mi maestro Abraham!; ¡los dos somos carne y uña!».
«Oh», dijo el maestro Abraham, «sé muy bien que lo más salvaje, lo más espantoso es lo tuyo; sin embargo, he olvidado aquello que te hubiera dejado totalmente a merced de los más terribles poderes del mundo de los espíritus. Yo había hecho tensar el arpa eólica, que como sabes se extiende por encima del estanque y en la que el viento, como un hábil músico, tocaba muy bien. Entre los aullidos, en el bullir del huracán, en el fragor del trueno sonaban de un modo espantoso los acordes del órgano gigante. Cada vez más rápidas salían impetuosas las grandes notas y uno podía muy bien oír allí un ballet de furias cuyo estilo habría que calificar de desusadamente grandioso, como casi no es posible oírlo entre las paredes de tela de un teatro. ¡Bueno! En media hora había pasado todo.
El viento de la noche susurraba consolador por entre el asustado bosque y secaba las lágrimas de los oscuros matorrales. En medio de todo esto, de vez en cuando, como un repique de campanas lejano, sordo, sonaba el arpa eólica. Yo me encontraba en un extraño estado de ánimo. Tú, Johannes mío, llenabas mi interior de un modo tan perfecto y total que yo creía que en aquel mismo momento te levantarías ante mí saliendo del túmulo mortuorio de esperanzas perdidas, de sueños no cumplidos y caerías sobre mi pecho. En aquel momento, en el silencio de la noche, me acometió este pensamiento: qué clase de juego había yo llevado a cabo, con qué violencia había querido yo romper el nudo que la negra fatalidad había atado; y, agitado en medio de fríos estremecimientos, era de mí mismo de quien yo tenía que horrorizarme. Una multitud de fuegos fatuos danzaba y daba saltitos de un lado para otro por todo el parque; pero eran los criados, que con linternas intentaban recoger los sombreros, pelucas, bolsas de pelo, espadas, zapatos, chales que se habían perdido en la rápida fuga. Yo me marché. Me quedé un tiempo en medio del gran puente que hay delante de nuestra ciudad y miré otra vez hacia atrás, al parque, que, como un jardín maravilloso, se levantaba bañado por el mágico fulgor de la luna y en el que había empezado el divertido juego de ágiles elfos. En aquel momento llegó a mis oídos un suave piar, un lloriqueo que parecía casi el de un niño recién nacido. Sospeché que allí se estaba cometiendo una fechoría; me incliné profundamente por encima de la baranda, y a la clara luz de la luna descubrí un gatito que se había cogido fuertemente al pilar para escapar a la muerte. Probablemente alguien había querido ahogar en el agua a unas crías de gato, y el animalito había vuelto a subir trepando. Bueno, pensé yo, no es ningún niño pero es un pobre animal que gimotea pidiéndote que le salves y al que tú tienes que salvar».
«Oh tú, sensible Just», exclamó Kreisler, «dime dónde está tu Tellheim».
«Perdón», continuó el maestro Abraham, «perdón, Johannes mío, con Just es difícil que me puedas comparar. Yo he sobreactuado a Just. Él salvó a un perro de lanas, a un animal que a nadie le disgusta tener a su lado, del cual se pueden esperar agradables servicios, como traer cosas, guantes, bolsas de tabaco, pipas, etc.; pero yo he salvado a un gato, a un animal ante el que muchos se horrorizan, que por lo general es proclamado como pérfido, que tiene un modo de ser que no es suave ni benevolente, incapaz de amistad franca y abierta alguna, que nunca abandona del todo su actitud hostil frente a los humanos; sí, a un gato salvé yo, por filantropía pura y desinteresada. Trepé por encima de la baranda; eché, no sin peligro, las manos hacia abajo, cogí el gatito que gimoteaba, tiré de él para arriba y lo metí en el bolsillo. Una vez hube llegado a casa, me desnudé rápidamente y, cansado y agotado como estaba, me eché sobre la cama; pero apenas me había dormido cuando me despertó un lloriqueo quejumbroso y un gimoteo que parecía provenir del armario de la ropa. Me había olvidado del gatito y lo había dejado en el bolsillo de mi levita. Liberé al animal de su cárcel, cosa por la que él me arañó de tal modo que me sangraron los cinco dedos de la mano. Estaba ya a punto de tirar el gato por la ventana, pero lo pensé mejor y me avergoncé de mi mezquina locura, de mis ansias de venganza, que si ni siquiera están bien tratándose de seres humanos, mucho menos tratándose de una criatura irracional. Crié al gato con todo el empeño y esmero de que fui capaz. Es el animal más listo, más bueno, y, más aún, más divertido y chistoso de esta especie; no he visto otro igual; un animal al que únicamente le falta una formación superior, que tú, mi querido Johannes, le puedes proporcionar con poco esfuerzo, por lo cual he pensado confiarte en lo sucesivo el gato Murr, que éste es el nombre que le he dado. A pesar de que Murr, en estos momentos, empleando la expresión de los juristas, todavía no es un homo sui juris, le he preguntado si estaría de acuerdo en pasar a ser tu criado. Está encantado con la idea».
«Estás delirando», dijo Kreisler, «estás delirando, maestro Abraham; tú sabes que a mí los gatos no me caen especialmente bien, que prefiero con mucho la especie de los perros». «Por favor», replicó el maestro Abraham, «te lo pido de todo corazón, quédate con mi esperanzado gato Murr, por lo menos hasta que yo regrese de mi viaje. Lo he traído por esta razón; está ahí fuera esperando una noticia favorable. Por lo menos míralo».
En ésas el maestro Abraham abrió la puerta y sobre el lecho de paja, hecho un ovillo, dormido, estaba tumbado un gato al que, dentro de su especie, se le podía llamar un prodigio de belleza. Las pintas grises y negras del lomo se juntaban en la parte alta de la cabeza, entre las orejas, y formaban en la frente el más delicado de los jeroglíficos. Con pintas también, y de una longitud y una fuerza inusuales, era su espléndida cola. Además, iluminado por el sol, el vestido de colores del gato resplandecía y destellaba de tal modo que, entre el negro y el gris, se podían ver también pequeñas franjas de color amarillo oro. «¡Murr! ¡Murr!», gritó el maestro Abraham, «krr-krr», contestó el gato de un modo claramente perceptible; se desperezó, se levantó, hizo el más extraordinario de los puentes de gato que se hayan visto jamás y abrió un par de ojos de color verde hierba, desde los cuales, como centellas de fuego, salían relámpagos de alma e inteligencia. Por lo menos esto es lo que aseguraba el maestro Abraham, y también Kreisler tuvo que conceder que cuando menos en el rostro del gato había algo de especial y desacostumbrado, que su cabeza era lo suficientemente grande para que en ella cupieran las ciencias, y que su barba, a pesar de su juventud, era suficientemente blanca y larga como para proporcionarle en su momento la autoridad de un sabio griego.
«Pero ¿cómo se puede dormir en cualquier sitio?», le dijo el maestro Abraham al gato, «con esto pierdes toda la alegría y te conviertes antes de tiempo en un animal huraño. ¡Lávate bien, Murr!».
Inmediatamente el gato se sentó sobre las patas traseras, de un modo fino y elegante, se pasó las patitas de terciopelo por la frente y las mejillas y luego lanzó un miau claro y alegre, de contento y satisfacción.
«Éste es», continuó el maestro Abraham, «éste es el maestro de capilla Johannes Kreisler, del cual vas a ser criado». El gato, como embobado, miró al maestro de capilla, empezó a gruñir, saltó sobre la mesa que estaba junto a Kreisler y desde allí, sin más, saltó sobre uno de sus hombros, como si quisiera decirle algo al oído. Luego bajó al suelo otra vez y, moviendo la cola y gruñendo, fue dando vueltas en torno a su nuevo amo, como si quisiera conocerlo bien.
«Dios me perdone», exclamó Kreisler, «creo incluso que este pequeño personaje gris tiene inteligencia y desciende de la ilustre familia del gato con botas».
«De una cosa no hay duda», contestó el maestro Abraham, «de que el gato Murr es el animal más gracioso del mundo, un auténtico Polichinela, y además es bueno y educado, no es molesto ni pretencioso como son a veces los perros, que con sus desmañadas caricias nos resultan impertinentes».
«Observando», dijo Kreisler, «un gato tan inteligente como éste, me duele comprobar hasta qué punto es estrecho el círculo en el que está confinado nuestro conocimiento. ¿Quién puede decir, quién puede simplemente sospechar hasta dónde alcanza la capacidad mental de los animales? Cuando para nosotros algunas cosas de la naturaleza, o mejor dicho todas, nos resultan inescrutables, acudimos enseguida con nombres y nos envanecemos con nuestra sabiduría de escuela, una sabiduría que no alcanza mucho más allá de nuestra nariz. De esta forma toda la capacidad intelectual de los animales, que a menudo se exterioriza del modo más maravilloso, la hemos despachado con la denominación de instinto. Pero a mí me gustaría que me contestaran a esta sola pregunta, si la idea de instinto, de impulso ciego y arbitrario es compatible con la capacidad de soñar. Que, por ejemplo, los perros sueñan de un modo muy vivo es algo que lo sabe todo aquel que se haya fijado en cómo duerme un perro de caza, al que en sueños se le aparece la caza entera. Busca, husmea, mueve las patas como si estuviera en plena carrera, jadea, suda. De gatos que sueñen, en estos momentos no sé nada». «El gato Murr», dijo el maestro Abraham interrumpiendo a su amigo, «no sólo sueña de un modo muy vivo sino que, como se puede observar claramente, muchas veces llega a aquellos dulces estados de ensoñadora apatía, de delirio de sonámbulo, en una palabra, a aquellos extraños estados entre el sueño y la vigilia que, en los espíritus poéticos, pasan por ser los momentos en los que realmente están concibiendo pensamientos geniales. En ese estado, desde hace poco gime, suspira de un modo absolutamente inusual, de tal forma que tengo que pensar que o bien está enamorado o bien está trabajando en una tragedia».
Kreisler soltó una sonora carcajada y dijo: «Bueno, entonces ven, gato Murr, gato inteligente, educado, ingenioso, poético, haznos…».
(Sigue Murr) añadir muchísimas cosas de la primera educación, de los meses de mi juventud.
Porque no hay duda de que es muy curioso, y algo que está lleno de enseñanzas, que en una biografía un espíritu grande se extienda en detalles sobre todo lo que le ocurrió en su juventud, por insignificante que esto pueda ser. ¿Pero es que a un gran genio pueden pasarle alguna vez cosas insignificantes? Todo lo que él se propuso hacer, o no se propuso hacer, cuando era niño es de enorme importancia y proyecta una luz clara sobre el sentido profundo, sobre las tendencias peculiares de sus obras imperecederas. Un maravilloso ánimo nace en el pecho del ambicioso muchacho a quien atormentan dudas y temores sobre si su fuerza interior va a ser suficiente para lo que se propone, cuando lee que los grandes hombres, de niños, jugaban a soldados, se excedían comiendo golosinas y recibían a veces no pocos golpes por perezosos, mal educados y torpes. «Lo mismo que a mí, lo mismo que a mí», exclama el muchacho entusiasmado, y ya no duda de que también él es un gran genio, a pesar de su adorado ídolo.
Algunos leyeron a Plutarco, o quizá sólo a Cornelio Nepote, y llegaron a ser grandes héroes; algunos a los trágicos de la Antigüedad, traducidos, y además a Calderón y a Shakespeare, a Goethe y a Schiller, y si no grandes poetas, sí llegaron a ser pequeños versificadores, que gustan también mucho a la gente. De ahí que seguro que mis obras encenderán la más alta vida de la poesía en el pecho de más de un gato que tenga inteligencia y talento, y si un noble gatito se propone leer en el tejado mis pasatiempos biográficos, entrará perfectamente en los altos pensamientos del libro que tengo en estos momentos bajo mis pezuñas, y luego, en un rapto de entusiasmo, exclamará: «Murr, divino Murr, el más grande de tu especie, a ti, sólo a ti te lo debo todo, sólo tu ejemplo me hace grande».
Es de alabar el hecho de que, en mi educación, el maestro Abraham no siguiera a Basedow, ya olvidado, ni el método de Pestalozzi, sino que me diera toda la libertad del mundo para que yo me educara a mí mismo, siempre que me adaptara a determinadas reglas que el maestro Abraham juzgaba absolutamente necesarias para la sociedad, a la que mantiene unida el poder que gobierna esta tierra, pues de lo contrario todo iría manga por hombro y no habría más que los más espantosos codazos, los más terribles chichones, y la vida en común no sería siquiera imaginable. A la esencia de estos principios la llamaba el maestro Abraham la cortesía natural, en oposición a la convencional, según la cual uno tiene que decir: «Le ruego humildemente que tenga la amabilidad de perdonarme», cuando uno es atropellado por un gamberro, o a uno le dan un pisotón. Es posible que aquella cortesía sea necesaria para los humanos, pero yo no puedo entender cómo mi especie, que ha nacido libre, pueda adaptarse a ella, y si el instrumento principal por medio del cual mi amo me enseñó aquellas normas era una terrible vara de abedul, entonces tengo razón en quejarme de la dureza de mi educación. Yo hubiera echado a correr si no fuera porque mi tendencia innata a la alta cultura me tenía atado al maestro. Cuanta más cultura menos libertad; qué palabras tan verdaderas.
Con la cultura crecen las necesidades, con las necesidades… bueno, precisamente la satisfacción momentánea de algunas necesidades naturales, sin tener en cuenta lugar ni tiempo, ésta fue la costumbre que mi maestro me quitó totalmente con aquella funesta vara de abedul. Luego les tocó el turno a los vicios, que, tal como yo vi más tarde, provienen solamente de un cierto estado de ánimo anormal. Precisamente ese extraño estado de ánimo, que tenía su origen tal vez en mi propio organismo, fue lo que me impulsaba a dejar la leche, o incluso el asado, que el maestro me había puesto delante, a saltar encima de la mesa y a comerme, como si fueran golosinas, lo que él quería saborear a sus anchas. Yo sentía la fuerza de la vara de abedul y desistía. Ahora veo que mi maestro tenía razón en apartar mi mente de tales cosas, porque sé de algunos de mis buenos cofrades, menos cultivados, no tan bien educados como yo, que, precisamente por eso, cayeron en el más aborrecible de los tedios, más aún, en la más triste de las situaciones, una situación en la que se van a encontrar hasta el final de sus días. He sabido que un gato mozo, en quien cabía cifrar todas las esperanzas, la falta de fuerza de voluntad para resistirse a la tentación de beberse un puchero entero de leche la pagó con la pérdida de la cola y que, siendo objeto de mofas y burlas, tuvo que retirarse a la soledad. Así que el maestro tenía razón al quitarme la costumbre de tales cosas; sin embargo, el hecho de que opusiera resistencia a los impulsos que me llevaban a las ciencias y a las artes, esto no se lo puedo perdonar.