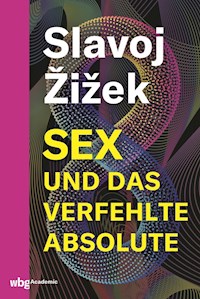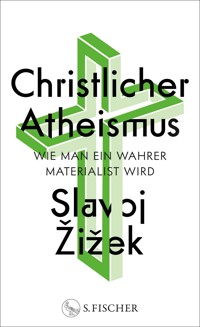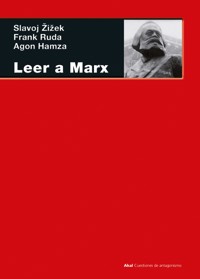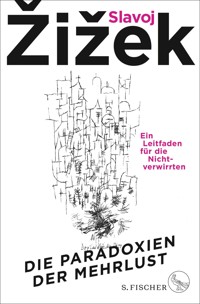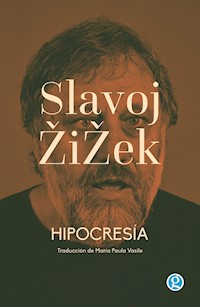Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Godot
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
En Órganos sin cuerpo, Slavoj Žižek aborda la filosofía deleuziana y sus conceptos que la convirtieron en una referencia central de la filosofía contemporánea: "multitud resistente", "subjetividad nómada", la crítica "antiedípica" del psicoanálisis. A su vez, la obra de Deleuze también funciónó como el fundamento teórico de la izquierda antiglobalizadora y su resistencia al capitalismo. Žižek se sitúa "a contracorriente": parte de la premisa inicial de que, debajo de ese Deleuze (la imagen popular de Deleuze basada en la lectura de los libros que escribió en colaboración con Felix Guattari), hay otro Deleuze, mucho más cercano al psicoanálisis y a Hegel, un Deleuze cuyas consecuencias son mucho más devastadoras. El libro comienza por discernir la tensión interna del pensamiento de Deleuze entre El Anti Edipo y Lógica del sentido, entre el Deleuze que celebró la multitud productiva del Devenir frente al orden cosificado del ser y el Deleuze de la esterilidad del devenir incorporal del Sentido-Acontecimiento. A través de la ciencia, el arte (el cine) y la política, Žižek revela aquellos aspectos del deleuzianismo que, "mientras se disfrazan de radicalismo chic, transforman efectivamente a Deleuze en un ideólogo del 'capitalismo digital' de hoy"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 574
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Slavoj Žižek nació en Ljubljana, Eslovenia, el 21 de marzo de 1949. Estudió filosofía en la Universidad de Ljubljana y psicoanálisis en la Universidad de París VIII Vincennes-Saint-Denis, donde se doctoró. Es Director Internacional del Instituto Birkbeck para las Humanidades, en la Universidad de Londres.
Otros títulos publicados en Ediciones Godot son El resto indivisible (2013), La permanencia en lo negativo (2016), Contra la tentación populista (2019), ¡Goza tu síntoma! (2021), Chocolate sin grasa (2022), Hipocresía (2023) y Mundo loco (2024).
Žižek, Slavoj / Órganos sin cuerpo / Slavoj Žižek. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : EGodot Argentina, 2025. Libro digital, Otros
Archivo Digital: descarga y onlineISBN 978-631-6532-32-9
1. Ensayo Filosófico. I. Alonso, María Marcela, trad. II. Título.
CDD 198
ISBN edición impresa: 978-631-6532-28-2
Título originalOrgans without Bodies: On Deleuze and Consequences
© 2004 Traducción del inglés autorizada por Routledge, miembro del grupo Taylor & Francis.
Traducción María Marcela AlonsoCorrección Federico Juega SicardiDiseño de colección e interiores Víctor MalumiánDiseño de tapa Francisco BoFoto de tapa Sahan Nuhoglu / Pacific Press / LightRocketIlustración de Slavoj Žižek Max Amici
© Ediciones Godotwww.edicionesgodot.com.ar [email protected]/EdicionesGodotTwitter.com/EdicionesGodotInstagram.com/EdicionesGodotYouTube.com/EdicionesGodot
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, marzo de 2025
Órganos sin cuerpo.Sobre Deleuze y consecuencias
Slavoj Žižek
TraducciónMaría Marcela Alonso
Introducción a la edición de Routledge Classics
I. HEGEL, LACAN, DELEUZE
La definición más sucinta de la filosofía de Deleuze en sus últimos años habría sido que se trata de un “spinozismo fichteanizado”, y solo debemos tener en cuenta que Fichte era (o se percibía a sí mismo como) el antispinozista absoluto. La creación autorreferencial puramente virtual se mueve a una velocidad infinita, ya que no necesita ninguna exterioridad en/a través de la cual mediar su movimiento de autoposición:
De este modo, la velocidad infinita describe un movimiento que ya no tiene nada que ver con el movimiento real, un “movimiento” puramente virtual que siempre ha llegado a su destino, cuyo movimiento es en sí mismo su propio destino1.
Eso explica por qué Deleuze insiste en que el deseo no tiene objeto (cuya ausencia desencadenaría y sostendría su movimiento): el deseo es “un movimiento puramente ‘virtual’ que siempre alcanzó su destino, cuyo movimiento es en sí mismo su propio destino”. Esta es la idea central de la interpretación que Deleuze hace del masoquismo y del amor cortés: en ambos casos, no se trata de la lógica del sacrificio, sino de cómo mantener el deseo… Según la interpretación estándar del masoquismo, el masoquista, como todos, busca el placer; su problema es que, debido al superyó internalizado, tiene que pagar con dolor para acceder al placer, para pacificar la agencia opresiva que encuentra intolerable al placer. Por el contrario, para Deleuze, el masoquista elige el dolor para
disolver el pseudovínculo con el placer como su medida extrínseca. El placer no es en absoluto algo que solo se pueda alcanzar desviándose del dolor, sino eso que hay que retrasar al máximo, ya que es algo que interrumpe el proceso continuo del deseo positivo. Existe un goce inmanente del deseo, como si el deseo se llenara de sí mismo y de sus contemplaciones, y que no implica ninguna carencia, ninguna imposibilidad2.
Y lo mismo puede decirse sobre el amor cortés: el eterno aplazamiento de la culminación no obedece a una ley de carencia ni a un ideal de trascendencia; aquí también señala un deseo que no carece de nada, ya que encuentra su culminación en sí mismo, en su propia inmanencia. Todo placer es, en cambio, ya una reterritorialización del libre flujo del deseo3. Ahí reside la ironía última de la crítica de Deleuze a Hegel: cuando, en contra de este, Deleuze afirma que la creación “es inmediatamente creativa; no hay ningún sujeto trascendente o negador de la creación que pueda necesitar tiempo para volverse consciente de sí mismo o, por el contrario, reencontrarse consigo mismo”4, le imputa a Hegel una sustanciación-cosificación que no está allí y, de este modo, borra precisamente esa dimensión de Hegel que es la más cercana a la suya propia. Hegel insiste reiteradamente en que el Espíritu es “un producto de sí mismo”: no es un Sujeto preexistente que interviene en la objetividad, superándola-mediándola, sino el resultado de su propio movimiento, es decir, la pura procesualidad. Como tal, no necesita tiempo para “reencontrarse”, sino simplemente para generarse5.
El anverso de esta interpretación errónea de Hegel es el segundo reproche de Deleuze: “Mientras que según Hegel ‘toda cosa difiere de sí misma porque difiere primero de todo lo que no es’, es decir, de todos los objetos con los que se relaciona, el Bergson de Deleuze afirma que ‘una cosa difiere de sí misma primero, inmediatamente’, a causa de la ‘fuerza explosiva interna’ que lleva en sí misma”6. Si alguna vez hubo un hombre de paja, ese es el Hegel de Deleuze: ¿no es precisamente la idea básica de Hegel que toda oposición externa se basa en la autooposición inmanente de la cosa, es decir, que toda diferencia externa implica autodiferencia? Un ser finito difiere de otras cosas (finitas) porque ya no es idéntico a sí mismo.
Cuando Deleuze habla sobre un proceso que crea y ve en un solo movimiento, evoca así conscientemente la fórmula de la intuición intelectual, prerrogativa solo de Dios. Deleuze tiene una postura precrítica y defiende apasionadamente el “realismo” metafísico de Spinoza y Leibniz (el conocimiento directo del núcleo de las cosas en sí mismas) frente a la limitación “crítica” de Kant de nuestro conocimiento al ámbito de las representaciones fenoménicas. Sin embargo, la respuesta hegeliana a eso habría sido: ¿y si la distancia de la re-presentación, la distancia que hace que la cosa nos resulte inaccesible, estuviera inscrita en el corazón mismo de la cosa, de modo que el propio hiato que nos separa de la cosa nos incluyera en ella? Ahí reside el núcleo de la cristología hegeliana, en la cual nuestra alienación de Dios coincide con la alienación de Dios de sí mismo. Deleuze dice que las proposiciones no describen cosas, sino que son la actualización verbal de esas cosas, es decir, esas cosas en su modo verbal. ¿No afirmaría Hegel, de la misma manera, que nuestra re-presentación de Dios es Dios mismo en el modo de representación, que nuestra percepción errónea de Dios es Dios mismo en modo erróneo?7
El caso ejemplar de ese proceso creativo es el arte, que “permite una liberación-expresión absoluta y genuinamente transformadora, porque lo que libera no es otra cosa que lo liberador mismo, el movimiento de pura espiritualización o desmaterialización”8: lo que hay que liberar es, en última instancia, la liberación misma, el movimiento de “desterritorialización” de todos los entes actuales. Este movimiento de autorrelación es crucial y, en el mismo sentido, lo que el deseo desea no es un objeto determinado, sino la afirmación incondicional del mismo desear (o, como dijo Nietzsche, la voluntad es, en su forma más radical, la voluntad misma de querer). Otro nombre para este proceso es individuación como “una relación concebida como un entre [between] puro o absoluto, un entre entendido como totalmente independiente o externo a sus términos, y por lo tanto un entre que puede ser descrito como ‘entre’ nada en absoluto”9.
Es en este sentido que deberíamos interpretar la (a menudo señalada) extraña impasibilidad de la figura de Cristo, su “esterilidad”: ¿y si Cristo fuera un Acontecimiento en el sentido deleuziano, un suceso de pura individualidad sin poder causal propio? Es por eso que Cristo sufre, pero de una manera completamente impasible. Cristo es “individual” en el sentido deleuziano: es un individuo puro, no caracterizado por propiedades positivas que lo harían “más” que un humano común, es decir, la diferencia entre Cristo y los demás humanos es puramente virtual. Volviendo a Schumann, Cristo es, en el plano de la realidad, igual a los demás humanos, solo se añade la “melodía virtual” no escrita que lo acompaña. Y con el Espíritu Santo obtenemos esa “melodía virtual”: el Espíritu Santo es un campo colectivo de pura virtualidad, sin poder causal propio. La muerte y la resurrección de Cristo es la muerte de la persona real que nos confronta directamente con el campo virtual (“resucitado”) que lo sostenía. El nombre cristiano para esta fuerza virtual es “amor”: cuando Cristo, después de su muerte, les dice a sus preocupados seguidores “donde haya dos o más reunidos en mi nombre, allí estaré yo”, afirma así su estatus virtual.
¿Esta dimensión virtual que sostiene la realidad nos permite reunir a Lacan y Deleuze? El punto de partida de una lectura lacaniana de Deleuze debería ser una brutal sustitución directa: siempre que Deleuze y Guattari hablen de “máquinas deseantes” [machines desirantes], habría que sustituir ese término por pulsión. La pulsión lacaniana, esta insistencia anómala/acéfala e inmortal en repetir por parte de un “órgano sin cuerpo” que precede la triangulación edípica y su dialéctica de la ley prohibitiva y su transgresión, encaja a la perfección con lo que Deleuze trata de circunscribir como las máquinas nómadas preedípicas de deseo: en el capítulo dedicado a la pulsión en su Seminario XI, el propio Lacan subraya el carácter “maquinal” de una pulsión, su naturaleza antiorgánica como compuesto/montaje artificial de partes heterogéneas10. Sin embargo, ese debería ser el punto de partida. Lo que complica de inmediato el tema es el hecho de que, en esta sustitución, se pierde algo: la propia diferencia irreductible entre pulsión y deseo, el carácter de paralaje de esta diferencia que hace imposible deducir o generar una a partir de la otra. En otras palabras, lo que es totalmente ajeno a Lacan es la idea antirrepresentacionalista de Deleuze acerca de que el deseo es el flujo primordial que crea por sí mismo su escena de representación/represión. Por eso Deleuze habla también de la liberación del deseo, de liberar el deseo de su marco representacionalista, algo que carece totalmente de sentido en el horizonte de Lacan: para Deleuze, el deseo en su estado más puro representa el libre flujo de la libido, mientras que la pulsión lacaniana está constitutivamente marcada por un punto muerto básico irresoluble; la pulsión es un punto muerto, un impasse, que encuentra satisfacción (“passé”) en la repetición misma del impasse.
O, para decirlo en los términos de Deleuze, su flujo de deseo es un CsO, un cuerpo sin órganos, mientras que la pulsión de Lacan es un OsC, un órgano sin cuerpo. El deseo no es un objeto parcial; la pulsión lo es. Como subraya Deleuze, él no está luchando contra los órganos, sino contra el organismo, la articulación de un cuerpo en un Todo jerárquico-armonioso de órganos, cada uno “en su lugar”, con su función: “El CsO no es en absoluto contrario a los órganos. Sus enemigos no son los órganos. El enemigo es el organismo”11. Está luchando contra el corporativismo/organicismo. Para él, la sustancia de Spinoza es el CsO definitivo: el espacio no jerárquico en el cual flota una multitud caótica (¿de órganos?), todos iguales (univocidad del ser). Sin embargo, aquí se hizo una elección estratégica: ¿por qué CsO, por qué no (también) OsC? ¿Por qué no el Cuerpo como espacio en el cual flotan libremente órganos autónomos? ¿Es porque el término “órganos” evoca una función dentro de un Todo más amplio, una subordinación a un objetivo? Pero ¿no hace este mismo hecho que su autonomización, OsC, sea aún más subversiva?
El precio que paga Deleuze por preferir el cuerpo a los órganos se discierne claramente en su aceptación de la jerarquía de mónadas de Leibniz: la diferencia entre las mónadas es, en última instancia, cuantitativa, es decir, cada mónada es sustancialmente la misma, expresa todo el mundo infinito, pero con una intensidad y adecuación cuantitativa diferente, siempre específica: en el extremo más bajo están las “mónadas oscurecidas” que solo tienen una percepción clara, su odio a Dios; en el extremo más alto se encuentran las “mónadas razonables” que pueden abrirse para reflejar todo el universo. Lo que, en una mónada, se resiste a la plena expresión de Dios es su obstinado apego a su engaño criatural, a su identidad particular (en última instancia, material). La humanidad ocupa aquí el lugar de mayor tensión posible: por un lado, los seres humanos están, incluso más que otros seres vivos, atrapados en la esclavitud del egoísmo absoluto, obstinadamente centrados en la preservación de la identidad de su Yo (razón por la cual, para Deleuze, la tarea más importante de la filosofía es elevar al hombre por encima de su condición humana, al nivel “inhumano” del “superhombre”); por otro lado, Deleuze está de acuerdo con Bergson en que el hombre representa un avance único y el punto más alto en la evolución de la vida: con la aparición de la conciencia, un ser vivo es finalmente capaz de superar sus limitaciones materiales (orgánicas) y avanzar hacia un plan puramente espiritual de unidad con el Todo divino.
Desde un punto de vista hegeliano, podemos decir que Deleuze no alcanza a percibir lo que Schelling, entre otros, vio con claridad: la identidad última de estos dos rasgos, de lo más bajo y lo más alto: es precisamente a través de su obstinado apego a su Yo singular que el individuo humano es capaz de librarse de las particulares circunvoluciones de la vida real (con su movimiento circular de generación y corrupción) y entrar en relación con la eternidad virtual. Por eso (en la medida en que otro nombre para este apego obstinado y egoísta es Mal) el Mal es una condición formal del surgimiento del Bien: crea literalmente el espacio para el Bien. ¿Y no nos encontramos aquí con el caso definitivo de sutura: para conservar su consistencia, el campo del Bien tiene que ser suturado por la singularidad del Mal?
II. LA DIFERENCIA PURA
Para precisar mejor la idea clave de diferencia pura, vamos a recurrir a un ejemplo inesperado, el de Jean Sibelius. Uno de los aspectos de la diferencia entre el modernismo y el posmodernismo (no solo en la música) es que el modernismo supone la lógica de la Prohibición y/o la Limitación: ¿qué es la dodecafonía sino un conjunto autoimpuesto de limitaciones y prohibiciones de armonías? La paradoja, observada por Adorno, en este caso es que la liberación de las cadenas de la tonalidad adopta la forma de un conjunto autoimpuesto de limitaciones y prohibiciones que exigen una disciplina estricta. Por el contrario, el posmodernismo representa el regreso generalizado a una postura de “todo está permitido”. ¿Por qué? Nuestra conciencia de que la Cosa auténtica está irrevocablemente perdida, de que no hay relación sustancial posible con ella, impone una actitud lúdica en la que las viejas formas pueden ser recreadas como un pastiche, desprovistas de su contenido sustancial. En este sentido, ¿no fue Stravinski (a diferencia de Schönberg) el primer compositor posmoderno que jugó libremente con todos los estilos heredados?12.
Entonces, si el par Schönberg/Stravinski ejemplifica la oposición entre modernidad y posmodernidad, ¿qué figura es emblemática de la tercera opción que falta, la del tradicionalismo persistente? La tercera S sería Sibelius, tan despreciado por Adorno; pero no cualquier Sibelius, sino un Sibelius después de haberse despojado de la influencia de Tchaikovsky, el Sibelius de la Sinfonía n° 4. En Sibelius, encontramos la idea de “sustancia” —de estar inmerso en la sustancia étnica del propio ser— en su forma más radical, más allá de cualquier nacionalismo barato del Romanticismo tardío. Aquí, deberíamos oponer Sibelius a Mahler, es decir, los dos movimientos similares de sus sinfonías: el famoso Adagietto de la Sinfonía n° 5 de Mahler y el que posiblemente sea el logro supremo de Sibelius, el 3er movimiento (Il tempo largo) de su Sinfonía n° 4. A pesar de la sorprendente similitud, podemos sentir aquí la diferencia sucintamente plasmada en el famoso diálogo entre los dos compositores que tuvo lugar en un paseo por el parque, durante la visita de Mahler a Helsinki: Mahler hacía hincapié en que una sinfonía debía abarcar el mundo entero, mientras que Sibelius abogaba por la contención y la reserva13.
La prueba de la integridad artística de Sibelius, la prueba de que su caso no es el de un simple conservador fingido, es su fracaso definitivo: su silencio a partir de mediados de la década de 1920, cuando, durante treinta años, no compuso prácticamente nada. (Todos los grandes compositores fracasan —la 9ª de Beethoven es un fracaso, Parsifal de Wagner es un fracaso, el final de Cosi fan tutte de Mozart es un fracaso—, el fracaso es un signo de que el compositor está tratando con lo real de la materia musical. Solo los compositores kitsch “light” pueden pasar de un triunfo fácil a otro). Aquí, por supuesto, la cuestión clave es: ¿en qué momento preciso de su evolución se sumió Sibelius en el silencio? Cuando colapsó el paralaje que proporcionaba la tensión básica de su trabajo, cuando se disolvió la distancia entre las dos líneas de su música, la sinfónica y la narrativa. Sus dos últimas composiciones sustanciales son la Sinfonía n° 7 y el poema tonal “Tapiola” (que, como se ha señalado a menudo, es al bosque lo que “La mer” de Debussy es al mar), y su característica crucial es su similitud (ambas tienen aproximadamente la misma duración, en un largo movimiento internamente subdividido, pero profundamente interconectado), como si Sibelius abordara el mismo punto de encuentro ideal-imposible desde dos direcciones diferentes. Esta composición imposible/ideal de Sibelius es la que “supera” la tensión entre “música absoluta” (sinfonías) y “música programática” (poemas tonales), entre música que representa (describe, evoca…) un “contenido” determinado y música que expresa su contenido espiritual directamente a través de la articulación formal, entre la riqueza de la experiencia personal (de la naturaleza) y el vacío de la subjetividad. (“Tapiola” internaliza la experiencia del bosque en un viaje interior “abstracto”, puramente espiritual, mientras que la Sinfonía n° 7 se acerca de manera imperceptible a un poema tonal.) Esta síntesis, por supuesto, es imposible a priori, el fracaso es estructural, y Sibelius, si quería conservar su integridad artística, tenía que permanecer en silencio… Por supuesto, es precisamente debido a esta extraña proximidad y semejanza que la diferencia entre música absoluta y programática, entre sinfonía y poema tonal, se hace más palpable que nunca: la última sinfonía presenta un estado de calma interior y satisfacción, de una batalla finalmente ganada, de la afirmación de la Vida (no es de extrañar que a menudo se parezca a la Sinfonía n° 5), mientras que “Tapiola” —lejos de caer en la trampa romántica de la inmersión en el flujo sanador de la Naturaleza— presenta la inquietud y el horror ante el poder descarnado de la naturaleza, el intento vano del hombre de resistirse al poder de la naturaleza y su colapso final. El resultado de este ciclo de sinfonías es la afirmación y la reconciliación, y el de los poemas tonales, el fracaso y la pérdida, sin mediación posible entre estos dos polos.
El 3er movimiento de la Sinfonía n° 4 de Sibelius ofrece un caso ejemplar de su intensa relación con la materia musical: es una especie de contraparte musical de las estatuas de Rodin (o incluso del Miguel Ángel tardío), en las que la forma del cuerpo lucha penosamente, con denodado esfuerzo, por emerger del cautiverio inerte de la piedra, sin librarse nunca del todo del peso opresivo de la inercia material; el gran esfuerzo de este movimiento es dar a luz al motivo melódico central (línea melódica), que solo aparece un par de veces hacia el final del movimiento. Este procedimiento ofrece el mayor contraste posible con el clasicismo vienés, en el que el motivo, la línea melódica principal, se da y se interpreta directamente (en el famoso 3er movimiento de la Gran Partita de Mozart, la línea melódica literalmente “surge de arriba”, “del cielo”, liberada de cualquier peso material). Si retrocedemos aún más en el tiempo, entramos en un período en el cual todavía no existía una melodía en el sentido estricto del término. Tomemos una pieza barroca popular como el “Canon” de Pachelbel: en la actualidad, las primeras notas se perciben automáticamente como el acompañamiento, de modo que esperamos el momento en que emerja la melodía propiamente dicha; como no escuchamos ninguna melodía sino una variación polifónica más o menos intrincada de (lo que percibimos como) acompañamiento premelódico, nos sentimos un poco “engañados”. ¿De dónde proviene ese horizonte de expectativa que sostiene nuestra sensación de que falta la melodía propiamente dicha? El momento del nacimiento de una melodía en sentido estricto es, por supuesto, el acontecimiento del clasicismo vienés; basta con volver a recordar el ya mencionado 3er movimiento de la serenata de la Gran Partita: después de las primeras notas cuyo estatus es incierto (hoy las percibimos como un acompañamiento que prepara el camino para la melodía, mientras que en su época probablemente existiera la incertidumbre en cuanto a su estatus, es decir, quizás se percibiera ya como la línea melódica principal), la melodía entra como “desde arriba”, desde las “alturas celestiales”… Entonces, ¿dónde termina la melodía en sí? La respuesta también es clara: en el Beethoven tardío (en especial, en sus últimas sonatas para piano), es decir, en el Romanticismo propiamente dicho, cuyo verdadero avance reside precisamente en hacer “imposible” la melodía, en marcarla con una barra de imposibilidad (el florecimiento de las “bellas melodías románticas” no es más que el anverso kitsch de esta imposibilidad fundamental). De modo que estamos frente a un fenómeno aparentemente universal (la melodía) que, “como tal”, está, no obstante, restringido, limitado a un período histórico definido con precisión… Lo que quizá sea el máximo logro del Romanticismo expresionista tardío es precisamente la idea de la línea melódica, del motivo principal, como algo que tiene que ser “forjado”, esculpido, extraído de la inercia de la materia vocal mediante un doloroso esfuerzo: lejos de funcionar como punto de partida de una serie de variaciones que, entonces, forman la parte principal de la pieza, el motivo musical principal es el resultado de la dolorosa elaboración de la materia musical que forma el cuerpo principal de la pieza. Quizás esta relación intensa con la inercia de la sustancia/materia es lo que acerca a Sibelius y Tarkovsky, para quien, también, la tierra, su sustancia húmeda e inerte, no se opone a la espiritualidad, sino que es su medio.
En este sentido, debemos contrastar el 3er movimiento de la Sinfonía n° 4 de Sibelius con el 4to movimiento final. Cada uno de ellos expresa un modo de fracaso específico. Como ya hemos visto, el 3er movimiento despliega un esfuerzo doloroso para extraer la melodía principal, esfuerzo que, en dos momentos, está a punto de lograrlo, pero finalmente fracasa: “Lo que pretende ser el tema principal […] a medida que evoluciona el movimiento intenta dos veces alcanzar el estatus de melodía completamente formada, pero retrocede cada vez, primero cuando se ve disuadido por el retorno del motivo de apertura, después cuando es aplastado por los metales”14. Este fracaso, este bloqueo inherente que evitó la afirmación definitiva de la melodía, debe de haberle resultado difícil de soportar a Sibelius, conocido por su capacidad para crear tensión lentamente y después liberarla con la aparición final del motivo melódico completo, basta con recordar los triunfantes finales de su 2ª y su 5ª Sinfonía. El 4to movimiento fracasa de una manera mucho más inquietante:
La primera parte del final parece estar al borde de liberar generosidades impulsivas y melódicas, como si estuviera a punto de honrar el principio de colocar fraseos más largos y flexibles junto a los núcleos temáticos concentrados. Pero no sale así: enseguida empieza un desconcertante proceso de desintegración que, para cuando llega el final, ya se volvió total e irreconciliable. Las últimas páginas se desvanecen en una especie de nada resignada, que repite tres veces la figura de un solo de oboe como si una criatura mítica estuviera lanzando un grito de soledad infinita en los páramos helados del espíritu…15.
La última parte de esta apreciación no solo es pseudopoéticamente torpe, sino stricto sensu falsa: lo que efectivamente sucede en la última parte del final de la 4ª de Sibelius es algo mucho más inquietante que la representación expresionista estándar del grito de un individuo totalmente aislado, que no es oído por nadie, en el vacío de una tierra baldía. Más bien estamos en presencia de una especie de cáncer o virus musical que desencadena la descomposición gradual y progresiva de la propia textura musical, como si el fundamento mismo, la “materia” de la realidad (musical), estuviera perdiendo su consistencia; como si, para usar otra metáfora poética, el mundo en el que vivimos estuviera perdiendo gradualmente sus colores, su profundidad, su forma definida, su consistencia ontológica más fundamental. Lo que sucede en el último movimiento de la 4ª de Sibelius es algo homólogo a la escena hacia el final de Piso 13 (1999), de Josef Rusnak, cuando Hall, el protagonista de la película, conduce hasta un lugar al que nunca se habría planteado ir de otro modo; en un momento dado del viaje, detiene el auto y ve cómo la zona y todo lo que hay en ella han sido reemplazados por modelos de retículas lineales digitales. Se acercó al límite de nuestro mundo, el dominio donde nuestra densa realidad se disuelve en abstractas coordenadas digitales, y es entonces cuando finalmente capta la verdad: que Los Ángeles de la década de 1990 —su mundo— es una simulación… Así, en lugar de, como en el 3er movimiento, enzarzarse en la lucha por arrancar la melodía, el 4to movimiento comienza como si todo estuviera bien, como si el terreno ya estuviera ganado, promete el pleno despliegue orgánico de sus potencialidades; lo que ocurre entonces es que el material no se resiste a nuestro esfuerzo por moldearlo adecuadamente (como en el 3er movimiento), sino que directamente se desintegra, se escurre, pierde de manera gradual su sustancia material, se convierte en un vacío. Podemos hacer lo que se nos antoje con él, el problema es que la materia con la que estamos trabajando implosiona, colapsa, desaparece poco a poco… ¿No es en la historia del cine esta tensión entre el 3er y el 4to movimiento de la Sinfonía n° 4 la misma que existe entre Vértigo y Psicosis, de Hitchcock?16. La diferencia entre el 3er y el 4to movimiento es la diferencia entre humano e inhumano o, mejor dicho, posthumano: mientras el 3er movimiento muestra la dimensión humana en su vertiente más melancólica, el 4to movimiento cambia el terreno hacia una dimensión del más allá, en la que una locura lúdica posthumana coincide con la destitución subjetiva.
Slavoj ŽižekSeptiembre de 2011
INTRODUCCIÓN
Un encuentro, no un diálogo
Gilles Deleuze era bien conocido por su aversión al debate. Una vez escribió que cuando un verdadero filósofo se sienta en un café y oye a alguien decir: “Debatamos un poco este tema”, se levanta de inmediato y sale corriendo lo más rápido posible. Como prueba de su actitud, podría haber citado toda la historia de la filosofía. Que Platón, el primer metafísico verdadero, escribiera diálogos es quizá la mayor ironía de la historia de la filosofía, ya que sus diálogos nunca suponen un intercambio simétrico de argumentos. En sus primeros diálogos, Sócrates ocupa el lugar de quien “sabe que no sabe nada”, y a partir de allí socava el presunto conocimiento de sus pares; en los últimos, el protagonista es el único que habla, mientras que las contribuciones de sus interlocutores se limitan a exclamaciones ocasionales como “¡claro!”, “¡por Zeus, tienes razón!”, y frases por el estilo. Y, en vez de lamentar este hecho, hay que respaldarlo y asumirlo plenamente. Como señaló Alain Badiou, la filosofía es inherentemente axiomática, el despliegue consecuente de una intuición fundamental. De ahí que todos los grandes “diálogos” de la historia de la filosofía fueran muchos casos de malentendidos: Aristóteles malentendió a Platón, Tomás de Aquino malentendió a Aristóteles, Hegel malentendió a Kant y a Schelling, Marx malentendió a Hegel, Nietzsche malentendió a Cristo, Heidegger malentendió a Hegel… Precisamente, cuando un filósofo ejerció una influencia clave sobre otro, esa influencia se basó, sin excepción, en una mala interpretación fructífera. ¿Acaso toda la filosofía analítica no surgió de una mala interpretación de las primeras obras de Wittgenstein?
Otra complicación que afecta a la filosofía tiene que ver con el hecho de que, a menudo, otras disciplinas asumen (al menos en parte) el papel “normal” de ella: en el siglo xix, en algunas naciones como Hungría o Polonia, fue la literatura la que desempeñó el papel de la filosofía (el de articular el horizonte último del sentido de la nación en el proceso de su constitución plena); en Estados Unidos, en la actualidad —en las condiciones del predominio del cognitivismo y los estudios del cerebro en los departamentos de Filosofía—, gran parte de la “filosofía continental” se da en los departamentos de Literatura Comparada, Estudios Culturales, Inglés, Francés y Alemán (como dicen ahora, si analizamos la vértebra de una rata, estamos haciendo filosofía; si analizamos a Hegel, pertenecemos a Literatura Comparada); en Eslovenia, en la década de 1970, la filosofía “disidente” se daba en los departamentos e institutos de Sociología. También existe el otro extremo, en el que la propia filosofía asume las tareas de otras prácticas y disciplinas académicas (o incluso no académicas): de nuevo, en la antigua Yugoslavia y en algunos otros países socialistas, la filosofía fue uno de los espacios en los que se articularon por primera vez proyectos políticos “disidentes”; de hecho, era “la continuación de la política por otros medios” (como dijo Althusser con respecto a Lenin). Entonces, ¿en dónde la filosofía desempeñó su “papel normal”? Por lo general, pensamos en Alemania. Sin embargo, ¿no es ya un lugar común que el extraordinario papel de la filosofía en la historia alemana estuviera anclado en la tardía realización del proyecto político nacional alemán? Como ya dijo Marx (inspirándose en Heine), los alemanes tuvieron su revolución filosófica (el idealismo alemán) porque se perdieron la revolución política (que tuvo lugar en Francia). Entonces, ¿hay una norma? Lo más cerca que estaríamos de una es observando la anémica filosofía académica establecida, como el neokantianismo de hace cien años en Alemania o la epistemología cartesiana francesa (Léon Brunschvicg, etcétera) de la primera mitad del siglo xx, que era precisamente la filosofía en su forma más rancia, académica, irrelevante y “muerta”. (No es de extrañar que, en 2002, Luc Ferry, un neokantiano, fuera nombrado ministro de Educación del nuevo gobierno francés de centroderecha). ¿Y si no hay un “papel normal”? ¿Y si son las propias excepciones las que crean de manera retrospectiva la ilusión de la “norma” que presuntamente violan? ¿Y si, en filosofía, no solo la excepción es la regla, sino que además la filosofía —la necesidad de un auténtico pensamiento filosófico— surge precisamente en esos momentos en que (otras) partes constituyentes del edificio social no pueden desempeñar su “papel adecuado”? ¿Y si el espacio “adecuado” de la filosofía son esos mismos hiatos e intersticios abiertos por desplazamientos “patológicos” en el edificio social?
Por estas (y otras) razones, Alain Badiou está en lo cierto al rechazar la “antifilosofía” de Lacan. En efecto, cuando Lacan hace innumerables variaciones sobre el motivo de cómo la filosofía trata de “llenar los agujeros” para presentar una visión totalizadora del universo, para cubrir todos los hiatos, rupturas e incoherencias (es decir, en la total autotransparencia de la autoconciencia) —y cómo, en contra de la filosofía, el psicoanálisis afirma el hiato/ruptura/inconsistencia constitutiva, etcétera, etcétera—, no logra comprender el gesto filosófico más fundamental: no cerrar la brecha, sino, por el contrario, abrir una grieta radical en el propio edificio del universo, la “diferencia ontológica”, el hiato entre lo empírico y lo trascendental, en el cual ninguno de los dos niveles puede ser reducido al otro (como sabemos por Kant, la constitución trascendental es una marca de nuestra finitud —humana— y no tiene nada que ver con “crear realidad”; por otro lado, la realidad se nos presenta solo dentro del horizonte trascendental, de modo que no podemos generar la emergencia del horizonte trascendental a partir del autodesarrollo óntico de la realidad)17.
Un libro lacaniano sobre Deleuze no puede ignorar todo esto. Por lo tanto, Órganos sin cuerpo no es un “diálogo” entre esas dos teorías, sino algo muy diferente: un intento por trazar los contornos de un encuentro entre dos campos incompatibles. Un encuentro no puede ser reducido a un intercambio simbólico: lo que resuena en él, por encima y más allá de ese intercambio, es el eco de un impacto traumático. Mientras los diálogos son algo común, los encuentros son raros.
Entonces, ¿por qué Deleuze? En décadas pasadas, Deleuze surgió como la referencia central de la filosofía contemporánea: conceptos como “multitud resistente”, “subjetividad nómada”, la crítica “antiedípica” del psicoanálisis, etcétera, son moneda corriente en el ámbito académico actual, por no mencionar el hecho de que Deleuze constituye cada vez más el fundamento teórico de la izquierda antiglobalizadora actual y su resistencia al capitalismo. Órganos sin cuerpo se sitúa “a contracorriente”: parte de la premisa inicial de que, debajo de ese Deleuze (la imagen popular de Deleuze basada en la lectura de los libros que escribió en colaboración con Felix Guattari), hay otro Deleuze, mucho más cercano al psicoanálisis y a Hegel, un Deleuze cuyas consecuencias son mucho más devastadoras. Por lo tanto, este libro comienza por discernir la tensión interna del pensamiento de Deleuze entre El Anti Edipo y Lógica del sentido, entre el Deleuze que celebró la multitud productiva del Devenir frente al orden cosificado del ser y el Deleuze de la esterilidad del devenir incorporal del Sentido-Acontecimiento. Las consecuencias de esta tensión entonces se despliegan con respecto a tres campos principales: ciencia, arte (cine) y política (no es difícil discernir en estos tres campos la vieja y conocida tríada lo Verdadero, lo Bueno y lo Bello)18. Con respecto a la ciencia, se exploran los vínculos posibles entre el psicoanálisis, por un lado, y el cognitivismo y las neurociencias, por el otro. En cuanto al cine, el análisis de una serie de procedimientos formales en películas clásicas y contemporáneas de Hollywood (desde Hitchcock a El club de la pelea) se usa para desplegar de qué manera la idea del “órgano sin cuerpo” (que invierte el concepto deleuziano del cuerpo sin órganos) desempeña un papel clave no solo en el análisis formal, sino también con respecto a las nuevas figuras de la subjetividad revolucionaria. Y, finalmente, en lo concerniente a la política, se expone el callejón sin salida y la impotencia de la “política deleuziana” popular y se esbozan los contornos de una “política deleuziana” diferente. Aquí, el blanco de la crítica involucra aquellos aspectos del deleuzianismo que, mientras se disfrazan de radicalismo chic, transforman efectivamente a Deleuze en un ideólogo del “capitalismo digital” de hoy.
*
Durante el rodaje de Doctor Zhivago, de David Lean, en un suburbio de Madrid en 1964, una multitud de extras españoles tuvo que cantar la “Internacional” en una escena en que se mostraba una manifestación masiva. El equipo de filmación se asombró al descubrir que todos conocían la canción y la cantaron con tanta pasión que la policía franquista intervino, creyendo que se trataba de una manifestación política de verdad. Más aún, cuando ya entrada la noche (la escena iba a filmarse en la oscuridad) la gente que vivía en las casas cercanas oyó los ecos de la canción, descorchó botellas y se puso a bailar en la calle, suponiendo erróneamente que Franco había muerto y los socialistas habían tomado el poder.
Este libro está dedicado a esos momentos mágicos de libertad ilusoria (que, de algún modo, no eran precisamente ilusorios) y a las esperanzas truncadas por el regreso a la realidad “normal”.
La realidad de lo virtual
La medida del amor verdadero por un filósofo es que reconocemos rastros de sus conceptos en nuestra propia experiencia cotidiana. Hace poco, mientras volvía a ver Iván el Terrible, de Sergei Eisenstein, noté un detalle maravilloso en la escena de la coronación al principio de la primera parte: cuando los dos amigos más íntimos (por el momento) de Iván dejan caer monedas de oro desde unas grandes bandejas sobre su cabeza recién ungida, esta verdadera lluvia de oro no deja de sorprender al espectador por su carácter mágicamente excesivo; incluso después de ver las dos bandejas casi vacías, la imagen se enfoca en la cabeza de Iván sobre la que, de manera “no realista”, sigue cayendo un flujo continuo de monedas de oro. ¿No es este exceso muy “deleuziano”? ¿No es el exceso del puro flujo del devenir sobre su causa corporal, de lo virtual sobre lo real?
La primera determinación que se nos viene a la cabeza con respecto a Deleuze es que es el filósofo de lo Virtual, y la primera reacción a eso debería ser oponer la idea de lo Virtual en Deleuze al omnipresente tema de la realidad virtual: lo que le importa a Deleuze no es la realidad virtual, sino la realidad de lo virtual (que en términos lacanianos es lo Real). La Realidad Virtual en sí misma es una idea bastante miserable: la de imitar la realidad, reproducir su experiencia en un medio artificial. La realidad de lo Virtual, por otro lado, representa la realidad de lo Virtual como tal, sus efectos y consecuencias reales. Tomemos, por ejemplo, un atractor en matemática: todas las líneas o puntos positivos en su esfera de atracción solo se acercan a él de manera infinita, sin alcanzar nunca su forma, la existencia de esta forma es puramente virtual, porque no es más que la forma hacia la que tienden las líneas y los puntos. Sin embargo, precisamente como tal, lo virtual es lo Real de este campo: el punto focal inamovible alrededor del cual giran todos los elementos. ¿No es este Virtual en última instancia lo Simbólico como tal? Consideremos la autoridad simbólica: para funcionar como una autoridad efectiva, tiene que permanecer sin realizarse plenamente, ser una amenaza eterna.
Quizás la diferencia ontológica entre lo Virtual y lo Real quede mejor reflejada por el cambio en la forma en que la física cuántica concibe la relación entre las partículas y sus interacciones: en un momento inicial, parece como si primero (ontológicamente, al menos) hubiera partículas interactuando como ondas, oscilaciones, etcétera; en un segundo momento, nos vemos obligados a hacer un cambio radical de perspectiva, porque el hecho ontológico primordial son las propias ondas (trayectorias, oscilaciones) y las partículas no son más que los puntos nodales en los que se cruzan diferentes ondas19. Eso nos lleva a la ambigüedad constitutiva de la relación entre lo real y lo virtual: 1) el ojo humano reduce la percepción de la luz; actualiza la luz de cierta manera (percibiendo ciertos colores, etcétera), una rosa de un modo diferente, un murciélago de un modo diferente… El flujo de luz “en sí mismo” no es nada real, sino más bien la pura virtualidad de infinitas posibilidades actualizadas en una multiplicidad de maneras; 2) por otro lado, el ojo humano expande la percepción, inscribe lo que “ve realmente” en la intrincada red de recuerdos y anticipaciones (como Proust con el sabor de la magdalena), puede desarrollar percepciones nuevas, etcétera20.
El genio de Deleuze reside en su idea del “empirismo trascendental”: en contraste con la idea corriente de lo trascendental como la red conceptual formal que estructura el rico flujo de datos empíricos, lo “trascendental” deleuziano es infinitamente más rico que la realidad, es el infinito campo potencial de las virtualidades a partir del cual se actualiza la realidad. El término “trascendental” se usa aquí en el estricto sentido filosófico de las condiciones de posibilidades a priori de nuestra experiencia de la realidad constituida. El emparejamiento paradójico de opuestos (trascendental + empírico) apunta a un campo de la experiencia que está más allá (o, mejor dicho, por debajo) de la experiencia de la realidad constituida o percibida. Seguimos estando aquí dentro del campo de la conciencia: Deleuze define el campo del empirismo trascendental como “una pura corriente de conciencia a-subjetiva, conciencia prerreflexiva impersonal, duración cualitativa de la conciencia sin yo”21. No nos sorprende que (una de) su(s) referencia(s) aquí sea el Fichte tardío, que trató de pensar el proceso absoluto de autoposición como un flujo de Vida más allá de los opuestos sujeto y objeto: “Una vida es la inmanencia de la inmanencia, la inmanencia absoluta: es potencia, beatitud completa. En la medida en que supera las aporías del sujeto y del objeto, Fichte, en su filosofía tardía, presenta el campo trascendental como una vida que no depende de un Ser y que no está sometida a un Acto: una conciencia inmediata absoluta cuya actividad misma ya no remite a un ser, sino que se plantea de manera incesante en una vida”22.
Quizás Jackson Pollock sea el “pintor deleuziano” por excelencia: ¿no representa directamente su action-painting [pintura de acción] este flujo de puro devenir, la energía vital impersonal-inconsciente, el campo abarcador de la virtualidad a partir del cual determinadas pinturas pueden actualizarse, este campo de intensidades puras sin un significado que deba descifrarse mediante la interpretación? El culto a la personalidad de Pollock (macho estadounidense bebedor empedernido) es secundario con respecto a este rasgo fundamental: lejos de “expresar” su personalidad, sus obras la “superan” o la cancelan23. El primer ejemplo que se nos viene a la mente en el campo cinematográfico es Sergei Eisenstein: si sus primeras películas mudas se recuerdan principalmente por la práctica del montaje en sus diferentes variantes, desde el “montaje de atracciones” hasta el “montaje intelectual” (es decir, si su acento está en los cortes), entonces sus películas sonoras “maduras” cambian el foco y lo ponen en la continua proliferación de lo que Lacan llamaba sinthomes, de los rastros de intensidades afectivas. Recordemos que, a lo largo de las dos partes de Iván el Terrible, el motivo de la atronadora explosión de rabia se transforma continuamente y, por lo tanto, asume diferentes formas, desde la propia tormenta eléctrica hasta las explosiones de furia descontrolada. A pesar de que, al principio, pueda parecer una expresión de la psique de Iván, su sonido se desprende de él y empieza a flotar por todos lados, pasando de una persona a otra o a un estado no atribuible a ninguna persona diegética. No debe interpretarse este motivo como una “alegoría” con un “significado fijo más profundo”, sino como una intensidad “mecánica” pura más allá del significado (esto era lo que Eisenstein pretendía con su uso idiosincrásico del término “operacional”). Otros motivos de este tipo se hacen eco y se invierten mutuamente, o, en lo que Eisenstein llamaba “naked transfer” [transferencia despojada/desnuda], saltan de un medio expresivo al otro (por ejemplo, cuando una intensidad cobra demasiada fuerza en el medio visual de las puras formas salta y explota en movimiento; después en sonido o como color…). Kirstin Thompson señala, por ejemplo, cómo el motivo de un solo ojo en Iván es un “motivo flotante”, en sí mismo estrictamente carente de sentido, pero un elemento repetido que puede, según el contexto, adquirir toda una gama de implicaciones expresivas (alegría, sospecha, vigilancia, omnisciencia cuasidivina)24. Y los momentos más interesantes de Iván se producen cuando esos motivos parecen hacer estallar su espacio preestablecido. No solo adquieren una multitud de significados ambiguos que ya no están dentro de un plan temático o ideológico abarcador, sino que también, en los momentos más excesivos, ese motivo parece incluso no tener ningún sentido y, en cambio, flota por ahí como una provocación, como un desafío para descubrir el significado que domesticaría su puro poder de provocación.
Entre los cineastas contemporáneos, quien se presta idealmente a una interpretación deleuziana es Robert Altman, cuyo universo, mejor ejemplificado por su obra maestra Vidas cruzadas [Short Cuts], es efectivamente el de encuentros contingentes entre una multitud de series, un universo en el cual series diferentes se comunican y resuenan en el nivel de lo que Altman llama “realidad subliminal” (choques mecánicos sin sentido, encuentros e intensidades impersonales que preceden al nivel de significado social)25. Así, en Nashville, cuando la violencia estalla al final (el asesinato de Barbara Jean en el concierto), este estallido, aunque imprevisto e inexplicable en el plano de la línea narrativa explícita, se experimenta, sin embargo, como algo plenamente justificado, ya que sus bases se sentaron en el plano de los signos que circulan en la “realidad subliminal” de la película. ¿Y no será que, cuando escuchamos las canciones en Nashville, Altman moviliza directamente lo que Brian Massumi llama la “autonomía del afecto”?26 Es decir, malinterpretamos Nashville si ubicamos las canciones dentro del horizonte global de la descripción irónico-crítica de la vacuidad y la alienación comercial ritualizada del universo de la música country estadounidense: por el contrario, se nos permite —incluso se nos alienta a— disfrutar plenamente de la música en sí misma, en su intensidad afectiva, independientemente del evidente proyecto crítico-ideológico de Altman. (Incidentalmente, lo mismo aplica para las canciones de las grandes obras de Brecht, cuyo placer musical es independiente de su mensaje ideológico). Esto significa que también deberíamos evitar la tentación de reducir a Altman a un poeta de la alienación estadounidense, que muestra la desesperación silenciosa de la vida cotidiana. Hay otro Altman, concretamente: el que se abre a gozosos encuentros contingentes. En la misma línea que la interpretación de Deleuze y Guattari del universo kafkiano de la Ausencia del Centro trascendente, inaccesible y elusivo (Castillo, Corte, Dios) como la Presencia de múltiples pasajes y transformaciones, nos sentimos tentados a interpretar la “desesperación y ansiedad” de Altman como el anverso engañoso de la inmersión, más afirmativa, en la multitud de intensidades subliminales. Por supuesto, este plano subyacente también puede contener el subtexto del superyó obsceno del mensaje ideológico “oficial”: recordemos el infame afiche del “Tío Sam” del ejército estadounidense destinado a reclutar tropas:
Es una imagen cuyas exigencias, por no decir deseos, parecen absolutamente claras, centradas en un objeto determinado: te quiere a “vos”, es decir, al joven con la edad adecuada para el servicio militar. El propósito inmediato de esta imagen parece una versión del efecto Medusa: es decir, “llama” al espectador, verbalmente, y trata de paralizarlo con la mirada fija y (su característica pictórica más espectacular) con la mano y el dedo en escorzo apuntando a ese espectador, acusándolo, designándolo y dándole una orden. Pero el deseo de paralizar es solo un objetivo transitorio y momentáneo. El objetivo a largo plazo es conmover y movilizar al espectador, enviar a quien lo contempla a “al centro de reclutamiento más cercano” y, finalmente, a combatir en el extranjero y, posiblemente, morir por su patria.
[…] Aquí, el contraste con los afiches alemanes e italianos es esclarecedor. Son afiches en los que jóvenes soldados llaman a sus hermanos, los invitan a entrar en la hermandad de la muerte honorable en batalla. El Tío Sam, como su nombre lo indica, tiene una relación más indefinida e indirecta con el potencial recluta. Es un hombre mayor que carece del vigor de la juventud para el combate y, lo más importante quizás, carece del vínculo sanguíneo directo que evocaría una figura como la madre patria. Les pide a los jóvenes que vayan a luchar y morir en una guerra en la que ni él ni sus hijos van a participar. El Tío Sam no tiene “hijos”. […] El Tío Sam es estéril, una especie de figura abstracta de cartón que no tiene ni cuerpo ni sangre, pero que encarna a la nación y llama a los hijos de otros hombres a entregar sus cuerpos y su sangre.
Entonces, ¿qué busca esta imagen? Un análisis detallado nos introduciría en las profundidades del inconsciente político de una nación a la que nominalmente se la imagina como una abstracción incorpórea, una entidad política ilustrada, conformada por leyes, y no por hombres, por principios, y no por relaciones de sangre, y que, en realidad, se encarna como un lugar al que los viejos blancos envían a hombres y mujeres jóvenes de todas las razas (incluida una cantidad desproporcionadamente alta de personas de color) a librar sus guerras. Lo que esta nación real e imaginada no tiene es carne —cuerpos y sangre— y lo que envía para obtenerlos es a un hombre vacío, un proveedor de carne, o quizás solo un artista27.
Lo primero que hay que hacer es añadir a esta serie el famoso cartel soviético “La Madre Patria te llama”, en el que quien interpela es una mujer madura y fuerte. Pasamos así del Tío imperialista estadounidense a los Hermanos europeos hasta llegar a la Madre comunista: aquí tenemos la separación, constitutiva de la interpelación, entre ley y superyó (o querer y desear). Lo que una imagen como esta quiere no es lo mismo que lo que desea: mientras quiere que participemos de la noble lucha por la libertad, desea sangre, la proverbial libra de carne (no nos sorprende que el viejo y estéril “Tío —no Padre— Sam” pueda descifrarse como una figura judía, en la línea de la interpretación nazi de las intervenciones militares estadounidenses: “La plutocracia judía quiere la sangre de los estadounidenses inocentes para alimentar sus intereses”). En resumen, sería ridículo decir que “el Tío Sam te desea”: el Tío Sam te quiere, pero desea el objeto parcial que está en vos, tu libra de carne. Cuando una llamada del superyó quiere (y te ordena) que lo hagas, que reúnas fuerzas y lo consigas, el mensaje secreto del deseo es: “¡Sé que no vas a ser capaz de conseguirlo, así que deseo que fracases y que te regodees en tu fracaso!”. Este carácter superyoico, confirmado por la asociación con “Yankee Doodle” (recuérdese el hecho de que las figuras superyoicas mezclan inextricablemente la ferocidad obscena y la comicidad payasesca), se ve reforzado por el carácter contradictorio de su llamada: primero quiere detener nuestro movimiento y captar nuestra mirada, de modo que, sorprendidos, nos quedemos mirándolo; en un segundo momento, quiere que acatemos su orden y acudamos al centro de reclutamiento más cercano, como si, después de detenernos, se dirigiera burlonamente a nosotros: “¿Por qué me mirás como un idiota? ¿No me entendiste? ¡Andá al centro de reclutamiento más cercano!”. Con el gesto arrogante típico de las características burlonas del superyó, se ríe porque tomamos en serio su primera llamada28.
Cuando Eric Santner me contó sobre un juego al que su padre jugaba con él cuando era chico (el padre le mostraba la palma abierta de la mano, en la que había una docena de monedas diferentes; al cabo de un par de segundos, el padre cerraba la palma y preguntaba al chico cuánto dinero había en la palma; si el pequeño Eric adivinaba la suma exacta, el padre le daba el dinero), esta anécdota provocó en mí una explosión de profunda e incontrolable satisfacción antisemita expresada en una fuerte carcajada: “¿Viste? Así es como los judíos les enseñan a sus hijos. ¿No es este un caso perfecto de tu propia teoría sobre una protohistoria que acompaña a la historia simbólica explícita? En el nivel de la historia explícita, tu padre quizás te contara historias nobles sobre el sufrimiento judío y el horizonte universal de la humanidad, pero su verdadera enseñanza secreta estaba contenida en esas bromas sobre cómo contar rápidamente el dinero”. El antisemitismo es, en efecto, parte del obsceno lado oculto ideológico de la mayoría de nosotros.
Y descubrimos un subtexto obsceno similar incluso donde menos lo esperamos, en algunos textos que, por lo general, son considerados feministas. Para enfrentarse a esta obscena “plaga de fantasías” que persiste en el nivel de la “realidad subliminal” más radical, basta con (re)leer El cuento de la criada, de Margaret Atwood, la distopía sobre la “República de Gilead”, un nuevo Estado en la costa este de Estados Unidos surgido cuando la Mayoría Moral toma el poder. La ambigüedad de la novela es radical: su objetivo “oficial” es, por supuesto, presentar las tendencias conservadoras más oscuras como si se hubieran hecho realidad, para advertirnos sobre las amenazas del fundamentalismo cristiano; se espera que la visión evocada suscite horror en nosotros. Sin embargo, lo que llama la atención es la absoluta fascinación con este universo imaginado y sus reglas inventadas. Las mujeres fértiles son asignadas a los miembros privilegiados de la nueva nomenklatura, cuyas esposas no pueden tener hijos. A estas mujeres, a quienes se les prohíbe leer, se las priva de sus nombres (se llaman como el hombre al que pertenecen: la heroína es Offred, “de Fred”), sirven como receptáculos de inseminación. Cuanto más leemos la novela, más evidente se hace que la fantasía que estamos leyendo no es la de la Mayoría Moral, sino la del propio liberalismo feminista: una exacta imagen en espejo de las fantasías sobre la degeneración sexual en nuestras megalópolis que atormentan a los miembros de la Mayoría Moral. De modo que lo que la novela presenta es el deseo, pero no el de la Mayoría Moral, sino el deseo oculto del propio liberalismo feminista.
DEVENIR VERSUS HISTORIA
La oposición ontológica entre Ser y Devenir que subyace a la idea de lo virtual de Deleuze es radical en la medida en que su referencia última es el puro devenir sin ser (en lugar de la idea metafísica de puro ser sin devenir). Este puro devenir no es un devenir particular de algún ente corporal, un pasaje de este ente de un estado a otro, sino un devenir-en-sí-mismo, completamente extraído de su base corporal. Dado que la temporalidad predominante del Ser es el presente (el pasado y el futuro son modos deficientes), el puro devenir-sin-ser implica que deberíamos dejar de lado el presente, porque nunca “ocurre realmente”, “siempre por venir y ya pasado”29. Como tal, el puro devenir suspende la secuencialidad y la direccionalidad: es decir, en el proceso real del devenir, el punto crítico de la temperatura (cero grados Celsius) siempre tiene una dirección (el agua se congela o se vuelve líquida), mientras que, considerado como puro devenir extraído de su corporalidad, el punto de pasaje no es un pasaje de un estado a otro, sino un pasaje “puro”, neutral en cuanto a su direccionalidad, perfectamente simétrico; por ejemplo, de manera simultánea, una cosa se hace más grande (de lo que era) y más chica (de lo que será). Y el ejemplo por excelencia de la poesía del puro devenir ¿no son acaso los poemas Zen que solo pretenden plasmar la fragilidad del acontecimiento puro extraído de su contexto causal?
Por lo tanto, el Foucault más cercano a Deleuze es el de La arqueología del saber, una obra clave y subestimada que delinea la ontología de los enunciados como puros acontecimientos del lenguaje: no elementos de una estructura, no atributos de sujetos que los enuncian, sino acontecimientos que emergen, funcionan dentro de un campo y desaparecen. Para expresarlo en términos estoicos, el análisis del discurso de Foucault estudia los lekta, los enunciados como acontecimientos puros, enfocándose en las condiciones inherentes a su emergencia (como la concatenación de los propios acontecimientos), y no en su inclusión en el contexto de la realidad histórica. Por eso el Foucault de La arqueología del saber está lo más alejado posible de cualquier forma de historicismo, de ubicar los acontecimientos en su contexto histórico; por el contrario, Foucault los abstrae de su realidad y de su causalidad histórica y estudia las reglas inmanentes de su emergencia. Lo que debemos tener en cuenta aquí es que Deleuze no es un historicista evolutivo; su oposición al Ser y al Devenir no debería engañarnos. No argumenta simplemente que todos los entes estables y fijos no son más que coagulaciones del flujo abarcador de la Vida… ¿Por qué no? Aquí es crucial la referencia a la idea de tiempo. Recordemos de qué manera Deleuze (con Guattari), en su descripción del devenir en/de la filosofía, contrapone de manera explícita el devenir y la historia:
Por consiguiente, el tiempo filosófico es un tiempo grandioso de coexistencia que no excluye el antes y el después, sino que los superpone en un orden estratigráfico. Es un devenir de la filosofía que corta de manera transversal su historia sin confundirse con ella. La vida de los filósofos y los elementos más externos a sus obras obedecen a las leyes comunes de sucesión, pero sus nombres propios coexisten y brillan, a veces como puntos luminosos que nos hacen pasar de nuevo a través de los componentes de un concepto o a veces como puntos cardinales de un estrato o capa que regresa continuamente a nosotros, como estrellas muertas cuya luz brilla más que nunca30.
La paradoja es tal que el devenir trascendental se inscribe en el orden del ser positivo, de la realidad constituida, bajo la apariencia de su opuesto, de una superposición estática, de un congelamiento cristalizado de la evolución histórica. Esta eternidad deleuziana no está, por supuesto, simplemente fuera del tiempo, sino, más bien, en la superposición “estratigráfica”, en su momento de inmovilidad, es el tiempo mismo lo que experimentamos en vez del flujo evolutivo de las cosas dentro del tiempo. Fue Schelling quien, siguiendo a Platón, escribió que el tiempo es la imagen de la eternidad, una afirmación más paradójica de lo que parece. ¿No es el tiempo, la existencia temporal, el opuesto de la eternidad, el dominio de la descomposición, de la generación y la corrupción? Entonces, ¿cómo es posible que el tiempo sea la imagen de la eternidad? ¿No implica eso dos afirmaciones contradictorias, más específicamente, que el tiempo es la caída de la eternidad en la corrupción y su mismísimo opuesto, la búsqueda de la eternidad? La única solución es llevar esta paradoja a su conclusión radical: el tiempo es la búsqueda de la eternidad para llegar a sí misma… Eso significa que la eternidad no está fuera del tiempo, sino que es la estructura pura del tiempo “como tal”: como dice Deleuze, el momento de superposición estratigráfica que suspende la sucesión temporal es el tiempo como tal. En resumen, habría que oponer aquí el desarrollo dentro del tiempo a la explosión del tiempo mismo: el tiempo mismo (la virtualidad infinita del campo trascendental del Devenir) aparece dentro de la evolución intratemporal bajo la apariencia de la eternidad. Los momentos de la emergencia de lo Nuevo son precisamente los momentos de la Eternidad en el tiempo. La emergencia de lo Nuevo ocurre cuando una obra supera su contexto histórico. Y, en el lado opuesto, si hay una verdadera imagen de la inmovilidad ontológica fundamental, es la imagen evolutiva del universo como una red compleja de transformaciones y desarrollos infinitos en los que plus que ça change, plus ça reste le même [cuanto más cambia, más permanece igual]:
Me vuelvo cada vez más consciente de la posibilidad de distinguir entre devenir e historia. Fue Nietzsche quien dijo que nada importante está libre de una “nube no histórica” […] Lo que la historia capta de un acontecimiento es la manera en que se actualiza en circunstancias particulares; el devenir del acontecimiento está más allá del alcance de la historia. El devenir no es parte de la historia; la historia no es más que el conjunto de condiciones previas, por muy recientes que sean, que se dejan atrás para “devenir”, es decir, para crear algo nuevo31.
Para designar este proceso, caemos en la tentación de usar un término estrictamente prohibido por Deleuze, el de trascendencia: ¿no defiende Deleuze aquí que un determinado proceso puede trascender sus condiciones históricas y dar lugar a un Acontecimiento? Fue Sartre (uno de los puntos de referencia secretos de Deleuze) quien ya usó el término en ese sentido cuando habló sobre cómo, en el acto de síntesis, el sujeto puede trascender sus condiciones. Los ejemplos abundan aquí, desde el cine (la referencia de Deleuze al nacimiento del neorrealismo italiano; por supuesto, este surgió de unas circunstancias determinadas, la conmoción de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, pero el Acontecimiento neorrealista no es reducible a estas causas históricas) hasta la política. En política (y de alguna manera que evoca a Badiou), el reproche básico de Deleuze a los críticos conservadores que denunciaban los resultados reales, miserables e incluso aterradores de un levantamiento revolucionario es que no ven la dimensión del devenir: