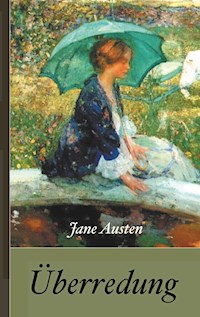Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
Cuando el joven, soltero y rico Charles Bingley aparece en Longbourn, un pueblo de la campiña inglesa, las familias vecinas de la alta sociedad se revolucionan. La madre de las hermanas Bennet ve en él el perfecto partido para alguna de sus cinco hijas, todavía "preocupantemente" solteras. Comenzará entonces un despliegue de elegantes y lujosas cenas, visitas de cortesía y bailes en los que las hermanas deberán exhibirse como buenas candidatas a esposa. La presencia de Fitzwilliam Darcy, amigo de Charles y, como él, joven y soltero, pero aún más rico y vanidoso, complica las cosas para las hermanas Bennet y especialmente para Elizabeth, la segunda. El amor y la pasión habrán de abrirse paso entre la red de prejuicios y convenciones que Jane Austen (1775-1817) retrata con su prosa genial, afilada y atemporal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 627
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jane Austen
Orgullo y prejuicio
Traducciónde José Luis López Muñoz
Capítulo 1
Es una verdad universalmente aceptada que un soltero con posibles ha de buscar esposa.
Por muy poco que se sepa de los gustos u opiniones de tal varón cuando se incorpora a una comunidad, esa verdad tiene tanto arraigo en la mente de las familias circundantes que se le considera, por derecho, propiedad de una u otra de sus hijas.
–Mi querido señor Bennet –le dijo un día su esposa a este caballero–, ¿te has enterado de que por fin se ha alquilado Netherfield Park?
El señor Bennet respondió que no estaba al tanto.
–Pues ya lo sabes –replicó ella–; la señora Long acaba de hacerme una visita y me lo ha contado todo.
El señor Bennet no respondió.
–¿No quieres saber quién ha sido? –exclamó su esposa, impaciente.
–Tú me lo quieres contar y yo no me opongo a enterarme.
Aquella respuesta era más que suficiente invitación.
–Claro que tienes que estar enterado: la señora Long dice que se trata de un joven de gran fortuna que procede del norte de Inglaterra; el lunes se presentó a ver la propiedad en un coche de cuatro caballos, y le gustó tanto que se puso inmediatamente de acuerdo con el señor Morris; al parecer se instalará antes de que acabe septiembre y algunos de sus criados llegarán ya para finales de la semana que viene.
–¿Cómo se llama?
–Bingley.
–¿Casado o soltero?
–¡Soltero, querido, por supuesto! Un soltero con mucho dinero; cuatro o cinco mil libras de renta al año. ¡Qué suerte tienen nuestras hijas!
–¿Cómo así? ¿Qué tiene eso que ver con nuestras hijas?
–Mi querido señor Bennet –replicó su esposa–, ¿por qué te propones siempre agotar mi paciencia? Sabes de sobra que estoy pensando en que se case con una de ellas.
–¿Es eso lo que se propone instalándose aquí?
–¿Lo que se propone? ¡Qué tontería! ¿Cómo puedes decir eso? Pero es muy posible que se enamore de una de ellas, por lo que deberás ir a visitarlo tan pronto como llegue.
–No veo motivo para ello. Podéis ir las chicas y tú, o enviarlas a ellas solas, lo que tal vez sea mejor, porque como eres tan guapa como tus hijas quizá el señor Bingley te prefiera.
–Me halagas mucho, querido. Es cierto que tuve mi parte de belleza, pero no pretendo ser nada extraordinario ahora. Una mujer con cinco hijas crecidas no puede pensar en su propia belleza.
–De ordinario, a una mujer en esa situación no le queda mucha belleza en la que pensar.
–De todos modos, querido mío, has de ir a ver al señor Bingley cuando llegue.
–Eso es más de lo que te puedo prometer.
–Pero... piensa en tus hijas. Piensa en qué buen partido sería para cualquiera de ellas. Sir William y lady Lucas están decididos a ir, nada más que por esa razón; ya sabes que, en general, no visitan a los recién llegados. Has de ir tú, porque de lo contrario no podremos ir nosotras.
–Eres demasiado escrupulosa. Estoy seguro de que el señor Bingley se alegrará mucho de verte; y le llevarás unas líneas mías asegurándole que cuenta con mi sincera aprobación para casarse con cualquiera de nuestras hijas; aunque tendré que añadir unas palabras en favor de mi pequeña Lizzy.
–No harás nada parecido. Lizzy no es mejor que las demás; no es ni la mitad de guapa que Jane y no tiene tan buen carácter como Lydia. Pero tú la prefieres siempre.
–Ninguna de ellas destaca demasiado –replicó el señor Bennet–; son tan tontas e ignorantes como otras chicas; pero Lizzy tiene un poco más de agudeza que sus hermanas.
–Señor Bennet, ¿cómo puedes insultar a tus propias hijas de esa manera? Te encanta mortificarme. No te compadeces en lo más mínimo de mis pobres nervios.
–Estás equivocada, querida mía. Siento un gran respeto por tus nervios, que son viejos amigos míos. Llevo por lo menos veinte años oyéndote con mucho respeto hablar de ellos.
–¡Ah! ¡No sabes cuánto sufro!
–Espero, sin embargo, que lo superes y vivas para ver cómo muchos jóvenes con cuatro mil libras de renta se instalan por estos alrededores.
–No nos serviría de gran cosa aunque fuesen dos docenas, puesto que te niegas a visitarlos.
–Ten la seguridad, querida mía, de que cuando sean dos docenas iré a visitarlos a todos.
El señor Bennet era una mezcla tan extraña de vivo ingenio, humor sarcástico, reserva y extravagancia, que la experiencia de veinticuatro años no había sido suficiente para que su esposa lograra entender su carácter. A la señora Bennet, en cambio, era mucho más fácil entenderla. Mujer de escasa inteligencia, pocos conocimientos y humor voluble, cuando no se hacía su voluntad se imaginaba enferma de los nervios. La meta de su vida era casar a sus hijas, y su distracción las visitas y las habladurías.
Capítulo 2
El señor Bennet fue uno de los primeros visitantes que recibió el señor Bingley. Siempre había tenido intención de presentarle sus respetos, aunque insistiéndole a su esposa hasta el último momento en que no lo haría; y la señora Bennet sólo tuvo conocimiento de la visita durante la velada del siguiente día, cuando lo supo de la manera que a continuación se explica. Al ver a su segunda hija ocupada en arreglarse un sombrero, el señor Bennet se dirigió a ella de repente con estas palabras:
–Espero que le guste al señor Bingley.
–No tenemos manera de saber lo que le gusta al señor Bingley –intervino su esposa con tono resentido– ya que no vamos a ir a visitarlo.
–Olvida usted, mamá –dijo Elizabeth–, que nos lo encontraremos en las reuniones sociales, y que la señora Long ha prometido presentárnoslo.
–No creo que lo haga. Tiene dos sobrinas y es una mujer egoísta e hipócrita que me merece una pésima opinión.
–A mí me sucede lo mismo –dijo el señor Bennet–; y me agrada saber que no cuentas con ella para que te haga favores.
La señora Bennet no se dignó responder; pero, incapaz de contenerse, empezó a reprender a una de sus hijas.
–¡Deja de toser de esa manera, Kitty, por el amor de Dios! Compadécete un poco de mis nervios. Consigues destrozármelos.
–Kitty es muy poco discreta cuando tose –dijo su padre–; no tiene sentido de la oportunidad.
–No toso para divertirme –replicó Kitty quejumbrosamente.
–¿Cuándo tendréis el próximo baile, Lizzy?
–De mañana en quince días.
–Sí, sí, claro –exclamó su madre–, y la señora Long no regresará hasta un día antes; de manera que le será imposible presentárnoslo, porque tampoco ella lo conocerá.
–En ese caso, querida mía, serás tú quien esté en mejor situación y podrás presentarle al señor Bingley.
–Imposible, señor Bennet, imposible, puesto que no lo conozco; ¿cómo puedes mortificarme tanto?
–Alabo tu circunspección. Dos semanas es, sin duda, muy poco tiempo. No se puede saber cómo es una persona en quince días. Pero, si nosotros no nos atrevemos, otros lo harán; y, después de todo, la señora Long también ha de tener su oportunidad; por consiguiente, como considerará que se le hace un favor, si tú no quieres hacérselo, me ocuparé yo personalmente de presentarle al señor Bingley.
Las chicas miraron fijamente a su padre. La señora Bennet se limitó a decir:
–¡Tonterías y nada más que tonterías!
–¿Cuál puede ser el significado de una afirmación tan categórica? –exclamó su marido–. ¿Consideras que las fórmulas de presentación y lo mucho que se insiste en ellas, son tonterías? En eso no estoy completamente de acuerdo contigo. ¿A ti qué te parece, Mary? Porque eres una jovencita que reflexiona mucho, lee libros voluminosos y prepara resúmenes.
A Mary le hubiera gustado decir algo muy sensato, pero no supo cómo.
–Mientras Mary precisa sus ideas –continuó su padre–, volvamos al señor Bingley.
–¡No soporto al señor Bingley! –exclamó su esposa.
–Lamento oír eso; pero ¿por qué no me lo has dicho antes? Si lo hubiera sabido esta mañana no habría ido a visitarlo. ¡Qué mala suerte! Porque, puesto que ya he ido a verlo, no podemos dejar de tratarlo.
El asombro de su esposa y de sus hijas era lo que el señor Bennet buscaba; y el de su esposa sobrepasó quizá al de las demás; aunque, cuando terminó su primer estallido de alegría, se apresuró a explicar que era lo que, desde el primer momento, había estado segura de que sucedería.
–¡Qué amable has sido! Aunque sabía que terminaría por convencerte. Sé que quieres demasiado a tus hijas para negarles esa oportunidad. ¡Qué contenta estoy! ¡Y vaya broma que nos has gastado, yendo esta mañana y sin decirnos una palabra!
–Ahora, Kitty, ya puedes toser todo lo que quieras –dijo el señor Bennet, abandonando la habitación, fatigado por los arrobamientos de su mujer.
–¡Qué padre tan excelente tenéis, hijas mías! –les dijo ella cuando se hubo cerrado la puerta–. No sé cómo podréis nunca agradecerle sus amabilidades; ni yo tampoco, si vamos a eso. Cuando se llega a nuestra edad ya no es tan agradable, os lo aseguro, hacer nuevas amistades todos los días; pero por vosotras estamos dispuestos a cualquier cosa. Lydia, querida mía, aunque eres la más joven, estoy segura de que el señor Bingley bailará contigo en el próximo baile.
–No me importa ser la más joven –dijo Lydia con firmeza–, porque también soy la más alta.
El resto de la velada se empleó haciendo conjeturas sobre cuánto tardaría el señor Bingley en devolver la visita de su padre y decidiendo cuándo le invitarían a cenar.
Capítulo 3
Pese a sus muchas preguntas, para las que contó con la ayuda de sus cinco hijas, la señora Bennet no consiguió extraer de su marido una descripción satisfactoria del señor Bingley. Las mujeres de la familia le atacaron de distintos modos; con preguntas directas, con suposiciones ingeniosas y con arriesgadas conjeturas; pero el señor Bennet esquivó todas sus estocadas, por lo que, al fin y a la postre, se vieron obligadas a aceptar la información, sumamente favorable, aunque de segunda mano, facilitada por su vecina, lady Lucas. Sir William estaba encantado con el señor Bingley. Era muy joven, extraordinariamente bien parecido, de trato agradable y, como adecuado remate, se proponía asistir al próximo baile con un numeroso grupo de amistades. ¿Qué más podía pedirse? El gusto por el baile era un primer paso que facilitaría sin duda el posterior enamoramiento; y se abrigaron vivas esperanzas sobre la disponibilidad del corazón del señor Bingley.
–¡Ah! Si pudiera ver a una de mis hijas felizmente colocada en Netherfield –le dijo la señora Bennet a su esposo–, y a todas las demás igual de bien casadas, no me quedaría nada más que desear en el mundo.
El señor Bingley devolvió a los pocos días la visita del señor Bennet y permaneció unos diez minutos charlando con él en la biblioteca. Tenía esperanzas de que se le permitiera comprobar la belleza de las señoritas de la casa, de la que tantos elogios se hacían, pero no vio más que al padre. Las jóvenes fueron algo más afortunadas, porque tuvieron ocasión de comprobar, desde una ventana del piso superior, que su nuevo vecino llevaba una casaca azul y montaba un caballo negro.
Poco después se le envió una invitación para cenar; pero cuando la señora Bennet ya había pensado en los platos que realzarían sus virtudes de ama de casa, llegó una respuesta que lo retrasó todo. El señor Bingley tenía por fuerza que estar en Londres al día siguiente y, en consecuencia, le era imposible aceptar la invitación con que le honraban y la compañía ofrecida. El desconcierto de la señora Bennet fue grande, al no entender que el señor Bingley tuviera asuntos en Londres cuando apenas acababa de llegar a Hertfordshire; y temió que su nuevo vecino se pasara la vida volando de un sitio a otro, sin instalarse nunca en Netherfield como debiera. Lady Lucas consiguió tranquilizarla un tanto lanzando la idea de que el señor Bingley sólo se había marchado a Londres para volver al baile con un grupo numeroso; a lo que pronto siguió la noticia de que traería consigo a doce damas y a siete caballeros. A las hermanas les preocupó tal abundancia de competidoras, pero se consolaron la víspera del baile cuando tuvieron noticia de que, en lugar de una docena, sólo había traído de Londres a seis señoras: sus cinco hermanas y una prima. Y cuando el grupo entró finalmente en el salón de baile, pudo verse que sólo lo componían cinco personas: el señor Bingley, sus dos hermanas, el marido de la mayor y otro joven caballero.
El señor Bingley era apuesto y de aspecto distinguido, semblante agradable y de trato cordial, sin la menor muestra de afectación. Sus hermanas también eran mujeres distinguidas, con aspecto de estar perfectamente al tanto de la última moda. Su cuñado, el señor Hurst, parecía, sin más, un caballero; pero el señor Darcy, el amigo del señor Bingley, pronto llamó la atención de los presentes por su aventajada estatura y buen talle, facciones regulares, nobleza de porte y por la información –que empezó a correr de boca en boca antes de que hubieran transcurrido cinco minutos desde su llegada– de que contaba con diez mil libras de renta. Los caballeros decidieron que era un hombre de excelente figura y las damas lo declararon mucho más apuesto que el señor Bingley; pero aunque se le contempló con gran admiración durante la primera mitad de la velada, su actitud provocó un desagrado creciente que redujo de inmediato su popularidad; se descubrió que era orgulloso, que se consideraba superior a todos los presentes y que era persona difícil de contentar; y ni siquiera la importancia de sus propiedades en Derbyshire bastaron para contrarrestar la expresión severa y desagradable que lo hacía indigno de cualquier comparación con el nuevo ocupante de Netherfield.
El señor Bingley se hizo muy pronto amigo de las personas de mayor relevancia social que asistían al baile; era un joven animado y de carácter abierto que bailó todas las piezas, se quejó de que la reunión concluyera tan pronto y habló de organizar otro baile en su nueva casa. Cualidades tan agradables hablan por sí mismas. ¡Qué contraste entre él y su amigo! El señor Darcy bailó sólo una vez con la señora Hurst y otra con la señorita Bingley, sin querer que se le presentara a ninguna de las damas de la localidad, y pasó el resto de la velada paseando por el salón y hablando de cuando en cuando con alguien de su mismo grupo. Ya no quedaba duda alguna sobre su carácter. Era el hombre más orgulloso y desagradable del mundo, y todos desearon que no volviera a aparecer nunca por allí. Entre las opiniones más desfavorables hay que señalar la de la señora Bennet, a cuyo desagrado por su manera general de comportarse hubo que añadir su resentimiento personal por haber hecho de menos a una de sus hijas.
Elizabeth Bennet se vio obligada, debido a la escasez de caballeros, a quedarse sin pareja durante dos de las danzas; y durante parte de ese tiempo el señor Darcy permaneció lo bastante cerca para que la joven oyera sin proponérselo una conversación entre este último y el señor Bingley, que abandonó el baile unos minutos para convencer a su amigo de que participara de manera más activa.
–Vamos, Darcy –le dijo–, he de hacerte bailar. No me gusta verte por ahí solo de esa manera tan tonta. Será mucho mejor que bailes.
–No pienso hacerlo. Ya sabes que no me gusta bailar, a no ser que conozca bien a mi pareja. Y en una reunión como ésta sería insoportable. Tus hermanas están pedidas y no hay ninguna otra mujer en la sala con quien no fuese un castigo tener que bailar.
–¡No quisiera ser tan exigente como tú por todo el oro del mundo! –exclamó Bingley–. Te juro por mi honor que no he conocido en toda mi vida a tantas muchachas agradables; y varias de una belleza fuera de lo corriente.
–Tú estás bailando con la única joven bien parecida que hay en el baile –dijo el señor Darcy mirando a la mayor de las Bennet.
–¡Ah! ¡Es la criatura más hermosa que he visto nunca! Pero, exactamente detrás de ti, está sentada una de sus hermanas, que es muy bonita y me atrevo a decir que muy simpática. Déjame que le diga a mi pareja que os presente.
–¿A quién te refieres? –volviéndose, el señor Darcy contempló por un momento a Elizabeth, hasta que, al tropezarse con su mirada, apartó la vista y dijo con frialdad–: no me parece mal, pero no es lo bastante guapa para tentarme; y ahora no estoy de humor para interesarme por jovencitas que otros hombres pasan por alto. Será mejor que vuelvas con tu pareja y disfrutes de sus sonrisas, porque estás perdiendo el tiempo conmigo.
El señor Bingley siguió su consejo, el señor Darcy se alejó, y en el pecho de Elizabeth no quedaron unos sentimientos excesivamente cordiales hacia él, lo que no le impidió contar lo sucedido a sus amigas con notable sentido del humor, porque era una persona despierta y alegre, que sabía sacar punta a cualquier cosa ridícula.
En conjunto, la velada transcurrió agradablemente para toda la familia. La señora Bennet había tenido ocasión de ver lo mucho que al grupo de Netherfield le agradaba su primogénita. El señor Bingley bailó con ella en dos ocasiones, e incluso las hermanas del nuevo inquilino de Netherfield le prodigaron sus atenciones. Jane lo agradecía todo tanto como su madre, aunque de manera más reposada. Elizabeth se alegró de la satisfacción de Jane. Mary oyó que se la mencionaba como la muchacha con más talento de la zona; y Catherine y Lydia tuvieron la suerte de no quedarse nunca sin pareja, algo que, de momento, era lo que más les preocupaba en los bailes. Así que regresaron de muy buen humor a Longbourn, el pueblo donde vivían, y en el que su familia era la de mayor relieve. Al llegar a casa encontraron al señor Bennet todavía levantado. Con un libro entre las manos se olvidaba del tiempo y, en aquella ocasión, sentía además bastante curiosidad por conocer el resultado de una velada que había despertado tantas expectativas. Más bien abrigaba la esperanza de que todas las ilusiones de su esposa sobre el recién llegado se vieran defraudadas, pero pronto descubrió que iba a tener que oír una historia bien diferente.
–¡Ah, mi querido señor Bennet! –exclamó ella al entrar en la habitación–. ¡Qué velada tan deliciosa y qué baile tan maravilloso! Siento que no hayas estado allí. Todo el mundo se ha fijado en Jane, no puedes imaginártelo. Todos se han hecho lenguas de su atractivo; el señor Bingley la ha encontrado muy hermosa y ¡ha bailado dos veces con ella! Fíjate bien en eso, querido mío; ¡ha bailado dos veces con ella! La única muchacha a la que ha sacado a bailar una segunda vez. Primero bailó con la señorita Lucas. Me disgustó mucho verlo con ella, pero luego no volvió a interesarse; a decir verdad, nadie lo hace, como sabes muy bien; Jane, en cambio, pareció impresionarle mucho cuando la vio bailando. Así que preguntó quién era e hizo que se la presentaran y le pidió que bailara con él la siguiente pieza. Luego bailó en tercer lugar con la señorita King, y en cuarto con Maria Lucas, de nuevo con Jane, y después con Lizzy y la Boulanger...
–Pues si tuviera un poco de compasión conmigo –exclamó su marido con impaciencia–, ¡no habría bailado ni la mitad! Por el amor de Dios, ¡no me sigas enumerando a sus parejas! ¡Ojalá se hubiera torcido un tobillo durante la primera pieza!
–¡Ah, querido! –siguió la señora Bennet– ¡estoy encantada con él! ¡Es tan sumamente guapo! Y sus hermanas, unas damas encantadoras. No he visto en toda mi vida nada tan elegante como sus vestidos. No me extrañaría que el encaje del de la señora Hurst...
Al llegar aquí se vio interrumpida de nuevo. El señor Bennet se oponía a cualquier descripción de galas femeninas, por lo que su esposa se vio obligada a buscar otro cauce para su relato y pasó a contar, con mucha amargura y alguna exageración, la escandalosa descortesía del señor Darcy.
–Pero te aseguro –añadió la narradora– que Lizzy no se pierde mucho, porque es el hombre más desagradable y antipático que cabe imaginar, y no merece la pena intentar complacerlo. ¡Tan superior y tan engreído que era absolutamente insoportable! ¡Iba de aquí para allá, convencido de que no había otro como él! ¡Ninguna chica lo bastante guapa para sacarla a bailar! Quisiera que hubieras estado allí, querido, para ponerlo en su sitio con una de tus salidas. No sabes cómo detesto a ese hombre.
Capítulo 4
Cuando Jane y Elizabeth estuvieron a solas, la primera, que se había mostrado hasta entonces reservada en sus alabanzas al señor Bingley, manifestó a su hermana lo mucho que le gustaba.
–Es exactamente lo que debe ser un joven –dijo–: razonable, con buen humor, animado; ¡no he visto nunca modales tan perfectos! ¡Tanta soltura y una buena educación tan impecable!
–Y además es muy bien parecido –replicó Elizabeth–, que es algo que un joven debe igualmente procurar, si es que está a su alcance. Cabe decir, por lo tanto, que es un joven muy completo.
–¡No sabes lo mucho que me gustó que me sacara a bailar la segunda vez! No me esperaba semejante cumplido.
–¿De veras? Pues yo sí lo esperaba por ti. Pero ésa es una gran diferencia que existe entre nosotras. Los cumplidos a ti te sorprenden siempre; a mí, nunca. Nada más lógico que sacarte otra vez a bailar. Si no es ciego tuvo que darse cuenta de que eras cinco veces más bonita que todas las demás. No hay que considerarlo galante por hacer eso. Bueno: sin duda es muy agradable y te doy permiso para que te guste. Te han gustado personas mucho más estúpidas.
–¡Lizzy!
–Eres demasiado propensa, no sé si te has dado cuenta, a que te guste todo el mundo. Nunca encuentras faltas a nadie. A tus ojos todo el mundo es bueno y simpático. No te he oído hablar mal de un ser humano en toda mi vida.
–No quisiera precipitarme a la hora de censurar; pero siempre digo lo que pienso.
–Sé que lo haces; y eso es lo que resulta admirable. ¡Teniendo como tienes mucho sentido común, que seas tan sinceramente ciega a las locuras y estupideces de los demás! Hay mucha gente que finge ser candorosa; encuentras personas así por todas partes. Pero ser candorosa sin ostentación ni segundas intenciones..., resaltar lo bueno del carácter de todo el mundo, mejorándolo, y no decir nada de lo malo, eso es algo que sólo tú sabes hacer. De manera que también te gustan las hermanas de ese caballero, ¿no es cierto? Sus modales no están a la misma altura.
–Al principio no, desde luego. Pero son muy agradables cuando hablas con ellas. La señorita Bingley va a vivir con su hermano y le llevará la casa; o mucho me equivoco o vamos a encontrar en ella una vecina perfectamente encantadora.
Elizabeth guardó el silencio de quien otorga, pero sin estar convencida; el comportamiento de las hermanas del señor Bingley en el baile no estaba calculado para complacer a todo el mundo; y con más agudeza de observación, un temperamento menos adaptable que el de su hermana y una capacidad de juicio nada dulcificada por atenciones que no había recibido, estaba muy poco dispuesta a darles su aprobación. Eran, sin duda, damas muy distinguidas, a quienes no faltaba el buen humor cuando se encontraban a gusto y perfectamente capaces de mostrarse agradables cuando así lo decidían; pero, al mismo tiempo, orgullosas y engreídas. Bastante bien parecidas y educadas en una de las primeras instituciones docentes de carácter privado creadas en Londres, tenían una fortuna de veinte mil libras, estaban acostumbradas a gastar por encima de sus posibilidades y a relacionarse con personas de elevada posición y, en consecuencia, se sentían autorizadas, desde todos los puntos de vista, a tener tan inmejorable opinión de sí mismas como pobre de los demás. Eran una familia respetable del norte de Inglaterra, circunstancia que tenían muy grabada en la memoria, al mismo tiempo que procuraban olvidar que tanto la fortuna de su hermano como la suya propia se habían forjado en el comercio.
El señor Bingley había heredado de su padre bienes por valor de casi cien mil libras esterlinas; su progenitor tuvo intención de convertirse en terrateniente, pero no llegó a vivir para hacerlo. El señor Bingley acariciaba el mismo próposito y, en ocasiones, elegía incluso el condado, pero como ahora disponía ya de una buena casa e incluso de los derechos de caza anexos, muchos de los que sabían de su buen conformar se inclinaban a creer que quizá pasara el resto de sus días en Netherfield y dejara para la siguiente generación el trabajo de hacerse terrateniente.
Sus hermanas estaban muy deseosas de que tuviera una casa que le perteneciera, pero, aunque en aquel momento sólo se había establecido como arrendatario, la señorita Bingley no se mostraba en absoluto remisa a presidir su mesa; tampoco la señora Hurst, casada con un hombre de más distinción que fortuna, ponía reparos a considerar la casa de su hermano como hogar propio cuando lo encontraba conveniente. No habían transcurrido aún dos años desde que el señor Bingley alcanzara la mayoría de edad cuando una recomendación accidental le llevó a interesarse por Netherfield House. La examinó por fuera y por dentro durante media hora, le agradaron su situación y las principales habitaciones, le satisfizo igualmente lo que el propietario le dijo en alabanza de la casa y cerró el trato inmediatamente.
Entre Darcy y él existía una amistad muy firme, a pesar de la gran disparidad de caracteres. A Darcy le gustaba Bingley por su simpatía, carácter abierto y buen conformar, si bien era difícil imaginar modos de ser que presentaran mayor contraste y pese a que él nunca parecía descontento con el suyo. Bingley estaba convencido, sin reservas de ninguna clase, de la alta estima en que Darcy le tenía, al mismo tiempo que valoraba al máximo sus opiniones. Darcy contaba con mejor cabeza. No es que Bingley fuese torpe; tan sólo que Darcy era muy inteligente, al mismo tiempo que altivo, reservado y exigente, y sus modales, si bien reflejaban su buena educación, no hacían de él una persona atractiva. En ese aspecto su amigo le aventajaba en gran medida. Bingley podía estar seguro de despertar simpatías allí donde se presentara; Darcy conseguía ofender casi de continuo.
Su respectiva manera de expresarse durante la reunión de Meryton es suficientemente expresiva. Bingley nunca se había encontrado en toda su vida con personas más agradables ni con chicas más bonitas; todo el mundo se había mostrado amable y atento con él, sin formalismos, ni tiranteces, y muy pronto tuvo el convencimiento de conocer a todos los presentes; en cuanto a Jane Bennet, no cabía imaginar un ángel de mayor belleza. Darcy, por el contrario, había visto a una colección de personas de escaso atractivo y nula elegancia, y no había sentido el menor interés, por lo que no recibió a cambio atenciones ni placer de ninguna clase. Reconoció que la mayor de las Bennet era bonita, pero añadió que sonreía con demasiada frecuencia.
La señora Hurst y su hermana le concedieron ese último punto, aunque sin dejar por ello de reconocer que Jane les gustaba y que la consideraban una muchacha muy agradable a quien no tendrían inconveniente en tratar. Se la definió en consecuencia como muchacha encantadora, por lo que el hermano de las dos damas se consideró autorizado, al contar con semejante recomendación, para pensar en ella como mejor le pareciera.
Capítulo 5
A muy poca distancia de Longbourn vivía una familia con la que los Bennet mantenían lazos de gran amistad. Sir William Lucas se había dedicado anteriormente al comercio en Meryton hasta acumular una fortuna discreta y alcanzar después el título de caballero gracias a un discurso al rey durante el tiempo en que fue titular de la alcaldía. La distinción regia había tenido quizá unas consecuencias demasiado drásticas. Sir William se había sentido incómodo con su negocio y empezó a molestarle el hecho de residir en una pequeña población con mercado, por lo que, abandonando ambas cosas, se trasladó con su familia a una casa a kilómetro y medio de Meryton, residencia que pasó a llamarse desde entonces Lucas Lodge, y donde sir William podía pensar con complacencia en su propia importancia y, libre de negocios, ocuparse tan sólo de ser cortés con todo el mundo. Porque, si bien le encantaba su nueva categoría social, no por ello se había vuelto arrogante, sino que, por el contrario, tenía continuas atenciones con todo el mundo. Inofensivo, amistoso y servicial por naturaleza, su presentación al rey en el palacio de St. James lo había convertido en el epítome de la cortesía.
Lady Lucas era una excelente mujer, aunque no lo bastante despejada como para dar buen ejemplo a la señora Bennet. El matrimonio Lucas tenía varios hijos y la mayor, una joven sensata e inteligente, de unos veintisiete años, era la amiga íntima de Elizabeth Bennet.
Las señoritas Lucas y las señoritas Bennet se reunían siempre después de los bailes para comentar las incidencias de la velada; de manera que, a la mañana siguiente, las primeras aparecieron por Longbourn para escuchar y ser escuchadas.
–Empezaste bien la velada, Charlotte –le dijo la señora Bennet a la señorita Lucas con gran dominio de sí misma–. Fuiste la primera pareja del señor Bingley.
–Sí, pero pareció que le gustaba más la segunda.
–¡Oh! Te refieres a Jane, imagino, porque bailó dos veces con ella. Es cierto que dio la impresión de que le gustaba Jane..., creo que es cierto... Oí algo en ese sentido..., pero no recuerdo qué fue..., algo relacionado con el señor Robinson.
–Quizás habla usted de lo que oí cuando el señor Bingley conversaba con el señor Robinson: ¿no se lo he contado ya? El señor Robinson le preguntó si le gustaban los bailes de Meryton, si no opinaba que había muchas mujeres guapas en la sala y si había decidido ya cuál le parecía la más guapa. El señor Bingley contestó de inmediato a la última pregunta: «¡Ah! La mayor de las señoritas Bennet sin la menor duda, no puede haber división de opiniones acerca de eso».
–¡Vaya! Sí que se expresó con claridad..., parece como si..., pero, de todos modos, podría quedarse en nada, no sería la primera vez.
–Lo que yo oí fue más agradable que lo que oíste tú, Eliza –comentó Charlotte–. El señor Darcy no dice cosas tan interesantes como su amigo, ¿no te parece? ¡Pobre Eliza! ¡Todo lo que dijo de ti fue que «no le parecías mal»!
–Te ruego que no convenzas a Lizzy de que se moleste por su descortesía. El señor Darcy es una persona tan desagradable que sería una desgracia gustarle. La señora Long me dijo anoche que estuvo a su lado media hora sin abrir la boca ni una sola vez.
–¿Está usted segura, mamá? Me parece que no es del todo cierto –dijo Jane–. Yo vi cómo el señor Darcy hablaba con ella.
–Sí, sí, claro; porque le preguntó si le gustaba Ne-therfield y no le quedó más remedio que responder; pero, según la señora Long, dio la impresión de que le contrariaba mucho que alguien le dirigiera la palabra.
–La señorita Bingley me explicó –dijo Jane– que nunca habla mucho, a no ser que se encuentre entre sus íntimos. Con ellos es una persona muy amable.
–No creo ni una sola palabra, querida mía. Si fuese tan amable habría hablado con la señora Long. Pero me imagino perfectamente la escena; todo el mundo dice que es el colmo del orgullo, y supongo que habrá llegado a sus oídos que la señora Long no tiene coche propio y que fue al baile en un coche de alquiler.
–No me importa que no hablara con la señora Long –dijo la señorita Lucas–, pero me gustaría que hubiese bailado con Eliza.
–La próxima vez, Lizzy –dijo su madre–, yo no bailaría con él, si estuviera en tu lugar.
–Creo poder prometer sin temor a equivocarme que no bailaré nunca con él.
–Su orgullo –dijo la señorita Lucas– no me ofende tanto como de ordinario me ofende el orgullo, porque en su caso existe una excusa. No es sorprendente que un joven tan distinguido, en el que se unen familia, fortuna e inteligencia, tenga muy buena opinión de sí mismo. Si se me permite expresarlo así, tiene derecho a ser orgulloso.
–Eso es muy cierto –replicó Elizabeth– y yo podría perdonarle fácilmente su orgullo, si no hubiera herido el mío.
–El orgullo –observó Mary, que se ufanaba de la solidez de sus reflexiones– es, en mi opinión, un defecto muy común. Gracias a mis lecturas he llegado a la conclusión de que es frecuentísimo, de que la naturaleza humana es particularmente propensa y de que son muy pocas las personas que no cultivan un sentimiento de suficiencia en razón de alguna cualidad, real o imaginaria. Vanidad y orgullo son cosas diferentes, aunque las dos palabras se utilicen con frecuencia como sinónimos. Una persona puede ser orgullosa sin ser vana. El orgullo se relaciona sobre todo con la opinión que tenemos de nosotros mismos; la vanidad, en cambio, con lo que queremos que los demás piensen de nosotros.
–Si yo tuviera tanto dinero como el señor Darcy –exclamó el joven Lucas, que había venido con sus hermanas–, me importaría un comino lo orgulloso que fuese. Tendría una buena jauría para cazar zorros y me bebería una botella de vino todos los días.
–En ese caso beberías mucho más de lo debido –dijo la señora Bennet–; y si te viera haciéndolo, te quitaría la botella sin más contemplaciones.
El muchacho protestó contra aquella medida de fuerza, pero la señora Bennet siguió en sus trece, y la discusión sólo concluyó al despedirse los visitantes.
Capítulo 6
Las señoras de Longbourn no tardaron en presentar sus respetos a las de Netherfield, y la visita se devolvió debidamente. Los agradables modales de Jane hicieron crecer el aprecio que sentían por ella la señora Hurst y la señorita Bingley; y aunque tan excelentes damas declararon que la madre era imposible y que a las hermanas menores no merecía la pena dirigirles la palabra, hicieron saber a las dos mayores que les gustaría alcanzar con ellas un mayor grado de intimidad. Jane recibió este cumplido con inmenso placer, pero Elizabeth siguió pensando que trataban a todo el mundo con condescendencia, Jane incluida, y no logró superar el desagrado que le inspiraban, aunque la amabilidad con que distinguían a su hermana mayor, hasta donde llegaba, tenía el valor de ser, con toda probabilidad, reflejo del interés de su hermano. Porque cada vez que se encontraban era evidente que al señor Bingley le gustaba Jane; para Elizabeth resultaba igualmente claro cómo en Jane se afianzaba la preferencia que, desde el primer momento, sintiera por él y cómo estaba en camino de enamorarse, si bien pensaba con agrado que esa circunstancia no llegaría a ser fácilmente de dominio público gracias a que en Jane la intensidad de sentimientos iba unida a una compostura y a un buen humor habitual que la protegerían de las sospechas de los impertinentes. De esta reflexión suya habló con su amiga íntima, la mayor de las hermanas Lucas.
–Quizá sea agradable –replicó Charlotte– escapar así a la curiosidad de la gente, pero en algunas ocasiones puede ser una desventaja tanta reserva. Si una mujer oculta con tanta habilidad su afecto a la persona amada, quizá pierda la oportunidad de ser correspondida, y sería un triste consuelo que el resto del mundo tampoco lo supiera. Hay tanto de gratitud o de vanidad en casi todos los afectos que es peligroso abandonarlos a sus propios medios. Todos podemos empezar de manera espontánea: una ligera preferencia es cosa bastante natural, pero son muy pocas las personas que tienen suficiente corazón como para enamorarse de verdad sin que se les den ánimos.
En nueve casos de cada diez, más le vale a una mujer manifestar un afecto más intenso del que en realidad siente. No hay duda de que a Bingley le gusta tu hermana, pero puede que nunca pase de ahí si Jane no le ayuda un poco.
–Pero mi hermana le da ánimos, hasta donde su manera de ser se lo permite. Si yo misma noto los buenos ojos con que Jane lo mira, él tendría que estar ciego para no descubrirlo.
–Recuerda que no conoce tan bien como tú la manera de ser de Jane.
–Pero si a una mujer le gusta un hombre y no se esfuerza por ocultarlo, el interesado tiene que descubrirlo.
–Quizá sí, si la ve con suficiente asiduidad. Pero aunque Bingley y Jane se tratan bastante, nunca pasan mucho tiempo juntos; y como siempre se ven en presencia de otras personas de ambos sexos, es imposible que se pasen todo el tiempo hablando. Jane ha de aprovechar al máximo todas las medias horas en que pueda captar su atención. Una vez que esté segura de su afecto le sobrará tiempo para enamorarse.
–Tu plan estaría muy bien –replicó Elizabeth– si se tratara únicamente del deseo de hacer una buena boda; y si yo me propusiera conseguir un marido rico o, simplemente, un marido, el que fuera, creo que lo utilizaría. Pero no es eso lo que Jane siente; no actúa con premeditación. Aún no puede estar segura ni de la intensidad de su afecto, ni de que se trate de un sentimiento razonable. Sólo hace dos semanas que lo conoce. En Meryton bailó cuatro piezas con él; lo vio una mañana en Nehterfield y, a partir de entonces, ha cenado cuatro veces con él y otras personas. No ha tenido tiempo de saber cómo es en realidad el señor Bingley.
–No lo ha tenido según tu versión de los hechos. Si se hubiera limitado a cenar con él, quizá sólo habría descubierto que es un comensal con buen apetito; pero no olvides que también han pasado juntos cuatro veladas; y cuatro veladas dan mucho de sí.
–Sí; esas cuatro veladas les han permitido comprobar que a los dos les gusta más jugar a tres sietes que a comercio; pero, por lo que se refiere a otras características destacadas, no se me alcanza que hayan averiguado mucho más.
–Bien –dijo Charlotte–; a Jane le deseo de todo corazón que tenga éxito; y, si se casara mañana con el señor Bingley, creo que tendría tantas posibilidades de ser feliz como si antes se pasara doce meses estudiando su carácter. La felicidad en el matrimonio es cuestión de suerte. Aunque ambos cónyuges conozcan perfectamente la manera de ser del otro, o incluso aunque descubran de antemano una gran similitud, no se sigue de ahí que su felicidad esté garantizada. Con el paso del tiempo siempre llegan a distanciarse lo suficiente para que les corresponda su parte alícuota de sufrimiento; y es mejor saber lo menos posible de los defectos de la persona con la que vas a pasar la vida.
–Eso que dices es muy divertido, Charlotte; pero no es cierto. Tú sabes que no es cierto y que no obrarías nunca de esa manera.
Ocupada en observar las atenciones del señor Bingley con su hermana, Elizabeth estaba lejos de sospechar que se había convertido en objeto de interés para su amigo. En un primer momento el señor Darcy apenas le había reconocido a regañadientes cierto atractivo; en el baile la observó con frialdad y, cuando volvieron a encontrarse, sólo se fijó en ella para criticarla. Pero cuando apenas acababa de dejar bien claro a sus propios ojos y a los de sus amigos que no había en el rostro de la segunda de las Bennet un sólo rasgo memorable, descubrió que la cara de Elizabeth adquiría un brillo de inteligencia nada común gracias a la hermosa expresión de sus ojos oscuros. A este descubrimiento siguieron otros igualmente molestos. Aunque su mirada crítica había detectado más de un defecto de simetría en su apariencia, se vio obligado a reconocer que su figura era delicada y agradable; y, pese a haber afirmado que sus modales no se correspondían con los del mundo elegante, le cautivó la naturalidad de su buen humor. De todo esto Elizabeth era totalmente ignorante; para ella Darcy era el hombre que se hacía desagradable en todas partes y que no la había considerado suficientemente atractiva para sacarla a bailar.
El amigo del señor Bingley empezó a querer saber más de Elizabeth y, como primer paso para llegar a tratarla, se dedicó a escuchar sus conversaciones con otras personas, comportamiento que llamó la atención de la interesada en el transcurso de una reunión muy numerosa, en casa de sir William Lucas.
–¿Qué se propone el señor Darcy –le comentó a Charlotte– escuchando mi conversación con el coronel Forster?
–Esa pregunta sólo puede contestarla el señor Darcy.
–Pues como continúe, voy a decirle con claridad que a mí no me engaña. Tiene una intención muy satírica, y si no me muestro un poco impertinente, acabará asustándome.
Como poco después se acercó a donde estaban ellas, sin dar por ello la impresión de ir a dirigirles la palabra, la señorita Lucas desafió a su amiga a que abordara el tema, lo que tuvo un efecto inmediato, porque Elizabeth se volvió hacia él para decirle:
–¿No cree usted, señor Darcy, que me he expresado con singular acierto hace unos momentos, cuando importunaba al coronel Forster para que organizase un baile en Meryton?
–Se expresaba usted con gran energía, desde luego; pero se trata de un tema que siempre estimula las energías femeninas.
–Es usted muy severo con nosotras.
–Pues ahora le toca a ella ser importunada –intervino la señorita Lucas–. Voy a abrir el piano, Eliza, y ya sabes lo que sigue.
–¡Tienes un concepto muy extraño de la amistad! ¡Siempre queriendo que toque y cante con ocasión y sin ella! Si mi vanidad se inclinara hacia la música, habrías sido inapreciable, pero como no es así, preferiría no tener que lucir mis habilidades delante de personas que deben de estar acostumbradas a oír a los mejores intérpretes.
Ante la insistencia de la señorita Lucas, sin embargo, terminó por añadir:
–Muy bien; si tiene que ser, me resignaré –luego continuó, mirando con mucha seriedad al señor Darcy–: hay un excelente proverbio antiguo, que aquí todo el mundo conoce, por supuesto, y que dice «Guarda el aliento para enfriarte las gachas», de manera que guardaré el mío para dar fuerza a mi canción.
Su actuación fue agradable, sin tener nada de extraordinaria. Después de una canción o dos, y antes de que pudiera responder a los ruegos de varios de los presentes para que cantara de nuevo, fue inmediatamente reemplazada por su hermana Mary, quien, por ser el patito feo de la familia y trabajar mucho para instruirse y hacer fructificar sus otros talentos, siempre estaba deseosa de lucirse.
Mary ni estaba muy dotada para la música ni tenía buen gusto; y aunque su vanidad se había traducido en aplicación, esta última iba acompañada de una pedantería y un engreimiento que hubiera empañado incluso un grado de excelencia superior al suyo. A Elizabeth, toda naturalidad y ausencia de afectación, se la había escuchado con mucho más agrado, pese a no tocar ni la mitad de bien que su hermana; Mary, por su parte, al final de una larga intervención, se alegró de poder ganarse elogios y gratitud con unos aires escoceses e irlandeses que le solicitaron sus hermanas menores, quienes, en compañía de algunas de las Lucas, y de dos o tres oficiales, empezaron a bailar con gran entusiasmo en un extremo del salón.
El señor Darcy, próximo a los que danzaban, pero indignado en silencio por aquella manera de pasar una velada, que excluía toda conversación, estaba demasiado absorto en sus pensamientos para advertir la proximidad de sir William Lucas hasta que este último le dirigió la palabra:
–¡Qué agradable es esta diversión para los jóvenes, señor Darcy! No hay nada como bailar, después de todo. Considero el baile uno de los principales refinamientos de las sociedades cultivadas.
–Muy cierto; y tiene la ventaja de que también lo aprecian las sociedades menos refinadas. Todos los salvajes bailan.
Sir William se limitó a sonreír.
–Su amigo es un excelente danzarín –continuó, después de una pausa, al ver que Bingley se incorporaba al grupo de los que bailaban–, y estoy seguro de que usted mismo, señor Darcy, es un adepto a ese arte.
–Creo que me vio usted bailar en Meryton.
–Sí, ciertamente, y el espectáculo me agradó sobremanera. ¿Baila usted con frecuencia en el palacio de St. James?
–Nunca, señor mío.
–¿No cree que sería un adecuado cumplido a ese lugar?
–Es un cumplido que nunca hago a ningún lugar si puedo evitarlo.
–¿Tiene usted casa en Londres, no es cierto?
El señor Darcy asintió con una inclinación de cabeza.
–Acaricié en tiempos la idea de instalarme en la metrópoli, porque soy muy partidario de una sociedad de más altura; pero no tuve la seguridad de que el aire de Londres le sentara bien a lady Lucas.
Sir William hizo una pausa con la esperanza de recibir alguna respuesta, pero su acompañante no estaba dispuesto a dársela; y como en aquel momento advirtió que Elizabeth avanzaba en su dirección, se le ocurrió la idea de tomar una iniciativa muy galante y procedió a llamarla:
–Mi querida señorita Eliza, ¿por qué no baila usted? Señor Darcy, permítame que le presente a esta joven como excelente pareja de baile. No podrá usted negarse, estoy seguro, teniendo delante tanta belleza –y, tomándola de la mano, se la habría cedido al señor Darcy (quien, aunque extraordinariamente sorprendido, no se habría negado a aceptarla), de no ser porque ella retrocedió de inmediato.
–Perdóneme, pero no tengo la menor intención de bailar –le dijo a sir William, algo incomodada–. Le ruego que no suponga que he venido en esta dirección con intención de buscar pareja.
El señor Darcy, con gran dignidad y corrección, pidió que le concediera el honor de su mano; pero fue inútil. Elizabeth se mantuvo firme en su negativa, y tampoco bastaron para convencerla los esfuerzos de sir William.
–Baila usted tan bien, señorita Eliza, que es una crueldad negarme el placer de verla; y, si bien a este caballero no le gusta en general esa diversión, no pondrá ningún inconveniente, estoy seguro, a complacernos por espacio de media hora.
–El señor Darcy es un dechado de cortesía –dijo Elizabeth sonriendo.
–Lo es, sin duda; pero considerando los alicientes, mi querida señorita Eliza, no puede extrañarnos su amabilidad, porque ¿quién pondría objeciones a una pareja como usted?
Elizabeth los miró maliciosamente y giró en redondo. Su resistencia no la había hecho menos atractiva a ojos del caballero desairado, que estaba pensando en ella con agrado cuando le abordó la señorita Bingley.
–Adivino el tema de sus reflexiones.
–No creo que acierte.
–Está usted considerando lo insoportable que sería pasar muchas veladas de esta guisa, con esta compañía; y, desde luego, soy totalmente de su misma opinión. ¡Nunca me había aburrido tanto! ¡La insipidez y, al mismo tiempo, el ruido; la insignificancia unida a la presunción de toda esta gente! ¡Qué no daría yo por oír sus críticas sobre todos ellos!
–Sus suposiciones son totalmente falsas, se lo aseguro. Me ocupaba en cosas mucho más agradables. He estado meditando en el gran placer que pueden proporcionar unos ojos hermosos en el rostro de una mujer bonita.
La señorita Bingley alzó la vista, rogándole que le dijera qué dama le había inspirado tales reflexiones.
–La señorita Elizabeth Bennet –replicó el señor Darcy con gran intrepidez.
–¡La señorita Elizabeth Bennet! –repitió la señorita Bingley–. No salgo de mi asombro. ¿Desde cuándo disfruta de tan singular preferencia? Y, por favor, ¿cuándo tendré ocasión de darle la enhorabuena?
–Ésa es exactamente la pregunta que esperaba de usted. La imaginación de una dama es la rapidez misma; salta del interés al amor, y del amor al matrimonio en un momento. Ya imaginaba que querría usted darme la enhorabuena.
–Puesto que habla con tanta seriedad sobre este asunto, lo consideraré cosa hecha. Tendrá usted sin duda una suegra encantadora, que, por supuesto, le hará compañía con frecuencia en Pemberley.
El señor Darcy la escuchó con perfecta calma mientras ella proseguía sus reflexiones en la misma vena; y como su serenidad convenció a la señorita Bingley de que nada se había perdido aún, su ingenio siguió fluyendo largo rato.
Capítulo 7
Los bienes del señor Bennet consistían casi únicamante en una propiedad que rentaba dos mil libras al año, la cual, desgraciadamente, estaba vinculada, en ausencia de un heredero varón, a un pariente lejano; y la fortuna de la madre, aunque adecuada para su situación social, no compensaba la insuficiencia de la de su marido. El padre de la señora Bennet había ejercido la abogacía en Meryton, y su hija heredó cuatro mil libras.
La madre de Jane y de Elizabeth tenía una hermana, casada con el señor Philips, antiguo pasante de su padre, que le sucedió en el bufete; y un hermano que vivía en Londres, respetado comerciante.
Longbourn, el pueblito donde vivían los Bennet, estaba sólo a kilómetro y medio de Meryton, distancia muy conveniente para que las jóvenes de la familia sucumbieran a la tentación de trasladarse allí tres o cuatro veces por semana, cumpliendo así con la obligación familiar de saludar a su tía y visitar de paso una sombrerería muy próxima. Las hermanas menores, Catherine y Lydia, eran las más asiduas paseantes; tenían la mente más disponible que sus hermanas y, cuando no se presentaba ocupación mejor, necesitaban de un paseo hasta Meryton para distraer las horas matutinas y hacer acopio de temas de conversación con que animar la tarde; y, aunque, en general, en el campo escaseen las noticias, siempre se las arreglaban para que su tía les contase algo. En aquel momento estaban además bien abastecidas de noticias y de júbilo gracias a la reciente llegada de un regimiento de la milicia que permanecería en la región todo el invierno y que había instalado en Meryton su cuartel general.
Las visitas de las hermanas Bennet a la señora Philips producían, en consecuencia, noticias interesantísimas. Todos los días ampliaban sus conocimientos sobre los nombres y el parentesco de los oficiales recién llegados. Los sitios donde se alojaban dejaron de ser un secreto y, a la larga, llegaron a conocer a los oficiales mismos. El señor Philips los visitaba a todos, lo que proporcionaba a sus sobrinas una fuente de gozo desconocida hasta entonces. Sólo hablaban de oficiales; y la gran fortuna del señor Bingley, cuya mención tanto animaba a su madre, carecía de valor a sus ojos si se la comparaba con un uniforme de alférez.
Después de escucharles una mañana en la que se explayaron a gusto sobre el tema, el señor Bennet hizo notar con frialdad:
–Oyéndoos hablar no me queda otro remedio que llegar a la conclusión de que sois dos de las muchachas más tontas del país. Lo venía sospechando desde hace algún tiempo, pero ahora me habéis convencido.
Catherine se desconcertó, y no respondió nada; pero Lydia, con total indiferencia, se extendió sobre lo mucho que le gustaba el capitán Carter y sobre su esperanza de tener ocasión de verlo en el transcurso de la jornada, dado que saldría para Londres a la mañana siguiente.
–Me asombra, querido –intervino la señora Bennet–, que estés tan dispuesto a creer que tus hijas son tontas. Si quisiera pensar despreciativamente de los hijos de alguien, no sería de los míos, puedes estar seguro.
–Si mis hijas son tontas, confío en ser siempre capaz de notarlo.
–Sí, pero sucede que todas ellas son muy inteligentes.
–Espero que sea ése el único punto en el que no estamos de acuerdo. Tenía la esperanza de que nuestras opiniones coincidieran hasta en el más mínimo detalle, pero me veo obligado a reconocer que me aparto de ti por cuanto considero que nuestras dos hijas menores son extraordinariamente necias.
–Mi querido señor Bennet, no debes esperar que unas chicas como ellas tengan el discernimiento de su padre y de su madre. Cuando lleguen a nuestra edad, me atrevo a afirmar que no pensarán en oficiales más de lo que lo hacemos nosotros. Recuerdo muy bien los tiempos en que yo misma sentía predilección por las guerreras rojas..., y, de hecho, todavía la siento en el fondo de mi corazón; y si un coronel, joven y elegante, con cinco o seis mil libras al año, pidiera a una de mis niñas, no le diría que no; y la otra noche, en casa de sir William, me pareció que al coronel Forster le favorece mucho el uniforme.
–Mamá –exclamó Lydia–, nuestra tía dice que el coronel Forster y el capitán Carter ya no van tanto a casa de la señorita Watson como cuando llegaron; ahora los ve con mucha frecuencia delante de la biblioteca de Clarke.
La señora Bennet no pudo responder porque en aquel momento entró el lacayo con una nota para su hija mayor; procedía de Netherfield y el criado esperaba respuesta. Los ojos de la señora de la casa se iluminaron y, antes de que su hija terminara de leer, empezó ya a preguntarle con ansiedad:
–Bueno, Jane, ¿quién te escribe?, ¿de qué se trata?, ¿qué te dice? Vamos, Jane, date prisa y cuéntanos; date prisa, cariño mío.
–Es de la señorita Bingley –dijo Jane, procediendo a leer en voz alta.
Mi querida amiga:
Si no se apiada usted de nosotras y come hoy con Louisa y conmigo, correremos el peligro de aborrecernos para el resto de nuestras vidas, porque todo un día de tête-à-tête entre dos mujeres siempre termina en pelea. Venga tan pronto como pueda al recibir esta nota. Mi hermano y los caballeros comen hoy con los oficiales. Siempre suya,
CAROLINE BINGLEY
–¡Con los oficiales! –exclamó Lydia–. Me extraña que nuestra tía no nos lo contara.
–Comen fuera –dijo la señora Bennet–, ¡qué mala suerte!
–¿Puedo utilizar el coche? –preguntó Jane.
–No, cariño, será mejor que vayas a caballo, porque parece probable que llueva; y en ese caso tendrás que pasar allí la noche.
–Sería un buen plan –intervino Elizabeth–, si estuviera usted segura de que no se ofrecerán a traerla a casa.
–¡Es verdad! Pero los caballeros necesitarán el coche del señor Bingley para trasladarse a Meryton; y los Hurst no tienen caballos propios.
–Preferiría ir en nuestro coche.
–Pero, cariño, tu padre no puede prescindir de los caballos. Los necesitan en la granja, ¿no es así, señor Bennet?
–Los necesitan en la granja con mucha más frecuencia de lo que yo los utilizo.
–Pero si usted va a utilizarlos hoy –dijo Elizabeth–, también se cumplen las previsiones de mi madre.
Finalmente, Elizabeth arrancó al señor Bennet la confesión de que los caballos estarían ocupados, por lo que Jane se vio obligada a hacer de amazona, y su madre se despidió de ella en la puerta con muchos pronósticos placenteros para un día desagradable. Sus esperanzas se confirmaron, y antes de que pasase mucho tiempo empezó a llover con fuerza. Las hermanas de Jane se preocuparon, pero su madre estaba encantada. Siguió lloviendo sin interrupción durante toda la tarde; era evidente que Jane no volvería.
–¡Qué buena idea he tenido! –dijo la señora Bennet más de una vez, como si el mérito de la lluvia fuese todo suyo.
Hubo que esperar a la mañana siguiente, sin embargo, para que la madre de Jane se percatara del extraordinario éxito de su estratagema. Apenas habían terminado de desayunar cuando un criado de Netherfield trajo la siguiente nota para Elizabeth:
Mi queridísima Lizzy:
No me encuentro nada bien hoy por la mañana, de lo que, imagino, tiene la culpa el que ayer llegase aquí calada hasta los huesos. Mis amables amigas no quieren ni oír hablar de que vuelva a casa hasta que esté mejor. También insisten en que me vea el señor Jones, de manera que no te alarmes si oyes que ha venido a Netherfield, porque aparte de dolerme la garganta y la cabeza no me sucede nada importante.
Tuya afectísima.
–Bien, querida mía –dijo el señor Bennet, cuando Elizabeth terminó de leer la nota en voz alta–, si tu hija enferma gravemente y termina por morirse, será un consuelo saber que todo se ha hecho para pescar al señor Bingley y de acuerdo con tus instrucciones.
–Bah. No me da miedo que se muera. Nadie se muere de un catarro sin importancia. La cuidarán muy bien en Netherfield. Mientras siga allí, todo estará en orden, y me pasaré a verla si puedo disponer del coche.
Elizabeth, realmente preocupada, estaba decidida a ir, pero, al no disponer del coche ni saber montar a caballo, su única posibilidad era trasladarse a pie. Cuando explicó lo que se proponía hacer, su madre protestó:
–¡Cómo se te ocurre una cosa tan tonta, con todo el barro que hay! Cuando llegues allí no estarás presentable.
–Estaré perfectamente presentable para ver a Jane, que es todo lo que quiero.
–¿Insinúas, Lizzy –dijo su padre–, que debo pedir los caballos?
–No, por supuesto que no. No me asusta el paseo. La distancia no es nada cuando existe un motivo; son menos de cinco kilómetros. Estaré de vuelta para comer.
–Admiro la energía que te inspira el afecto –señaló Mary–, pero los impulsos del sentimiento debe guiarlos la razón; y, en opinión mía, el esfuerzo ha de estar siempre en consonancia con la meta perseguida.
–Iremos contigo hasta Meryton –dijeron Catherine y Lydia.
Elizabeth aceptó su ofrecimiento, y las tres hermanas salieron juntas.
–Si nos damos prisa –dijo Lydia cuando iban de camino–, quizá podamos ver al capitán Carter antes de que se marche.
En Meryton se separaron; las dos más jóvenes se dirigieron al alojamiento de una de las esposas de los oficiales, y Elizabeth prosiguió sola su caminata, atravesando a buen paso un campo tras otro, superando cercas gracias a las escaleritas que facilitaban el paso y saltando sobre los charcos con la energía que alimentaba su impaciencia por llegar, hasta que finalmente llegó a Netherfield con los tobillos cansados, las medias sucias y el rostro arrebolado por el calor del ejercicio.
Se le hizo pasar a la sala destinada al desayuno, donde estaban reunidos todos, a excepción de Jane, y en la que su aparición causó considerable sorpresa. Que hubiera caminado cerca de cinco kilómetros tan de mañana, en un día con tanto barro, y sola, por añadidura, les resultó casi increíble a la señora Hurst y a la señorita Bingley; y Elizabeth tuvo la seguridad de que la despreciaban por ello. Se la recibió, sin embargo, con mucha cortesía; y en la actitud del hermano de aquellas dos damas hubo algo que iba más allá de la cortesía hasta llegar al buen humor y la amabilidad. El señor Darcy apenas dijo nada y el señor Hurst no abrió la boca. El primero, aunque apreciaba el buen color que el ejercicio había dado a la tez de Elizabeth, tenía dudas sobre si estaba justificado que hubiera recorrido sola tan larga distancia. El segundo pensaba únicamente en su desayuno.
Las preguntas de Elizabeth sobre el estado de su hermana no recibieron una respuesta tranquilizadora. La señorita Bennet había dormido mal y, aunque se había levantado, tenía mucha fiebre y no se sentía lo bastante bien para salir de su cuarto. Elizabeth se alegró de que se le permitiera verla de inmediato; y Jane, a quien sólo el miedo a alarmar o a molestar había impedido manifestar en su nota lo mucho que deseaba aquella visita, se alegró lo indecible al ver aparecer a su hermana. No estaba en condiciones, sin embargo, de hablar mucho, y cuando la señorita Bingley las dejó solas, apenas pudo hacer otra cosa que expresar su gratitud por la extraordinaria amabilidad con que se la trataba. Elizabeth atendió en silencio a sus necesidades.




![Emma (Centaur Classics) [The 100 greatest novels of all time - #38] - Jane Austen. - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ba91eea69a27a8fd52d9e1952c7c4a74/w200_u90.jpg)