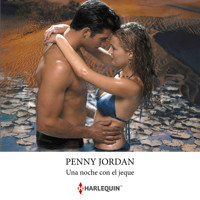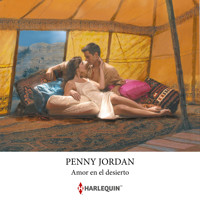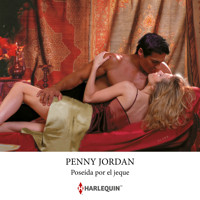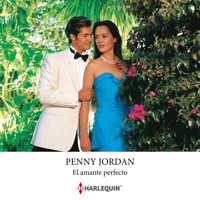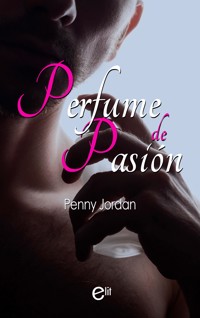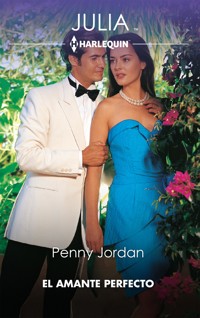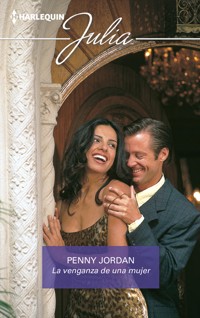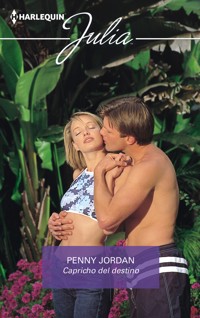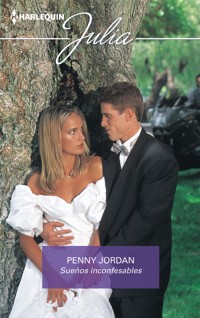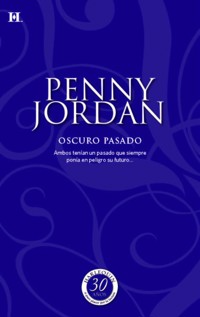
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Coleccionable 30 Aniversario
- Sprache: Spanisch
Ambos tenían un pasado que siempre ponía en peligro su futuro... Bram Soames era un poderoso y carismático empresario, pero también era un hombre atormentado por la culpabilidad de una relación fruto de la cual había nacido su hijo. Jay Soames siempre se había aprovechado del complejo de culpabilidad de su padre, y lo había utilizado para evitar que nadie, sobre todo ninguna mujer, pudiera acercarse a él. Pero entonces apareció Taylor Fielding. Taylor se había construido una nueva vida después de que un hombre arruinara todo su mundo. Ahora Jay tendría que destruirla a toda costa, y estaba incluso dispuesto a sacar a la luz sus más oscuros secretos...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1995 Penny Jordan. Todos los derechos reservados.
OSCURO PASADO, Nº 23 - enero 2012
Título original: Power Games
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá.
Publicado en español en 2004
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9010-399-9
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Prólogo
La habitación era poco acogedora; tenía una luz pobre, olía a desinfectante barato y los archivadores de metal estaban cubiertos de una fina capa de polvo. Las ventanas esmeriladas daban al aparcamiento del hospital, con su incesante ir y venir de coches y conductores. La joven veía pasar sus oscuras siluetas desde una silla, mientras, al otro lado del escritorio, la mujer intercambiaba miradas con el hombre que permanecía en pie, incómodo, en el umbral.
Era una habitación pequeña, antiguamente destinada a almacén. Por la puerta abierta se filtraban los sonidos característicos del hospital: las voces quedas de las enfermeras, el zumbido de los carritos y las camillas, el llanto agudo de los recién nacidos y los arrullos de sus madres…
La joven habló en voz baja y cansada. La palidez de su rostro y la fragilidad y delgadez de su cuerpo delataban la tensión a la que había estado sometida.
—Y ¿está segura de que nadie sabrá nunca… que nadie… —hizo una pausa y se mordió el trémulo labio inferior. Era muy joven, pensó la mujer, de tan sólo diecinueve años, y en muchos sentidos todavía parecía una niña… en otros, una adulta— de que nadie podrá averiguarlo nunca?
—Nadie —le aseguró la mujer con suavidad.
Una enfermera pasó delante de la puerta sosteniendo un bebé en los brazos. La joven se encogió al verla.
—¿Dónde…? ¿Dónde tengo que firmar? —la voz le falló un poco. La mujer le dijo dónde, y le dio las instrucciones debidas:
—Sabes lo que esto significa, ¿no? Una vez firmado el documento, ya no hay marcha atrás… No podrás cambiar de idea —lanzó una mirada al hombre que se erguía en el umbral, y éste asintió levemente.
—Sí, sí. Lo sé —confirmó la joven. La voz le crujía tanto como las hojas otoñales que se arremolinaban en el aparcamiento. Con mano trémula se inclinó sobre la mesa para firmar.
La mujer se compadecía de ella, pero no podía ayudarla.
—Será lo mejor —le dijo con suavidad cuando la vio levantar la cabeza del papel y posar la mirada distraídamente en la ventana—. Ya lo verás. Podrás empezar una nueva vida, olvidar…
—¿Olvidar? —la interrumpió la joven—. Nunca podré olvidar —susurró—. Nunca, nunca… No merezco olvidar.
—Ya ha terminado todo —le dijo la mujer con firmeza.
—¿Terminar? —la joven clavó su mirada en ella—. Imposible. Para mí nunca habrá terminado, ¡nunca!
1
—¿Has leído mi informe sobre la propuesta de los japoneses?
Bram Soames desvió la mirada del ventanal de su despacho, por el que se veía el jardín privado de una plaza londinense, y se volvió hacia su hijo.
Físicamente, padre e hijo eran muy similares, los dos altos y de hombros anchos, de complexión atlética, grueso pelo castaño oscuro, ojos verdes y perfiles levemente aristocráticos heredados, como siempre había mantenido la abuela paterna de Bram, de un amorío previctoriano entre la tatarabuela de éste y el noble a quien el padre de la chica debía su sustento. Había sido, según la abuela de Bram, la clásica historia de la inocente hija del párroco seducida por el célebre conde mujeriego. Bram sospechaba que también podía haber heredado sus poderosas facciones de un pariente pobre pero, como era indulgente con los puntos flacos y las vanidades de los demás, nunca había cuestionado en público la versión de su abuela.
También era una tradición familiar que el primogénito recibiera uno de los nombres de sus dudosos antepasados. En el caso de Bram, el regalo, o la maldición, había sido triple, porque había sido bautizado Brampton Vernon Piers. En el caso de Jay, todo había sido muy distinto, pero claro…
Los desconocidos solían tomarlos por hermanos y no por padre e hijo y, normalmente, Bram se mostraba comprensivo; Jay, por el contrario, se enojaba y reaccionaba con hostilidad. Claro que, con sólo quince años de diferencia entre ambos, era natural que las personas cometieran ese error.
Mientras Jay esperaba su respuesta, Bram pensó que a su hijo no iba a hacerle gracia lo que estaba a punto de oír.
—Lo siento, Jay —dijo con serenidad—, pero no nos conviene. Somos una compañía pequeña y especializada, y embarcarnos en la expansión que implica esa estrategia… —hizo una pausa—. Carecemos de los recursos necesarios para llevar a cabo un proyecto de tal envergadura. Soy informático, y esta empresa se lleva desde ese punto de vista. El proyecto japonés requeriría, posiblemente, que cediéramos atribuciones a abogados y contables y…
—Posiblemente, situaría a esta empresa en la vanguardia de la tecnología informática —lo interrumpió Jay con enojo—. Ahora mismo, somos una empresa inglesa de tercer orden. Con el respaldo japonés…
—Somos líderes en el mercado, Jay —declaró su padre con firmeza—. De no serlo, los japoneses no nos habrían hecho ninguna propuesta.
—Pero ¡necesitamos expandirnos! —estalló Jay—. Entrar en el mercado norteamericano. Ahí está nuestro futuro… en la producción a gran escala. Los encargos especializados que hacemos están muy bien, pero el verdadero mercado no es ése. Sólo tienes que mirar…
—Nuestros productos tienen un mercado firme —lo interrumpió Bram—. Nos hemos labrado una excelente reputación con lo que sabemos hacer.
—Con lo que tú sabes hacer —replicó Jay con furia—. Y ése es el quid de la cuestión, ¿verdad? Sí, no te importa asignarme un despacho y un cargo, incluso la dirección de un departamento, pero cuando llega el momento de darme poder de verdad, no me apoyas —los ojos verdes de Jay se endurecieron con una amargura y un desprecio que los de Bram jamás habrían reflejado. A éste se le encogió el corazón con una mezcla familiar de exasperación y tristeza.
Poder, control, reconocimiento… Era lo que siempre había importado a Jay. El niño turbulento que, aprovechando el sentimiento de culpa y el dolor de su padre, lo había manipulado deliberadamente, haciéndolo objeto de exigencias posesivas, se había convertido en un adulto igualmente turbulento e insatisfecho.
Pero insinuarle a Jay que su ansia de poder y de control tenía su origen en los días traumáticos de su niñez sería como tentar a un ave de presa con carne fresca. Jay se abalanzaría sobre la insinuación y la despedazaría con una avidez y determinación que provocarían náuseas en los mirones y dejarían a Bram preso de la compasión y de la culpa.
Sin embargo, en aquel asunto Bram no podía ceder, como había hecho tantas veces cuando Jay era niño, no en aras de la paz, sino con la esperanza de que su capitulación daría a su hijo la confirmación que tanto ansiaba y se negaba a reconocer.
—No, Jay, lo siento —repitió Bram con firmeza, pasando por alto la afirmación injusta y agresiva de su hijo de que su cargo en el negocio era sólo nominal.
En realidad, Bram habría deseado que Jay hubiera escogido una profesión diferente, en lugar de incorporarse al negocio familiar. Era irónicamente consciente de que, además del físico, Jay también había heredado la destreza que lo había convertido a él en el programador informático más innovador y hábil de su generación. Pero, cómo no, Jay quería más. Estudiar un máster en Administración de Empresas en Harvard había sido una manera de quedar por encima de su padre.
—Lo sientes —le espetó Jay con amargura—. He dedicado semanas a preparar este proyecto. Esta noche iré en avión a Nueva York para reunirme con los japoneses y los norteamericanos. ¿Qué diablos crees que pensarán de mí cuando tenga que volverme atrás y decirles que no estamos interesados?
Por fin llegaban al fondo de la cuestión. Era su orgullo lo que más preocupaba a Jay, el temor a quedar mal. Claro que Bram ya lo había adivinado.
—Yo que tú no me preocuparía demasiado —le dijo a su hijo con serena firmeza—. Pensarán que intentas sacar ventaja llevando la negociación al límite. Los japoneses son muy hábiles en ese terreno.
Jay frunció el ceño. Seguramente, su padre tenía razón, se dijo y, desde luego, no estaba dispuesto a renunciar a sus planes para el futuro de la empresa, dijera su padre lo que dijera. La rabia y el rencor que lo habían invadido al comprender que su padre no iba a aceptar sus planes de expansión se suavizaron al comprender que podía hallar la manera de persuadirlo, de demostrarle que estaba equivocado.
De niño, había sido consciente de la fragilidad de su permanencia en la vida de su padre; por ello, había recelado hostil y agresivamente de la influencia que pudiera ejercer sobre él cualquier otra persona, y ese sentimiento había perdurado hasta la madurez. A sus veintisiete años, era muy hábil disimulándolo. También había aprendido a negarse a sí mismo que su necesidad imperiosa de controlar y dirigir la vida de su padre nacía de ese mismo sentimiento arraigado de temor.
Lo absurdo era intentar convencerse a sí mismo, o a cualquier otro, de que Bram, a sus cuarenta y dos años, podía estar perdiendo la capacidad de dirigir la compañía y de que él, Jay, por el bien de la empresa familiar, debía arrebatarle el control.
Aun así, la industria informática era célebre por su apetito de nuevos talentos, progreso e innovación. El futuro del negocio residía en los mercados jóvenes y no, como su padre insistía, en los tradicionales. Y tampoco en la última estrategia de Bram, la de crear programas informáticos para mejorar la calidad de vida de los retrasados físicos y mentales, o «discapacitados» físicos y mentales, como lo había corregido su padre con suavidad durante la reciente discusión sobre el tema. Jay le había recriminado el gasto que supondría el proyecto.
—No, sé que no sacaremos ningún beneficio en un futuro inmediato —había reconocido Bram—. Pero ¿no deberíamos ofrecernos a ayudar a los marginados? Además, si el proyecto tiene éxito, obtendríamos enormes beneficios sólo con las patentes.
—Por eso lo estás haciendo, ¿verdad, padre? —había replicado Jay con sarcasmo—. Porque piensas en los beneficios futuros. ¡Y un cuerno! Lo haces porque eres un buenazo, y todo el mundo lo sabe. No me creo que Anthony Palliser haya acudido a ti porque se trata de una oportunidad increíble de hacer dinero. No, te ha hecho la propuesta porque sabe que nadie más en este negocio echaría un vistazo a un proyecto que se basa en regalar programas informáticos que ni siquiera sabemos si podemos escribir. Programas que tendrán que ser diseñados a medida para cada usuario.
—Programas que permitirán a esas personas lo que de otra manera no podrían hacer: comunicarse —había repuesto Bram—. Piensa en lo que eso significa, Jay.
—Ya lo hago. Es una pérdida de tiempo y de dinero.
—Es mi tiempo y mi dinero —le había recordado Bram con suavidad.
El tiempo de su padre; el dinero de su padre. Formaban una maraña en la vida de Jay que desgarraba continuamente su alma.
Uno de los primeros recuerdos de su vida con su padre había sido la voz de una mujer, fría y remota, diciendo con impaciencia:
—Bram, por el amor de Dios, piensa. Para lo último que tienes tiempo ahora es para hacerte cargo de un niño. Estamos a punto de salir al mundo real, de hacer dinero de verdad, y Dios sabe que lo necesitamos.
Había detestado a aquella mujer entonces y todavía la detestaba. Un sentimiento que, a pesar de su actitud distante y serena, Helena correspondía plenamente.
—¿A qué hora sale tu avión para Nueva York? —oyó preguntar a su padre.
—A las seis y media de esta tarde. ¿Por qué? —añadió con recelo.
—Por nada —dijo Bram—. Es que tengo una cita con Anthony a las cuatro y media. Ha reunido documentos y materiales para que les eche un vistazo… y pensé que quizá querrías acompañarnos.
—¿Para qué? —preguntó Jay con amargura—. Como dijiste, se trata de tu tiempo y de tu dinero.
—Jay… —empezó a protestar Bram, pero su hijo ya estaba saliendo del despacho. A pesar del metro ochenta y cinco de estatura de Jay y de la poderosa fuerza masculina apenas camuflada por el traje de ejecutivo, Bram recordó a un Jay mucho más joven, pero igual de malhumorado y obcecado, dándole la espalda, como en aquellos instantes.
—Consientes que te manipule —lo había regañado Helena una vez, exasperada. Y, por supuesto, Helena tenía razón, en cierto sentido. Pero ¿cómo se le decía a un niño furibundo y amargamente rencoroso que, dos años después de sus muertes, todavía llamaba en sueños a su madre y a sus abuelos, un niño que usaba su agresividad y manipulación para enmascarar su pavor de que su padre también lo abandonara, que no tenía nada que temer? ¿Cómo se lo podía despojar del orgullo al que se aferraba revelándole que, en lugar de odiarlo, como aseguraba, su padre sabía que ansiaba su amor? ¿Cómo se le decía que los brazos que rechazaba con todas sus fuerzas estaban, en realidad, más que dispuestos a cerrarse en torno a él y a resguardarlo del resto del mundo y de su agresión?
Para Bram, que no tenía ningún problema en expresar físicamente sus emociones, el que Jay se negara a aceptar los besos y abrazos que tanto anhelaba constituía una amarga frustración.
—No tienes que sentirte culpable por nada —había replicado Helena al oír su explicación.
—No puedo evitarlo. A fin de cuentas, yo lo concebí.
—Tenías catorce años. No eras más que un muchacho… todavía lo eres.
—Sí. Pero, aunque pueda servir de excusa, Helena, es Jay quien paga el precio de mi inmadurez. Ningún joven de catorce años puede ser padre en el verdadero sentido de la palabra. Como responsable que soy de la concepción de Jay, le he robado su derecho a tener un padre de verdad, a ser un hijo deseado y querido, a tener un progenitor que pueda protegerlo y darle la seguridad que necesita.
—Tú le has dado seguridad —insistió Helena—. Le has dado un hogar, has renunciado a tu propia vida, a tus planes, a tus amigos, por él. Debería estar agradecido en lugar de… de intentar destruirte la vida con todas sus fuerzas.
—Helena, ningún niño debería sentirse jamás agradecido a un padre por ser deseado y querido. Ningún ser humano debería crecer con esa carga de ansia emocional. Sé que Jay es un niño difícil…
—¡Difícil! Es imposible, Bram. Te está arruinando la vida. Deberías darlo en acogida… por su bien tanto como por el tuyo.
Lo que Bram todavía veía en su hijo adulto, aunque otras personas no lo vieran, era la inseguridad de un hijo que cree que debe ganarse el cariño de su padre. Lo que él, como padre, nunca podría perdonarse, era haber sido el causante de esa inseguridad.
Bram había confiado en que, con el paso del tiempo, Jay comprendería por sí mismo que sus temores eran infundados, que su actitud posesiva y exigente hacia él resultaba asfixiante y que dejar entrar a otras personas en sus vidas supondría una riqueza, y no una pérdida. Pero no había sido así.
Y el mismo celo que Jay ponía en su relación con su padre lo aplicaba a su vida privada. Bram sabía por los retazos de chismes que circulaban por la oficina que Jay era un gran seductor a quien las mujeres encontraban peligrosamente atractivo, hasta que comprendían que lo único que quería de ellas era sexo y lo único que iban a recibir de él.
En una ocasión, durante una cena, llegó a sus oídos una conversación entre una de las ex amantes de su hijo y su amiga, y la oyó decir con ironía:
—Físicamente, Jay es el mejor amante que he tenido nunca. Conoce todos los movimientos, todas las teclas que debe pulsar pero, pasado un tiempo, empiezas a darte cuenta de que es eso lo único que hace. Es como si hubiera escrito un programa de éxito sexual, frío y clínico. Me compadezco de la mujer con la que se case. Buscará a una joven aristocrática pura y virginal, sobrada de pedigrí y corta de experiencia. La seducirá, se casará con ella, la instalará en una casa de campo en cuanto la deje embarazada y retomará su verdadera obsesión en la vida.
—¿Que es…? —había preguntado la amiga, con las cejas enarcadas—. ¿O sobra preguntarlo?
—No, no es el sexo —le había dicho la ex amante de Jay—. No, el verdadero propósito de Jay en la vida, su verdadera pasión, es la relación que tiene con su padre… Debe asegurarse de que nada ni nadie se interpone entre ellos.
—Porque teme perder el negocio, quieres decir —había sugerido la amiga.
—No lo sé. En una ocasión, cuando Jay me invitó a cenar, le mencioné que Bram iba a pasar el fin de semana con mi prima. Ésta acababa de divorciarse, y siempre había sido una buena amiga de Bram. Jay anuló la cena sin ni siquiera disculparse, y mi prima me telefoneó dos días después, muy agraviada, quejándose de que, a las dos horas de la llegada de Bram, Jay se había presentado en su casa alegando que debía tratar con su padre un asunto de negocios crucial. Acabó pasando con ellos casi todo el fin de semana.
—Bueno, supongo que si Bram se casara otra vez y tuviera hijos, Jay podría perder parte de su herencia. Y, seamos sinceras, puede que Bram no tenga la misma reputación de semental que Jay, pero no hay duda de que es un hombre muy, muy sexy.
—Mucho —había dicho la otra mujer.
Bram no había seguido escuchando. Oír que lo consideraban un hombre sexy, más que halagarlo, le hacía pensar en la ironía de la situación.
Sus relaciones sexuales habían sido, a lo largo de los años, escasas y distanciadas, y las había llevado con un secretismo absoluto que, aunque a algunos hombres podría haberles resultado excitante, a él lo inhibía y deprimía. Como era de esperar, la mujer en cuestión se impacientaba y protestaba por tanto sigilo, y cuando Bram pasaba por alto su cautela y sacaba a la luz la relación, Jay la saboteaba con un rencor virulento.
—Te quiero, Bram —le había dicho con franqueza una de sus amantes—. Eres todo lo que he deseado siempre en un hombre… y más. Tenerte en mi vida sería el cielo en la tierra; pero tener a Jay en esa vida sería un purgatorio.
—¿Por qué no lo envías a un internado? —le había espetado otra con fiereza. Pero, aunque entendía su dolor, Bram se negaba a apartar a su hijo de su lado.
Ya le había hecho bastante daño; castigarlo no era la respuesta. Había intentado demostrar a Jay que no tenía nada que temer, que nada de lo que hiciera destruiría el amor que le profesaba, que querer a una mujer no supondría dejarlo de querer a él. Pero, al final, no le había quedado más remedio que aceptar que Jay no lo creería nunca, que en muchos sentidos no quería creerlo porque no quería renunciar al poder que creía ejercer sobre él.
Quizá todo habría sido distinto si hubiera conocido a una mujer de la que se hubiera enamorado locamente, pero no había sido así.
No era un hombre cínico, pero sabía que, a menudo, las mujeres que lo buscaban no lo hacían necesariamente porque lo desearan como hombre. Gracias a la prensa de negocios y del corazón, todo el mundo sabía que era multimillonario.
Había creado su propia empresa cuando todavía estaba en Cambridge, desoyendo el consejo de sus compañeros de estudios de que se buscara un trabajo normal y, más importante aún, un sueldo normal en una de las muchas compañías informáticas que buscaban nuevos talentos entre las remesas de recién licenciados. Bram no había podido esperar a que lo cazaran. Necesitaba ganar dinero de inmediato para mantener a su hijo, así que optó por realizar encargos que, aunque le reportaban menos ingresos, le permitían estar en casa.
Fue Helena, una amiga de la universidad, la primera en sugerirle que creara su propia empresa. Helena siempre había tenido una buena cabeza para los negocios, al contrario que Ciruela… o que el padre de Ciruela.
Helena había llamado a su hija Victoria, pero Flyte MacDonald, su primer marido, el escocés pelirrojo e izquierdista con el que se había enredado y casado en el breve espacio de un mes, en contra de los deseos de sus padres, le había puesto a su bebé el apodo cariñoso de Ciruela, y con él se había quedado.
Flyte era escultor, desconocido cuando se casó con Helena, pero muy aclamado en la actualidad. A Bram le gustaba el apodo de Ciruela. Tenía una connotación dulce y exuberante, un atractivo de fruta jugosa que se correspondía con la naturaleza sensual y hedonista de su ahijada.
Helena se divorció de Flyte cuando Ciruela tenía tres años y, después, contrajo matrimonio con James, con quien había tenido otras dos hijas. Ninguna de las dos se parecía en nada a Ciruela.
Al poco de cumplir los dieciséis, Ciruela anunció que iba a dejar el colegio y a vivir en casa de su padre. Generalmente controlada y serena en todo lo que hacía y decía, Helena se había puesto pálida de ira e incredulidad cuando le reprodujo la discusión a Bram.
—La culpa la tiene Flyte, por supuesto. Es él quien la está alentando a que eche a perder su vida de esta manera. James está furioso. Siempre ha sido una niña rebelde y difícil —Helena había fruncido el ceño y bajado la vista, incapaz de mirarlo directamente a los ojos—. Ha causado problemas en el colegio… líos con chicos, pero James persuadió al director para que la dejara seguir… y mira cómo se lo paga. ¿Te imaginas lo que va a decir la gente, lo que pensarán cuando sepan que se ha ido a vivir con su padre? Todo el mundo sabe la clase de vida que lleva Flyte… Tiene una reputación terrible. Es…
—Es su padre, Helena —le había dicho Bram, tratando de aplacarla.
En el fondo, sospechaba que Ciruela no tardaría en cansarse de vivir con Flyte. Podía ser muy admirado como escultor, pero su forma de vida era tan provocativa y poco convencional como el hombre mismo. Vivía en una pequeña casa de las afueras de Chelsea, que había adquirido tiempo atrás, cuando los precios de la zona reflejaban el estilo de vida bohemio de sus vecinos. El barrio había cambiado, y las parejas de clase media habían sustituido a los residentes originales. Flyte, en cambio, seguía siendo el mismo, para congoja de sus vecinos, que debían soportar sus ruidosas peleas con la sucesión de amantes y modelos igualmente desinhibidas que pasaban por su vida.
Como Bram había profetizado, Ciruela no se quedó mucho tiempo en casa de su padre quien, para honra suya, no le había permitido que dejara el colegio.
Estaba otra vez viviendo con Helena y con James, «cuando se molesta en venir a casa, claro», se había quejado amargamente Helena ante Bram hacía varias semanas.
—Sé que las cosas han cambiado mucho desde que nosotros éramos jóvenes pero… —había dicho, mordiéndose el labio—. James dice que, si Ciruela no puede comportarse con decencia, tendrá que irse a vivir a otra parte. Le preocupa cómo pueda influir su comportamiento en nuestras otras dos hijas. Si creen que consentimos la actitud escandalosa de su hermana podrían… ¿Qué otra cosa podemos hacer, Bram? Ciruela no me escucha. Siempre ha sido una niña tan difícil… Ha salido más a Flyte que a mí. Ella y yo no tenemos nada en común. Es tan apasionada, tan… incontrolada.
«Tan casquivana», podría haber dicho, pensó Bram, pero no lo había hecho.
La propia Ciruela se mostraba impertérrita ante el desagrado gélido de su madre. Bram, más que nada, sentía lástima por Ciruela, a pesar de que…
El timbre estridente de un teléfono en un despacho vecino irrumpió en sus pensamientos. Consultó su reloj. Tendría que darse prisa si quería llegar a tiempo a su cita con Anthony.
Conocía a Anthony o, mejor dicho, a sir Anthony, de sus días de universidad, y habían permanecido en contacto a pesar de haber seguido caminos profesionales bien distintos, él montando su propia empresa y Anthony entrando a trabajar como becario en el servicio de voluntariado extranjero de una importante organización benéfica hasta obtener el cargo de presidente que ostentaba en aquellos momentos.
—Tengo una propuesta que es un reto —le había dicho Anthony meses atrás y, tras explicarle lo que quería, Bram había reído y coincidido con él.
—Tienes razón, es un reto.
—¿Y lo vas a eludir? —le había preguntado Anthony.
—Deja que me lo piense —había respondido Bram. Bram se apresuró a salir al pasillo; acababa de recordar algo.
—Jay —dijo mientras entraba en el despacho de su hijo.
—¿Sí?
Pasó por alto la aspereza hostil de su hijo y le recordó:
—No te habrás olvidado de la fiesta de cumpleaños de Ciruela, ¿verdad? Celebra su mayoría de edad; tendrás que comprarle un regalo.
Bram hizo una mueca mental al ver la mirada de Jay. Su hijo nunca había sentido mucha simpatía por Ciruela.
—¿Qué tienes pensado? A mí sólo se me ocurren dos opciones: o un cinturón de castidad o un ejemplar del Kama Sutra, aunque sospecho que la segunda sea superflua porque, según los rumores, ya ha practicado todas las posiciones y hasta ha inventado unas nuevas. Y en cuanto a lo primera… —añadió, con una sonrisa maliciosa y gélida—. ¿No es un poco tarde? Aunque es grato saber que Helena no es la madre perfecta e infalible que le gustaría hacernos creer.
Bram escuchó a su hijo en silencio. Jay aborrecía aún más a la madre que a la hija.
—Ciruela no es más que una niña todavía, Jay —dijo Bram, acudiendo en defensa de su ahijada—. Es…
—Es una furcia —le espetó Jay con crueldad.
Media hora más tarde, al pasar por delante del despacho de su hijo, de camino a la salida, Bram advirtió que la puerta estaba entreabierta, el despacho vacío y la mesa de Jay recogida.
Jay no iba a abandonar su propuesta de expandir la compañía, y Bram lo sabía. Pero en aquella cuestión pretendía mantenerse firme, porque creía sinceramente que el salto que Jay tenía en mente era un riesgo demasiado grande para la empresa.
Cuando la recepcionista lo vio aparecer en el mostrador, lo miró sorprendida y se ofreció a localizar a su chófer. Bram le sonrió y lo negó con la cabeza. Era una tarde agradable y soleada, y no estaba tan decrépito como para no recorrer a pie el kilómetro de distancia que lo separaba de la sede central de la organización benéfica.
Cuando salió a la calle e inspiró el aire contaminado y polvoriento de la capital londinense reconoció que, en momentos como aquél, echaba de menos los espacios abiertos de los Fens, la zona pantanosa del condado de Cambridge. La decisión de trasladar la empresa a Londres había sido forzada por diversas circunstancias, entre ellas, la necesidad de estar accesible a su creciente número de clientes extranjeros y la de procurar a Jay un entorno más estimulante que el de una casa de campo aislada y ruinosa, y los estudios apropiados… Pero, en el fondo, nunca había dejado de echar de menos la quietud de los páramos.
Qué propio de Anthony, pensó Bram al llegar a su destino, que hubiera persuadido a los dueños de un magnífico edificio georgiano para que se lo alquilara a la organización benéfica por una renta ridícula.
—Nunca compensa ser demasiado humilde —había dicho a Bram cuando éste le señaló la magnificencia del edificio, que incluía un grandioso salón de baile en el que la flor y nata de la sociedad londinense pagaba una pequeña fortuna por dejarse ver y fotografiar.
La joven recepcionista, que había visto a Bram entrar en el edificio, comprendió de pronto por qué los hombres maduros podían ser increíblemente sexys. Sólo de imaginar aquellos ojos entornados mirándola intensamente, aquella boca sensual besándola con pasión, sintió un delicioso estremecimiento de placer.
Debía de ser sensacional en la cama. Los hombres maduros lo eran; se tomaban su tiempo, sabían lo que tenían que hacer y, aquél, aunque debía de rondar los cuarenta, también parecía esconder bajo aquel traje insípido de ejecutivo la clase de cuerpo firme que ella siempre había anhelado. Su novio hacía pesas y no podía comprender que a ella no le resultaran excitantes sus músculos hiperdesarrollados.
—Brampton Soames —se anunció Bram a la joven, dirigiéndole una sonrisa que le produjo un hormigueo en los dedos de los pies. Conque aquél era Brampton Soames, el multimillonario. Se sonrojó ligeramente cuando, con mirada sorprendida, le dijo:
—Sir Anthony ha tenido que salir.
—Gracias, Jane, yo hablaré con el señor Soames…
Decepcionada, la recepcionista vio cómo la secretaria de sir Anthony avanzaba con paso firme hacia el recién llegado y lo conducía al ascensor.
—Lo siento, señor Soames —se disculpó la mujer—. Tenía pensado estar aquí para recibirlo, pero me han llamado por teléfono…
—No se preocupe —le dijo Bram—. Tengo entendido que sir Anthony ha tenido que salir.
—Sí. Una reunión con un cliente. Me ha pedido que le transmita sus disculpas.
—Sólo venía a recoger unos papeles —dijo Bram—. Tal vez…
—Sí, sir Anthony le ha encargado a nuestra archivera que le procure la información que solicitó. Ha dicho que, si tiene tiempo, quizá le resulte útil hablar con ella. Lleva casi veinte años trabajando en nuestra organización y es la persona más indicada para documentar su proyecto.
—Estoy seguro —corroboró Bram.
—Voy a llevarlo a su despacho —añadió la secretaria—. Se llama Taylor Fielding.
—Taylor… ¿Es estadounidense? —preguntó Bram con curiosidad.
—Lo dudo. Su acento no es estadounidense, aunque quizá tenga familia en Estados Unidos. Es una mujer muy reservada. Yo llevo ocho años trabajando en esta casa y sé muy poco sobre ella.
Bram no siguió indagando. Se interesaba de forma natural por la vida de las personas, aunque siempre sin entrometerse. Sin embargo, había detectado reticencia en la voz de la secretaria y no pudo evitar extrañarse. Las mujeres, cuando trabajaban juntas, solían ser más abiertas entre ellas que los hombres. A no ser, claro, que existiera cierta antipatía entre sí; pero el tono de la secretaria no lo había dejado traslucir.
Todo lo cual indicaba que Taylor Fielding era una mujer extremadamente reservada. Con acento inglés y nombre estadounidense. Interesante.
Mientras la secretaria lo conducía a través del laberinto de pasillos y escaleras de la parte del edificio que no había sido reformada, dejó volar su imaginación. Taylor Fielding. Quizá fuera una mujer tímida, pequeña y ordenada, una ratoncita de biblioteca, una versión femenina del laborioso sastre de Gloucester, de Beatrix Potter. Curvó los labios con cálido regocijo, esbozando la misma sonrisa con la que la recepcionista del vestíbulo aún estaba soñando.
Y fue ésa la sonrisa que vio Taylor cuando la secretaria de sir Anthony llamó a la puerta y la abrió.
2
No se parecía en nada al sastre de Beatrix Potter, en nada, reconoció Bram mientras contemplaba con admiración y regocijo a la mujer que se acercaba a él. Era alta, y tenía un cuerpo tan suave y eróticamente voluptuoso que verlo constreñido bajo la chaqueta recta, la severa blusa blanca de cuello alto y la falda plisada que llevaba lo hacía debatirse entre la risa y el llanto.
Risa por la incongruencia de que aquel cuerpo soberbio estuviera cubierto de forma tan poco apropiada. Debería estar luciendo un traje francés o italiano, de un suave tono pastel que realzara su delicado color de ojos y de pelo, y no la horrible combinación chocante de azul marino y blanco. Y llanto porque intuía el odio y el terror que sentía aquella mujer por su propio cuerpo, un cuerpo que su mera visión incitaba a acariciarlo, no por lujuria sino por reverencia. Aquella mujer no era estadounidense, a juzgar por su tez pálida resguardada del sol, los ojos azules grisáceos casi luminosos y el pelo rojo oscuro, que confinaba sacrílegamente en un moño.
Al darse cuenta de que, de forma totalmente inesperada, Taylor Fielding lo había excitado y de que, por la mirada gélida de enojo que le estaba dedicando, ella se había percatado de su reacción, doblegó su cuerpo con severidad. No lograba recordar la última vez que había experimentado un deseo tan físico e incontrolable por una mujer, pero le irritaba la inmadurez de su cuerpo y le preocupaba lo que la señorita Taylor Fielding pudiera estar pensando de él.
Sabía que era señorita porque había visto la palabra escrita en la puerta.
—Taylor, te presento al señor Soames —anunció la secretaria.
—Bram —le dijo él al tenderle la mano. La mirada de altivez gélida que ella le dirigió a cambio fue un castigo justo y deliberado por su flagrante falta de decoro, pero la forma en que retrocedió no. Esa reacción era mucho más básica e instintiva.
—Tengo la información que sir Anthony me pidió que reuniera para usted —le dijo mientras la secretaria se marchaba—. Aquí está.
En otras circunstancias, Bram sólo se habría sentido levemente regocijado y compasivo al verla empujar los archivos hacia él y retirar la mano de encima, como si temiera que él intentara tocarla. Sin embargo, en aquella ocasión, la reacción le dolió.
—Tengo entendido que lleva trabajando aquí desde hace casi veinte años —¿estaría imaginando el destello de miedo que escondía bajo su gélida mirada? Seguramente, no. ¿Qué le aterraba tanto que la hacía enojarse consigo misma? ¿Él, la pregunta, o ambas cosas?
Intrigado, Bram se sorprendió deseando conocerla mejor… mucho mejor. Quería protegerla y, al mismo tiempo, ansiaba liberar su cuerpo de las crueles constricciones de su traje y ver cómo el enojo y la frialdad de su mirada eran reemplazados por la tibieza y la risa. ¿Dónde? En sus brazos… en su cama… en su…
«Alto ahí», se previno con firmeza. ¿Acaso no tenía ya suficientes complicaciones en la vida para añadir otra? Además, ella ya había dejado claro que no estaba interesada en él.
—Sus archivos —la oyó decir con frialdad, con la voz áspera por la irritación.
¿Por qué la miraba así?, se preguntó Taylor con enojo. Como si, como si… Desvió la mirada rápidamente, a un tiempo enfadada y recelosa. No le gustaba que la gente, que los hombres, la miraran con tanta intensidad. La ponían nerviosa… furiosa… y accionaban timbres de alarma en su sistema nervioso. ¿Qué tenía esa mirada masculina de interés sexual, de curiosidad sexual, de depredación sexual, que, una vez vista, nunca se olvidaba, nunca dejaba de reconocerse? Le enfurecía que Brampton Soames la estuviera mirando de esa manera. No había hecho nada para alentar su interés, sino todo lo contrario.
—¿Le apetecería cenar conmigo?
La pregunta la dejó atónita, y el miedo y la furia galoparon por su cuerpo como dos perros guardianes dispuestos a reaccionar a la amenaza.
Bram había adivinado cuál sería la respuesta antes de formular la pregunta y, mientras calibraba su hostilidad y rechazo, se preguntó si se habría vuelto loco. Había mujeres, muchas mujeres, que habrían removido cielo y tierra para que las invitara, pero aquélla no sería una de ellas.
—No.
Su áspera negativa no fue ni contenida ni educada. El monosílabo era un artefacto explosivo de enojo y rencor envuelto con púas de miedo. Se lo arrojó como si deseara destruirlo por completo. Era demasiado tarde para intentar explicarle que, desde que había entrado en su despacho, se había comportado de una forma tan atípica que hasta él mismo se había sorprendido. Dudaba que ella fuera a creerlo… ni a él ni a ningún hombre que se atreviera a traspasar los límites que había marcado alrededor.
Bram había conocido a mujeres que odiaban sinceramente a los hombres, pero no se parecían en nada a aquélla. Sus sentimientos nacían de un desprecio frío y desapasionado. El de ella se había forjado en fuegos mucho más abrasadores y dolorosos. Bram se preguntó si sabría lo vulnerable que se la veía y hasta qué punto esa vulnerabilidad le hacía ansiarla… física y emocionalmente.
Estaba a punto de decir que lo sentía para intentar aplacarla cuando se abrió la puerta del despacho y entró otra mujer. Ésta se disculpó por interrumpir, tras lanzar una rápida mirada de admiración femenina a Bram. Al ver cómo Taylor lo despachaba para ocuparse de la consulta de la otra mujer, Bram se encogió de hombros mentalmente y se dirigió hacia la puerta. Entonces, se detuvo, y un impulso que no creía poseer lo hizo detenerse y murmurar:
—Estaremos en contacto. Aún no he desistido.
La mirada blanca de pánico intenso que ella le lanzó lo hizo arredrarse. Era evidente que no había sido la despedida más oportuna y, peor aún, lo había sabido antes de abrir la boca. ¿Qué mosca lo había picado? No solía ser tan tosco; claro que, en lo referente a mujeres, tenía más práctica usando sus poderes de diplomacia y sutileza para frenarlas que para atraerlas.
—Caramba… —comentó la compañera de Taylor cuando Bram se fue—. Eso es lo que yo llamo un hombre atractivo. ¿Quién era?
—Brampton Soames, el director de Soames Computac.
—¿Qué? —la mujer abrió los ojos de par en par—. Es atractivo y, además, rico. Me lo había imaginado mucho más viejo. ¿No tiene un hijo de unos treinta años?
—No lo sé —respondió Taylor en un tono despectivo que dejaba traslucir que Bram Soames, su atractivo y su hijo treintañero no le interesaban lo más mínimo. Lo cual no era del todo cierto. Estaba interesada, pero sólo porque era hombre y, como tal, no quería tener nada que ver con él.
—¿Qué le pasa? —había oído preguntar una vez a una de sus compañeras—. Se comporta y se viste como una vieja solterona de una película antigua. Seguro que es virgen pero, si hiciera un esfuerzo y se vistiera un poco mejor, seguramente podría encontrar a un hombre.
Encontrar a un hombre. Taylor había tenido que morderse el labio para no chillar que un hombre era lo último que necesitaba, lo último.
—Es evidente que es una reprimida sexual —había añadido la joven.
Una reprimida sexual. A Taylor le había temblado el cuerpo de risa silenciosa. Su colega todavía estaba diciendo maravillas de Brampton Soames. Taylor lanzó una mirada significativa a su reloj de pulsera. Había sido un regalo de sus padres, un premio por haber aprobado la selectividad.
Recordaba que, durante el último año del instituto, le había aterrado defraudarlos, no sacar las calificaciones altas que sus padres esperaban. Su hermana mayor había terminado en la Universidad de Bristol con un premio extraordinario de licenciatura y, después, había logrado las notas más altas en su curso de posgrado. Caroline había querido estudiar Medicina, pero su padre logró disuadirla.
—Habría sido diferente si hubiese sido chico —había explicado desapasionadamente—, pero como mujer, le irá mejor con un trabajo que le permita combinarlo más fácilmente con una familia.
Su padre simplemente quería que los logros escolares de sus hijas reflejaran la inteligencia de su progenitor. Como uno de los investigadores de biología más eminentes del país, era consciente de la importancia de transmitir patrones genéticos que preservaran la excelencia. Su aprobación había sido siempre muy importante para Taylor. Un ceño en la mesa del desayuno en los primeros años de su adolescencia, el pequeño comentario de que no le gustaba su nuevo peinado o de que estaba engordando un poco, podían empañarle todo el día, mientras que su sonrisa aprobadora la hacía flotar en una nube de luz y calor.
Aunque no se lo hubieran pedido de forma explícita, Taylor sabía que sus padres esperaban mucho de ella. Caroline había estado en camino de satisfacer esas expectativas. Cuando regresara del año que había estado pasando en Australia, visitando a unos parientes lejanos que poseían y dirigían un enorme rancho de ovejas, iba a estudiar Derecho… una elección alabada por su padre. Lógicamente, ya que había sido, de hecho, decisión suya.
Mientras reflexionaba en los traumas de aquel lejano verano de su juventud, Taylor sintió la quemazón ácida y abrasadora de las emociones en la garganta.
Maldito Brampton Soames. Era culpa suya que estuviera recordando…
Ya no veía a su hermana. Sus padres habían desheredado a Caroline cuando ésta rompió todas las normas y se casó con el capataz del rancho australiano del que se había enamorado. Taylor todavía recordaba la conmoción de sus padres, su ultraje y disgusto por la acción de su hija. La habían apartado de sus vidas y ordenado a Taylor que ella hiciera lo mismo. Taylor había cumplido sus exigencias y su temor a defraudarlos se había acrecentado desde entonces.
Pensaba salir de la oficina un poco antes aquella tarde… tenía que recoger un libro de la biblioteca y hacer algunas compras. No le gustaba estar en la calle cuando ya era de noche, si podía evitarlo. Las tardes de invierno eran una excepción, por supuesto, y había tenido que idear estrategias para afrontar su temor, como caminar disimuladamente al lado de otra mujer y no usar el transporte público a no ser que fuera absolutamente necesario. En su lugar, utilizaba una compañía de taxis privada que se caracterizaba porque sus taxistas eran mujeres.
Era un lujo, pero estaba dispuesta a correr con él. Aun así, siempre se alegraba cuando los días empezaban a alargarse. La oscuridad la hacía sentirse incómoda, recelosa… temerosa. Taylor dormía con todas las luces encendidas, incluida la lámpara de su dormitorio, si a aquello podía llamarse dormir. Se había entrenado para despertarse al menor ruido… Con el cuerpo rígido y alerta, paseaba la mirada con nerviosismo por el dormitorio, aguzando el oído.
Dudaba que Bram Soames durmiera así. No, seguramente, tenía un sueño profundo y tranquilo, y estiraba su sólido cuerpo por toda la cama. Y si tenía a una mujer consigo, la mantendría anclada a su lado pasándole un brazo o una pierna por encima.
Bram Soames. No se había parado a pensar qué clase de hombre sería cuando sir Anthony había mencionado su visita y le había pedido que le entregara los archivos. Lo único que sabía de él era que había accedido a crear un programa informático para ayudar a comunicarse a las personas con dificultades de habla. Un proyecto ambicioso y encomiable… si podía llevarlo a cabo. ¿Y si no? Sin duda, tanto él como su compañía se beneficiarían de mucha publicidad gratuita, había concluido con ánimo agrio.
Aquella fuerte presencia física que había invadido su despacho, haciéndola sentirse nerviosa y temerosa; la erección desvergonzada y desinhibida que no se había molestado en ocultar… A lo largo de los años, había conocido a hombres mucho más depredadores sexualmente, pero no la habían inquietado tanto como Bram Soames. Quizá porque éste parecía haberla invitado a compartir el regocijo, la perplejidad, casi, de su propia reacción al verla… como si lo hubiera tomado por sorpresa tanto a él como a ella.
Pero era imposible, por supuesto. Un hombre de su edad, de su experiencia… De todas formas, estaba perdiendo el tiempo con ella.
«No he desistido», le había advertido.
Sintió una sacudida, y empezaron a castañetearle los dientes. Conmoción, no era más que eso. Qué extraño que una insignificancia como aquélla la hiciera reaccionar así cuando…
—Lo siento —le dijo Taylor a su compañera, que la estaba mirando con curiosidad—. Tengo que irme ya. ¿Podemos dejar esto para mañana?
Lo primero que hizo Jay en cuanto se registró en el Pierre, su hotel de Nueva York, fue telefonear a su secretaria a Londres.
—¿Está mi padre por ahí? —preguntó, en cuanto descubrió que no había ningún mensaje importante para él.
—Creo que no —le dijo su ayudante—. Pero lo comprobaré.
Jay contempló con irritación el paisaje de Manhattan a través de la ventana. Había viajado en el Concorde y, durante el vuelo, tras repasar su estrategia de negociación con los japoneses, había llegado a la conclusión de que le resultaría más fácil presionar a su padre para que cambiara de idea y accediera a la expansión. Como ya había ensayado mentalmente sus argumentos y cómo bloquear los intentos de su padre de rebatirlos, no le hizo gracia saber que había salido y que nadie sabía adónde había ido.
Jay maldijo al tiempo que colgaba. No le había contado a su padre que pensaba pasar dos semanas enteras en Nueva York. Tenía amigos, contactos que había hecho en Harvard, a quienes pensaba ver durante su estancia. Muchos ostentaban cargos de considerable influencia, y si podía engañar a su padre para que creyera que estaba planteándose la posibilidad de cruzar el Atlántico y aliarse con uno de ellos a causa de la poca confianza que depositaba en él… Jay sonrió con cinismo, tomó su tarjetero y recorrió la lista de citas. Sí, en muchos sentidos, su estancia en Nueva York sería muy provechosa, sobre todo porque… Una leve sonrisa cruel curvó sus labios cuando introdujo la mano en su maleta y extrajo un pequeño paquete. No había nada notable en la cinta de vídeo sin carátula que contenía… a no ser, claro, que uno hubiera visto la grabación.
Su padre le había recordado el cumpleaños de Ciruela. Se echó a reír. Sólo esperaba que a Ciruela le procurara tanto placer su regalo como el que él iba a sentir al dárselo. Seguramente, Ciruela no valoraría el esfuerzo que le estaba costando hacérselo.
Diez minutos más tarde, tras salir del hotel y dar al taxista una dirección de Soho, contempló la hora con el ceño fruncido. Tenía una cita para cenar con una ex novia que se había asentado en la Gran Manzana pero, con suerte, no se demoraría mucho. Su destino era uno de los viejos almacenes reformados que se habían convertido en el hogar de los artistas de la ciudad. La mujer que poseía el almacén también era artista, a su manera. Jay se había enterado de lo que hacía a través de la amiga de una amiga.
Le dijo al taxista que lo dejara en la esquina y recorrió la calle a pie. Se detuvo para examinar la pequeña y discreta placa de la entrada. Proclamaba que el edificio era propiedad de Aphrodite Films Ltd. La mujer a la que Jay iba a ver era Aphrodite Films, y Aphrodite Films era…
En fin, ¿qué era Aphrodite Films? Una empresa que satisfacía un mercado que ella misma había creado, un mercado que no tenía nada que ver con Hollywood ni con los aledaños pornográficos de la industria; al menos, eso aseguraba Bonnie Howlett a sus clientas.
Las clientas acudían a ella porque podían estar seguras de dos cosas. La primera, que conseguirían lo que querían, y la segunda, que Bonnie garantizaba una confidencialidad absoluta y eterna. Como siempre les decía, con sus honorarios sacaba más dinero del que obtendría chantajeándolas.
Y sus clientas la creían. Creían en ella y confiaban en ella, y les hablaban a sus amigas de ella. Y en todos los años que llevaba dando esas garantías, Bonnie no había roto ni una sola de sus promesas. Sólo ella y su clienta veían el producto terminado, del que siempre existía una única copia. Lo que la clienta decidiera hacer con su cinta no era asunto de Bonnie.
Algunas mujeres le habían confesado a Bonnie que se quitarían la vida si alguien descubriera su secreto; otras, en cambio, reconocían con la misma franqueza que lo que planeaban era una sorpresa especial para un novio o un amante.
Hacía tiempo que Bonnie había dejado de sorprenderse o alarmarse por los deseos y necesidades de la naturaleza humana. A veces, sentía lástima y tristeza, pero no dejaba traslucir sus pensamientos. Su trabajo consistía en darles lo que querían, nada más.
Cuando hizo pasar a Jay a su despacho, lo miró con recelo. Para ella era muy inusual tener un hombre por cliente, y de no ser porque éste había insistido en que lo único que quería era que le puliera un poco una cinta para que pareciera más profesional, seguramente se habría negado a recibirlo. Su negocio consistía en procurar a mujeres la clase de estimulación sexual visual que requerían, y en la que, normalmente, ellas mismas aparecían haciendo realidad sus fantasías sexuales individuales. De ser necesario, Bonnie aportaba el compañero o compañeros de su elección… compañeros que iban acompañados de un informe sanitario muy detallado. Por lo general, eran jóvenes actores sin trabajo que se alegraban de las cláusulas de confidencialidad que firmaban, y de saber que nadie más vería nunca su actuación. Trabajar en el lado pornográfico de la industria cinematográfica seguía siendo contraproducente para triunfar en el otro… no convenía que a uno lo descubrieran. ¿Una mujer quería que la grabaran disfrutando de las atenciones sexuales de dos hombres diferentes? Bonnie podía organizarlo sin problemas. ¿Quería que esos hombres se vistieran con ropa del siglo XVIII, uno como bandolero y seduciéndola dentro del carruaje que había detenido en un tramo tranquilo de carretera campestre? Tampoco era ningún problema. Bonnie conocía la ubicación apropiada, el carruaje apropiado, el lugar apropiado para conseguir el vestido.
Mientras observaba a Jay, mentalmente se formó un juicio de él. Ya sabía que la cinta que le iba a dar no contenía ninguna toma de él. Seguramente, era demasiado desconfiado para participar en algo que podría ser utilizado en su contra en un futuro. Además, le parecía que reprimía demasiado sus emociones para ser tan atractivo y, según sospechaba, era completamente heterosexual.
—¿Qué es lo que quiere que haga, exactamente? —le preguntó a Jay mientras aceptaba la cinta.
—Que la «profesionalice» —le dijo enseguida.
—Que la profesionalice… —enarcó las cejas al oír aquella palabra corrompida con su preciso acento británico—. Primero tengo que verla —le advirtió.
—¿Cuánto tiempo tardará? —preguntó Jay, y se subió el puño del traje para consultar su reloj. Un sencillo Rolex funcional bastante usado. Era un hombre muy arrogante y seguro de sí… quizá demasiado.
Bonnie no se permitió sonreír mientras le decía con calma:
—Por lo general, dos semanas, pero ahora mismo estoy muy ocupada, así que podrían ser tres, con suerte. Primero tendré que ver el material.
—No dispongo de tres semanas. Sólo voy a estar en Nueva York quince días —se detuvo y le lanzó una mirada penetrante.
Arrogante, sí, aunque quizá no exento de sagacidad, reconoció Bonnie.
—Es un regalo de cumpleaños —le dijo él, cambiando de táctica—. Para una amiga íntima… mía y de mi padre.
¿Y de su padre?, se preguntó Bonnie.
—¿Cuándo podrá decirme algo?
—Llámeme dentro de tres días para saber si puedo hacer algo con la cinta.
No estaba complacido, advirtió Bonnie, y habría intentado presionarla para que le diera preferencia si ella no le hubiera insinuado que no tenía más opción que aceptar lo que le decía.
Jay ya estaba lamentando su impulso de telefonear a Nadia desde Londres para invitarla a cenar. Se habían conocido en la universidad y se habían hecho amantes tras una conquista larga y agresiva por parte de él, y no, como Nadia lo había acusado una vez, porque la deseara particularmente a ella, sino porque todos los demás lo hacían. Para entonces, ya habían puesto fin a su relación, y había sido Nadia quien le había dicho con calma que en la cama era demasiado bueno pero, fuera de ella, no lo bastante.
A Jay no le había preocupado mucho la ruptura. El cerebro afilado de Nadia, unido a su saludable intuición femenina, empezaban a irritarlo y a volverlo receloso. Ella hacía demasiadas preguntas y extraía demasiadas conclusiones. Tenía un trabajo de primera en una firma de corredores de bolsa de Nueva York, y Jay se había puesto otra vez en contacto con Nadia pensando que ella podría darle su opinión sobre la empresa japonesa con la que estaba negociando. Pero el firme rechazo de su padre había agriado su estado de ánimo, y el regocijo burlón de los ojos de Bonnie Howlett al decirle cuánto tiempo tendría que esperar para obtener su vídeo no lo había mejorado. Todavía no sabía cómo le daría a Ciruela su «regalo», si en público o en privado. En privado sería lo mejor… aunque no le remordería la conciencia organizar un visionado público de la cinta. A fin de cuentas, si Ciruela era lo bastante estúpida para grabarla y dejarla donde cualquiera podía encontrarla…
Le irritaba tremendamente que su padre no hiciera más que disculparla. Y, por supuesto, sabía por qué. Bram le consentía a su ahijada que afirmara amarlo y que lo considerara el hombre más sexy y maravilloso del mundo.
—Es un pensamiento encantador pero, sinceramente, pequeña, soy demasiado viejo para ti —le había dicho Bram la primera vez que Ciruela le confesó su amor. Jay lo sabía porque Ciruela se lo había contado, entre sollozos, afirmando que tenía el corazón destrozado porque su padre la había rechazado.
—Y sé que podría hacerlo feliz —le había dicho a Jay con fervor. Aunque amara a su padre, eso no le impedía ser promiscua. Lo que más irritaba a Jay era que, a pesar de todo, todavía conservaba una mirada de frescura e inocencia, y que se aferraba al lugar que ocupaba en el corazón de Bram… ¿un lugar más elevado que el suyo?