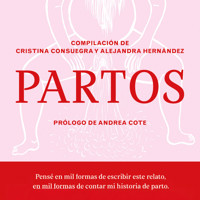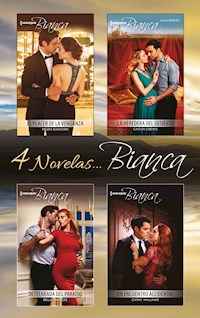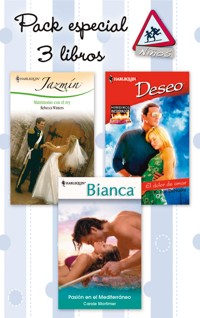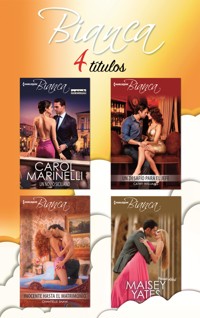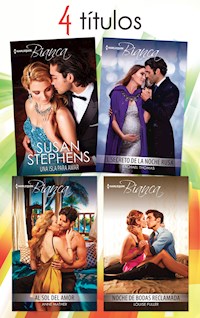6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
Tentación irresistible Kathie DeNosky Aquel vaquero de Texas quería a la única mujer que no podía tener. Jaron Lambert podía tener a cualquier mujer que quisiera, sin embargo, solo tenía ojos para la joven y encantadora Mariah Stanton. Durante años había intentado mantenerse alejado de ella, pero una noche se olvidaron de los nueve años de diferencia entre los dos y se abandonaron al deseo que sentían el uno por el otro. No obstante, a Jaron aún lo lastraba su oscuro y complicado pasado, y como no podía contarle a Mariah la verdad, se vio obligado a decirle que aquella noche que habían compartido había sido un error. Porque enamorarse de ella sería un error aún mayor... Mi desconocido marido Barbara Hannay Un momento de amnesia para el recuerdo… Al despertar tras caerse de un caballo, Carrie Kincaid descubrió que su mundo estaba del revés. No era capaz de recordar al hombre que tenía delante y que decía ser su marido. Max Kincaid hacía revolotear su corazón, pero todos los recuerdos de los momentos vividos junto a él se habían esfumado. Para Max esa era la última oportunidad de salvar su matrimonio. Hasta que su esposa recuperara la memoria, haría todo lo posible por recrear los instantes felices del romance que habían compartido, todos los instantes mágicos. Sería una carrera contrarreloj durante la que tendría que ayudarla a redescubrir las razones por las que se habían enamorado. Jefe por contrato Teresa Carpenter Resistiéndose a Don Inaccesible… El dueño de los estudios Obsidian, Garrett Black, estaba herido tanto por dentro como por fuera, pero con el festival de cine de Hollywood Hills a punto de celebrarse, no podía distraerse. Y menos aún con alguien tan tentador como la coordinadora de eventos Tori Randall… Tori estaba harta de la actitud distante y taciturna de Garrett.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 537
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2015 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Pack Deseo y Jazmin, n.º 108 - septiembre 2016
I.S.B.N.: 978-84-687-9084-8
Índice
Créditos
Índice
Mi desconocido marido
Portadilla
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Epílogo
Jefe por contrato
Portadilla
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Tentación irresistible
Portadilla
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Epílogo
Capítulo 1
LA MALETA estaba casi llena. Aturdida y asustada, Carrie la miró. ¿Cómo era posible que pudiera empacar su vida entera tan rápidamente y con tanta eficiencia? Habían sido tres años de matrimonio, y todos sus sueños, esperanzas y anhelos estaban perfectamente doblados y colocados dentro de esa dura maleta plateada. Con las manos temblorosas se alisó el suéter. La vista se le nublaba por las lágrimas.
Sabía que iba a ser duro, pero el paso final de cerrar la maleta y alejarse de Max casi parecía una proeza imposible de llevar a cabo. La idea era aterradora, como si estuviera a punto de lanzarse por un precipicio. Pero no tenía elección. Tenía que marcharse de Riverslea Downs y debía hacerlo ese mismo día, antes de flaquear.
Carrie contempló el armario, ya casi vacío. Había tomado cosas de manera aleatoria, consciente de que no podía llevárselo todo de una vez. Había sacado unas cuantas prendas urbanas, unos cuantos vaqueros y camisetas. Además, la ropa que llevaría a partir de ese momento le traía sin cuidado. Nada le importaba ya, en realidad. La única forma de sobrevivir a esa situación era entumecer las emociones. Revisó de nuevo todos los cajones, preguntándose si debería meter algunas prendas más en la maleta.
Y justo en ese momento lo vio, en el fondo de un cajón. Era un pequeño paquete envuelto en papel de seda.
El corazón le dio un vuelco y entonces se le aceleró. No podía dejarlo ahí.
Conteniendo las lágrimas, tomó el paquete con ambas manos. No pesaba casi nada. Lo sostuvo contra su pecho, luchando contra los recuerdos que la bombardeaban, y entonces, por fin, lo guardó en el fondo de la maleta. Presionó las prendas de ropa y cerró los candados. Estaba lista. Ya no quedaba nada por hacer, excepto dejar la carta que había escrito con tanto cuidado sobre la mesa de la cocina. Era una carta para su marido.
Resultaba cruel, pero no podía hacerlo de otra manera. Si hubiera intentado explicarle las cosas cara a cara, él se hubiera dado cuenta de lo difícil que era para ella y nunca hubiera podido convencerlo. Había pensado las cosas una y otra vez y sabía que esa era la forma más limpia de hacerlo todo, la única forma.
De pie frente a la ventana del dormitorio, Carrie contempló los prados dorados bajo el sol radiante del Outback australiano. La brisa transportaba un ligero aroma a eucalipto y a lo lejos se oía el graznido de una urraca. Un nudo duro y caliente se le alojó en la garganta. Amaba ese lugar.
«Vete ahora. No lo pienses. Solo hazlo».
Tomó el sobre que contenía la misiva, agarró la maleta y contempló por última vez la habitación que había compartido con Max durante tres años. Levantando la barbilla, se puso erguida y salió.
Cuando sonó el teléfono, Max Kincaid decidió ignorarlo. No quería hablar, por muy buenas que fueran las intenciones del que le llamaba en ese momento. El dolor que padecía en ese momento era demasiado fuerte y no había lugar para las palabras.
El teléfono siguió sonando durante unos segundos. El estridente timbre le taladraba la oreja. Molesto, dio media vuelta y se dirigió hacia la veranda de la fachada, que siempre había sido uno de sus rincones favoritos. Desde allí se divisaban los prados, los bosques y las colinas lejanas que tanto había amado durante toda su vida. Ese día, sin embargo, la hermosa vista apenas captaba su atención. Solo podía dar gracias porque el teléfono hubiera dejado de sonar. De repente, en medio del silencio, oyó un gemido sutil. Clover, la perra de Carrie, le miraba con unos ojos tristes, desconcertados.
–Sé perfectamente cómo te sientes, chica –Max acarició la cabecita de la vieja labradora–. No puedo creer que te haya dejado a ti también, pero supongo que no cabías en un apartamento en la ciudad.
El filo del dolor que llevaba sintiendo desde la noche anterior le atravesó una vez más. Se había encontrado con una casa vacía y una simple carta, nada más. En ella, Carrie le explicaba las razones por las que se había marchado. Le dejaba muy claro ese desencanto creciente que la vida en el campo la hacía sentir. El papel que le había tocado desempeñar como esposa de un ganadero, al parecer, nunca había sido para ella.
Sobre el papel aquello no parecía muy convincente, sin embargo. Max no hubiera creído ni una sola palabra si no hubiera sido testigo del evidente desgaste que había notado en la actitud de su esposa en los meses anteriores. Pero, aun así, nada de aquello tenía sentido. ¿Cómo era posible que una mujer pudiera aparentar absoluta felicidad durante dos años y medio para después cambiar de la noche a la mañana? Tenía unas cuantas teorías sobre ese último viaje que Carrie había hecho a Sídney, pero…
El teléfono volvió a sonar, interrumpiendo sus maltrechos pensamientos.
«Maldita sea».
Desafortunadamente no podía desconectar el teléfono fijo de la misma forma en que apagaba el móvil. De repente sintió que le remordía la conciencia. Al menos debía comprobar de quién se trataba. Si se trataba de algo serio, la persona podía dejarle un mensaje.
Se tomó su tiempo para regresar a la cocina. El teléfono estaba fijado a la pared. Había dos mensajes y el más reciente era de su vecino, Doug Peterson.
–Max, descuelga el maldito teléfono.
También había un mensaje anterior.
–Max, soy Doug. Te estoy llamando desde Jilljinda Hospital. Carrie ha tenido un accidente. Llámame, por favor.
Capítulo 2
–BUENOS días, señora Kincaid.
Carrie suspiró al tiempo que la enfermera entraba en su habitación. Ya le había dicho unas cuantas veces al personal del hospital que su apellido era Barnes y también había recalcado que ya no era «señora», sino «señorita», pero era inútil.
La nueva enfermera, que sin duda acababa de empezar su turno de mañana, le retiró la bandeja del desayuno y le colocó un tensiómetro en el brazo.
–¿Qué tal estamos esta mañana?
–Bien –le dijo Carrie con sinceridad.
El dolor de cabeza ya empezaba a desvanecerse.
–Estupendo –la enfermera la miró con una sonrisa radiante–. En cuanto termine, puede ver a la visita.
¿La visita?
«Gracias a Dios».
Carrie sintió un alivio tan grande que la sonrisa se le salió de los labios. Seguramente debía de ser su madre.
Sylvia Barnes les dejaría muy claro a todos que su nombre era Carrie Barnes, y que era de Chesterfield Crescent, Surry Hills, Sídney. La señora Kincaid, de Riverslea Downs, ese recóndito rincón del oeste de Queensland, no existía.
El tensiómetro comenzó a presionarle el brazo y Carrie se concentró en las vistas que se divisaban a través de la ventana; gomeros, hectáreas interminables de hierba de un color claro, rasa como si de un campo de fútbol se tratara… y a lo lejos, las violáceas colinas en la distancia. También veía una verja de alambrada y podía oír el graznido de un cuervo.
Carrie experimentó un incómodo momento de duda.
La escena era inconfundiblemente rural, tan distinta a la que le ofrecía su casa, situada en un concurrido barrio de Surry Hills, Sídney. Ella estaba acostumbrada a los coffee shops con estilo, a los bares y restaurantes, las librerías con encanto y a curiosas tiendas de antigüedades. ¿Por qué estaba en ese lugar? ¿Cómo había llegado hasta allí?
–Umm, tienes la tensión un poco alta –la enfermera fruncía el ceño.
Le quitó el tensiómetro e hizo unas anotaciones en el parte clínico que estaba al pie de la cama.
–Debe de ser porque estoy estresada –dijo Carrie.
–Sí –la enfermera le dedicó una sonrisa cómplice–. Pero te vas a sentir mucho mejor cuando veas a tu esposo.
«¿Esposo?».
Carrie sintió un sudor frío que se convertía en calor en un nanosegundo.
–Pero mi visita… –comenzó a decir, pero tuvo que tragar en seco para no atragantarse con las palabras–. Es mi madre, ¿no?
–No, cielo. Es tu marido, el señor Kincaid.
La enfermera, una cincuentona rolliza, arqueó una ceja y le dedicó una media sonrisa.
–Te sentirás mejor en cuanto le veas. Ya verás.
Carrie sintió que acababa de despertar de un sueño para encontrarse en mitad de una pesadilla. El miedo y la confusión se apoderaron de ella. Lo único que quería era taparse hasta las orejas y volatilizarse bajo las mantas.
La noche anterior el médico le había contado una historia absurda. Le había dicho que se había caído de un caballo, pero eso era una locura. Lo más cerca que había estado de un equino en toda su vida había sido cuando había montado en carrusel de niña. Una pareja, Doug y Mary Peterson, la habían llevado al hospital, pero a ellos tampoco les conocía. Y después el médico le había dicho que se había dado un golpe fuerte en la cabeza y que sufría de amnesia.
Nada de aquello tenía sentido.
¿Cómo iba a tener amnesia si sabía exactamente quién era? Recordaba su nombre y su número de teléfono a la perfección, así que… ¿Cómo podía ser posible que hubiera olvidado algo tan importante como lo que el médico le había dicho? ¿Cómo iba a olvidar que tenía un marido?
–Estoy segura de que no estoy casada –le dijo a la enfermera, tal y como había hecho el día anterior ante el resto del personal del hospital–. Nunca he estado casada –añadió.
Sin embargo, mientras hablaba, no pudo evitar sentir una ola de pánico caliente que la recorría por dentro. Había visto esa marca de piel pálida en el dedo anular de su mano izquierda. ¿Cuándo había ocurrido eso? ¿Cómo? ¿Por qué?
Había hecho preguntas, pero los sanitarios se habían limitado a fruncir el ceño y habían hecho toda clase de anotaciones. Después se habían sucedido las llamadas a especialistas y finalmente le habían dicho que tenían que hacerle un escáner cerebral, lo cual no podía realizarse en ese pequeño hospital de la Australia profunda.
Tenían que trasladarla a un centro más grande.
Todo había sido tan confuso. Había sentido tanto miedo que al final se había echado a llorar y el médico le había tenido que recetar un calmante. Evidentemente la pequeña pastilla blanca también la había hecho dormir profundamente, puesto que ya era por la mañana. Y el hombre que decía ser su esposo, al parecer, había tenido que recorrer una larga distancia en coche, la distancia que separaba el hospital de su granja.
En cualquier momento entraría en la habitación…
¿Qué podía esperar? ¿Qué esperaría él?
Carrie se preguntó qué aspecto tendría. A lo mejor debería buscar un peine entre los objetos de aseo personal que le había proporcionado el hospital. ¿Pero por qué iba a molestarse en aparecer presentable ante un hombre al que no conocía?
La curiosidad le ganó la batalla. Agarró el pack de higiene y encontró un peine y un espejo. Era tan pequeño que solo podía verse por partes, pero tenía una especie de rozadura en la frente y un moratón azulado que ya empezaba a ponerse negro. Parecía estar igual que siempre, pero cuando se pasó el peine por el cabello se dio cuenta de que ya no llevaba su corte bob de siempre, sino que el pelo le llegaba hasta los hombros.
¿Cuándo había ocurrido eso? Además, lo tenía de color castaño oscuro. Ella siempre se arreglaba el pelo con Gavin, el estilista más prestigioso de Crown Street. Él le hacía las mechas rubias y cobrizas.
Cada vez más desconcertada, Carrie oyó unos pasos que se acercaban por el pasillo.
Eran firmes, sin duda masculinos.
El corazón se le aceleró. Guardó el peine y el espejo en la bolsita y entonces, de repente, comenzó a sentir un sudor frío. ¿Se suponía que ese hombre era su esposo, Max Kincaid?
¿Acaso le recordaría cuando le viera?
¿Acaso podría recordar algo?
Cualquier cosa…
Contuvo la respiración a medida que los pasos se aproximaban a la habitación. El visitante se detuvo un instante frente al umbral. Era alto. Tenía la piel bronceada, como si pasara mucho tiempo expuesto al sol. Su cabello era abundante y grueso, de color castaño oscuro, y lo llevaba muy corto. A pesar de su estatura, era evidente que tenía la constitución de un futbolista; unas espaldas impresionantes, caderas estrechas y unos muslos contundentes. Sus ojos eran de un color azul intenso, capaces de atravesar con una mirada fugaz. Carrie nunca había visto unos ojos como esos. No podía dejar de mirarle. Llevaba unos vaqueros desgastados y una camisa de cuadros de color azul claro. No se había abrochado el último botón y la llevaba remangada. El efecto global era definitivamente rural, pero, sin duda, llamaba mucho la atención.
Max Kincaid resultaba, de hecho, curiosamente atractivo. Pero Carrie nunca le había visto hasta ese momento, y eso era una locura, una completa locura. Era uno de esos hombres que serían imposibles de olvidar.
–Hola, Carrie –dijo, con una voz profunda y agradable, y entonces dejó una bolsa de cuero marrón en el suelo, junto a la cama.
Carrie no le devolvió el saludo. No podía hacerlo. Era como admitir algo que no podía creer. Sacudió la cabeza sutilmente, en cambio.
Él la observó. Una sonrisa fugaz se dibujó en sus labios durante una fracción de segundo.
–Soy Max.
–Sí –Carrie no pudo evitar hablar con gran frialdad–. Eso me han dicho.
Frunciendo el ceño, él la miró fijamente. Sus ojos, tan azules y brillantes, la traspasaban.
–¿De verdad que no me recuerdas?
–No. Yo… –Carrie estuvo a punto de disculparse, pero se detuvo justo a tiempo.
Max Kincaid no parecía tener un aspecto arrolladoramente amenazante, pero tampoco estaba lista para confiar en él sin más. No podía quitarse de la cabeza la idea de que tenía que ser un impostor.
Él rodeó la cama y se acercó hasta detenerse junto a la mesita de noche. Carrie permaneció rígida, recostada contra las almohadas. Le observó, estudió su rostro, buscó pistas que activaran el interruptor de la memoria. Se fijó en la forma de sus cejas, el increíble azul de sus ojos, las suaves líneas de expresión que se le formaban a los lados.
Nada le resultaba familiar.
–¿Tienes aquí tus cosas? –le preguntó él en un tono cortés, tocando la puerta de un armario situado junto a la mesita de noche.
Carrie reparó en sus manos. Eran cuadradas, fuertes, algo rudas y con cicatrices. Sin duda debía de trabajar a la intemperie, partiendo ramas, marcando a vacas desgraciadas, o haciendo cualquier otra cosa que hicieran los granjeros. También tenía unos antebrazos musculosos y bronceados, cubiertos por una fina capa de vello aclarado por el sol. Era inquietantemente sexy.
Carrie le miró con el ceño fruncido.
–¿Quieres revisar mis pertenencias?
–Pensé que a lo mejor… si veías tu permiso de conducir, te ayudaría.
Carrie no sabía si su permiso de conducir estaba en ese armario, pero aunque fuera así…
–¿Y cómo voy a saber que el permiso no es falso?
Max Kincaid la miró con un gesto de reproche.
–Carrie, para un poco. Solo quiero ayudarte.
–Adelante. Ábrelo –le dijo ella finalmente en un tono poco amigable.
Max abrió el mueble con la punta del dedo.
«Si realmente es mi marido, entonces esos dedos debieron de deslizarse por debajo de mi ropa, sobre mi piel, alguna vez».
La idea la hizo sentir un escalofrío que la recorrió de arriba abajo. Había algo fascinante en esas manos rústicas, tan distintas a las manos suaves y pálidas de Dave, el contable… el último hombre con el que recordaba haber salido.
Rápidamente, Carrie hizo a un lado esos pensamientos tan turbadores y se concentró en lo que contenía el armario. Había un bolso pequeño de color marrón, sencillo y bastante conservador, nada que ver con su estilo habitual. ¿Era suyo? No lo reconocía.
Con una sonrisa cortés, Max le entregó el bolso. Durante una fracción de segundo, Carrie vio un destello de emoción en sus ojos azules. Bien podría haber sido tristeza, o esperanza.
Carrie bajó la mirada rápidamente, tomó el aliento y abrió la cremallera. Dentro había unas gafas de sol, sencillas y elegantes, con la montura de carey, mucho más conservadoras que las que solía llevar ella. También había un pequeño paquete de pañuelos de papel, una lima de uñas, dos tiques de un sorteo y un móvil con una carcasa plateada. En el fondo del bolso había un monedero de lunares rosados y amarillos.
Carrie contempló el monedero durante unos segundos. Ese objeto sí lo recordaba. Lo había comprado en aquella tiendecita que estaba en la esquina de su casa. Había sido una lluviosa mañana de sábado. Estaba en casa, aburrida, y había salido a ver escaparates. Los colores brillantes le habían llamado la atención y lo había comprado impulsivamente.
Pero no recordaba haber comprado ese bolso marrón tan simple ni el teléfono plateado. De todos modos, si ese móvil era suyo, podía ser su tabla de salvación. Llamaría a su madre y le pediría que averiguara si ese hombre con vaqueros y botas de montar realmente era su marido.
–Tengo que llamar a mi madre.
–Claro. Por supuesto –Max Kincaid encogió los hombros–. Ya la llamé para explicarle lo que había pasado, así que se alegrará mucho de que la llames.
Aquello no era una buena señal. Él parecía demasiado relajado, confiado.
Carrie sintió que el estómago se le encogía. Buscó el número de su madre y presionó el botón de llamada. El teléfono dio timbre durante unos segundos y entonces la llamada fue desviada directamente al buzón de voz. Al menos la voz de su madre sí sonaba tal y como la recordaba.
–Mamá, soy yo –Carrie intentó mantener la calma al hablar–. Carrie. Estoy en el hospital. Estoy bien, o por lo menos me siento bien, pero… ¿Puedes llamarme, por favor?
Max esperó con paciencia mientras le dejaba el mensaje a su madre. Cuando terminó la llamada, asintió con la cabeza.
–Seguro que Sylvia te llama enseguida.
Sylvia… Max Kincaid sabía cómo se llamaba su madre.
Más nerviosa que nunca, Carrie tomó el bolso de nuevo. Mientras esperaba a que su madre la llamara, lo mejor que podía hacer era comprobar el permiso de conducir de una vez.
«Por favor, que ponga que soy Carrie Barnes».
Había las típicas tarjetas dentro del monedero y la primera de ellas era el permiso. La foto era bastante mala, pero no había duda. Era ella.
Leyó los detalles.
Nombre: Carrie Susannah Kincaid.
Sexo: Mujer.
Estatura: 1,65 cm.
Fecha de nacimiento: 8 de julio de 1985.
Dirección: Riverslea Downs station, Jilljinda, Queensland.
El corazón se le aceleró como un pajarillo sorprendido y el dolor de cabeza la golpeó de nuevo. Apoyó la cabeza sobre la almohada y cerró los ojos. O se trataba de un gran engaño o el personal del hospital estaba en lo cierto.
Tenía amnesia y había olvidado que estaba casada con Max Kincaid.
–No lo entiendo.
–Tuviste un accidente, Carrie –le dijo él en un tono amable–. Te caíste de un caballo. Te hiciste una herida en la cabeza.
–Pero si recuerdo mi nombre, y el nombre de mi madre, ¿por qué no recuerdo nada más? ¿Por qué no puedo recordarte a ti?
Max Kincaid se encogió de hombros, visiblemente incómodo.
–El médico está bastante seguro de que vas a recuperar la memoria.
El problema era que Carrie no sabía si quería recuperarla. ¿Realmente quería saber que todo aquello era cierto? ¿Realmente quería saber que ya no era una chica de ciudad, que vivía en una granja y que estaba casada con ese hombre extraño?
Todo era abrumador.
Quería volver al confort de la vida que conocía y que recordaba. Quería volver a ser esa chica soltera de Sídney que tenía un trabajo interesante y bien pagado en una agencia de publicidad y que vivía en un coqueto apartamento de Surry Hills. Quería volver a ver sus amigos y pasar las noches de los viernes en Hillier’s Bar. Quería ver el fútbol los sábados por la tarde e ir a la playa en Bondi o en Coogee. Quería pasar dos tardes de domingo al mes en casa de su madre.
Resultaba tan raro poder recordar todos esos detalles de su vida en Sídney y no tener ni el más mínimo recuerdo de Max Kincaid al mismo tiempo.
¿Era cierto que vivía con él en el campo?
No podía ser verdad. Ella nunca había sentido la llamada del interior. Sabía lo dura que era esa vida, con el calor, el polvo, las moscas, por no hablar de la sequía, el hambre, los incendios forestales, las inundaciones… No era lo bastante fuerte para soportarlo.
Pero lo más importante era que, si estaba casada con ese hombre, entonces… debía de haberse acostado con él, seguramente muchas veces.
Sin querer, Carrie volvió a fijarse en esas espaldas anchas, en sus manos, en esos muslos macizos cubiertos por la tela del vaquero. Se lo imaginó tocándola, acariciándole los pechos, los muslos. Un calor repentino corrió sobre su piel como un rastro de pólvora.
Durante un segundo, sintió que él le había leído el pensamiento, pues sus ojos azules emitieron un destello inconfundible que hipnotizaba.
No era capaz de apartar la vista de él. Los ojos de Max Kincaid eran formidables, como los de una estrella de cine. De pronto tuvo la sensación de que quería acercarse para besarla, pero él no se movió ni un milímetro.
–Me han dicho que puedes irte ya. Tengo que llevarte a Townsville para que te hagan otras pruebas, más radiografías.
Carrie suspiró.
Él recogió del suelo el bolso que llevaba consigo y lo colocó encima de una silla, junto a la cama.
–Te he traído ropa limpia.
–¿Mi ropa?
Él esbozó una media sonrisa.
–Sí, Carrie. Tu ropa.
Seguramente había rebuscado en su armario, entre sus cosas, en el cajón de su ropa interior… Max Kincaid había invadido su privacidad, o… tal vez solo trataba de ser un marido atento.
–Gracias –le dijo, sin saber muy bien qué opción era la más probable.
–¿Quieres que te ayude?
La mirada de Carrie se posó en sus manos de manera instintiva.
–¿Qué quieres decir?
–¿Te ayudo a levantarte, o a vestirte?
Carrie supo con toda certeza que se había sonrojado sin remedio.
–No, gracias. Me las arreglaré.
–Estaré fuera entonces.
Tras esbozar la más fugaz de las sonrisas, Max abandonó la estancia.
En el corredor del hospital, Max tomó el aliento y lo soltó lentamente, intentando disipar la ansiedad que le comía por dentro desde el momento de pánico inicial vivido el día anterior, cuando se había enterado del accidente de Carrie. Jamás había tenido tanto miedo en toda su vida. En ese momento había conocido la verdadera agonía de amar a alguien y sentir que no podía hacer nada para ayudarla. Había querido subirse al coche e ir directamente al hospital, pero Doug le había hecho detenerse. Carrie estaba dormida y seguramente no iba a despertarse hasta la mañana siguiente.
Afortunadamente, ya estaba fuera de peligro, pero la cruda realidad seguía siendo la misma. Dos días antes, su esposa le había abandonado y de repente no recordaba haberle conocido siquiera.
La situación no podía ser peor, pero sí sabía algo con certeza. No podía resolver nada con Carrie si ella ni siquiera sabía quién era él. Sin embargo, cuidaría de ella hasta que se recuperara del todo. Al fin y al cabo seguían casados, y él seguía amándola, profundamente.
Además, tenía la sensación de que ella también seguía queriéndole. Sentía que ella no había sido del todo sincera respecto a los motivos por los que se había marchado, pero a lo mejor simplemente se estaba haciendo ilusiones. Cuando recuperara la memoria también recordaría sus sufrimientos con todo lujo de detalles.
Con solo pensar en ello, Max sintió un nudo en el estómago, pero al fin y al cabo ya tendría tiempo de preocuparse por eso cuando llegara el momento. Mientras tanto, su papel estaba claro.
Carrie se levantó de la cama con cuidado. Sus pies llegaron al suelo y por fin pudo incorporarse. Se sintió un poco mareada al principio, pero la sensación se desvaneció rápidamente. El golpe que tenía en la cabeza palpitaba de dolor, pero era soportable.
Sacó la ropa que le había llevado Max. Eran unos vaqueros y una camiseta blanca, un sujetador del mismo color y braguitas a juego. También había una bolsa de plástico que contenía unos zapatos, sencillos y planos, de color azul. Todo era de buena calidad y de muy buen gusto, pero a Carrie le costaba creer que todas esas cosas fueran suyas.
¿Dónde estaban esos colores alegres y vibrantes que siempre había llevado?
Consciente de la presencia del hombre que estaba a escasos metros de distancia, justo al otro lado de la puerta, se quitó la bata del hospital y se puso la ropa interior. El sujetador le encajaba a la perfección, y las braguitas y las prendas exteriores también. De repente se dio cuenta de que había adelgazado un poco. Siempre había tenido problemas para mantener el peso, pero el hospital parecía haberle venido bien para perder unos kilos de más. Se peinó un poco y entonces miró dentro del armario que estaba junto a la cama. Dentro había una bolsa de plástico del hospital con más ropa dentro. Debía de ser la ropa que llevaba puesta el día que había ingresado. Eran otros vaqueros y una camiseta de rayas blancas y azules, unas braguitas blancas y unas botas camperas marrones.
«Vaya, vaya», pensó Carrie.
Se sentía como si toda su vida y su personalidad hubieran sido trasplantadas. La ropa parecía la de una chica de portada de una revista country. ¿Cómo había ocurrido? ¿Por qué había cambiado?
La ansiedad regresó con más fuerza que nunca, apretando los nudos que ya tenía en el estómago. Rápidamente metió la bolsa de plástico y el bolso marrón en el bolso de viaje. Volvió a mirar el teléfono. Su madre seguía sin llamarla.
«Por favor, mamá, llámame».
Necesitaba oír su voz, sentirse reconfortada. En ese momento se sentía como si estuviera en mitad de una absurda película de ciencia ficción. Unos alienígenas le habían borrado parte de la memoria y Max Kincaid formaba parte de su plan malvado para abducirla.
Fue hacia la puerta. Max la esperaba al otro lado.
–¿Todo listo? –le preguntó con una sonrisa cautelosa.
Con cierta reticencia, Carrie se encogió de hombros, pero cuando él le tendió la mano para que le entregara el bolso de viaje, se lo dio sin más.
Avanzaron por el largo corredor del hospital hasta llegar a las oficinas.
–Tiene que firmar aquí y aquí –le dijo la chica del mostrador al tiempo que desplegaba los formularios frente a ella.
Carrie hubiera querido retrasar ese momento. Hubiera querido pedir algún tipo de prueba que le demostrara que el hombre que estaba junto a ella era su esposo.
–¿Veré de nuevo al médico antes de irme?
La chica frunció el ceño y miró los papeles de nuevo.
–La ha estado viendo el doctor Byrne, pero, lo siento. Ahora mismo está en el quirófano. Pero todo lo tiene aquí, en el parte de alta, y puede viajar sin problema.
–Carrie tiene cita en Townsville –dijo Max.
La chica le sonrió, batiendo las pestañas como si él fuera una estrella de rock que le estaba ofreciendo un autógrafo.
–La cita es a las dos, así que será mejor que nos pongamos en camino.
Carrie se dirigió hacia la puerta y contempló el paisaje que se divisaba más allá del hospital. Había unos cuantos grupos de edificaciones de madera con techos de metal, un diminuto pueblo del interior en tierra de nadie… Un camino asfaltado atravesaba las praderas como una cinta azul, rodeado de gomeros y ganado. El sol caía a plomo sobre la Australia profunda desde un interminable cielo azul.
Carrie volvió a mirar el teléfono. Seguía sin haber ningún mensaje nuevo.
–Carrie… Puedes confiar en mí. Te lo juro. Todo va a estar bien.
Sorprendentemente, Carrie sintió que le creía. Había algo muy sincero y abierto en su rostro. A lo mejor solo era el encanto de un chico de campo, o tal vez necesitaba creer en él a toda costa.
La cruda realidad era que no tenía alternativas. Estaba en mitad de ninguna parte y no tenía más remedio que marcharse con un completo extraño.
Max le abrió la puerta de un cuatro por cuatro polvoriento. Él también estaba nervioso. Era evidente. La agarró del brazo para ayudarla a subir y Carrie sintió que su piel reaccionaba de la manera más absurda con el contacto físico. Ese leve roce había generado un intenso calor que se propagaba por su brazo, llegando a todos los rincones de su cuerpo.
Un momento después, tras dejar el bolso de viaje en el maletero, Max se puso al volante. De pronto, esas espaldas anchas y esos muslos sólidos estaban a escasos centímetros de ella.
–Trata de relajarte –le dijo él, arrancando el coche–. Cierra los ojos y duérmete, si quieres.
Capítulo 3
UNOS veinte kilómetros más tarde, la madre de Carrie llamó por fin. El pueblo de Jilljinda ya había quedado muy atrás.
–Qué alivio fue encontrar tu mensaje y escuchar tu voz –le dijo su madre.
–Yo también me alegro de hablar contigo, mamá.
–¿Cómo estás, cariño? ¿De verdad has perdido la memoria?
–Bueno, sí. Parte de ella, al menos. Al parecer, no recuerdo las cosas más recientes. Recuerdo todo lo de Sídney. Te recuerdo a ti y a mis amigos, pero no recuerdo haber conocido a Max, y tampoco recuerdo haber venido a Queensland.
–Qué raro. Debe de ser muy inquietante no ser capaz de recordarlo todo, cariño.
Carrie sintió que el estómago se le caía a los pies. Hasta ese momento había albergado la esperanza de que su madre le dijera que se trataba de un tremendo error, pero ya no quedaba duda alguna. Estaba casada con Max, un granjero del interior.
–Sí, es todo muy extraño. Es raro.
–¿Y Max dice que te caíste de un caballo?
–Al parecer –Carrie no añadió que no recordaba haber aprendido a montar.
La situación ya era suficientemente bizarra y no quería darle más preocupaciones a su madre. Aun así, oyó el suspiro de Sylvia al otro lado de la línea.
–Siempre supe que algo así, horrible, te pasaría allí. Te lo advertí desde el principio. Te dije que no debías casarte con un granjero. Esa forma de vida es demasiado dura y peligrosa, y ahora este accidente me da la razón.
Esas palabras cayeron como un jarro de agua fría y decepción sobre Carrie. Había esperado encontrar algo de consuelo y apoyo en su madre.
–No te sientas mal. Ya casi no me duele la cabeza, pero tengo que ir a Townsville para que me hagan unas pruebas.
–Oh, cielo.
Carrie miró a Max de soslayo. Estaba claro que el ranchero formaba parte de las listas negras de su madre y quería saber por qué. ¿Acaso había hecho algo, o era solo porque era un campesino? Se preguntó si él habría notado lo que le estaba diciendo su madre por teléfono.
–¿Estás en una ambulancia? –le preguntó su madre a continuación.
–No –Carrie habló con cautela–. Estoy con Max. Me va a llevar a Townsville.
–Oh.
Claramente, aquella exclamación no presagiaba nada bueno y los miedos de Carrie volvieron a azotarla con más contundencia que nunca. Había puesto su vida en manos de un completo extraño.
–Supongo que Max no te ha dicho nada de…
Su madre no terminó la frase.
Carrie frunció el ceño.
–¿Nada de qué?
–Oh… Yo… yo… Lo siento. No te preocupes, cielo. He… he hablado sin pensar.
«Mamá, por favor», Carrie casi estuvo a punto de decirlo en alto.
A su lado, Max Kincaid mantenía la vista al frente. Sus brazos fuertes y bronceados asían el volante con firmeza.
–¿Hay algo que deba saber, mamá?
–No, no, cariño. Ahora no. No deberías estresarte en un momento como este. Deberías relajarte y descansar. Llámame de nuevo cuando llegues a Townsville, después de las pruebas.
–¿Pero qué querías decir? ¿Qué es lo que no sé?
–Ya hablamos luego, Carrie. Cuídate, cariño. He pensado mucho en ti y te mando todo mi cariño.
Su madre casi la dejó con la palabra en la boca.
Carrie soltó el aliento lentamente y dejó el teléfono sobre su regazo. El nudo de ansiedad que tenía en el estómago se hacía cada vez más grande.
«Aquí vamos de nuevo. La dragona ha escupido la primera llamarada», pensó Max, preparándose para lo que le esperaba y apretando los dientes para que no se le fuera a escapar el comentario.
A su lado, ella suspiró.
–¿Tengo razón al pensar que suelo sentirme enfadada y frustrada después de tener una conversación con mi madre?
Él le dedicó una sonrisa de empatía, pero ella parecía tan cansada y confundida que en realidad hubiera deseado hacer mucho más que sonreír. Tenía ganas de parar en el arcén y estrecharla entre sus brazos. Quería borrar esas líneas de expresión que veía en su entrecejo. Quería darle un beso en la frente y otro en la punta de la nariz para terminar en sus labios.
«Sí. Como si eso fuera a resolver algo…», pensó, desalentado.
–Supongo que ya te has dado cuenta de que no soy el yerno ideal para Sylvia, ¿no? –le dijo, encogiéndose de hombros.
–Mi madre me ha dicho que ya me advirtió acerca de vivir en el campo.
Max asintió con la cabeza.
–Todo empezó en el momento en que nos conocimos.
Jamás hubiera querido referirse a su suegra como «La Dragona», pero tres años de hostilidad deliberada podían llegar a erosionar las mejores intenciones de un hombre.
Carrie le observaba con los ojos muy abiertos.
–Entonces, ¿mi madre fue el inconveniente de nuevo, pero yo me casé contigo de todos modos?
Max se aventuró a esbozar una sonrisa rápida.
–Eras muy testaruda –le dijo, pero la ligereza que había en sus palabras le duró poco.
En realidad solo le había contado la mitad de la historia. Hasta ese momento ella seguía pensando que todo era color de rosa en «Maxcarrielandia». Ese era el nombre divertido con el que solían referirse a su matrimonio en tiempos más felices. Y esa mañana le había asegurado que podía confiar en él, lo cual era cierto, pero el accidente le había dejado caminando sobre una cuerda floja, tambaleándose entre la realidad y lo que podría haber sido.
Mientras conducía por esas tierras de pasto, se preguntaba cuánto debería contarle a Carrie. Era extraño tener que explicarle que se había marchado de casa, que le había abandonado. No quería confundirla y no sabía cuántas novedades podría asimilar, dada su pérdida de memoria.
Sin embargo, aún tenían por delante dos horas de camino hasta llegar a la costa… dos horas de conversación sobre un campo de minas.
–¿Cómo nos conocimos? –le preguntó ella de repente.
Max tragó en seco para aliviar el nudo que se le había hecho en la garganta de repente. Esa era la última pregunta que hubiera esperado en ese momento. Era duro tener que aceptar que ella no recordaba nada de aquel momento que estaba grabado a fuego en su mente.
Le contó la verdad, sin más.
–Nos conocimos en una boda.
Los ojos de Carrie, de un color chocolate intenso, se abrieron.
–¿En serio? ¿La boda fue en Sídney?
–Sí. Fue la boda de una compañera tuya de trabajo, Cleo Marsh. Se casó con uno de mis amigos.
–Dios, recuerdo a Cleo. Era una chica muy divertida, muy fiestera. ¿Y se casó con un granjero?
Max asintió.
–Grant creció en un rancho, pero estudió Medicina y ahora es médico de cabecera en Longreach. Conoció a Cleo durante unas vacaciones en Hayman Island.
–Qué romántico.
–Mucho.
–Yo… yo quisiera… –Carrie comenzó a morderse la uña del pulgar–. Ojalá pudiera acordarme del momento en que te conocí.
Max encajó sus palabras como si hubieran sido un golpe en el estómago. A lo mejor debería contarle toda la verdad de una vez y terminar con aquella conversación.
–¿Cómo ocurrieron las cosas, Max? ¿Nuestras miradas se encontraron en una sala llena de gente? ¿O tuviste que ir detrás de mí? –Carrie bajó la vista–. ¿Yo flirteé contigo?
Aunque no fuera una buena idea, Max se permitió revivir la increíble magia de aquella noche; aquel lugar rutilante junto a la bahía, esa primera mirada…
–Bueno, podríamos decir que fueron todas esas cosas.
–Vaya –dijo ella.
No parecía muy entusiasmada con la idea, no obstante.
De pronto soltó el aliento, se echó el pelo hacia atrás y se acomodó en el asiento con los brazos cruzados y los ojos cerrados.
Carrie hubiera querido quedarse dormida. Quería que las horas pasaran rápidamente, terminar lo antes posible con ese tedioso viaje a través de interminables planicies, llegar a Townsville y hacerse las pruebas. Ojalá pudieran darle una droga milagrosa que le devolviera la memoria en un abrir y cerrar de ojos…
O tal vez no.
¿Realmente estaba preparada para la realidad? ¿Quería despertarse y revivir cada segundo de esa vida como esposa de un granjero?
Miró a Max con disimulo de nuevo. Era evidente que Max Kincaid era un hombre rústico. Tenía esa aura de intemperie, pero tampoco podía negar que esos ojos azules y esos músculos desarrollados eran su debilidad.
–¿Llevabas un traje? –le preguntó–. ¿El día de la boda, cuando nos conocimos?
Max pareció sorprendido con su pregunta, casi risueño.
–Supongo que sí –pensó en ello un momento–. Sí. Claro que sí. Fue una boda de tarde, todo muy formal.
–¿Y qué llevaba yo? –Carrie se preguntó si sería capaz de recordar el vestido–. ¿De qué color era el vestido?
Él la miró de reojo.
–No me gusta decirlo así, pero esa pregunta seguramente solo podría hacerla una mujer.
–¿Por qué?
–Podrías preguntarme una infinidad de cosas, pero eliges preguntarme sobre el color que llevabas esa noche.
Ella arrugó los párpados y le clavó la mirada. Casi se sentía como si estuviera bromeando con él.
–No te acuerdas, ¿no?
–Claro que sí.
–Entonces, dime.
–Era un vestido ceñido con la espalda al descubierto casi por completo, en un tono cobre muy llamativo. Y llevabas mechas del mismo color en el pelo.
Carrie sonrió. No recordaba el vestido, pero sí parecía ser la clase de prenda que ella hubiera escogido. Y siempre le había encantado teñirse el pelo para hacer juego con el traje que llevara.
–¿Nos acostamos esa primera noche? –le preguntó, sintiéndose repentinamente valiente.
Max tragó con fuerza y los músculos de su cuello se contrajeron con violencia.
–¿A ti qué te parece? –le preguntó finalmente unos segundos más tarde.
Carrie se sonrojó. Según recordaba, no tenía por costumbre meterse en la cama de un hombre en la primera cita, pero tampoco recordaba haber conocido nunca a nadie tan sexy como Max Kincaid.
–Bueno… terminamos casados, así que debieron de saltar chispas en algún momento.
Max mantuvo la vista al frente, pero sus manos se aferraron al volante.
–Oh, sí. Hubo chispas.
Había algo en su voz, un rugido casi amenazante, que hizo que la imaginación de Carrie se disparara. De repente se lo imaginaba en aquella recepción de bodas, vestido de traje, quitándose la chaqueta y la corbata, quitándole ese traje de color cobre que al parecer había llevado puesto aquel día…
Silenciada por sus propios pensamientos, Carrie se hundió más en su asiento, cruzó las piernas de nuevo y también los brazos. Era hora de dejar de hacer preguntas. Cualquier tipo de conversación con ese hombre resultaba ser muy peligrosa.
Las pruebas terminaron por fin y Carrie pudo ver al especialista de Townsville. La herida que tenía en la cabeza no presentaba complicaciones y le habían dicho que recuperaría la memoria en algún momento. El médico, sin embargo, no sabía exactamente cuándo ocurriría, y Carrie debía tomar ciertas precauciones.
No podía quedarse sola durante veinticuatro horas y debía permanecer en reposo y evitar cualquier situación de estrés. No podía beber alcohol ni montar a caballo durante tres semanas, momento en que debía acudir al médico nuevamente para la siguiente revisión.
–Seguro que para entonces ya habrás recuperado la memoria –le había dicho el médico justo antes de que se marcharan.
Eran buenas noticias. Carrie sabía que debía sentirse agradecida y hasta cierto punto era eso lo que sentía. Podía esperar una recuperación completa y tenía un marido que parecía dispuesto a ayudarla de todas las formas posibles.
Pero el problema de sus recuerdos perdidos parecía enorme, como un campo de fuerzas invisible que se interponía entre Max y ella. No le conocía, pero él parecía saberlo todo de ella. No sabía nada de él. Ignoraba las cosas más básicas, como su comida favorita, sus películas preferidas… ¿La amaba?
Esa era la gran pregunta que dominaba sus pensamientos en ese momento. ¿Dónde tenía pensado dormir esa noche Max Kincaid?
Capítulo 4
–HE ALQUILADO un apartamento –le dijo Max a medida que el coche remontaba una colina.
Al otro lado se divisaba el mar más azul y rutilante y a lo lejos se veía una isla.
–He alquilado la vivienda para unos cuantos días, por si necesitas tiempo para acostumbrarte antes de regresar a Riverslea Downs.
–Gracias –dijo Carrie–. Es todo un detalle.
Durante el camino que habían recorrido desde el hospital, atravesando la ciudad, Carrie había visto varios centros comerciales, restaurantes, cafés y un par de cines, al menos.
–Si no puedes estar en Sídney, una ciudad grande como Townsville es mejor opción que un rancho remoto –le dijo su madre cuando la llamó para saber cómo estaba.
–Sí. Supongo que sí.
En realidad, Carrie estaba más interesada en saber qué era lo que su madre había estado a punto de decirle en la conversación anterior que habían mantenido por teléfono.
–No me acuerdo –le dijo su madre con contundencia–. Sinceramente, cariño, se me ha olvidado. No debía de ser tan importante.
Carrie estaba segura de que le estaba mintiendo, pero parecía inútil insistir en ese momento.
Una vez colgó, se dirigió a Max.
–Si nos quedamos aquí unos días, ¿quién va a hacerse cargo de tus animales?
Eso le hizo esbozar una sonrisa.
–Los animales pueden cuidarse solos durante un tiempo. Hemos tenido una temporada de lluvias muy buena, así que las presas están llenas y hay muchos pastos. Pero, bueno, Barney está ahí.
Carrie frunció el ceño.
–¿Quién es Barney?
Max parecía llevarse una sorpresa.
–Es un viejo vaquero retirado. Vive en la propiedad. Trabajó allí durante casi sesenta años, para mi padre, y después para mí. Y cuando le llegó la hora de retirarse, no quiso marcharse del rancho, así que vive en una pequeña casa y hace algún trabajo puntual.
–¿Es una especie de empleado de mantenimiento?
Max sonrió.
–Mejor que un perro guardián.
Parecía que Max era muy considerado con antiguos empleados de la familia. Carrie se preguntó si debía hacer una lista con todo lo que estaba descubriendo acerca de su marido.
No tardó mucho en ver que había escogido un apartamento impresionante. Estaba en el cuarto piso de un edificio situado en primera línea de playa, muy moderno y reluciente, con paredes y suelos blancos, y una pulcra cocina con encimeras de granito. El área del salón había sido amueblada con piezas de caña y cojines azules. Grandes ventanales abarcaban toda una pared y daban acceso a un balcón que ofrecía las mejores vistas de las palmeras y de un deslumbrante mar tropical.
–Precioso –dijo Carrie–. No me cabe duda de que este es el lugar perfecto para recuperarme.
Max sonrió y sus ojos azules se llenaron de calidez.
–Eso era lo que esperaba.
Carrie le devolvió la sonrisa de manera tentativa.
–No nos hemos quedado aquí antes, ¿no?
–Sí. Solíamos venir a Townsville unas cuantas veces al año para pasar un tiempo en la ciudad.
Carrie se sorprendió. Parecía un estilo de vida muy agradable… Pero en ese momento la única cuestión que ocupaba su mente era el número de dormitorios.
Miró a su alrededor, nerviosa, contando las puertas del área del salón. Afortunadamente había más de una.
–Este es el dormitorio principal –le dijo Max, siguiendo la dirección de su mirada.
Se dirigió hacia una puerta abierta.
–Ven a ver. No está nada mal.
Sin soltar el bolso de viaje, Carrie le siguió. El dormitorio era enorme. El suelo estaba cubierto por una alfombra color crema interminable y la cama era inmensa, decorada en tonos blancos y azules. Las ventanas, que iban desde el suelo hasta el techo, ofrecían unas vistas increíbles del mar a un lado, y de un lujoso puerto deportivo lleno de yates al otro. Una puerta daba acceso al cuarto de baño, igual de grande que la habitación.
–Precioso –dijo Carrie, sintiendo un calor que le subía por la piel. ¿Acaso Max tendría planeado compartir el dormitorio con ella?
Él estaba a unos metros de distancia y su imponente corporalidad hacía encoger la estancia. De repente una imagen se coló entre sus pensamientos. Él salía del cuarto de baño, mojado tras darse una ducha. Estaba completamente desnudo e iba hacia ella.
Carrie volvió a la realidad de golpe y se dio cuenta de que él la observaba con atención. La expresión de su rostro sugería que estaba recordando algo del pasado… Ojalá hubiera podido saber de qué se trataba. Ojalá hubiera sabido cuántas noches habían pasado en habitaciones como esa.
–¿Tenías… tenías pensado dormir aquí también? –le preguntó, casi sin aire.
–Se supone que tienes que guardar reposo y estar tranquila, así que pensé que querrías dormir sola, pero… como tú prefieras –su expresión se había vuelto neutra, imparcial, desprovista de toda emoción–. No necesito dormir aquí. Hay otra habitación. Hacemos como tú prefieras.
Carrie tragó en seco.
–Muy bien.
Sonrojada, miró a su alrededor para disimular. La estancia era tan grande como un apartamento entero.
–Me quedo en la otra habitación –dijo él por fin.
Carrie se dio cuenta de que había tardado demasiado en responder. Parpadeó y soltó el aliento que había estado conteniendo.
De pronto se encontró con la sobria mirada de Max, que seguía atravesándola. La mente se le había quedado en blanco, así que se limitó a asentir con la cabeza y entonces regresó al salón. La curiosidad la llevó a inspeccionar la otra habitación. Era evidente que estaba pensada para niños. Era mucho más pequeña y en ella había dos camas demasiado pequeñas para un hombre tan grande y corpulento.
Se volvió hacia Max, que la había seguido hasta allí.
–No vas a estar cómodo aquí. Deberíamos cambiar. Yo puedo dormir perfectamente en una de estas camas, y estoy cansada, así que no me hacen falta las vistas y no…
–Carrie, cálmate –le dijo Max en un tono casi risueño–. Todo está bien. Yo estaré bien aquí.
La piel del contorno de sus ojos se arrugó con una sonrisa.
–Estás convaleciente. Estarás mejor si tienes toda una habitación para ti, y la habitación grande tiene baño dentro.
–Bueno, sí –le dijo Carrie, todavía ruborizada–. Por supuesto.
–Bueno, ahora deberías ir al balcón y disfrutar de las vistas. Te prepararé un té.
Max parecía un cowboy, y no un camarero o un chef, pero le hizo un té sorprendentemente exquisito y no le hizo falta preguntar para preparárselo tal y como le gustaba a Carrie, con muy poquita leche y sin azúcar.
Después también se ocupó de organizar la cena. Hizo un pedido a un restaurante chino cercano, se encargó de ir a buscar la comida y puso la mesa para dos.
Hacía una noche templada, muy agradable, así que encendieron unas velas y tomaron la cena en el balcón. La luz de la luna se reflejaba sobre la superficie del agua y las luces de Magnetic Island parpadeaban a lo lejos. Un yate salió del puerto en ese momento, deslizándose por el agua de la bahía oscura.
Para Carrie la cena a la luz de la luna resultó ser una combinación mágica y su cuerpo comenzó a relajarse paulatinamente. Los nudos que tenía en el estómago se desataban poco a poco. Su curiosidad, sin embargo, no hacía más que crecer por momentos.
–¿Sabes qué hice con mi anillo de bodas? –la pregunta se le escapó de los labios.
En cuanto vio la expresión de Max, sin embargo, sintió que la pregunta había sido desatinada. Su mirada había reflejado sorpresa y después dolor, un profundo dolor que había salido de sus ojos como un destello fugaz.
Tardó unos segundos en contestar, pero cuando habló por fin lo hizo en un tono calmo.
–Tus anillos están en casa, sobre la cómoda.
–Supongo que cuando se vive en el campo es lógico no llevarlos todo el tiempo, ¿no?
–Sí. Eso es lo que decidiste.
Carrie guardó silencio un instante. Había algo en su mirada que seguía resultándole inquietante.
–¿Cómo es mi anillo de compromiso?
–Tiene dos diamantes.
–¿Dos? Qué suerte tengo.
Max sonrió.
–Era de mi abuela. Murió poco después de que nos conociéramos, pero ella quería que tú lo tuvieras.
–Oh…
–Tú estuviste encantada de llevarlo. Te caía muy bien mi abuela.
«¿Somos felices?», quería preguntarle, pero no tenía valor suficiente.
Continuaron comiendo en silencio, pero todas esas preguntas que quería hacer siguieron dando vueltas en la cabeza de Carrie.
–¿Tuvimos luna de miel? ¿Fuimos a algún lugar exótico y tropical como este? –le preguntó un rato más tarde, sin poder contenerse más.
–Sí. Tuvimos luna de miel. Fuimos a París –le dijo él, sonriendo.
–¿París?
Atónita, Carrie dejó caer el tenedor sobre el plato.
–¿Yo… yo escogí París?
Él arqueó una ceja.
–Lo elegimos juntos. No sabíamos si ir a París, a Nueva York o a Roma. No éramos capaces de decidirnos, así que echamos las tres ciudades en un sombrero.
–Y entonces escogimos tres veces para sacar la mejor, ¿no?
–Sí –Max frunció el ceño y apoyó los codos en la mesa. Su mirada se había vuelto seria de repente, inquisitiva–. ¿Cómo sabías eso, Carrie? ¿Lo recuerdas?
Ella sacudió la cabeza.
–No. Lo siento. No recuerdo nada de París, pero siempre hacía eso. Desde que era pequeña, siempre que iba a echar una moneda al aire, para tomar cualquier tipo de decisión, lo intentaba tres veces –Carrie se encogió de hombros–. Para asegurarme bien…
–Claro –la sonrisa de Max no le llegaba a los ojos y Carrie sintió que, de alguna forma, le había decepcionado.
Bebió un sorbo de su bebida de lima y limón.
–Sé que va a sonar raro, pero me encantaría que me lo contaras todo. Siempre he querido ir a París, y realmente me gustaría saber qué te pareció. Y no me refiero a la parte de la luna de miel –añadió rápidamente.
La mirada de Max la hizo ruborizarse.
–Me refiero a la ciudad en sí. ¿Te gustó?
Max tardó en contestar. De repente su expresión se había vuelto distante.
¿En qué estaba pensando?
–París resultó ser una maravilla. No podía ser de otra manera. Increíble. O al menos a mí me pareció una maravilla después de haber sobrevivido al viaje en taxi desde el aeropuerto.
–¿Es una locura el tráfico en París?
–Una completa locura.
–¿Dónde nos alojamos?
–En un pequeño hotel en St-Germain-des-Prés.
–Vaya.
–Teníamos una localización privilegiada. Podíamos dar un paseo por el Sena, ir al Louvre, o a Nôtre Dame. El café Les Deux Magots estaba a la vuelta de la esquina y comimos allí varias veces. Era el sitio favorito de Ernest Hemingway, y de Pablo Picasso y muchos otros intelectuales.
Max esbozó una sonrisa cálida.
–Tomamos un vino tinto exquisito y también champán, y comimos tanto foie gras que bien podría habernos dado un ataque al corazón.
–Todo eso suena maravilloso –Carrie cerró los ojos e hizo un esfuerzo por recordar, pero fue en vano–. ¿Y los monumentos?
–¿Los monumentos? –Max levantó ambas manos y se encogió de hombros–. ¿Cómo se le puede hacer justicia a una ciudad como París? Todo era tan hermoso, Carrie… El Sena, los puentes, los parques llenos de flores de primavera, las avenidas flanqueadas por árboles… Todos esos tejados y los chapiteles de las iglesias…
–Entonces, ¿te gustó? –la voz de Carrie no era más que un susurro.
–Sí, me encantó.
Carrie sintió que la piel se le ponía de gallina.
–Y fuimos a París en primavera, ¿no? Era mayo, ¿no?
–Sí. Tú estabas empeñada en ir en mayo.
–Siempre fue mi mes favorito.
–Lo sé.
En ese momento compartieron una sonrisa tentativa.
–No te lo estás inventando, ¿no? –le preguntó ella–. ¿Lo de París?
Max frunció el ceño.
–Claro que no. ¿Por qué me lo iba a inventar?
Carrie encogió los hombros.
–No sé. Es que es tan duro no poder recordar. Si te soy sincera, me duele haber pasado una luna de miel en París y no poder recordar nada.
–Bueno, todo debe de ser muy raro ahora mismo.
Carrie vio su sonrisa bajo la luz de las velas.
–Tu memoria va a regresar, Carrie.
–Sí –dijo ella, consciente de que no podía perder la esperanza.
Después de todo, solo llevaba unas pocas horas sufriendo de amnesia.
«Paciencia, Carrie», se dijo a sí misma.
–Cuéntame más cosas. ¿Tomamos café en esas pequeñas cafeterías a pie de calle, esas que tienen los toldos a rayas?
–Todos los días lo hacíamos. Y a ti te empezó a gustar mucho el chocolate caliente parisino.
Carrie trató de imaginarse cómo sabría. Durante un instante el intenso sabor casi regresó a su boca, pero seguramente la realidad debía de superar al recuerdo en ese caso.
–¿Y nos servían camareros apuestos con servilletas almidonadas encima del brazo?
–Claro que sí. Y hablaban inglés muy bien.
–¿Con un encantador acento francés?
–Sí. Eso también –Max arrugó los párpados. Su sonrisa era juguetona–. Tú estabas encantada con el acento.
–¿Estabas celoso?
Él dejó escapar una pequeña carcajada.
–No mucho. Estábamos en nuestra luna de miel.
La luna de miel…
De repente, Carrie se imaginó en la cama con él; sus cuerpos desnudos, la expectación exquisita…
Pero en realidad no sabía cómo sería tocarle, besarle, conocer la forma de sus músculos, la textura de su piel, sentir cómo se deslizaban sus manos mientras le hacía el amor.
Carrie soltó el aliento de forma pesada.
–Ya es hora de que te acuestes.
–Bueno, ahora me hablas como si fueras mi padre.
–No soy tu padre, sino tu enfermero.
–Sí.
Recogieron los platos y cubiertos y lo llevaron todo dentro. Mientras Max llenaba el lavavajillas, Carrie se dio una ducha en el glorioso cuarto de baño. Max le había metido un camisón de dormir en la maleta, de algodón azul claro, con tirantes finos y un encaje discreto. Parecía que toda su ropa se había vuelto muy elegante y sofisticada, nada que ver con aquella camiseta maxi de color verde y morado que solía ponerse antes de irse a la cama.
Se puso un albornoz grueso que encontró en el armario y regresó al salón para darle las buenas noches a Max.
Él estaba tumbado en el sofá, viendo la televisión con el volumen bajado. Al verla entrar, se puso en pie.
–Gracias por la cena, y por cuidar de mí hoy.
–Lo he hecho encantado –le dijo él.
Una extraña tristeza había velado su mirada mientras hablaba.
Fue hacia ella… Carrie se lo imaginó levantándole el rostro con ambas manos y dándole un beso en los labios. ¿Serían cálidos sus labios? ¿La tomaría entre sus brazos y la apretaría contra su cuerpo musculoso?
–Que duermas bien –le dijo sin más, tocándola en el hombro un instante.
A través del grueso tejido del albornoz, Carrie sintió la presión de sus dedos.
–Buenas noches, Carrie –le apretó el hombro momentáneamente y se apartó.
Eso había sido todo.
Estaba teniendo el mayor cuidado posible con ella y Carrie sabía que debía estarle agradecida por ello. Era eso lo que necesitaba, lo que quería, pero… de alguna forma se sentía extrañamente decepcionada.
–Buenas noches, Max –Carrie esbozó una sonrisa tímida y se despidió con un leve gesto de la mano.
Dio media vuelta y regresó a su habitación.
Max soltó el aliento que había estado conteniendo, apuntó a la pantalla con el mando a distancia y apagó la televisión. Después salió al balcón y dejó que la brisa marina le acariciara el rostro. Tenía un nudo en la garganta y los ojos le escocían.
«Maldita sea», pensó, aunque no lo dijera en alto.
Había estado a punto de dejarse llevar. Carrie parecía tan vulnerable, en medio de la habitación, con ese albornoz y los pies descalzos. Era tan hermosa.
Hubiera querido tomarla entre sus brazos, intentar reavivar esa llama que los había consumido en días más felices. Hubiera querido mostrarle todo lo que se había perdido.
¿Pero cómo iba a aprovecharse de ella en esa situación? Ya era demasiado tarde. Además, ¿para qué iba a molestarse? Ella recuperaría la memoria en cualquier momento, y con ella regresarían el resentimiento y la amargura.
Sus manos asieron con fuerza la barandilla del balcón. Imaginó el momento en que recuperaría los recuerdos… Casi podía ver cómo se esfumaría la curiosidad, cómo sería reemplazada por cinismo, rabia.
Un suspiro de desesperación escapó de sus labios. Las circunstancias no podían ser más extrañas. Carrie volvía a estar a su lado. Estaba indefensa y le necesitaba.
Pero no tenía elección. Tenía que llegar hasta el final. Mientras ella le necesitara, estaría a su lado y haría todo lo que pudiera para ayudarla, y después capearía la tormenta que sin duda llegaría tarde o temprano.
Finalmente, Carrie se quedó dormida y la noche se esfumó. Cuando abrió los ojos de nuevo una luz tenue se filtraba por las persianas, inundando toda la estancia. Oyó ruidos que sin duda provenían de la cocina. Se oía el silbido de un hervidor de agua y el sonido de tazas sobre la encimera de granito. Debía levantarse y reunirse con Max.
Retirando las mantas, se incorporó.
Justo en ese momento alguien llamó a la puerta.
–¿Sí? –preguntó, agarrando las sábanas.
Max apareció en el umbral. Tenía una taza de té en las manos para ella, pero lo que dejó hipnotizada a Carrie en ese momento fue lo que se podía entrever debajo de los bóxer de color negro y la camiseta blanca que llevaba puestos. Su pecho musculoso quedaba perfectamente definido bajo la tela ceñida.
De repente se dio cuenta de que no se había cubierto con las sábanas, pero ya era demasiado tarde. Él la observaba con atención.
Carrie sintió que los pezones se le endurecían bajo el intenso escrutinio de Max Kincaid, y estaba claro que él lo había notado.
El pulso se le aceleró sin control.
–Pensé que querrías una taza de té.
–Sí. Gracias –Carrie se dio cuenta de que su voz sonaba nerviosa.
Estaba incómoda. La situación la superaba y no sabía cómo resolverla. Rápidamente bajó de la cama y tomó el albornoz que había dejado sobre una silla cercana.
–Salgo enseguida.
–Como quieras –le dijo él en un tono cortés–. Yo estaré en la cocina.
La expresión de su rostro era una mezcla risueña. Era evidente que sabía por qué estaba tan nerviosa. Sin duda se había dado cuenta del interés lujurioso que había despertado en ella. Era casi como si su cuerpo lo recordara… todo.
Salieron a la calle para desayunar. Max le sugirió que escogiera el sitio y Carrie se decantó sin vacilar por un café con una cubierta construida sobre la orilla del mar.
Un joven camarero con la cabeza afeitada y un pendiente de oro les recibió con una sonrisa radiante.
–Cuánto tiempo sin veros por aquí.
Para sorpresa de Carrie, el hombre dio un paso adelante y le dio dos besos en las mejillas.
–Hola, Jacko –le dijo Max, dándole un efusivo apretón de manos y una palmadita en la espalda–. Me alegro de verte.
–Yo también me alegro mucho de veros a los dos. ¿Cómo estáis?
Carrie tragó en seco. Se preguntaba hasta qué punto conocería al camarero y cuánto podía contarle.