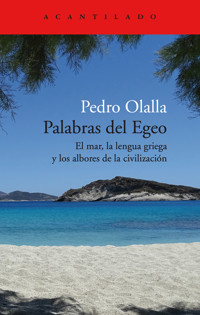
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: El Acantilado
- Sprache: Spanisch
Estas palabras, escritas por un hombre que espera a su hijo en un rincón perdido del Egeo, son el testimonio vívido y consciente de un escritor con sensibilidad humanística y gran conocimiento de Grecia: una insólita reflexión junto al mar sobre la singularidad y la magia de la lengua griega como exégesis del mundo; un libro heterodoxo y profundo; un relato poético y vibrante que, sin duda, cambiará en el lector su visión del lenguaje, de la historia de los griegos e, incluso, de la propia historia de la civilización. «Palabras del Egeo» reúne en sus páginas sorprendentes hallazgos de la antropología, la arqueología, la historia, la náutica, la genética, la geología, la mitología, la filología, la lingüística y la etimología, y nos invita a descubrirlos, con asombro socrático, hechos literatura. Un libro sobre las raíces más profundas de la civilización clásica para los verdaderos amantes de Grecia. «Este ensayo nos sumerge en los secretos del lenguaje, la escritura y la civilización. Me fascina la decisión literaria de convertir la investigación en un diálogo con su hijo ausente, durante los días previos al reencuentro. La figura de Silvano, ese Telémaco añorado, reviste el texto de ternura y evocaciones trenzadas a la perfección con la pedagogía. Las teorías que expone son audaces, y nos reconcilian con la idea de que la sabiduría consiste en atreverse a desafiar los dogmas. Mientras leía, me cortaba el aliento la belleza de la escritura y las metáforas». Irene Vallejo «Los discursos de Olalla sobre la naturaleza de las palabras me parecen prodigiosos». Fulgencio Argüelles, El Comercio «Pedro Olalla se ha convertido en una referencia, en un valioso intérprete de la realidad helena, con su profundo conocimiento de la historia y la cultura y su dominio de la realidad y la vida cotidiana. Lean a Olalla… Y después opinen, opinen». Héctor J, porto, La Voz de Galicia «El discurso, plagado de referencias eruditas, adopta una textura decididamente poética, y esta combinación de registros lo que distingue y eleva la prosa de Olalla por encima de las aproximaciones académicas a los mismos temas». Ignacio F. Garmendia, Diario de Sevilla «El ensayo de Pedro Olalla desvela cómo la memoria, la lengua y el viaje de las culturas se conservan hoy en día por una civilización forjada en el Egeo». Ariana Basciani, The Objective «Olalla es tan minucioso como ameno. Alumbra en cada página hallazgos como tesoros; un arca para el disfrute y el asombro». Francisco Luis del Pino Olmedo, Librújula
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 585
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PEDRO OLALLA
PALABRAS DEL EGEO
EL MAR, LA LENGUA GRIEGA
Y LOS ALBORES DE LA CIVILIZACIÓN
ACANTILADO
BARCELONA 2023
CONTENIDO
Diez
Nueve
Ocho
Siete
Seis
Cinco
Cuatro
Tres
Dos
Uno
Cero
Bibliografía
DIEZ
Esta vez, cuando bajes del barco, estarás ya tan alto como yo. Se me está haciendo larga la espera.
Hoy, a primera hora, cuando todo parecía dormido todavía, me vine a caminar descalzo por la orilla del mar: mis pisadas y las olas que se deshacían suavemente en la arena fueron, durante un rato mágico, los únicos sonidos de la isla. Más tarde busqué asiento en la playa vacía, en el lugar donde ahora estoy, a la sombra de un viejo tamariz con el tronco vencido por el viento y pintado de cal hasta donde comienzan a crecerle las ramas.
La primera página en blanco de este cuaderno en el que ahora te escribo refleja de forma cegadora la pletórica luz que vierte sobre el mundo el cielo del Egeo. Bien pensado, casi me atrevería a decir que no refleja sólo la luz: que también es sensible al soplo de esta brisa, cargada de sal y de tomillo; que el papel es uno de esos muros calientes del camino por el que trepa alguna lagartija; una de esas paredes encaladas del pueblo contra las que resuena el canto infatigable de las cigarras. Me deslumbra su blanco cuando voy a escribir, y tengo que hacer sombra con la mano. Luego, cada vez que levanto la mirada, me encuentro con el mar, de un azul aún mucho más profundo que el del cielo. Y, ¿sabes?, así, como venida del silencio, casi escucho tu risa de niño, tu ya lejana voz de niño, repartiendo con asombro aquella alegría inesperada y pura que te produjo ver delfines por primera vez. Delfines de verdad: tan reales como en tu fantasía.
Ahora acabas de cumplir los diecisiete. Y he decidido escribirte este cuaderno mientras te espero aquí, en la isla, porque tú, para mi sorpresa y sin que nadie te moviera a hacerlo, has decidido venir a cuidar de tu griego: de la lengua que aprendiste de pequeño como un milagro natural y sencillo, la lengua del colegio y de la calle, la lengua en que, jugando, les hablabas a tus coches, a tus insectos, a tus conchas, antes de separarnos.
¿Cómo puedo ayudarte a aprender una lengua que ya hablas? ¿Acaso interrumpiendo tu conversación con una clase de gramática cada vez que dejes escapar un gazapo? Sé que no acabaríamos bien. En realidad, más que ayudarte a aprender la lengua griega, lo que me gustaría es poder ayudarte a explorarla. O, para ser sincero, a amarla. Por eso, de momento, en los diez días que faltan para tu llegada, voy a llenarte este cuaderno de cosas que he pensado y sentido todos estos años en contacto diario con lo griego, y en contacto, también, con todo este pequeño gran mundo que se asoma desde tiempos remotos a las orillas del Egeo. Son cosas que no voy a ponerme a contarte cuando estemos juntos, claro está; pero que ahora, aquí solo, a la espera, puedo intentar dejártelas escritas para siempre.
Quisiera que llegaras a entender que todo es uno: la lengua griega… y esta luz, este mar y estas rocas de donde fueron desprendiéndose sus primeras palabras. Así lo veo yo: uno. Un curioso universo: sonido de guijarros, consonantes que chocan entre sí, sustantivos mojados por las olas, raíces semánticas, raíces de frigana, huesos, caparazones, el sol que reverbera sobre el mar, nombres que imitan un rumor eterno, verbos que nacieron de un gesto, preposiciones que son una seña, sílabas que son cuernos que embisten, letras que insinúan el flujo del agua o del aire, palabras viejas que han salido del mar como la vida, como tortugas que van a desovar a la arena. Sé que aún no entiendes nada, pero voy a intentar que llegues a entenderlo.
ἅλς
Sals… Wals… Hals… parece estar diciendo desde siempre cada ola que rompe en la orilla. Ἅλς [hals] llamó la lengua griega al mar hace milenios, como tratando de repetir su voz. De ese nombre aprendieron después nuestras lenguas a llamar a la sal.
Ya ves, Silvano, hablamos con palabras cuyo remoto origen se ha ido difuminando poco a poco en la memoria de los hombres. Pero hubo de existir un origen, un tiempo en que nuestros ancestros más lejanos, que sin duda aludían a las cosas presentes señalándolas con el dedo, comenzaran a aludir a las ausentes tratando de evocarlas a través de la voz. «El nombre es el intento de imitar el mundo a través de la voz», observaron los sabios antiguos.1 Y, sin duda, fue la naturaleza, con sus rumores, sus chasquidos, su luz, sus movimientos, la que dictó a los hombres las primeras palabras: primitivas partículas con voz y pensamiento,2 arcanas criaturas de un tiempo muy remoto, que viven aún ocultas en la lengua abisal del Egeo.
Sals… Wals… Hals…3 fue probablemente el modo impreciso en que el mar resonaba al oído de los remotos moradores de estas costas; una voz que parece acusar el romper de las olas pero que—como luego trataré de explicarte con calma—lleva dentro también la idea de la luz y de lo excelso. El rumor incesante del mar, su bramido, su ímpetu, su luminosidad, su fuerza, su inmensidad, sus movimientos suaves o violentos, su color, su sabor, su crueldad, su riqueza han inspirado multitud de palabras certeras—modeladas una a una con la acuosa materia de su nombre—para señalar la presencia de estos rasgos marinos en cosas, en acciones, en hombres, animales o dioses. Voy a hablarte de algunas, pero no te impacientes por descubrirlas todas. Tienes tiempo. Son muchas las palabras nacidas del mar, palabras venerables y viejas que podrían llevar el bello sobrenombre de Ἁλοσύδνα4 [Halosydna], ‘nacida del mar’, como Tetis y Anfítrite, como las Nereidas, como las diosas primigenias de las profundidades.
Sigamos, de momento, la estela de la palabra ἅλς [hals]; unapalabramisteriosa: femeninacuandonombra la mar—pues nombra a una gran madre—y masculina cuando habla de la sal, como si fuera ésta una especie de genio que la habita.
A decir verdad, no hay mar si no hay sal; y, tal vez por esa identidad, goce la sal de tanto arraigo en esta milenaria cultura marina. La sal como don divino,5 la sal como alimento, la sal como cura,6 la sal como estipendio (que aquí se llamó ἄλτρον7 [altron] y ἁλατικόν [halatikón], y en Roma fue salarium: de ahí nuestro salario), la sal del ingenio8 (la llamada sal ática), la sal de la fraternidad9 («compartir pan y sal», decimos aún hoy, aquí, en Grecia). La sal de la civilización. ¿No recuerdas adónde fue Odiseo, aconsejado por el adivino Tiresias, para tratar de poner fin a las desgracias con que lo atormentaba el dios Poseidón? Allí donde acababa el mundo para esta civilización marina: «al lugar donde los hombres no conocen el mar, ni han visto nunca naves de alados remos, ni toman alimento sazonado con sal».10
La sal de sazonar se llama en griego ἁλμύρα [halmyra], y de ella toma el nombre la salmuera. Y ἁλμύρα [halmyra] o ἁλμυρίκι [halmyriki] es también el nombre de este árbol esforzado y brioso que ahora me da su sombra: es un pino salado, un tamariz; es el árbol que crece más próximo al mar, con sus hojas mutadas en escamas y sus raíces poderosas ahondando bajo la arena en busca de unas gotas de agua dulce. De él se acuerda ya Homero en la Ilíada, y lo llama μυρίκη11 [myriki]. Y es curioso, el nombre de tamariz tiene también algo de acuático, pues lleva dentro una voz primitiva usada para evocar el agua: la palabra ΔΑΝ/ΤΑΝ [DAN/ TAN], un sonido profundo y retumbante que parece querer hacer oír las aguas subterráneas que fecundan la tierra (ΔΑ [DA]) y que, después, afloran en los manantiales para volverse ríos y regresar al mar. No te sorprenda que haya muchos ríos con esta raíz en su nombre:12Danubio, Tanais, Don, Támesis, Ródano, Erídano, Jordán; y también el Tambre de Galicia, el antiguo Tamaris,13 del que algunos dicen que ha tomado su nombre el tamariz.
Estas hierbas silvestres que crecen en la playa al pie del tamariz se llaman como el árbol, ἁλμύρα [halmyra] o ἁλμυρίκι [halmyriki]; ahora, en verano, cuando las otras hierbas comienzan a secarse, estas supervivientes, hervidas sobriamente como en tiempos remotos, te ofrecen en el plato un rotundo bocado de yodo y de salitre, tan humilde y tan elemental que es fácil que al probarlo se te salten las lágrimas. La ciencia las llama salicornes, ya ves, porque parecen diminutos ‘cuernos de sal’.
Y si ἅλς [hals] es la sal y es el mar, lo que está junto al mar se llama παραλία [paralía], que es como tú aprendiste de niño a llamar a la playa. Playa, plage, praia, spiaggia… vienen de otra palabra parecida, πλαγία [playía], que fue, en su origen, una amplia superficie algo inclinada:14 esta suave ladera de arena y de guijarros sobre la que el mar reposa ahora como una fina piel de agua.
Cuando el mar está así, tan sereno y radiante como ahora, decimos en griego que está como un cristal—η θάλασσα είναι γυαλί!—, pues el cristal, ὕαλος [hýalos], fue, primero de todo, la roca de cuarzo, luminosa y diáfana, que parece contener estas nítidas aguas.15 Y, si te hablo del mar como cristal, como espejo del cielo, tengo que adelantarte algo muy sorprendente, que quisiera explicarte después más despacio: en la remota conciencia de esta lengua, el mar comparte con el sol una misma idea de energía y luminosidad, la idea primigenia que expresa la raíz ΣΑΛ-/ΣΕΛ- [SAL-/SEL-]; tú mismo lo percibirías ahora, sin más explicaciones, si estuvieras aquí, enfrente de este mar y este cielo de un azul tan radiante. Por esta afinidad de que te hablo, al sol—al que, como sabes, llamaban Helios—le daban también el nombre de Halios,16 es decir, ‘Marino’, pues, observando cómo el agua se eleva en forma de vapor hacia la atmósfera, decían poéticamente que «el sol se alimenta del mar».17 ¡Qué imagen más hermosa y más clara para comprender esta luz del Egeo!
¿Te acuerdas de que, cuando te enseñaba a flotar boca arriba, haciendo el muerto, había un momento en que abrías los ojos y no sabías si flotabas en el mar o en el cielo? Pues por eso, por esa luminosidad idéntica que ambos comparten como en un espejo, hay en griego también una misma palabra de la raíz SAL-/SEL- para el azul del mar y el del cielo: γαλανός [galanós].18 Ese maravilloso azul es el color de la serenidad, que en esta lengua se llama γαλήνη [galene],19 como la mar en calma, como la ninfa Galene, que apacigua las olas.20
A veces—hablando de colores—, el blanco de la espuma o de una nube pasa como una pincelada sobre el azul del mar y del cielo, fundiéndose con él en un tono impreciso, mutante, nacarado, que los antiguos llamaron γλαυκός21 [glaukós], glauco; habrás oído el nombre: es el color claro y centelleante que imaginaron en los ojos de la diosa Atenea, la diosa del ingenio y la sabiduría… Pero, además, la imagen de la espuma blanquiazul sobre este mar brillante y apacible se asoció desde antiguo a la leche, y, por eso, ambas se llaman γάλα22 [gala]; y la ninfa de la mar en calma, Galatea; y la leche de los senos de Hera que quedó derramada por el firmamento, Galaxia, Vía Láctea.23
Pero aún más fascinante me parece que esta misma raíz del resplandor celeste y marino sea la que dé nombre a la alegría, a la risa y, a la vez, al ruido de las olas que rompen suavemente en la playa: γέλως24 [gelos]. ¡Qué puede haber más luminoso que la risa! ¡Más alegre que una mañana esplendorosa junto a este cielo y este mar! Γέλα25 [gela] era la luz alegre del amanecer; ἄγαλμα26 [ágalma], la estatua creada para ofrecer alegría y deleite a los dioses; y ἀγάλλομαι27 [agállomai] era sentir una alegría plena, imagen de esta otra que, sin saber por qué, de manera espontánea y atávica, sentimos, como animales inocentes, cuando vemos el cielo azul radiante y el mar en su esplendor.
ὡς
¡Basta! ¡Tengo que parar! Porque te juro que, si sigo así, tirando del hilo de una misma raíz, podríamos estar horas enteras saltando de palabra en palabra, de una imagen a otra, de una idea a otra idea, de un sonido a una cosa, «como salta con ímpetu, de un hombre, el pensamiento»,28 que así decía Homero.
Ahora que me ha venido a la memoria este símil de Homero, reparo en que, tal vez, la esencia del lenguaje se encuentre contenida en ese como de las comparaciones. ¿No es maravilloso? Ahora me doy cuenta de que, con las palabras que te he ido mencionando, no he hecho otra cosa que confirmar lo que el lenguaje es, en el fondo: un ejercicio de comparación interminable. «Esto es como aquello», comenzamos sin duda a decirnos en el principio de los tiempos: la serenidad (γαλήνη) es como el mar en calma (γαλήνη); la risa (γέλως), como la aparición de la luz (γέλως); la leche (γάλα), como la espuma de las olas (γάλα). A veces, fue un sonido lo que nos sugirió la creación de una palabra; a veces, fue una imagen. Para entendernos de manera intuitiva—de manera instintiva—, fuimos proyectando los rasgos de una cosa sobre otra, los de un ser sobre otro; trasladando nuestras experiencias con el agua—con el aire, la piedra o el fuego—a planos más abstractos, para poder nombrar cosas no nombradas aún; alargando, como el niño que crece, una mano a lo nuevo, asidos con la otra a lo ya conocido; y, cuando dominamos ese osado juego, llevamos finalmente las imágenes del nítido paisaje exterior al vago e impreciso paisaje del alma. Puede que el mundo, entonces, ya estuviera creado; pero, en aquel momento, en el momento en que nació el lenguaje como entramado de comparaciones, el hombre comenzó a recrearlo de nuevo. ¿Te das cuenta, Silvano? Si lo que ahora te digo fue realmente así, el lenguaje no sería otra cosa que el testimonio de una lectura poética del mundo. Qué maravilla, ¿no? ¡Una lectura poética del mundo!
Ahora mismo, mientras pensaba estas cosas con la mirada perdida entre el azul del cielo y del mar, ha cruzado por la orilla, como un cometa silencioso, el señor Manolis: con su eterno polo rojo, saludando con el brazo desde lejos y cojeando un poco más que el año pasado. Un punto rojo deslizándose con lentitud sobre el gran fondo azul. Como un cometa silencioso.
¡Qué curioso! Los dos procedimientos más naturales y antiguos para crear palabras tienen un nombre plenamente griego: onomatopeya y metáfora. Es más, onomatopeya significa literalmente ‘creación de nombres’, lo que, en el fondo, quiere decir ‘creación de palabras’ por el procedimiento más elemental y primigenio: imitando los sonidos reales por medio de la voz. La otra manera básica e intuitiva de generar palabras es la metáfora, que en griego significa ‘traslado’: proyectar, como te he dicho antes, los rasgos de una cosa sobre otra, movidos por la espontánea inspiración de una imagen mental. Así hubo de empezar el lenguaje. Y, una vez alumbradas estas primeras voces simples capaces de evocar algo ausente, comenzaría a generarse una mecánica para dotarlas de flexión, para otorgarles la potestad proteica de adoptar formas varias y de nombrar así, mudando sutilmente de apariencia, no sólo seres vivos o cosas inertes, sino también acciones, circunstancias, cualidades o conceptos nuevos que guardaran relación con la idea esencial que ellas personificaban. Y, por último, se haría necesario poder estructurarlas entre sí: hacer que colaboraran, ponerlas a arder juntas, ligarlas con vínculos sutiles que las forzaran y que las disciplinaran a cifrar lo confuso y lo vago, lo incorpóreo, lo que buscaba expresión brujuleando en nuestra mente. ¡Ay, las palabras! ¡Qué inmensa creación! ¡Qué ignorados titanes! Con su cuerpo volátil, con su fugaz aparición, con sus destellos imprevistos, con su estela invisible, las palabras sostienen nuestro mundo. Son ellas las que ordenan el caos, las que conforman la memoria, las que combaten con los sentimientos, las que alimentan nuestras voluntades. Ellas crean el miedo, ellas lo abaten. Ellas crean la fe, ellas la abaten. Ellas penetran en las almas y encienden allí hogueras, lumbres que pueden durar vidas o siglos, fuegos tan arraigados y voraces que también sólo ellas, si es que llega el momento, consiguen sofocar.
λόγος
¿Sabes, Silvano?, el pensamiento y el lenguaje, como el azul del mar y el del cielo, comparten también un mismo nombre en griego: λόγος29 [logos]. ¡No sé si voy a ser capaz de explicarte todo lo que hay fundido en ese concepto griego de logos! Pero voy a seguir escribiendo, para que no se me esfumen las ideas.
Vayamos despacio: en la palabra logos está encerrada la idea de pensar, fuertemente fundida con la de contar, que es, a la vez, decir y calcular. Por eso, según el sentido con el que utilicemos logos, podemos entenderlo como ‘pensamiento’, como ‘palabra’, como ‘discurso’, como ‘razón’, como ‘causa’, o como todo lo que quieren decir sus muchos derivados. Y por si fuera poco, logos es, junto a esto, algo muy importante, ‘la razón creadora’: una primera causa, un pensamiento divino del que emana y por el que discurre todo lo creado, como si se tratara de palabras que salen de una mente; un supremo atributo de la divinidad, del que el otro logos, el del hombre,30 es tan sólo un reflejo. Esta idea es antigua, muy antigua. Ya los sabios griegos hablaron con naturalidad del logos como una emanación de la divinidad creadora del mundo31 antes de que el evangelista Juan lo hiciera para referirse a Cristo como la Palabra de Dios encarnada.32
Pero verás; como, en realidad, trato de que descubras el lenguaje como un proceso interminable de metáfora, pensaba ahora, mirando al horizonte, que no estaría mal que te contara lo que creo saber sobre los avatares de esta palabra, logos, tan llena de conceptos y de significados; que no estaría mal que nos aventuráramos en un viaje hacia su origen para indagar en la verdad de la palabra: que nos aventuráramos en ese intrépido viaje hacia atrás, a menudo difícil y lleno de sorpresas, que los antiguos llamaban etimología.33
En los tiempos de máximo esplendor de lo griego, logos, como te he dicho, tuvo significados múltiples, afines a pensar, calcular y decir, unidos entre sí como mechones de una apretada trenza. Logos fue, entonces, ‘pensamiento’, ‘consideración’, ‘argumento’, ‘palabra’, ‘discurso’, ‘relato’, ‘dicho’, ‘causa’, ‘cuenta’, ‘medida’, ‘proporción’, ‘oráculo divino’ y ‘razón creadora del mundo’. ¿Pero cómo llegó a ser todo esto? ¿Cuál pudo ser el hilo conceptual que ensartó todas esas nociones?
Ten en cuenta que logos es un nombre sacado de un verbo, el verbo λέγω [lego], y que, detrás de cada verbo—créeme—, está siempre el mensaje intuitivo de un gesto. Verás: estira el dedo índice y el dedo corazón y júntalos con el pulgar haciendo pinza. ¿Listo? Ya puedes empezar a pellizcar el aire: un poco por aquí, un poco por allá… fijándote bien en lo que escoges. ¿Lo ves? ¡Ése es el verbo lego! Esa acción de juntar, de escoger, de captar que escenificas ahora con los dedos es la que expresa el verbo lego. Lo mismo expresa, de forma primigenia, la antigua raíz ΛΕΓ [LEG], y ella es, en realidad, ese hilo tenue que ensarta las variadas formas de pensar o decir reunidas en logos. Es la raíz que habita, por ejemplo, en nuestra palabra colegir, que es la acción de ‘ir uniendo’—atando cabos—hasta componer un pensamiento. Y es la raíz que subyace también en la palabra leer (<legere), que no es sino ‘ir uniendo’ letras como ‘cogiéndolas con pinzas’—que es lo que significa, en griego, sílaba (<συν-λαβή)—para sacar finalmente un sentido. Y en la palabra inteligencia, que es, literalmente, la capacidad de ‘leer lo que se esconde dentro’ (<inter+legere), de ‘elegir entre opciones’.
Pero sigamos hacia atrás: ¿qué era lo que expresaba esa raíz LEG antes de derivar hacia los sentidos metafóricos de la palabra logos? Expresaba, sin más, la idea literal de ‘juntar’, de ‘ir recogiendo cosas con un cierto criterio’. Y esa idea, unida todavía a su vieja raíz, es la que continúa latiendo en la palabra colección; en las palabras colecta y cosecha; y—aún más sorprendente—en la palabra leña, pues leña es, en su origen, la madera que se recoge para quemar. Ya ves, Silvano: si una raíz remota como ésta puede ser rastreada todavía en las palabras españolas de hoy en día, ¡imagínate lo que sucederá dentro de la memoria milenaria de la lengua griega!
Tratemos de retroceder aún más. Esa raíz LEG, que lleva en sí la idea de recoger y de juntar, se aproxima, según profundizamos, a su pariente ΛΕΠ/ΛΕΚ [LEP/LEK], que transmite la idea afín de contener, de ofrecer un reposo, y ambas derivan de una primera raíz ΛΕ/ΛΑ [LE/LA], cuyo sentido original podrás visualizar muy bien si juntas las manos haciendo una escudilla como para coger agua. Es la idea de recipiente y de reposo, la que subyace en las palabras griegas λέκος [lekos] y λεκάνη [lekane], que significan ‘cuenco’; en la latina lanx, que también significa lo mismo y que nos ha dejado los ‘dos platos’—bis lanx—de la balanza; y, finalmente, en la española lecho (<lectum), que es donde duerme el río, donde está contenido y por donde discurre.
¿No es emocionante? ¡Acabar, desde el logos, en la lejana imagen del lecho de un río! Acabar en el remoto curso que inspiró la palabra discurso—pensar es discurrir, hablar, discursear—, en el río que nos hizo entender el logos de los hombres como un fluir de ideas y palabras, y que, a su vez, nos hizo concebir también el otro logos, el divino, como un cauce por el que el universo fluye desde la fuente de la divinidad. Repasemos a la inversa el camino que nos lleva desde el río hasta el logos: lecho: cauce: acopio: recogida: captación: pensamiento: palabra. ¡Da vértigo! ¿Sabes a qué se me parece este hermoso propósito de la etimología? Es como imaginar, a partir de unos leves indicios, cómo eran, tierra adentro, cada uno de estos cantos rodados de la orilla, hace miles de años, antes de ser arrancados del monte y pulidos por el río y el mar.
φωνή
Y, hablándote del logos, quiero atraer tu atención sobre una cosa más, sobre un inadvertido milagro: la voz. Homero utilizaba una expresión poética, cargada de fervor y admiración, cuando se refería al ser humano en su conjunto: μέροπες ἄνθρωποι34 [méropes ánthropoi], ‘hombres de articulada voz’; ninguna debió de parecerle tan fascinante como ésa, entre las muchas facultades humanas: articular la voz, comunicar el logos de forma inteligible. Ya sabes que, en griego, voz se dice φωνή [phoné], pero quizá no sepas que, en la conciencia de los antiguos, dentro de esa palabra convivían, unidas, otras dos: φῶς [phos] y νοῦς [nous], ‘luz’ y ‘pensamiento’;35 fíjate bien: la voz como la luz que hace visible el pensamiento.
Desde tiempos remotos, la acción de hacer visible es lo que expresa la raíz semántica ΦΑ [FA]; y, si imagináramos esa acción representada por un gesto—pues ya te he dicho que hay un gesto intuitivo detrás de cada verbo—, éste podría ser el de abrir bien los ojos, como llenos de asombro: un gesto que nos diera a entender que algo se ha iluminado en nosotros, bien sea por la luz que ven los ojos o por la que percibe el pensamiento. Esa aparición, esa revelación, esa epifanía declarada por la raíz FA, ya estaba, pues, en la palabra griega φωνή [phoné], que lleva dentro la luz de φῶς (<φά-ϝος).36 Y, si siguiéramos ahora remontándonos, buscando el punto más lejano desde el que arranca esa luminosa raíz, llegaríamos de nuevo a la idea del sol y de su prominencia;37 pero, de momento, quedémonos en voz, en la maravillosa idea de la voz como aquello que puede hacer visible lo invisible—hacer φατόν [phatón] lo ἄφατον [áphaton], como diríamos en griego—, poner palabra a lo inefable. Ese FA luminoso de la voz, Silvano, es el rayo de luz que hay en faro y en fama, que hay en fascinación y en fantasía, que hay en profeta, y que brilla también, para que no lo olvides, en la primera sílaba de la palabra hablar, hija de fabulare. Hablar debe ser, siempre, aportar luz.
¡Qué bueno sería que lo que ahora te escribo te ayudara de algún modo a intuir por qué la civilización empezó con el logos! Es más: por qué no fuimos plenamente humanos hasta el momento en que empezó a fluir entre nosotros ese río en que se funden pensamiento y lenguaje. Gracias a su existencia concebimos el mundo, lo exploramos, lo comunicamos, lo utilizamos para nuestro provecho, lo modificamos, buscamos su sentido, tratamos de entendernos a nosotros mismos. Gracias a su existencia conocemos el tiempo, la memoria, la experiencia. Gracias al logos—piénsalo—vivimos en los otros como un flujo de luz, y no en la reclusión de nuestras pequeñas calaveras.
¿Y sabes lo que más me emociona? Sentir que el logos trabaja sin descanso poniendo en relación imágenes, ideas y palabras, y descubrir a un tiempo que muchas de esas piezas diminutas llevan impreso, sorprendentemente, el sello de la lengua milenaria del Egeo. Sentir en esta playa—como siento el calor o la brisa—una proximidad tan grande a la materia prima de nuestro pensamiento. Porque nosotros hemos heredado las palabras del latín y del griego; pero el griego, desde tiempos remotos, las fue sacando de este entorno una a una, de las rocas, del mar, de la luz y del aire, como voy a tratar de mostrarte.
λάλλαι
Miro la orilla a esta hora aún temprana e imagino sin esfuerzo al joven Demóstenes disertando en solitario ante las olas. Los guijarros de la playa le enseñaron a hablar. ¿Has oído su historia? Cuenta Plutarco38 que el mayor deseo de aquel joven inquieto era ser orador y defender lo justo mediante la palabra; pero la suerte quiso que fuera tartamudo y que su lengua se trabase con torpeza al hablar. Demóstenes, burlado por la gente, se apartó de la vida del ágora—incluso se rapó la cabeza para ahuyentar la tentación de echarse atrás—y decidió luchar en solitario por la superación de aquel defecto: así, cada mañana, bajaba hasta una playa retirada como ésta y, andando por la orilla, ensayaba ante el mar sus discursos con pequeños guijarros debajo de la lengua. Demóstenes fue el mayor orador ateniense. Dicen que los guijarros le enseñaron a hablar.
¿Sabes una cosa? Λάλλαι [lállai]—hoy decimos λαλάρια [lalaria]—se llamaban desde antiguo los cantos rodados de la playa, por el ruido que hacen al ser traídos y llevados por las olas.39 Y hablar, como sabes, se decía y se dice λαλώ [laló]: pero hablar, sobre todo, de forma continuada y fluida, como lo hacen las olas que mueven los guijarros del mar.40 Y de λαλώ [laló]—de ese hablar como el mar—viene εὐλαλία [eulalía], que es la facilidad de palabra, la fluidez, el hablar con esa naturalidad de las olas que anhelaba Demóstenes cada mañana. Y de ahí viene el nombre de Eulalia, y también tu apellido, Olalla, que ojalá pudiera conferirte la elocuencia.
Fíjate en una cosa. La ele (λ) de estas palabras tan onomatopéyicas y acuáticas es la más fluida de las consonantes: no en vano la llamamos líquida, pues es la que mejor se adapta, como se adapta el agua, al molde que le impone cualquier otro sonido con el que entra en contacto. La lambda puede leerse en griego con todas las vocales y todas las demás consonantes, y hace de cualquier sílaba una materia blanda y maleable. Todas las letras sugieren un determinado movimiento: la ele es el flujo, la suavidad, el paso lento. Cómo decirte… Algo así como ese movimiento sigiloso de los pulpos que, cuando eras pequeño, dibujábamos en el aire, doblando la muñeca hacia abajo y cerrando y abriendo despacio los dedos estirados de la mano.
Pues bien, todos estos guijarros habladores fueron pulidos lentamente por la caricia líquida del mar; por eso, no es extraño que sus nombres griegos lleven dentro esa idea de suavidad y de fluido que sugiere la ele con la a en la palabra ἅλς [hals]: λάλλαι [lállai], λαλάρια [lalaria], βότσαλα [vótsala], κροκάλη [krοkale], λάϊγγες [láinges], λᾶες [laes]. Es curioso, Silvano; en griego, cada piedra tiene su nombre, y, poco a poco, entenderás por qué: la piedra de los montes se llama πέτρα [petra]; la roca áspera de los cantiles, βράχος [vrahos]; la piedra pequeña y dura, στῖον [stíon]; la piedra tallada, λίθος [lithos]; pero sólo la piedra suave y ovalada que ha lamido el mar puede llamarse λᾶας41 [laas]. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Que hay un mito antiquísimo, paralelo, en cierto modo, al del diluvio, que dice que, después de un cataclismo en que las aguas diezmaron a los hombres, el pueblo griego se regeneró a partir de estas piedras lamidas por el mar. Como tenemos tiempo, te lo voy a contar.
Dicen42 que, cuando el mar subió a la tierra y las aguas cubrieron gran parte de la Hélade, los bondadosos y devotos Deucalión y Pirra sobrevivieron al desastre en una embarcación construida por advertencia del titán Prometeo. Una vez amainaron las aguas, aunque desolados por ver toda la tierra silenciosa y vacía, Pirra y Deucalión dieron gracias a Zeus, a las ninfas de la montaña y a la diosa Temis, y luego lloraron por hallarse solos, como un triste despojo viviente de la raza humana. Conmovida entonces Temis, pronunció, desde la helada roca de su oráculo, las oscuras palabras que habrían de salvar a la especie: «Cubrid vuestras cabezas, desceñid vuestras túnicas y echad a andar arrojando hacia atrás los pulidos huesos de vuestra gran madre». Deucalión, como hijo que era del sagaz Prometeo, comprendió que la madre era la Madre Tierra; y los huesos, las piedras que estuvieron un día en su seno. Comenzaron, pues, a cogerlas del suelo y a arrojarlas de nuevo a sus espaldas, y de la piedra dura se renovó la dura estirpe de los hombres. Y de la piedra (laas) tomó su nombre el pueblo (laós).43
¡Razón tenía el sabio que afirmó que el logos es el retrato del alma!44 Comprender que los griegos vieron en estas piedras acumuladas en la orilla la imagen de una humanidad es comprender el alma de este pueblo marino. ¿Ves los cantos rodados, Silvano? ¿Los ves ahí en la playa? Pues ahí están los griegos, ahí están los antiguos pobladores del Egeo: nacidos de la adusta tierra, traídos y llevados por el mar, pulidos por las olas, brillando al sol, rumoreando, todos iguales y todos diferentes. Los griegos: «pueblo marino», como decía Sófocles,45 o humildes «ranas asomadas al mar», como decía Sócrates.46
NUEVE
«… ὥσπερ περὶ τέλμα μύρμηκας ἢ βατράχους περὶ τὴν θάλατταν οἰκοῡντας».47 ¡Ay, el ingenioso Sócrates! ¡Cuántas veces su audaz comparación de los griegos con hormigas al borde de un pantano, o con ranas que viven asomadas al mar, me ha ayudado a entender—y a asumir, sonriendo—lo humilde y limitado de nuestra condición humana! Hoy, sin embargo, la imagen de las ranas de Sócrates me viene a la mente al pensar en contarte cómo es este titánico escenario que ahora veo extenderse sin fin, en todas direcciones, desde esta cima rocosa y soleada del Profeta Elías—el promontorio más alto de la isla—hasta la que he subido esta mañana para ver el Egeo en su esplendor. Ayer tomaba notas en un rincón tranquilo a la orilla del mar; hoy el mar, visto desde aquí arriba, es una masa inmensa y luminosa que no parece conocer orillas; y la isla, poco más que una roca desnuda bajo el sol, suspendida entre el azul profundo del agua y del cielo.
¡Tenemos suerte! Este aire transparente deja llegar la vista hasta los últimos resquicios de las cosas. Si miramos ahora hacia el norte, de cara al viento, se ve bien recortada la silueta de la isla de Sérifos; y, al fondo, se alcanzan a ver, más tenuemente, las cimas de las islas de Serifopoula y de Gyaros. Después, volviendo la mirada hacia la derecha, la costa entera de Sifnos—desde el cabo de Cheronisos hasta la cala de Fykiada—resulta tan próxima que parece mentira que no pueda tocarse con la mano: se ve salir un barco muy despacio del puerto de Kamares, y el islote de Kitrianí, a unos pocos metros de la orilla rocosa, parece también una nave que zarpa. Luego se ven las cumbres de Paros y de Naxos, y también la pequeña Antíparos, casi confundida con los montes del fondo; y se distingue claramente la cima más alta de Heraclea, que emerge solitaria; y las costas de Íos y de Síkinos, que se perfilan sobre el agua brillante como lomos oscuros de ballena. Al este, a apenas una milla, rasgando el mar con sus agujas y sus cantiles ásperos, se ve con gran detalle la isla desierta de Políegos; y al sur, muy cercanas también, las costas blanquecinas de Milos, y su otro monte del Profeta Elías, asomando como una pirámide por detrás de la bahía. Más a la derecha, se deja ver Antímilos, otro cetáceo que saca la cabeza del mar; y, guiñando los ojos, llegan a adivinarse, a lo lejos, los islotes de Falconera y Agios Georgios. Tras ellos, finalmente, fija ya en el horizonte, la mirada se pierde hacia el oeste por el piélago azul.
πανόραμα
Si la vista alcanzara, Silvano, en una panorámica gigante, veríamos también desde aquí arriba todas las tierras donde está contenido el Egeo. ¡Imagínatelo! Ahí, al oeste, donde ahora sólo vemos azul, aparecería de repente el temido cabo Malea, difícil de doblar para los barcos cuando el viento del norte se arroja desde él a las aguas. Veríamos también la cordillera del Taigeto perfilarse como el dedo más largo de esa mano tendida sobre el mar que es el Peloponeso: sus nudillos rugosos serían los montes de Laconia, y entre ellos adivinaríamos los valles por donde bajan los arroyos que alimentan el cauce del Eurotas. Más al norte—en la rada donde el pulgar y el índice se unen—, veríamos el valle del Ínaco, cubierto de naranjos y de olivos, y las acrópolis de Argos, Micenas y Nauplia. Y, siguiendo por fuera el borde de esa mano imaginaria, veríamos el golfo Sarónico: Egina, Salamina, Anguistri, Hidra; y, trasponiendo el Istmo, como del otro lado de la muñeca, la enorme sima azul del golfo de Corinto, donde se espejarían las laderas del Helicón y del Parnaso.
¡Y aún hay más! Ahí enfrente, al norte, casi en línea con la isla de Sérifos, alcanzaríamos a ver las columnas del templo de Poseidón en Sunion, y la cuenca del Ática rodeada de todos sus montes. Después veríamos Eubea—¿te acuerdas de la maravillosa playa de Kavos?—, y detrás estarían las islas Espóradas, dispersas como un puñado de semillas. Y luego, ya en la península del Hemo, las cerradas cordilleras del Pelión, del Osa y del Olimpo, como los muros de una fortaleza, levantados al borde de una playa: cumbres grandiosas que, a unos palmos del mar, ya alcanzan y superan los dos mil metros de altura, ¡que en el Olimpo llegan casi a tres mil y aún huelen a salitre!
Después, continuando hacia el norte, avistaríamos las bocas del Axio, una vena de agua que baja desde el corazón de los Balcanes a regar la llanura macedonia, llenándola de lodo en las crecidas. Veríamos también alzarse sobre el mar el monte Athos; y, más a la derecha, las crestas rocosas del Saos sobre los bosques de Samotracia; y, detrás, como un telón de fondo, las verdes cordilleras del Pangeo y Rodope, de donde las encinas bajaron hasta el mar, embelesadas por la música de Orfeo.
Un poco más al este, distinguiríamos ya las costas de Anatolia: primero, la abertura de los Dardanelos, por donde bajan al Egeo las corrientes frías del mar Negro y de los grandes ríos de Eurasia; luego, veríamos alzarse las cumbres del Ida de Troya; y, a partir de ahí, podríamos seguir con la mirada la interminable línea de la costa, viendo cómo los montes se abren de cuando en cuando para dejar salir al mar ríos más reposados y sinuosos que los de la península del Hemo. Una a una, veríamos las islas mayores—Lesbos, Quíos, Samos, Rodas—sucederse hacia el sur como pequeños continentes que, a una distancia mínima del litoral asiático, replican todavía el estrecho abrazo del paisaje griego entre el monte, el valle y el mar.
Y después, volviéndonos de espaldas al viento, tendríamos delante el gran azul: la extensa depresión marina que media entre las Cícladas y las costas de Creta. Bien pensado, Creta, ese otro continente que cierra por el sur este mar griego, no es sino la cresta visible de una gran cordillera sumergida que, como una presa, intenta retener las aguas luminosas del Egeo en lo alto de una meseta submarina. Créeme: si la vista alcanzara hasta allí, hasta las costas de levante, verías esa cordillera arrancar de las cumbres del Olimpo de Licia, nevadas aún ahora, a principios de verano; luego, al llegar a la costa, la verías zambullirse en las aguas, y volver a salir a unas millas convertida en la isla de Rodas; algo más al sur, sus cumbres volverían a asomar en Cárpatos y Casos; y después, la verías emerger, solemne, como Creta; reposar al sol, y combar poco a poco hacia el norte su largo espinazo de roca; ya en poniente, fatigada de viento y de luz, la cordillera volvería a ocultarse bajo el mar, y, al llegar a Citera, saldría finalmente de la espuma, como salió Afrodita, con sus brazos tendidos hacia el Peloponeso.
¡Ah! Y, si alcanzáramos a ver también todo ese arco de montes por debajo del agua, ¿sabes lo que veríamos? Descubriríamos un paraje increíble: un escalón de más de dos mil metros; unas profundas simas que descienden vertiginosamente hacia el abismo donde África, flotando sobre el magma, se mete poco a poco por debajo de Europa; una cuña telúrica tenaz, que va calando tres dedos cada año, levantando la placa donde arraiga toda la isla de Creta, removiendo los fondos del Egeo, librando luchas de gigantes en las profundidades. Ahí tienen su origen los seísmos que, con tanta frecuencia, sacuden Creta, el Ática y el golfo de Corinto, y las islas del Jónico y del Dodecaneso. Y quizá no lo sabes, pero, en paralelo a esa gran cordillera que vemos y no vemos, corre también un arco de volcanes que sacan la cabeza del mar y que podría señalarte desde aquí, con el brazo estirado, empezando al oriente por la isla de Cos, siguiendo por Gialí—con sus dos conos—, por Nísiros—con sus cinco cráteres—, por Santorini—con el cráter más grande del mundo—, por las lavas y las fumarolas de Milos—ahí enfrente—, y avanzando después, más al norte, por los muchos cráteres que horadan la península de Metana, hasta acabar en las lavas que se agitan bajo el monte Susaki, en el Istmo. ¡Y, si siguiéramos aguas arriba, podríamos llegar a contar casi cuarenta volcanes!
Esto, Silvano, este escenario que vemos e intuimos desde lo alto de una roca en mitad del mar, es el pequeño mundo del Egeo: un espacio cuya geografía ha sido desbordada mil veces por su historia. Montañas escarpadas y valles profundos; pequeñas llanuras y suaves colinas; costas rocosas y calas cristalinas de arena o de guijarros. Y todo repetido mil veces, miles de veces, como un verde planeta triturado entre las manos de un titán y arrojado finalmente a este mar. Esto ha sido el Egeo desde tiempos remotos y esto sigue siendo: miles de islas e islotes, cumbres desnudas para las divinidades del cielo y de los meteoros, simas y lagunas para las de debajo de la tierra, valles para los bosques y los ríos, gargantas para el eco y los arroyos, apriscos y majadas para los rebaños, cuevas para las ninfas y los alumbramientos de los dioses, laderas y bancales para los olivos, llanos para los bueyes y el arado, colinas para las fortalezas de piedra, caminos pedregosos para las artes de Hermes, barro y minerales para las de Hefesto, senos resguardados para los barcos, barcas para la pesca en las bahías, velas y remos para adentrarse por el ponto, grutas marinas para las nereidas y las focas, frigana para el viento y los aromas leñosos, riscos para las olas y las cabras.
Y todo mil veces, como en los espejos de un calidoscopio; todo aventado, disperso y repartido en torno a un mismo mar; a este mar singular cuyo nombre, Egeo, proviene del ímpetu, de raíces antiguas que expresaban el soplo (ϝA) y el empuje (AIK), de verbos que nombraban acciones impetuosas, como el soplar del viento—ἄω [ao]—y el embestir de los astados—ἀΐσσω [aísso]—. Por eso, el nombre del Egeo—Αἰγαῖον [Aigaion]—está emparentado con el de la tormenta—καταιγίς [kataigis]—48 y con el de la cabra—αἴξ [aix]—, y por eso las cabras, que embisten y que saltan por las rocas, tienen en esta tierra el mismo nombre que las olas que saltan en el mar y en la costa—αἶγες [aiges]—,49 sin que se sepa quién lo ha tenido antes. Por eso, en este mar del ímpetu—sobre ese arco submarino de terremotos y volcanes, frente a una abrupta costa llamada precisamente Egas (Αἰγαί)—50 erigió su palacio el mismo dios del mar, Poseidón Egeo,51 que también es el dios de los seísmos, el que agita la tierra. Y por eso, igualmente, en sus profundidades, allá frente a las costas del Olimpo, tuvo su fragua Hefesto,52 el dios de los volcanes y el metal. Este mar le dio nombre a Egeón (Αἰγαίων),53 que es el gigante de las tempestades, y al rey Egeo (Αἰγεύς),54 el padre de Teseo, con el que el mito vinculó el linaje de los atenienses a estas mágicas aguas.
Este mar interior, rodeado de tierras dispersas y quebradas, es la verdadera patria de los griegos. Su verdadera madre. La mar que ellos llamaron nuestra mar—ἡμετέρα θάλασσα—55 mucho antes de que los romanos llamaran al Mediterráneo Mare Nostrum. Ésta, Silvano, es la charca humilde de las ranas de Sócrates. Aquí nació y creció la civilización del Egeo. Y aquí nació y creció, como voy a tratar de contarte, gran parte de la civilización humana.
αὐλή
Son casi las cinco. Para que me imagines: retomo ahora el cuaderno, sentado en los cojines que hay junto a la tinaja de la buganvilia, bajo el emparrado del patio de la casa. Mientras bajaba esta mañana desde la cima del Profeta Elías (por cierto, en algún momento he de contarte por qué hay, en esta tierra, tantas cimas dedicadas al profeta Elías), venía reteniendo en la memoria algunas cosas sorprendentes para que no se me olvidara escribírtelas después: que todos los lugares que hemos jugadoa divisar desde allá arriba—montes, islas, cabos, ríos, ciudades—tienen el mismo nombre desde hace milenios; que las costas de Grecia—con sus más de cuatrocientos puertos y sus seis mil islas e islotes—tienen más longitud que las de China o las de México; que más de un centenar de estas pequeñas cumbres que emergen del Egeo han estado habitadas desde épocas remotas en que sólo en canoas o en balsas de troncos pudieron acercarse los hombres hasta ellas. Y así, observando el paisaje de camino al pueblo—viendo las cabras pastar, asilvestradas, por los roquedales, las laderas talladas en pequeños bancales para tratar de retener un poco de agua y tierra, los molinos de viento aferrados firmemente a las crestas, y esas eras de piedra diminutas donde apenas pueden girar un trillo y una mula—, me decía, también, que muchos se preguntarán cómo es posible que surgiera una potente civilización aquí, en este espacio tan quebrado y disperso, donde no ha habido ríos feraces, como el Nilo o el Éufrates, que regaran un día grandes planicies fértiles y de fácil cultivo. ¿Y sabes mi respuesta? Pienso que es porque ellos, los moradores de esta geografía minuciosa del Egeo, tuvieron que aprender a cultivar otra llanura: la más grande, la más fértil también en desafíos y experiencias: la llanura del mar.
πολιτισμός
En los libros de historia que yo leí cuando era como tú—y aún en muchos de los que hoy se escriben acerca del origen de la civilización—, se decía que todo dio comienzo un día en la vasta llanura de Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates; o, en un sentido amplio, en el arco de tierras llanas que va desde Mesopotamia al Nilo, pasando por las costas orientales del Mediterráneo. Es la teoría del Creciente Fértil,56 que, desde que fue enunciada hace ahora un siglo, ha sido tenida por un hecho histórico y ha funcionado como un sólido dogma: la luz viene de oriente—ex oriente lux—y, en especial, de un lugar habitado por un pueblo enigmático al que los arqueólogos llamaron sumerio.
Así pues, lo que nos han contado siempre es que primero fueron los sumerios, los cuales, a lo largo del cuarto milenio antes de Cristo, lograron, poco a poco, domeñar con acequias de barro las aguas de los deltas del Tigris y del Éufrates, y generar con ellas abundantes cosechas. Se cree que los sumerios concebían al hombre como una creación de los dioses para atender a sus necesidades divinas, y que, como consecuencia de esa fe, dividieron la tierra de Mesopotamia en grandes lotes, consagrando cada uno de ellos al servicio de un dios y confiando su gobierno al buen criterio de los sacerdotes de su templo. Se afirma que inventaron el arado, la rueda, el torno de alfarero, el barco de vela, y las armas y utensilios de cobre y de bronce. También se dice que fueron pioneros en desarrollar la escritura: primero con dibujos, y más tarde con diminutas huellas en forma de cuña que grababan con punzones sobre la arcilla fresca.
En tiempos de esa primitiva escritura, mediado ya el tercer milenio antes de Cristo, sus grandes ciudades-santuario amuralladas con ladrillos de barro—Kish, Ur, Uruk, Umma, Lagash—pasaron a ser sede de reyes que, de forma ritual, se casaban con las divinidades de los antiguos templos y rivalizaban entre sí por proclamarse cabeza de un imperio de todos los sumerios. El impetuoso Gilgamesh, que debió de vivir hace unos cuatro mil quinientos años, fue uno de aquellos reyes, y su epopeya, escrita muchos siglos después de su reinado, pasa por ser la más antigua de todas las leyendas conservadas por la humanidad.
La teoría del Creciente Fértil sostiene también que, a principios del tercer milenio, la influencia sumeria puso en marcha el proceso de civilización en Egipto: en torno al 3100, cuando no había en el Nilo nada comparable a las ciudades sacerdotales ni a los enormes regadíos de los sumerios, nacerá la figura del faraón como divinidad reinante, y el influjo mesopotámico contribuirá a la organización social, al aprovechamiento de los campos, a la aparición de la escritura jeroglífica y al comienzo de la arquitectura con bloques de piedra. A mediados de ese tercer milenio, Egipto alcanzará su esplendor con las grandes pirámides y, en siglos posteriores, sin embargo, se mantendrá como una civilización ralentizada, inmovilista y deliberadamente aislada.
De forma paralela, hacia el oriente, la influencia sumeria se habría proyectado también sobre el valle del Indo, donde ayudaría a nacer a otra importante civilización que, con ladrillos y madera, llegaría a construir, junto al gran río asiático, las ciudades conocidas hoy como Harappa y Mohenjo-daro (c. 2600), donde también llegó a haber cierto tipo de escritura pictórica, acequias, cerámica, sellos, estatuillas y utensilios de cobre y de bronce.
Pero—si no te cansa un poco más de historia—volvamos a Mesopotamia. También en esa época—mediados del tercer milenio—, los acadios, un pueblo semita, nómada y pastor en su origen, fueron haciéndose a cultivar el campo y a la vida entre muros, en convivencia con la civilización de los sumerios. Uno de sus reyes, Sargón, llegó a ejercer incluso como cabeza de un imperio común sumerio-acadio (c. 2250), que alcanzaría su esplendor siglos después, en los tiempos de la llamada Tercera Dinastía de Ur (c. 2050-1950), cuando se construyeron los grandes zigurats. A su sombra prosperaron más tarde los hititas, los asirios, los fenicios, los cananeos, los hebreos, los casitas, los curios y los elamitas. La precursora civilización de las llanuras acabó sucumbiendo, finalmente, a los semicivilizados elamitas, que bajaron de los montes de oriente, y a los bárbaros amoritas, que llegaron por los de occidente. Estos últimos fundaron un imperio en torno a la vieja ciudad de Babilonia: su máxima figura fue, tiempo después, el famoso Hammurabi (c. 1810-1750), el rey que legó a la posteridad la controvertida Ley del Talión.
Esos libros de historia afirmaban también que, entretanto, a lo largo del segundo milenio, habían despuntado asimismo «formas notables de civilización»—nunca «grandes culturas»—en el espacio del Egeo: culturas que, hace apenas un siglo, recibieron los nombres científicos de cicládica, minoica y micénica, y el apelativo general de pregriegas; pregriegas, sí, porque, para quienes escribieron esas obras consideradas clásicas, los griegos no estaban aún aquí, sino que habían ido invadiendo estas tierras después, poco a poco, a lo largo del segundo milenio, como miembros de unas hipotéticas tribus llamadas indoeuropeas que, desde las estepas del norte del Cáucaso, habrían salido a caballo en todas direcciones, iniciando a las gentes de estas y otras tierras en el uso del bronce, y difundiendo la supuesta lengua que habría dado origen al sánscrito, a las lenguas indoiranias, a las germánicas, al latín y al griego.
Así pues, Silvano, según esta visión tan extendida, la civilización sería como un hilo que sale de Mesopotamia y ensarta sucesivamente a sumerios, egipcios, acadios, babilonios, hebreos, fenicios y otros pueblos, hasta llegar aquí, al territorio histórico de los griegos, quienes habrían comenzado a gestarse como pueblo en el segundo milenio antes de Cristo, venidos de otro sitio impreciso e imponiendo su lengua y su visión del mundo sobre un confuso sustrato cultural mediterráneo, ajeno a sus orígenes y llamado, con condescendencia, pregriego.
ἀοιδός
¿Recuerdas que, cuando te llevé por vez primera al Museo Arqueológico de Atenas, descubriste con asombro, detrás de un cristal, justo a la altura de tus ojos, a un hombrecillo de mármol que tocaba el arpa, sentado en una silla y mirando hacia el cielo? «Tiene las manos rotas», dijiste. Tal vez tú no te acuerdes, pero yo sí; y, si pudieras ver de nuevo aquella imagen con tus ojos de ahora, comprenderías por ti mismo la injusta marginalidad de lo griego en esa concepción tradicional de la cultura.
Permíteme que intente recordártela. El arpista sentado que viste en el museo57 tiene apenas un palmo de altura. Con los pies apoyados firmemente en el suelo, sujeta, entre el muslo y el pecho, un arpa triangular, que tañe con sus manos—ahora ausentes—mientras levanta la barbilla y eleva la mirada hacia lo alto. Todas las partes de esa reducida escultura—los miembros de la figura humana, las patas y el respaldo del asiento, el bastidor del arpa—tienen la misma densidad plástica ante los ojos del observador, como si compartieran una misma médula, como si obedecieran a un estudiado plan de equilibrio. La silla replica, con sus formas orgánicas, la estructura tubular del arpa y la propia complexión de la figura humana, consiguiendo un diseño tan moderno y armónico a la vez, que habrá que esperar a nuestros días para encontrar un mueble comparable. La abstracción que consigue la obra es tan premeditada y tan perfecta que no puede entenderse como primitivismo, sino, muy al contrario, como superación esmerada y consciente de la tendencia natural del arte al realismo. Y el mármol es tan puro y tan diáfano que, en vez de un mineral, parece una invención para atrapar la derramada luz del Egeo.
Fíjate, Silvano. Ese arpista enigmático nos habla, en su silencio, de una época lejana en que existía ya, plenamente, la música: la música, el arte de las Musas,58 el arte de encontrar la armonía entre sonido y logos,59 el arte que, aún hoy, por alguna razón, todas las lenguas nombran por su remoto nombre griego (y, si antes tuvo otro, ya lo hemos olvidado). El personaje que tú viste de niño conocía muy bien las complejas leyes de la música, y el arpa que tocaba—con sus cuerdas afinadas y su caja de resonancia hueca—era un preciso instrumento concebido para reproducir la armonía. El personaje que tú viste era un aedo, y, en su rostro mudo y vuelto hacia el cielo, hubo un día delicados pigmentos que insinuaban sus ojos y su boca: sus ojos, cerrados tal vez, sumidos en la intensidad del momento; y su boca, seguramente abierta, porque de ella salía el ἔπος [epos], el armónico flujo de palabra y sonido que, entreverado por las notas del arpa, hacía aparecer, en el aire y en la imaginación, historias de los dioses y los hombres.
Esa estatuilla fue encontrada aquí al lado, en la isla—ahora desierta—de Keros, y tiene casi cinco mil años. Y, como ella, han aparecido otras tantas, tan sorprendentemente evocadoras y antiguas que algunos estudiosos llegaron a pensar que eran falsas;60 falsas, sí, porque hablan a las claras de una sofisticada civilización en el Egeo ya en los tiempos remotos en que empezaba a conformarse apenas la civilización de los sumerios y la de los egipcios.
ἀρχή
Ya va bajando el sol, y sus rayos han entrado a sacarme de mi rincón del emparrado. He pasado a la mesa que está junto a la higuera, a la sombra, para poder estar más cómodo y abrir unos cuadernos (también una cerveza, no lo voy a ocultar). Volvamos ahora a la historia del mundo.
Puede que te resulte difícil de creer, pero, hasta hace menos de dos siglos, mientras la Biblia fue tenida por un texto divino incuestionable, se pensaba que el mundo había comenzado el primer día del mes de Tishrei del año 1, cuando Dios creó el cielo y la tierra, y separó la luz de las tinieblas: es decir, para las religiones monoteístas del Libro—las más extendidas de todas—, el mundo había comenzado apenas el 7 de octubre del año 3760 antes de Cristo.
No te extrañe, pues, que cuando, en 1879, se descubrieron las pinturas rupestres de Altamira,61 a la comunidad científica del momento le costara años aceptar la posibilidad de que aquellos bisontes, caballos y ciervos—que no se parecían al arte asirio ni al fenicio ni a los objetos conocidos de la llamada Edad de Piedra—hubieran sido pintados por seres humanos anteriores, no solamente en siglos sino en miles de años, al patriarca Abraham e incluso a Adán y Eva. Aunque la datación de una pintura hecha sobre una roca presenta gran dificultad, los métodos científicos actuales confirman que el conjunto principal fue realizado—a la luz de lámparas de médula ósea—en torno al 13500 antes de Cristo.
La ciencia, Silvano—ese ‘pararnos ante algo a observar’, como lo definieron los griegos con la palabra ἐπιστήμη [episteme]—,62 seguirá ampliando nuestros horizontes mientras estemos dispuestos a no aferrarnos a una convicción si aparecen evidencias que la ponen en duda. Y las evidencias, que a menudo confunden e incomodan, siguen apareciendo cada día. Sin ir más lejos, las modernas convicciones científicas acerca del origen y de la evolución de nuestra propia especie humana están siendo actualmente cuestionadas de nuevo. Métodos más precisos de datación de hallazgos y enormes avances en la ciencia genética—nuevas herramientas que nos permiten responder mejor a las preguntas cuándo y quién—nos sitúan, una vez más, ante la duda y la necesidad de replanteamiento.
Cuando yo era niño, los más remotos antepasados del género Homo se rastreaban en los hielos del Pleistoceno, hace unos dos millones de años; y, de nuestra especie propiamente dicha—el Homo sapiens—, se afirmaba sin ambages que todos los humanos que viven en el mundo en nuestros días proveníamos de un único individuo que habitó en África hace sesenta mil años y cuyos descendientes comenzaron a colonizar Europa hace cuarenta mil. Hoy, aunque las fechas del origen del sapiens han retrocedido muy significativamente, se sigue afirmando de forma generalizada que la «cuna de la humanidad» está en Etiopía, en el valle del río Omo, donde habrían vivido los primeros sapiens hace unos ciento noventa y cinco mil años.
Sin embargo, las nuevas técnicas que acabo de mencionarte han demostrado, por ejemplo, que los restos hallados cuando yo era niño en Jebel Irhoud, cerca de Marrakech, no son de un neandertal que vivió hace cuarenta mil años, sino de un Homo sapiens, y que vivió, además, hace trescientos quince mil años.63 Junto a esto, en las últimas décadas, han salido a la luz hallazgos de sapiens en Oriente Medio, en Arabia, en China, en Laos, en Sumatra, incluso en Australia, de épocas anteriores a la entonces supuesta salida de África de los primeros sapiens.64 Y, es más: el más antiguo resto de todos esos sapiens no africanos es un cráneo encontrado aquí mismo, en el Peloponeso, en la cueva de Apídima de Mani, que tiene nada menos que doscientos diez mil años.65 Y, para mayor sorpresa, en la cueva de Apídima habitaron también los neandertales, pero… ¡después de los sapiens, no antes! Y hoy sabemos, también, que el neandertal no habitó nunca en África, y que el ADN neandertal que hoy corre por la sangre de los africanos fue llevado en su sangre por los sapiens que emigraron allí desde Europa. Y tenemos ya indicios para pensar que África no fue la única cuna del hombre.
Como en el caso de las pinturas de Altamira, el replanteamiento de las convicciones no resulta fácil. Aún se sigue diciendo que, aparte de los sapiens, los homínidos más antiguos también son africanos: el Australopithecus de Tanzania y el Ardipithecus de Etiopía (que aún tenían pies más o menos prensiles y que vivieron hace cuatro millones de años),66 y también el llamado viejo hombre del Chad67 (de hace unos seis millones de años, tan parecido todavía a un chimpancé que existen dudas sobre su pertenencia al género Homo). Hace una década, sin embargo, en la playa cretense de Traquilos—donde tú estuviste recogiendo conchas cuando fuimos navegando con Antonis a Gramvousa—aparecieron huellas de pisadas, ya netamente humanas, fosilizadas en la arena hace la friolera de 6,05 millones de años. Éstas son, de momento, las más antiguas huellas de homínidos halladas en el mundo. Creta, en aquel tiempo, no era todavía una isla: la unían al Peloponeso los montes que ahora están bajo el mar, y la sabana llegaba hasta el Egeo—donde había gacelas, rinocerontes y jirafas—porque aún no existía el desierto del Sáhara. El descubrimiento de Traquilos, como te puedes imaginar, fue tan sorprendente que la comunidad académica tardó más de seis años en autorizar la publicación del hallazgo en una revista científica.68
Pero la ciencia es—y debe ser—incompatible con los dogmas. Y, de la misma forma, hace apenas tres años, se pudo comprobar que unos restos de dentadura fósil que habían sido hallados en dos puntos de Grecia y de Bulgaria durante la segunda guerra mundial ¡superan los siete millones de años!,69 y que el remoto homínido al que pertenecieron—que los científicos han bautizado como Graecopithecus—70





























