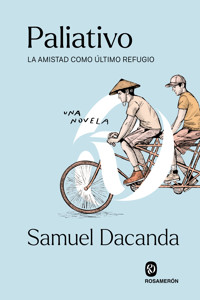
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Rosamerón
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
¿Vivimos la vida que queremos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para mantener la amistad y la lealtad? Imaginemos por un momento que nuestro mejor amigo nos pide que abandonemos todo lo que tenemos y le acompañemos en un viaje, que no deja de ser también una huida hacia adelante. Es lo que le pide Guzmán a su mejor amigo, Rodri, tras recibir la fatídica noticia de una enfermedad sin cura, que lo deje todo durante un año para acompañarle en el que será su último viaje. No hay espacio para un tercero, los dos amigos deberán cancelar sus vidas a la búsqueda de un viaje casi iniciático. Un recorrido en donde no será fácil sobreponerse a las diferentes crisis por las que pasan, desde la huida, la negación, la ira, hasta llegar quizás a una posible aceptación. Una forma de vida en la que se demuestra que después de un final, pueden llegar muchos comienzos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Derechos exclusivos de la presente edición en español
© 2023, editorial Rosamerón, sello de Utopías Literarias, S.L.
Paliativo
Primera edición: enero de 2024
© 2023, Samuel Dacanda, seudónimo de Borja Quiroga y Manuel Rodríguez
Ilustración de cubierta: © Luciano Lozano
Ilustración de interior: © mubai / alexat25 - iStock
Imagen de interior: Viajes Topográficos de los navíos Adventure y Beagle de Su Majestad. C. Martens y T. Landseer, Londres, 1839
ISBN (papel): 978-84-127383-8-4
ISBN (ebook): 978-84-127383-9-1
Diseño de la colección y del interior: J. Mauricio Restrepo
Compaginación: M. I. Maquetación, S. L.
Todos los derechos reservados. Queda prohibida, salvo excepción prevista por la ley, cualquier forma de reproducción, distribución y transformación total o parcial de esta obra por cualquier medio mecánico o electrónico, actual o futuro, sin contar con la autorización de los titulares del copyright. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sigs., Código Penal).
Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por tanto respaldar a su autor y a editorial Rosamerón. Te animamos a compartir tu opinión e impresiones en redes sociales; tus comentarios, estimado lector, dan sentido a nuestro trabajo y nos ayudan a implementar nuevas propuestas editoriales.
www.rosameron.com
Índice
Paliativo
Preludio
Negación
Ira
Negociación
Depresión
Aceptación
Epílogo
Este libro se ha escrito en las numerosas noches de guardia en un hospital de Madrid, en la biblioteca del Ateneo, en la facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, en la oficina de Manolo 1934, en una playa de Málaga, en un solitario hotel de Salamanca una cómica noche de verano, en un autobús eterno en Vietnam, en Burgos y su pueblo más bonito, Zael, en Gozo y en Malta, en Milán y de camino a Valladolid en un tren de alta velocidad. En voluntarias y maravillosas noches en vela, y en atardeceres con un vino, o dos.
PRELUDIO
Nunca valoramos nuestra situación hasta
que empeora, ni sabemos apreciar aquello
que tenemos hasta que lo perdemos.
DANIEL DEFOE
1
—————
Dos años antes del epílogo
GUZMÁN SABÍA QUE LO QUE ME ESTABA PIDIENDO sobrepasaba la amistad. A fin de cuentas, y con irregularidades en los veinte años de relación que nos antecedían, nos conocíamos demasiado. Teníamos una amistad fraternal, habíamos sido y éramos confidentes, preferíamos compartir las alegrías y las tristezas entre nosotros antes que con nuestras propias familias. Buscábamos consejos vinculantes el uno en el otro antes de tomar decisiones importantes. Éramos amigos de verdad.
«Rodri, ¿un café? ¿Instituto Francés?», me wasapeó.
Guzmán siempre sugería espacios agradables para nuestros encuentros, sobre todo cuando se traía algo entre manos. Sin embargo, cuando acudía a su llamada, nunca sabía si su ecléctica manera de proponer un plan tenía un trasfondo de preocupación o era, simplemente, para pasar un rato. Por eso, y porque ambas cosas me gustaban, en la práctica totalidad de las ocasiones aceptaba sus propuestas.
—¿Hoy? Imposible, tío, sorry. Estoy superliado. ¿Mañana? —le respondí mientras trataba de concentrarme en el artículo que me había propuesto acabar.
No me respondió. En el fondo sabía que mi trabajo me atrapaba demasiado. Demasiado tiempo dedicado a lo intrascendente. Me autoconvencía de que tenía un horario muy bueno, de que tenía los fines de semana libres y de que tenía numerosas actividades una vez salía del trabajo. Pero, en el fondo, sabía que siempre bullía en mi cabeza, en algún lugar del subconsciente, cualquier asunto laboral que no me dejaba tranquilo. Mi vida avanzaba en medio de un ritmo laboral tirando a poco exigente, pero de obligaciones constantes, muchas de ellas innecesarias, que no era capaz de desatender. El rechazo inmediato a la propuesta de Guzmán era el enésimo ejemplo. Extraña manera de responder a mi escala de prioridades. Sentía vergüenza de mi propia respuesta («estoy superliado»). En cualquier caso, él tampoco me había urgido a quedar, ¿no?
Era verdad que yo también podía haberle preguntado más directamente, pero tenía cosas que hacer, ya lo había dicho y, además, no me gustaba cambiar de plan a última hora. Eso Guzmán lo sabía de sobra.
Pasaron dos minutos, quizá tres. Mi intuición me decía que había algo más en aquella propuesta. Rebusqué en mi agenda un hueco ulterior para cambiar la reunión que tenía después de comer y así poder satisfacer a mi amigo. No me gustaba quedar con más de una persona en un mismo día porque nunca sabes lo que te deparará la conversación que aún no has iniciado. Así que reunirme con Guzmán suponía cancelar todo lo que pudiera haber planeado para esa tarde. Nunca estoy dispuesto a correr el riesgo de tener que dejar a medias el mejor diálogo de mi vida, y menos por anticipado. Si después la conversación era anodina y la cita breve, siempre podía entretenerme con cualquier cosa, que eso se me daba especialmente bien.
Por otro lado, a pesar de que eran malas fechas por la cercanía de las fiestas navideñas, y odiaba cancelar citas a última hora, conseguí agendar mi obligación profesional para el día siguiente. Así pues, la cita con Guzmán pasó a ser lo prioritario y la teórica obligación, lo secundario.
—¿Sí? ¿Rodri?
—Guzmán, al final sí puedo. ¿A las cuatro te va bien? —No necesitaba verle la cara para saber que la decepción se había tornado en sorpresa—. Y que no sea en el patio, que hace frío.
—Claro, Rodri, cuando tú digas. Gracias por hacerme un hueco —ironizó—, empezaba a dudar de si seguíamos siendo amigos. Últimamente, si no fuera porque ando todo el día detrás de ti, ni quedaríamos.
—Tienes razón, Guzmán. Ya sabes, el trabajo… Discúlpame. —Preferí aceptar la crítica ante su inhabitual sentimentalismo que rebelarme con justificaciones que sonaran a excusa.
Después de comer un sándwich asqueroso de una máquina de vending, salí del trabajo, tomé el metro, y quince minutos antes de la hora prevista para nuestro encuentro, estaba en el Instituto Francés. Como casi siempre sucedía, Guzmán ya estaba sentado esperándome. Esta vez no llevaba ningún libro. Se limitaba a posar una mirada ausente sobre el patio interior que, a través del límpido ventanal, regalaba un remanso de paz único en el mismo centro de Madrid. No cabía duda de que algo estaba pasando. Me alegré de haber tomado la decisión de priorizar a mi amigo esa tarde.
Tras reparar en mi presencia, se levantó de la acolchada silla roja en la que reposaba y nos dimos un cariñoso abrazo, como hacíamos habitualmente, aunque en esta ocasión noté que Guzmán tardaba un poco más en separarse, manteniendo el contacto unos segundos extra.
—Me encanta nuestra puntualidad, ¿qué te pido? —Mi amigo se adelantó con su ofrecimiento, que verbalizó a modo de saludo.
—Veo que aún no me conoces tanto como pensaba —le respondí con una media sonrisa mientras me sentaba en la silla que quedaba libre al lado de la que mi amigo ya ocupaba—. Un café solo, sin azúcar. Gracias.
En los dos minutos que Guzmán tardó en volver, consulté el móvil, lo puse en silencio y me deleité con aquel edificio de principios del siglo XX, que había sido testigo de miles de horas de cursos sobre la lengua y la cultura francesas. Intentaba calmar la sinapsis de mis inquietas neuronas tratando de adivinar qué preocupación intranquilizaba a Guzmán.
—¿Estás seguro de que no quieres salir a la terraza? No hace tanto frío y tienen los calefactores encendidos.
—Tú mandas, eres el que ha propuesto el plan, pero no me tengas más en ascuas, por favor. ¿Me puedes contar qué está pasando? —le respondí, evitando un conflicto entre nuestras cabezonerías e intentando poner fin a la incertidumbre.
—Sí, bueno, en realidad tengo una cosa que contarte y una propuesta que hacerte. Pero quiero que sepas que, decidas lo que decidas, nada va a cambiar la relación entre nosotros. —Eso último era mentira, pero no me lo dijo.
Nos sentamos a una de las mesas exteriores del Instituto, a una distancia prudencial del resto de los visitantes para guardar una intimidad que Guzmán pedía sin verbalizar. Tras un breve silencio que aprovechamos para beber nuestros respectivos e idénticos cafés, mi amigo, con un semblante serio que me costaba reconocer, arrancó:
—Rodri, he tomado una decisión importante.
—¿Ah, sí? Tú dirás… aunque miedo me dan tus «decisiones importantes».
—Joder, aún no te he contado lo que es y ya me estás poniendo pegas. ¿Me dejas hablar?
—Vale, perdona, tienes razón. Dispara.
—Gracias. A ver… —Se notaba que Guzmán no estaba cómodo con la conversación—, tengo una noticia mala y una buena, ¿por cuál empiezo?
—Sorpréndeme —le respondí, intentando ofrecerle toda la confianza posible.
—Bien. La buena noticia es que te voy a proponer una experiencia vital inolvidable. Algo que traspasa todos los límites imaginables, incluso los de la amistad.
—¿Y la mala?
Atónito, abandoné aquella terraza media hora después de haber llegado, dejando a Guzmán como lo había encontrado, con la mirada perdida a través del mismo cristal transparente, pero esta vez apuntando hacia el interior. Sé que él esperaba una carta blanca, pero esta vez tenía que medir las consecuencias de mis actos.
Él sabía, tal y como habíamos comentado en muchas ocasiones, que yo estaba dispuesto a hacer un paréntesis en mi ajetreada vida profesional, pero ¿qué había del resto? Un parón laboral sonaba muy interesante. Sin embargo, lo que Guzmán me pedía acarreaba una serie de daños colaterales que no me agradaban tanto. ¿Había pensado de verdad mi querido amigo, en profundidad, en cómo quería que yo cambiara mi vida por él?
Decidí dejar pasar unas horas sin pensar en la propuesta. Esa tarde me entretuve paseando un tiempo por el centro hasta que noté que ya anochecía. Cogí el metro de vuelta a casa. Por suerte, aquella noche no me esperaba nadie. Clara estaba trabajando, lo cual me tranquilizó. Me consolé imaginando que habría tenido que fingir una falsa normalidad si hubiéramos cenado en nuestro salón, con el árbol de Navidad al fondo y la televisión apagada. Fuera la hora que fuera, hacíamos lo imposible por pasar los últimos momentos del día juntos, lo que incluía la cena y la sobremesa. Nos podíamos pasar fácilmente un par de horas charlando y contándonos las anécdotas del día. Al fin y al cabo, como nos dedicábamos a lo mismo, nuestras conversaciones empezaban hablando del trabajo y, hacia el final de la cena, ya estábamos en lo personal, debatiendo sobre cualquier tema que nos preocupara. Por eso era mejor que Clara, en esa atípica noche, no estuviera, y yo pudiera calibrar la decisión que probablemente iba a cambiar el resto de mi vida.
Tenía que escoger; blanco o negro. Y era una decisión que solo yo podía tomar, asumiendo las consecuencias paralelas que se pudieran ocasionar. Tenía que pensar en mí y en lo que yo quería. O en lo que creía que debía hacer. Seguro que estaba siendo egoísta, pero… ¿cuánta gente aceptaría ese contrato que Guzmán me proponía? y ¿cuánta gente lo rechazaría y no se lo perdonaría nunca?
Opté por reposar un poco en la noche que sobrevenía, en la que daba por sentado que ni la mejor benzodiacepina haría el milagro de calmarme. Dejar pasar el tiempo haría que las emociones se asentaran y la razón emergiera, otorgando cierto equilibrio a esta locura que una de las personas más importantes de mi vida me había propuesto, poniendo toda mi vida patas arriba cuando menos lo esperaba.
Era diciembre de 2021, una noche invernal en Madrid, fría como es el frío madrileño por esas fechas, relativo, pero seco y penetrante. Esa gélida sensación, que se me metió en los huesos desde el momento en que dejé a Guzmán en aquel patio del Instituto Francés, no me abandonaría hasta que, armado de valor, me atreviera a coger el teléfono unos días después para llamar a mi amigo con la decisión tomada.
Guzmán se iba, y me había elegido a mí para acompañarle en ese viaje. Únicamente de mí dependía rechazar la oferta y dejarle solo para siempre, o aceptarla y ser yo el que lo pusiera todo en juego.
2
—————
Un año y cuarenta y ocho semanas antes del epílogo
EN LO QUE A MÍ RESPECTA, LA SITUACIÓN ESTABA más clara de lo que podría parecer en un primer momento. De repente y sin previo aviso, me encontraba en un callejón sin salida, del que tan solo se me ocurría una escapatoria posible: huir.
Para lograr mi objetivo, ya había empezado a dar los pasos necesarios. Las decisiones que tuve que tomar no fueron sencillas, ni mucho menos, pero eran tan ineludibles como cruciales. Tenía que hacerlo con premura pues notaba que la vida se me estaba escapando de las manos. No había tiempo que perder si quería ser consecuente con la decisión que había tomado, y ese era precisamente el quid de la cuestión: el tiempo.
Lo más complejo ya estaba hecho. Por un lado, ser capaz de asumir que la vida se me acababa y, por otro, tener el morro o el egoísmo de pedírselo a mi amigo Rodri.
Ahora la responsabilidad era suya y a mí solo me quedaba esperar tranquilamente su llamada (algo que, debido a mi impaciencia, nunca se me había dado bien). Rodri tendría que sopesar todo lo que estaba en juego (lo más seguro y en última instancia, nuestra amistad) y decidir si accedía o no a hacerme el favor que le había pedido: acompañarme en el último viaje de mi vida.
Reconozco que era una encerrona y que, probablemente, no tenía derecho a pedirle eso a nadie. Pero en realidad, si no es por este tipo de situaciones, ¿para qué vale realmente la amistad?
Por mi parte, ya me había puesto a gestionar todos los trámites necesarios para realizar el viaje: la solicitud de la baja laboral definitiva, la venta de los bienes (vivienda, coche, mobiliario, plaza de garaje…). Al ser soltero y vivir solo en mi casa, no tenía demasiadas posesiones, y no me iba a resultar muy doloroso desprenderme de ellas. De hecho, desde que me dieron la fatídica noticia tendía a relativizarlo todo, y las pertenencias eran lo primero.
En este punto lo tenía claro, no iba a regatear ni a tratar de sacar lo máximo posible por mi casa. Si la primera oferta era razonable, no tendría ningún reparo en deshacerme de todas mis posesiones y tener disponible el dinero de la venta en mi cuenta bancaria lo antes posible. Al fin y al cabo, ¿quién quiere posesiones cuando sabe que se va a morir?
Lo más delicado sería mantener todo esto en secreto, ya que, a excepción de Rodrigo, mi médico y mi jefe, no lo sabía nadie más. Y no porque no tuviera otros amigos y familiares queridos, sino porque pensé que sería mejor evitarles el mal trago, al menos por ahora. Ya se enterarían más adelante.
Aunque, en realidad, la verdadera razón de mi mutismo era que no me gustaban las despedidas. De hecho, las odiaba. Y obviamente, si en este caso se trataba de la última despedida, me apetecía aún menos.
«Que se enteren cuando ya me haya muerto y así nos ahorramos todos el desagradable trámite», pensé para autoconvencerme de la decisión que había tomado de no despedirme de casi nadie.
Lo curioso era que, siendo consciente de que, poco a poco, me quedaba menos tiempo, cada vez me preocupaba más por mí mismo y menos por los demás. De nuevo, el tiempo. Me encontraba como en un reloj de arena ya boca abajo y que no tenía forma de parar. Esa inevitable sensación de fugacidad. Y esto era tremendamente contradictorio porque cada vez me encontraba más tranquilo, en calma, a gusto conmigo mismo, seguro de lo que estaba haciendo, sin miedo, asumiendo la realidad tal y como se me había presentado, sin drama ni rencor.
Aún tenía pendiente el tema de mi familia.
Delicado.
No les quería contar que me iba para siempre, pero sí necesitaba decirles que me tomaba un tiempo para reflexionar y hacer un parón en mi vida.
Esperé al domingo por la noche en que, como todas las semanas, teníamos cena en casa de mis padres. Y ese sería un buen momento para ir desvelando mis planes. Tras una velada tranquila y agradable, como solía ser habitual, esperé a los postres para tomar la palabra.
—Escuchad un momento, por favor —dije al tiempo que solicitaba atención—. Tengo que contaros que…
—¡Eres gay! —dijo mi madre, sin dejarme acabar la introducción.
—No, mamá, no. Por enésima vez… ¡No soy gay! —exclamé, bastante harto ya del temita.
—Hay que ver cómo te pones, hijo —comentó mientras se hacía la ofendida—. Entiende que con la edad que tienes, sin novia y todo el día con tu amigo Rodri para arriba y para abajo…
—¡Mamá! Ni estoy todo el día con Rodri, ni me gustan los… Bueno, que da igual, dejemos ese tema, por favor, que no conduce a ninguna parte. Lo que tengo que contaros es importante y necesito que me prestéis un poco de atención —lo dije sobre todo para que mis hermanos dejaran de descojonarse y se creara una atmósfera propicia, o al menos adecuada, para dar la noticia.
—¡Silencio todo el mundo! —dijo mi padre, poniendo un poco de cordura—. Te escuchamos, hijo.
—Gracias, papá. Bien. —Me aclaré la garganta—. Veréis, esta es una decisión que he tomado tras mucho meditar, pero entiendo que os pueda parecer, de primeras, un poco drástica o incomprensible. Os pediría un poco de amplitud de miras —aquí comenzaba mi pequeño gran embuste— y que entendáis que esto es lo que necesito ahora mismo para ser feliz. —Esto último era cierto.
«A ver lo que nos va a decir ahora este», escuché cómo le susurraba mi hermana a mi hermano al oído.
—Lo que os quería contar —continué tras una miradita a mi hermana de «te he oído, imbécil»— es que he solicitado un año de excedencia en mi trabajo y que, durante ese tiempo, voy a realizar un viaje por el mundo.
—¡Ay, por favor! —saltó mi madre, a la que ahora le resultaba mejor opción mi supuesta homosexualidad.
—Dejadme que me explique. —Levanté las manos para pedir un poco de calma—. La decisión no es solo laboral. Es cierto que estoy hasta los huevos del curro, del estrés, de la mierda del día a día que llevo y de lo poco que me parece haber aprovechado mi vida hasta ahora. Pero también es verdad que necesito un tiempo para pensar, para alejarme de mi entorno, para vivir nuevas experiencias y para tratar de encontrarme a mí mismo. —Estrictamente no había dicho ninguna falsedad, aunque es cierto que había obviado la razón fundamental.
—Por el amor de Dios, hijo, pero ¿tú has pensado bien qué vas a hacer un año por ahí, sin ganar dinero y gastándotelo todo? ¿De qué vas a vivir cuando vuelvas? —alegó mi madre, más asustada por mi futuro que por mi salud mental—. ¿No te das cuenta de que tienes ya casi cuarenta años como para andar haciendo tonterías?
Fue exactamente en ese momento y gracias a ese preciso comentario de mi madre, cuando me di cuenta de que estaba haciendo lo correcto. Si le llego a contar toda la verdad de golpe, se muere un año antes que yo. Y eso no hubiera tenido sentido.
—Vamos a ver, mamá, piensa que tengo ciertos ahorros y que voy a viajar sin demasiadas pretensiones. —Todo eso era falso ya que había vendido mi casa y pretendía viajar a todo tren, como si fuera a morirme mañana—. Estaré fuera el tiempo que me dure el dinero, y cuando se me acabe, vuelvo y empiezo de nuevo. No hay por qué asustarse. Es tan solo un parón en mi vida. Un gap year, que dicen los ingleses.
La conversación siguió durante media hora más, aproximadamente. Mis hermanos se partían de risa con mi historia y mis padres no daban crédito a lo que les contaba. Como si estuviera tirando toda una vida por la borda. Si ellos supieran…
Y así estuvimos hasta que dije que me tenía que ir, que estaba cansado y que mañana madrugaba para ir al trabajo que tan hastiado me tenía.
Estaba convencido de que mi decisión no les había dejado muy tranquilos. De hecho, creo que el resto de la familia se quedó en casa de mis padres para comentar hasta qué punto había perdido yo la chaveta. Lo único positivo, lo más importante, era que al menos ninguno dudaba de la trola que les había colado o, al menos, eso pensé yo en ese momento.
Me encontraba ya cerca de mi casa cuando me sonó el teléfono. Eran alrededor de las doce de la noche, así que no podía ser una compañía telefónica para ofrecerme cualquier servicio que ni necesitaba, ni había solicitado.
¡Era Rodri!
«Bien… ha llegado el momento», pensé.
Por primera vez desde que había recibido la fatídica noticia sentí miedo.
¿Y si me dice que no?
¿Y si tengo que dar marcha atrás?
¿Y si al final se lo tengo que contar a mis padres?
¿Y si me muero solo?
«Venga, Guzmán, no me jodas —me dije a mí mismo para alejar mis temores—, deja de darle vueltas a la cabeza y afronta la realidad tal y como venga».
—Ey, ¿qué pasa, tío? —le dije a Rodri con un nudo en la garganta.
3
—————
Un año y cuarenta y nueve semanas antes del epílogo
ESE PRIMER MARTES DEL AÑO cerré la puerta de casa sabiendo que sería una de las últimas veces que lo haría, al menos, a esa hora de la mañana. Odiaba los martes, era mi peor día de la semana. El sentimiento colectivo invade los lunes de una tristeza infinita, pero la intensidad de volver a lo nuevo cada semana hace que, para mí, ese día, con su novedad y su sorpresa, despierte incluso ciertos nervios que lo hacen más llevadero. Los martes se me hacen tediosos, son la rutina de la rutina, el venir de un día igual para volver a otro idéntico, deseando que acabe para sumergirnos en otro, el miércoles, similar. La guinda a la salida de casa de los martes solo podía ponerla el encontrarme con algún vecino con ganas de charlar. Me estaba convirtiendo en un viejoven, pero, en el fondo, me gustaba. Había disfrutado tanto de todo, había sido tan social, tan viajero y tan hablador, que ahora tenía una cuenta pendiente conmigo mismo y con mi silencio reflexivo.
Aún con legañas que me impedían ver del todo bien, arranqué mi coche y me dirigí, como cada mañana, al hospital del centro de Madrid donde trabajaba. Era tres de enero de 2022, y la habitual sintonía radiofónica estaba llena de periodistas suplentes que hacían de esa época del año algo diferente para todos. Como era propio de la primera semana del año, y fruto de la ausencia de actividad escolar, las calles estaban vacías a las 7:50 de la mañana, así que conseguí aparcar unos minutos antes de lo habitual. Desde el garaje donde dejaba mi coche hasta el hospital, el camino me conectaba con la ciudad. Los vecinos mostraban sus despertares con el familiar sonido de sus persianas manuales subiendo sin piedad, las tiendas empezaban sus rituales de apertura, y la calle se llenaba de caminantes que ocultaban su sueño en una mirada distraída. Ese día, no obstante, la calle estaba desierta: solo la mitad de los negocios, en su mayoría cafeterías, abrían sus puertas, y prácticamente todos los escaparates permanecían cerrados. Mientras bajaba con paso rápido hacia la entrada del hospital, me iba distrayendo con las luces de Navidad que rompían la grisácea monotonía del asfalto.
Había estado toda la noche dándole vueltas a la idea de irme un año con Guzmán. Su último año. Cada día que pasaba tenía más miedo y más angustia por encontrar una respuesta que fuera satisfactoria para mi amigo, pero, sobre todo, que yo pudiera encajar en mi vida.
—Buenos días, Rodri —me espetó a modo de arenga la primera compañera con la que me crucé nada más entrar.
En el hospital del siglo XXI ya no había formalismos ni clasismos, y todos nos llamábamos por el nombre o, incluso, por el apelativo.
—Buenos días —respondí— y ¡feliz Navidad!
En el fondo odiaba la frase hecha, la obligación de entregar regalos y felicitaciones en una época del año concreta rompía con mi forma de ver la vida desde una perspectiva más emocional. De hecho, me encantaban las sorpresas, darlas y que me las dieran, y justo este tipo de inflexibilidades arruinaban esa posibilidad. En cualquier caso, la educación y las costumbres me podían y, además, la Navidad en sí me encantaba.
Subí caminando los tres pisos que separaban la puerta principal de mi despacho, en la tercera planta del hospital. Todo el edificio estaba desierto. Era consciente de que le había pedido a Guzmán un tiempo indeterminado para pensar, pero llevaba varios días sin responderle y sabía que la agonía le estaba carcomiendo. Lo mismo que a mí. Pero estaba ciertamente bloqueado. No me había atrevido siquiera a felicitarle el año nuevo. Que no le hubiera respondido no significaba que no pensara en ello. Solo que, cuando intentaba poner en una balanza qué hacer, surgían pros y contras a ambos lados de un modo que, curiosamente, siempre lograba equilibrarla con precisión milimétrica. Por otro lado, Guzmán no me había presionado con una sola llamada, cosa que le agradecí, y eso que, a él, sí le iba la vida en ello.
—No sabes qué días tan ajetreados, Rodri —me recibió José Luis, nuestro secretario de toda la vida, que ni siquiera me había dado los buenos días y ya empezaba con las malas noticias—, menos mal que has llegado.
—Nadie es imprescindible, José Luis. ¿Qué tal las fiestas? —respondí, pidiendo un poco de tregua.
—Bien, todo bien. La jefa está esperando para hablar contigo, ha anulado un día de vacaciones para que os reunáis ahora.
Aunque podría parecer que la conversación no tenía mayor trascendencia, esa frase estaba cargada de incógnitas. Era tres de enero, un día del todo atípico para una reunión de urgencia en el hospital.
—Gracias, José Luis, después tomamos un café, hablamos con calma y me cuentas si Papá Noel te ha traído alguna sorpresa, o solo la colonia de siempre —le respondí en un tono jocoso que él y yo entendíamos a la perfección.
Llegué a la sesión en la que solíamos contarnos las novedades de los últimos días. Ese en concreto tenía que ocuparme de los pacientes hospitalizados, así que la reunión era muy importante para poder ponerme en contexto. Había pasado ocho días completamente desconectado de la vida hospitalaria, diría que incluso descansando, si no hubiera sido por Guzmán y su especial manera de romper mi apacible y familiar Navidad.
—Rodrigo, cuando acabe la sesión, tengo que tomar un café contigo sin falta. — Gracias a esa capacidad anticipatoria para las cosas importantes de la que siempre hacía gala José Luis, tuve que fingir sorpresa cuando la jefa apareció con la imperativa solicitud.
Antonia era una mujer esbelta, de cutis sin arrugas diligentemente tratado cada noche, y pelo teñido de negro azabache, que inspiraba a partes iguales confianza y respeto. Llevaba toda la vida en el hospital y era una institución. Probablemente pasara más horas en el trabajo de las recomendables, pero la gestión de equipos añadida a la actividad clínica conllevaba un alto coste a duras penas compensado por una remuneración adecuada.
—Claro, jefa, dame veinte minutos y estoy en tu despacho. —Ni siquiera había esperado mi respuesta, y dándose la vuelta, con una imponente soltura, cerró la puerta a la vez que salía con paso airoso de la sala de reuniones.
A pesar de las expectativas que José Luis me había generado hacía diez minutos, la situación no parecía tan acuciante.
El pase acabó a los quince minutos, así que, al salir, me dirigí directamente al pequeño aunque luminoso despacho de Antonia sin siquiera tomar el café que, a modo de ritual, compartía cada mañana con mis compañeros más cercanos. Antonia era jefa desde hacía dieciséis años, y su gestión había provocado un aluvión de cambios en el servicio que empezaban a ser la envidia en el hospital. Había sido capaz de cambiar las instalaciones, haciéndolas más accesibles y confortables para los pacientes, aumentar las prestaciones formando a los médicos en centros extranjeros, e incluso ampliar la plantilla facilitando la incorporación de jóvenes talentos. Nuestro servicio había pasado de la intrascendencia a ser un habitual en los congresos de la especialidad. Podríamos decir que hasta tenía prestigio. Yo estaba muy a gusto, y no podía negar un trato de favor desde mi llegada, hacía ya más de diez años. Mi posición privilegiada me había permitido abrir nuevos horizontes en la investigación y en la docencia que, a pesar de ser en horario no laboral, me apasionaban.
—Rodrigo, hace unas semanas me ofrecieron un cargo en el Ministerio de Sanidad y he decidido que lo voy a aceptar. Necesito un paréntesis en mi labor hospitalaria. Pero para eso necesito que te hagas cargo del servicio desde el mes que viene y de manera indefinida. La dirección del centro está al corriente y unánimemente de acuerdo con la decisión. Eres el mejor candidato para el puesto y tienes el contrato listo para firmar en el despacho del director de Recursos Humanos. No he dudado ni un momento de que lo aceptarías.
A bocajarro, la noticia cayó como una bomba en mi maltrecho esternón. Dos semanas, dos bombas. Las sorpresas se sucedían a buen ritmo.
Antonia me estaba proponiendo lo que profesionalmente siempre quise hacer: dirigir un equipo; nuestro equipo. Ella sabía que yo tenía la formación para hacerlo, pero quizá, ahora mismo, no disponía del tiempo necesario.
En contraposición, Guzmán esperaba mi respuesta hacía días. Sabía que tenía que elegir, tenía dos opciones en el alambre: la profesional, que tendría implicaciones para siempre, puesto que rechazar esa propuesta suponía abocarme al ostracismo, y la personal, en la que tenía la oportunidad de pasar con mi mejor amigo el último año de su vida.
Como siempre hacía cuando me pasaba cualquier cosa, trascendente o intrascendente, llamé a Clara para contarle la oferta.
—No sabes lo que me ha pasado, cariño. ¡Antonia me ha ofrecido la jefatura! Se va al ministerio a trabajar.
—Pero qué dices, Rodri, ¡por fin vas a ser jefe! ¡Me alegro un montón por ti! ¡Tenemos que celebrarlo!
¿Celebrarlo? ¿El qué? Si ni siquiera había tenido valor para contarle lo de Guzmán. Estaba siendo un hipócrita. Y un cobarde. No podía seguir manteniéndola al margen. Necesitaba que ella supiera que ya vivíamos en una incipiente cuenta atrás. Y necesitaba que la lucidez que siempre la había caracterizado me ayudara a decidir, a inclinar la balanza.
Y rápido.
4
—————
Un año y cuarenta y seis semanas antes del epílogo
VIVÍA DESDE HACÍA DIEZ AÑOS en el castizo Barrio de las Letras, justo enfrente del Ateneo de Madrid. Para mí, como no podía ser de otra manera, era el mejor barrio del mundo. A medio camino entre la Puerta del Sol y el Paseo del Prado, la Gran Vía y Lavapiés, el Retiro y el Madrid de los Austrias, Atocha y Cibeles. Fuera a donde fuera, andando, eso sí, tenía lo más interesante de la ciudad a mi alcance: museos, parques, bares, tiendas, teatros, cines, terrazas, cafeterías, calles peatonales, ambiente a cualquier hora del día y de la noche… No podía pedirle más a una ciudad, a un barrio y a una casa, que me aportaba todo aquello que consideraba crucial para llevar una vida plena.
En resumidas cuentas, se podría afirmar que había sido feliz. Es cierto que mi trabajo no me entusiasmaba, y consideraba que le dedicaba más tiempo del necesario, pero en todo lo demás estaba la parte buena, que era muy buena… disponía de muchas horas y muchos días en exclusiva para mí. Para disfrutar de la ciudad moviéndome sin parar de un lado a otro, o para disfrutar en mi casa quedándome tranquilamente a descansar, leer, ver una película, escuchar música, invitar a mis amigos o a alguna novia ocasional… No había tiempo para el aburrimiento y, por lo tanto, tampoco para la creatividad.
Mi casa era mi mayor tesoro. Se la había comprado en nuda propiedad a un nonagenario muy simpático y sensato hacía doce años, y llevaba viviendo ahí desde hacía nueve, así es que con un poco de intuición y una simple cuenta, cualquiera podría esclarecer lo que sucedió y en qué momento.





























