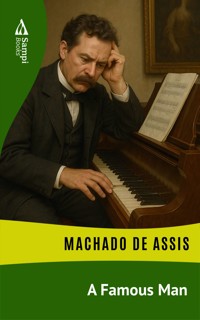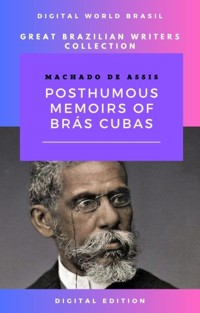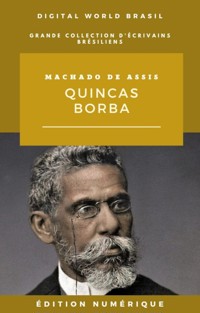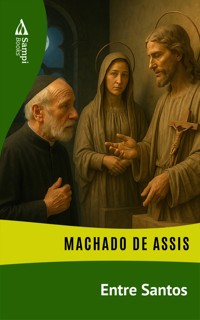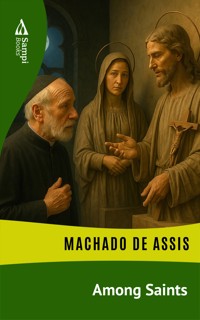Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAMPI Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En "Papeles Sueltos", Machado de Assis convierte lo cotidiano en un enigma y la ironía en una lente. Los relatos reunidos aquí revelan personajes atravesados por ambiciones discretas, ilusiones persistentes y verdades que se insinúan por las rendijas. Con un humor sutil y una mirada que no pierde ni la ternura ni la agudeza, el autor desmantela hábitos, expone contradicciones y invita al lector a percibir lo insólito oculto en las escenas más comunes de la vida. El resultado es un conjunto de narraciones que resuena mucho más allá de su tiempo — incisivas, humanas y inquietantemente próximas a nosotros. Los cuentos que componen esta colección son: El Alienista, Teoría del Medallón, La Sandalia Turca, En el Arca, D. Benedita, El Secreto del Bonzo, El Anillo de Policrates, El Préstamo, La Serenísima República, El Espejo, Una Visita de Alcibíades, Última Voluntad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Papeles Sueltos
Machado de Assis
SINOPSIS
En “Papeles Sueltos”, Machado de Assis convierte lo cotidiano en un enigma y la ironía en una lente. Los relatos reunidos aquí revelan personajes atravesados por ambiciones discretas, ilusiones persistentes y verdades que se insinúan por las rendijas. Con un humor sutil y una mirada que no pierde ni la ternura ni la agudeza, el autor desmantela hábitos, expone contradicciones y invita al lector a percibir lo insólito oculto en las escenas más comunes de la vida.
El resultado es un conjunto de narraciones que resuena mucho más allá de su tiempo — incisivas, humanas y inquietantemente próximas a nosotros.
Los cuentos que componen esta colección son: El Alienista, Teoría del Medallón, La Sandalia Turca, En el Arca, D. Benedita, El Secreto del Bonzo, El Anillo de Policrates, El Préstamo, La Serenísima República, El Espejo, Una Visita de Alcibíades, Última Voluntad.
Palabras clave
Ironía, Crítica social, Vida cotidiana
AVISO
Este texto es una obra de dominio público y refleja las normas, valores y perspectivas de su época. Algunos lectores pueden encontrar partes de este contenido ofensivas o perturbadoras, dada la evolución de las normas sociales y de nuestra comprensión colectiva de las cuestiones de igualdad, derechos humanos y respeto mutuo. Pedimos a los lectores que se acerquen a este material comprendiendo la época histórica en que fue escrito, reconociendo que puede contener lenguaje, ideas o descripciones incompatibles con las normas éticas y morales actuales.
Los nombres de lenguas extranjeras se conservarán en su forma original, sin traducción.
El Alienista
Capítulo I:Cómo Itaguaí ganó una casa de locos
Las crónicas de la villa de Itaguaí cuentan que en tiempos remotos vivió allí un médico llamado Simão Bacamarte, hijo de la nobleza de la tierra y el más grande de los médicos de Brasil, Portugal y España. Había estudiado en Coimbra y Padua. A los treinta y cuatro años regresó a Brasil, ya que el rey no pudo convencerlo de que se quedara en Coimbra, dirigiendo la universidad, o en Lisboa, despachando los asuntos de la monarquía.
—La ciencia —le dijo a Su Majestad—es mi único empleo; Itaguaí es mi universo.
Dicho esto, se instaló en Itaguaí y se entregó en cuerpo y alma al estudio de la ciencia, alternando las curaciones con las lecturas y demostrando los teoremas con cataplasmas. A los cuarenta años se casó con D. Evarista da Costa e Mascarenhas, una mujer de veinticinco años, viuda de un juez de fuera, que no era ni guapa ni simpática. Uno de sus tíos, cazador de pacas ante el Eterno y no menos franco, se sorprendió de tal elección y le dijo. Simão Bacamarte le explicó que D. Evarista reunía condiciones fisiológicas y anatómicas de primer orden, digería con facilidad, dormía regularmente, tenía buen pulso y excelente vista; por lo tanto, era apta para darle hijos robustos, sanos e inteligentes. Si además de estos dones, únicos dignos de la preocupación de un sabio, D. Evarista era de fea complexión, lejos de lamentarlo, daba gracias a Dios, pues no corría el riesgo de perjudicar los intereses de la ciencia en la contemplación exclusiva, minuciosa y vulgar de la consorte.
D. Evarista traicionó las esperanzas del Dr. Bacamarte, no le dio hijos robustos ni melancólicos. La naturaleza de la ciencia es la longanimidad; nuestro médico esperó tres años, luego cuatro, luego cinco. Al cabo de ese tiempo, hizo un estudio profundo del tema, releyó a todos los escritores árabes y otros que había traído a Itaguaí, envió consultas a universidades italianas y alemanas, y terminó aconsejando a su esposa una dieta especial. La ilustre dama, alimentada exclusivamente con la exquisita carne de cerdo de Itaguaí, no atendió a las advertencias de su esposo; y a su resistencia, explicable pero incalificable, debemos la extinción total de la dinastía de los Bacamartes.
Pero la ciencia tiene el don inefable de curar todos los males; nuestro médico se sumergió por completo en el estudio y la práctica de la medicina. Fue entonces cuando uno de sus rincones le llamó especialmente la atención: el rincón psíquico, el examen de la patología cerebral. No había en la colonia, ni siquiera en el reino, una sola autoridad en materia similar, poco explorada o casi inexplorada.
Simão Bacamarte comprendió que la ciencia lusa, y en particular la brasileña, podía cubrirse de “laureles imperecederos”, expresión utilizada por él mismo, pero en un arrebato de intimidad doméstica; exteriormente era modesto, como corresponde a los sabios.
—La salud del alma —exclamó—es la ocupación más digna del médico.
—Del verdadero médico —añadió Crispim Soares, boticario del pueblo y uno de sus amigos y comensales.
El ayuntamiento de Itaguaí, entre otros pecados de los que es acusado por los cronistas, tenía el de no ocuparse de los dementes. Así, cada loco furioso era encerrado en un cubículo, en su propia casa, y, sin curar, sino descuidado, hasta que la muerte le privaba del beneficio de la vida; los mansos andaban sueltos por la calle. Simão Bacamarte comprendió de inmediato que había que reformar tan mala costumbre; pidió permiso al Ayuntamiento para acoger y tratar en el edificio que iba a construir a todos los locos de Itaguaí y de los demás pueblos y ciudades, a cambio de una remuneración que el Ayuntamiento le pagaría cuando la familia del enfermo no pudiera hacerlo. La propuesta despertó la curiosidad de todo el pueblo y encontró gran resistencia, ya que es cierto que los hábitos absurdos, o incluso malos, son difíciles de erradicar. La idea de meter a los locos en la misma casa, viviendo en común, parecía en sí misma un síntoma de demencia, y no faltaron quienes se lo insinuaron a la propia esposa del médico.
—Mire, doña Evarista —le dijo el padre Lopes, vicario del lugar—, vea si su marido se da una vuelta por Río de Janeiro. Eso de estudiar siempre, siempre, no es bueno, vuelve loco.
Doña Evarista se quedó aterrada, fue a ver a su marido y le dijo que tenía “ganas”, sobre todo de ir a Río de Janeiro y comer todo lo que le pareciera adecuado para un determinado fin. Pero aquel gran hombre, con la rara sagacidad que lo distinguía, adivinó la intención de su esposa y le respondió sonriendo que no tuviera miedo. De allí se dirigió al Ayuntamiento, donde los concejales debatían la propuesta, y la defendió con tal elocuencia que la mayoría decidió autorizarle lo que había pedido, votando al mismo tiempo un impuesto destinado a subvencionar el tratamiento, el alojamiento y el mantenimiento de los pobres locos. No fue fácil encontrar la materia imponible; todo estaba gravado en Itaguaí. Después de largos estudios, se acordó permitir el uso de dos penachos en los caballos de los entierros. Quien quisiera emplumar los caballos de un coche fúnebre pagaría dos centavos al Ayuntamiento, repitiéndose esta cantidad tantas veces como horas transcurrieran entre el fallecimiento y la última bendición en la tumba.
El escribano se perdió en los cálculos aritméticos del rendimiento posible de la nueva tasa; y uno de los concejales, que no creía en la empresa del médico, pidió que se relevara al escribano de un trabajo inútil.
—Los cálculos no son precisos —dijo—, porque el doctor Bacamarte no va a conseguir nada. ¿Quién ha visto ahora meter a todos los locos en la misma casa?
El digno magistrado se equivocaba; el médico lo había arreglado todo. Una vez obtenida la licencia, comenzó inmediatamente a construir la casa. Estaba en la Rua Nova, la calle más bonita de Itaguaí en aquella época, tenía cincuenta ventanas a cada lado, un patio en el centro y numerosos cubículos para los huéspedes. Como era un gran arabista, encontró en el Corán que Mahoma declara venerables a los locos, por considerar que Alá les quita el juicio para que no pequen. La idea le pareció hermosa y profunda, y la hizo grabar en el frontispicio de la casa; pero, como le tenía miedo al vicario y, por extensión, al obispo, atribuyó el pensamiento a Benedicto VIII, mereciendo con ese fraude, por lo demás piadoso, que el padre Lopes le contara, durante el almuerzo, la vida de aquel eminente pontífice.
La Casa Verde fue el nombre que se le dio al asilo, en alusión al color de las ventanas, que por primera vez aparecían verdes en Itaguaí. Se inauguró con gran pompa; acudieron personas de todos los pueblos y aldeas cercanas, e incluso lejanas, y de la propia ciudad de Río de Janeiro, para asistir a las ceremonias, que duraron siete días. Muchos dementes ya habían sido recogidos, y los familiares tuvieron ocasión de ver el cariño paternal y la caridad cristiana con que iban a ser tratados. D. Evarista, encantada con la gloria de su marido, se vistió lujosamente, se cubrió de joyas, flores y sedas. Fue una verdadera reina en aquellos días memorables; nadie dejó de visitarla dos y tres veces, a pesar de las costumbres hogareñas y recatadas de la época, y no solo la cortejaban, sino que la alababan; pues, —y este hecho es un documento muy honorable para la sociedad de la época—, pues veían en ella a la feliz esposa de un hombre ilustre y de alto espíritu, y si la envidiaban, era la santa y noble envidia de los admiradores.
Al cabo de siete días expiraron las fiestas públicas; Itaguaí tenía por fin una casa de Orates.
Capítulo II:Torrente de locos
Tres días después, en una íntima conversación con el boticario Crispim Soares, el alienista desveló el misterio de su corazón.
—La caridad, señor Soares, forma parte sin duda de mi conducta, pero entra como condimento, como la sal de las cosas, que es así como interpreto las palabras de San Pablo a los Corintios: “Si conozco todo lo que se puede saber y no tengo caridad, no soy nada”. Lo principal en mi trabajo en la Casa Verde es estudiar profundamente la locura, sus diversos grados, clasificar los casos y descubrir, en definitiva, la causa del fenómeno y el remedio universal. Este es el misterio de mi corazón. Creo que con ello presto un buen servicio a la humanidad.
—Un excelente servicio —corrigió el boticario—.
—Sin este asilo —continuó el alienista—, poco podría hacer; pero me da un campo mucho más amplio para mis estudios.
—Mucho más amplio —añadió el otro.
Y tenían razón. De todos los pueblos y aldeas vecinos acudían locos a la Casa Verde. Eran furiosos, mansos, monomaníacos, toda la familia de los desheredados del espíritu. Al cabo de cuatro meses, la Casa Verde era un pueblo. No bastaron los primeros cubículos; se mandó añadir una galería de treinta y siete más. El padre Lopes confesó que no había imaginado la existencia de tantos locos en el mundo, y menos aún lo inexplicable de algunos casos. Uno, por ejemplo, un muchacho bruto y villano, que todos los días, después de comer, pronunciaba regularmente un discurso académico, adornado de tropos, antítesis, apóstrofes, con sus broches de griego y latín, y sus borlas de Cicerón, Apuleyo y Tertuliano.
El vicario no quería creerlo. ¡Qué! ¡Un chico al que había visto tres meses antes jugando a la peteca en la calle!
—No digo que no—le respondía el alienista; —pero la verdad es lo que Su Reverendísima está viendo. Esto es todos los días.
—En mi opinión —replicó el vicario—, solo se puede explicar por la confusión de lenguas en la torre de Babel, según nos dice la Escritura; probablemente, al haberse confundido las lenguas en la antigüedad, es fácil mezclarlas ahora, siempre que no intervenga la razón...
—Esa puede ser, en efecto, la explicación divina del fenómeno —concurrió el alienista, después de reflexionar un instante—, pero no es imposible que haya también alguna razón humana, y puramente científica, y de eso me ocupo yo...
—Sea como sea, estoy ansioso. ¡De verdad!
Los locos por amor eran tres o cuatro, pero solo dos asustaban por lo curioso de su delirio. El primero, un tal Falcão, un joven de veinticinco años, se creía una estrella de la mañana, abría los brazos y extendía las piernas para darles cierta forma de rayos, y se quedaba así durante horas preguntando si ya había salido el sol para poder retirarse. El otro caminaba siempre, siempre, siempre, alrededor de las salas o del patio, a lo largo de los pasillos, buscando el fin del mundo. Era un desgraciado, a quien su mujer había abandonado por seguir a un don nadie. En cuanto descubrió la fuga, se armó con una pistola y salió en su persecución; los encontró dos horas más tarde, junto a un estanque, y los mató a ambos con la mayor crueldad.
Los celos quedaron satisfechos, pero el vengado estaba loco. Y entonces comenzó ese ansia de ir al fin del mundo en busca de los fugitivos.
La manía de grandeza tenía ejemplos notables. El más notable era un pobre diablo, hijo de un comerciante, que narraba a las paredes (porque nunca miraba a nadie) toda su genealogía, que era esta:
—Dios engendró un huevo, el huevo engendró la espada, la espada engendró a David, David engendró la púrpura, la púrpura engendró al duque, el duque engendró al marqués, el marqués engendró al conde, que soy yo.
Se daba un golpe en la frente, chasqueaba los dedos y repetía cinco o seis veces seguidas:
—Dios engendró un huevo, el huevo, etc.
Otro del mismo tipo era un escribano que se vendía como mayordomo del rey; otro era un ganadero de Minas Gerais, cuya manía era repartir ganado a todo el mundo, daba trescientas cabezas a uno, seiscientas a otro, mil doscientas a otro, y así sin parar. No hablo de los casos de monomanía religiosa; solo citaré a un sujeto que, llamándose João de Deus, decía ahora ser el dios João, y prometía el reino de los cielos a quien lo adorara, y los tormentos del infierno a los demás; y después de él, el licenciado García, que no decía nada, porque imaginaba que el día que pronunciara una sola palabra, todas las estrellas se desprenderían del cielo y abrasarían la tierra; tal era el poder que había recibido de Dios.
Así lo escribía en el papel que el alienista le mandaba dar, más por caridad que por interés científico.
Que, en verdad, la paciencia del alienista era aún más extraordinaria que todas las manías alojadas en la Casa Verde; nada menos que asombrosa. Simão Bacamarte comenzó por organizar un personal administrativo y, aceptando esta idea del boticario Crispim Soares, aceptó también a dos sobrinos suyos, a quienes encargó la ejecución de un reglamento que les dio, aprobado por la Cámara, sobre la distribución de la comida y la ropa, y también sobre la escritura, etc. Era lo mejor que podía hacer para ocuparse únicamente de su oficio.
—La Casa Verde —le dijo al vicario—es ahora una especie de mundo, en el que hay un gobierno temporal y un gobierno espiritual. Y el padre Lopes se reía de este juego de palabras, y añadía, con el único fin de decir también una broma:
—Déjelo, déjelo, que lo denunciaré al papa.
Una vez liberado de la administración, el alienista procedió a una amplia clasificación de sus enfermos. Primero los dividió en dos clases principales: los furiosos y los mansos; luego pasó a las subclases, monomanías, delirios, alucinaciones diversas. Hecho esto, comenzó un estudio minucioso y continuo; analizaba los hábitos de cada loco, las horas de acceso, las aversiones, las simpatías, las palabras, los gestos, las tendencias; indagaba en la vida de los enfermos, su profesión, sus costumbres, las circunstancias de la revelación mórbida, los accidentes de la infancia y la juventud, las enfermedades de otro tipo, los antecedentes familiares, una vida disoluta, en fin, como no lo haría el más astuto de los corregidores. Y cada día anotaba una nueva observación, un descubrimiento interesante, un fenómeno extraordinario. Al mismo tiempo, estudiaba el mejor régimen, las sustancias medicinales, los medios curativos y paliativos, no solo los que le proporcionaban sus queridos árabes, sino también los que él mismo descubría gracias a su sagacidad y paciencia. Ahora bien, todo este trabajo le llevaba lo mejor y la mayor parte de su tiempo. Apenas dormía y apenas comía; y, incluso comiendo, era como si trabajara, porque ora interrogaba un texto antiguo, ora rumiaba una cuestión, y muchas veces pasaba de un extremo al otro de la cena sin dirigir una sola palabra a D. Evarista.
Capítulo III:¡Dios sabe lo que hace!
La ilustre dama, al cabo de dos meses, se encontró la más desgraciada de las mujeres; cayó en una profunda melancolía, se puso amarilla, delgada, comía poco y suspiraba a cada momento. No se atrevía a hacerle ninguna queja ni reproche, porque respetaba en él a su marido y señor, pero sufría en silencio y se consumía a ojos vistos.
Un día, durante la cena, cuando su marido le preguntó qué le pasaba, respondió tristemente que nada; luego se atrevió un poco y llegó a decir que se consideraba tan viuda como antes. Y añadió:
—Quién hubiera dicho que media docena de lunáticos...
No terminó la frase; o mejor dicho, la terminó levantando los ojos al techo, los ojos, que eran su rasgo más insinuante, negros, grandes, bañados por una luz húmeda, como los del amanecer. En cuanto al gesto, era el mismo que había empleado el día en que Simón Bacamarte le pidió matrimonio. Las crónicas no dicen si D. Evarista blandió aquella arma con la perversa intención de degollar de un tajo a la ciencia, o al menos cortarle las manos; pero la conjetura es verosímil. En todo caso, el alienista no le atribuyó otra intención. Y el gran hombre no se irritó, ni siquiera se consternó. El metal de sus ojos seguía siendo el mismo metal, duro, liso, eterno, ni la más mínima arruga venía a romper la superficie de su frente, tranquila como las aguas de Botafogo. Quizás una sonrisa se dibujó en sus labios, entre los que se filtró esta palabra suave como el aceite del Cántico:
—Consiento que vayas a dar un paseo a Río de Janeiro.
D. Evarista sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. Nunca había visto Río de Janeiro, que, aunque no era más que una pálida sombra de lo que es hoy, era algo más que Itaguaí. Ver Río de Janeiro era para ella como el sueño del hebreo cautivo. Ahora, sobre todo, que su marido se había establecido definitivamente en aquella localidad interior, ahora era cuando había perdido las últimas esperanzas de respirar el aire de nuestra buena ciudad; y precisamente ahora él la invitaba a cumplir sus deseos de niña y de joven. Doña Evarista no pudo disimular el gusto que le producía semejante propuesta. Simão Bacamarte le tomó la mano y sonrió, una sonrisa tanto filosófica como conyugal, en la que parecía traducirse este pensamiento: “No hay remedio seguro para los dolores del alma; esta señora se consume porque cree que no la amo; le doy Río de Janeiro y se consolará”. Y como era un hombre estudioso, tomó nota de la observación.
Pero una flecha atravesó el corazón de D. Evarista. Sin embargo, se contuvo y se limitó a decirle a su marido que, si él no iba, ella tampoco iría, porque no iba a meterse sola en los caminos.
—Irá con su tía—replicó el alienista.
Cabe señalar que D. Evarista había pensado lo mismo, pero no había querido pedirlo ni insinuarlo, en primer lugar porque supondría un gran gasto para su marido y, en segundo lugar, porque era mejor, más metódico y racional que la propuesta viniera de él.
—¡Oh, pero el dinero que habrá que gastar! —suspiró D. Evarista sin convicción.
—¿Qué importa? Hemos ganado mucho —dijo el marido—. Ayer mismo me hizo cuentas el contable. ¿Quieres ver?
Y la llevó a los libros. Doña Evarista quedó deslumbrada. Era una Vía Láctea de cifras. Y luego la llevó a los arcones, donde estaba el dinero.
¡Dios! Eran montones de oro, eran mil cruzados sobre mil cruzados, doblones sobre doblones; era la opulencia.
Mientras ella comía el oro con sus ojos negros, el alienista la miraba fijamente y le decía al oído con la más pérfida de las alusiones:
—Quién diría que media docena de lunáticos...
D. Evarista lo comprendió, sonrió y respondió con mucha resignación:
—¡Dios sabe lo que hace!
Tres meses después se llevó a cabo el viaje. Doña Evarista, la tía, la mujer del boticario, un sobrino de este, un cura que el alienista había conocido en Lisboa y que por casualidad se encontraba en Itaguaí, cinco o seis pajes, cuatro criadas, tal era la comitiva que la población vio salir de allí una mañana del mes de mayo. Las despedidas fueron tristes para todos, excepto para el alienista. Aunque las lágrimas de D. Evarista eran abundantes y sinceras, no lograron conmoverlo. Hombre de ciencia, y solo de ciencia, nada fuera de la ciencia le consternaba; y si algo le preocupaba en aquella ocasión, si dejaba correr por la multitud una mirada inquieta y policial, no era otra cosa que la idea de que algún demente pudiera encontrarse allí mezclado con la gente sensata.
—¡Adiós! —sollozaron finalmente las damas y el boticario.
Y partió la comitiva. Crispim Soares, al regresar a casa, llevaba los ojos entre las dos orejas de la bestia ruana en la que venía montado; Simão Bacamarte alargaba los suyos hacia el horizonte, dejando al caballo la responsabilidad del regreso. ¡Vívida imagen del genio y del vulgo! Uno miraba el presente, con todas sus lágrimas y añoranzas, el otro devanaba el futuro con todos sus amaneceres.
Capítulo IV:Una nueva teoría
Mientras D. Evarista, llorando, buscaba Río de Janeiro, Simão Bacamarte estudiaba por todas partes una idea audaz y nueva, propia para ampliar las bases de la psicología. Todo el tiempo que le quedaba libre de los cuidados de la Casa Verde era poco para pasear por la calle o ir de casa en casa, conversando con la gente sobre treinta mil temas y puntillando sus palabras con una mirada que aterrorizaba a los más heroicos.
Una mañana, tres semanas después, mientras Crispim Soares estaba ocupado preparando un medicamento, le dijeron que el alienista lo mandaba llamar.
—Se trata de un asunto importante, según me ha dicho—añadió el mensajero.
Crispim palideció. ¿Qué asunto importante podía ser, si no era alguna triste noticia de la comitiva, y especialmente de su mujer? Porque este tema debe quedar claramente definido, ya que los cronistas insisten en él: Crispim amaba a su mujer y, desde hacía treinta años, no habían estado separados ni un solo día. Así se explican los monólogos que ahora pronunciaba y que sus criados oían a menudo: —“¡Venga, bien hecho, quién te mandó consentir el viaje de Cesária? ¡Adulador, torpe adulador! Solo para adular al doctor Bacamarte. Pues ahora aguanta; vamos, aguanta, alma de lacayo, fracasado, vil, miserable. Dices amén a todo, ¿no? Ahí tienes tu ganancia, sinvergüenza”. Y muchos otros nombres feos, que un hombre no debe decir a los demás, y menos aún a sí mismo. De ahí a imaginar el efecto del mensaje no hay más que un paso. Tan pronto lo recibió, renunció a las drogas y voló a la Casa Verde.
Simão Bacamarte lo recibió con la alegría propia de un sabio, una alegría abrochada con circunspección hasta el cuello.
—Estoy muy contento —dijo.
—¿Noticias de nuestra gente? —preguntó el boticario con voz temblorosa.
El alienista hizo un gesto magnífico y respondió:
—Se trata de algo muy elevado, se trata de un experimento científico. Digo experimento porque no me atrevo a asegurar todavía mi idea; la ciencia no es otra cosa, señor Soares, que una investigación constante. Se trata, pues, de un experimento, pero un experimento que va a cambiar la faz de la Tierra. La locura, objeto de mis estudios, era hasta ahora una isla perdida en el océano de la razón; empiezo a sospechar que es un continente.
Dijo esto y se calló, para rumiar el asombro del boticario. Luego explicó largamente su idea. En su concepto, la locura abarcaba una vasta superficie de cerebros; y desarrolló esto con gran profusión de razonamientos, textos y ejemplos. Los ejemplos los encontró en la historia y en Itaguaí; pero, como era un espíritu raro, reconoció el peligro de citar todos los casos de Itaguaí y se refugió en la historia. Así, señaló con especialidad algunos personajes célebres, Sócrates, que tenía un demonio familiar, Pascal, que veía un abismo a la izquierda, Mahoma, Caracalla, Domiciano, Calígula, etc., una serie de casos y personas en los que se mezclaban entidades odiosas y ridículas. Y como el boticario se admiraba de tal promiscuidad, el alienista le dijo que era todo lo mismo, y hasta añadió sentenciosamente:
—La ferocidad, señor Soares, es lo grotesco en serio.
—¡Gracioso, muy gracioso! exclamó Crispim Soares levantando las manos al cielo.
En cuanto a la idea de ampliar el territorio de la locura, el boticario la encontró extravagante; pero la modestia, principal adorno de su espíritu, no le permitió confesar otra cosa que un noble entusiasmo; la declaró sublime y verdadera, y añadió que era “caso de matraca”. Esta expresión no tiene equivalente en el estilo moderno. En aquella época, Itaguaí, que como los demás pueblos, aldeas y poblaciones de la colonia, no disponía de prensa, tenía dos formas de difundir una noticia: o bien mediante carteles manuscritos y clavados en la puerta del Ayuntamiento y de la iglesia, o bien mediante matracas.
En esto consistía este segundo uso. Se contrataba a un hombre, por uno o más días, para que recorriera las calles del pueblo con una matraca en la mano.
De vez en cuando tocaba la matraca, se reunía la gente y él anunciaba lo que se le había encargado: un remedio para los dolores, unas tierras de labranza, un soneto, una donación eclesiástica, las mejores tijeras del pueblo, el discurso más bello del año, etc. El sistema tenía inconvenientes para la paz pública, pero se mantenía gracias a la gran energía de divulgación que poseía. Por ejemplo, uno de los concejales, precisamente el que más se había opuesto a la creación de la Casa Verde, gozaba de la reputación de perfecto educador de serpientes y monos, aunque nunca había domesticado ni uno solo de esos animales; pero tenía el cuidado de hacer sonar la matraca todos los meses. Y dicen las crónicas que algunas personas afirmaban haber visto serpientes de cascabel bailando en el pecho del concejal; afirmación perfectamente falsa, pero debida únicamente a la absoluta confianza en el sistema. Es cierto, es cierto; no todas las instituciones del antiguo régimen merecían el desprecio de nuestro siglo.
—Hay algo mejor que anunciar mi idea, es ponerla en práctica —respondió el alienista a la insinuación del boticario.
Y el boticario, sin discrepar sensiblemente de este modo de ver, le dijo que sí, que era mejor empezar por la ejecución.
—Siempre habrá tiempo de hacer sonar la matraca —concluyó él.
Simão Bacamarte reflexionó un instante y dijo:
—Suponiendo que el espíritu humano es una vasta concha, mi objetivo, señor Soares, es ver si puedo extraer la perla, que es la razón; en otras palabras, demarcar definitivamente los límites de la razón y la locura. La razón es el equilibrio perfecto de todas las facultades; fuera de ella, locura, locura y solo locura.
El vicario Lopes, a quien le confió la nueva teoría, declaró abiertamente que no la entendía, que era una obra absurda y, si no era absurda, era tan colosal que no merecía ser llevada a la práctica.
—Con la definición actual, que es la de todos los tiempos —añadió—, la locura y la razón están perfectamente delimitadas. Se sabe dónde termina una y dónde comienza la otra. ¿Para qué traspasar la valla?
Sobre los finos y discretos labios del alienista se dibujó una vaga sombra de una intención de risa, en la que el desdén se mezclaba con la compasión; pero ninguna palabra salió de sus egregias entrañas.
La ciencia se contentó con tender la mano a la teología, con tal seguridad que la teología no supo finalmente si debía creer en sí misma o en la otra. Itaguaí y el universo estaban al borde de una revolución.
Capítulo V:El terror
Cuatro días después, la población de Itaguaí escuchó consternada la noticia de que un tal Costa había sido recluido en la Casa Verde.
—¡Imposible!
—¡Cómo imposible! Lo han recogido esta mañana.
—Pero, en realidad, él no se lo merecía... ¡Y encima! Después de todo lo que hizo...
Costa era uno de los ciudadanos más estimados de Itaguaí. Había heredado cuatrocientos mil cruceros en buena moneda del rey D. João V, dinero cuya renta bastaba, según le declaró su tío en el testamento, para vivir “hasta el fin del mundo”. Tan pronto como recibió la herencia, comenzó a dividirla en préstamos, sin usura, mil cruceros a uno, dos mil a otro, trescientos a este, ochocientos a aquel, hasta tal punto que, al cabo de cinco años, se quedó sin nada. Si la miseria hubiera llegado de golpe, el asombro de Itaguaí habría sido enorme; pero llegó poco a poco; pasó de la opulencia a la abundancia, de la abundancia a la mediocridad, de la mediocridad a la pobreza, de la pobreza a la miseria, gradualmente. Al cabo de esos cinco años, personas que se quitaban el sombrero en cuanto lo veían aparecer al final de la calle, ahora le daban palmadas en el hombro con familiaridad, le hacían cosquillas en la nariz y le llamaban sinvergüenza. Y Costa siempre afable, sonriente. Ni siquiera se daba cuenta de que los menos corteses eran precisamente los que aún tenían deudas pendientes; al contrario, parecía que los agasajaba con mayor placer y más sublime resignación. Un día, cuando uno de esos deudores incurables le lanzó una broma grosera y él se rió, un desleal observó con cierta perfidia: “Usted aguanta a ese tipo para ver si le paga”. Costa no se detuvo ni un minuto, fue al deudor y le perdonó la deuda. —“No me extraña —replicó el otro—; Costa ha renunciado a una estrella que está en el cielo”. Costa era perspicaz y comprendió que le negaba todo mérito al acto, atribuyéndole la intención de rechazar lo que no le venían a meter en el bolsillo.
Era también honrado e ingenioso; dos horas más tarde encontró un medio de demostrar que no merecía tal reproche: cogió algunos pliegos y se los envió en préstamo al deudor. “Ahora espero que...”, pensó sin terminar la frase.
Este último gesto de Costa convenció a creyentes e incrédulos; nadie volvió a poner en duda los sentimientos caballerosos de aquel digno ciudadano. Los más necesitados salieron a la calle y llamaron a su puerta con sus zapatillas viejas y sus capas remendadas. Sin embargo, un gusano carcomía el alma de Costa: era la idea de la desavenencia. Pero eso también terminó; tres meses después vino a pedirle ciento veinte cruceros con la promesa de devolvérselos en dos días; era lo que le quedaba de la gran herencia, pero también era una noble revancha: Costa le prestó el dinero enseguida, sin intereses. Desgraciadamente, no tuvo tiempo de que se lo devolvieran; cinco meses después fue recluido en la Casa Verde.
Imagínese la consternación de Itaguaí cuando se enteró del caso. No se hablaba de otra cosa, se decía que Costa se había vuelto loco durante el almuerzo, otros que a medianoche; y se contaban los ataques, que eran furiosos, sombríos, terribles, o mansos, e incluso graciosos, según las versiones. Mucha gente corrió a la Casa Verde y encontró al pobre Costa tranquilo, un poco asustado, hablando con mucha claridad y preguntando por qué lo habían llevado allí. Algunos fueron a ver al alienista. Bacamarte aprobaba esos sentimientos de estima y compasión, pero añadía que la ciencia era la ciencia y que no podía dejar en la calle a un demente. La última persona que intercedió por él (porque después de lo que voy a contar nadie más se atrevió a buscar al terrible médico) fue una pobre señora, prima de Costa. El alienista le dijo en confianza que aquel digno hombre no estaba en perfecto equilibrio mental, a juzgar por la forma en que había dilapidado la fortuna que...
—¡No, eso no! —interrumpió enérgicamente la buena señora—. Si gastó tan rápido lo que recibió, la culpa no es suya.
—¿No?