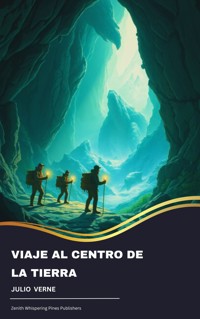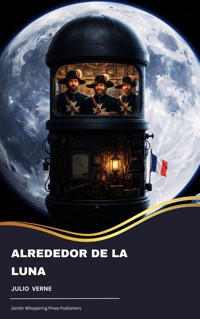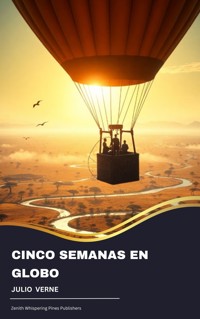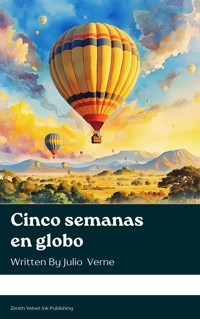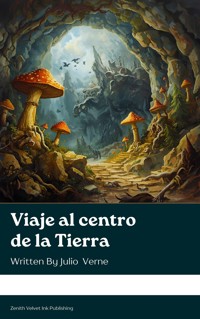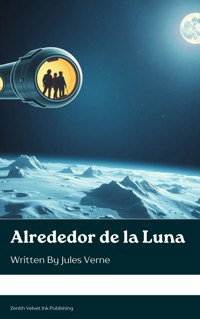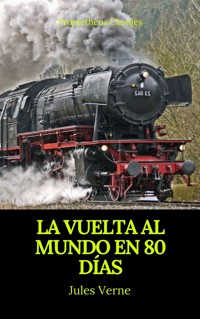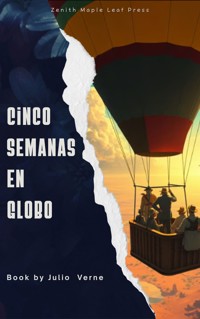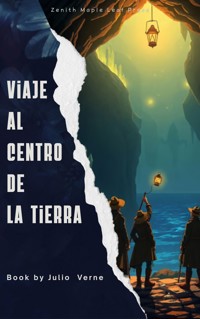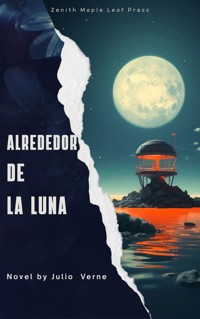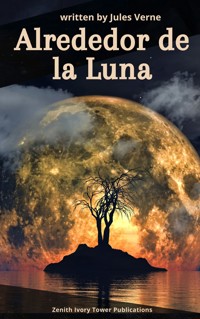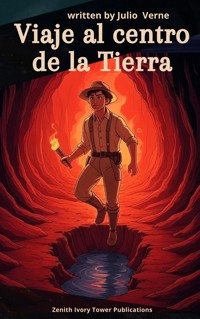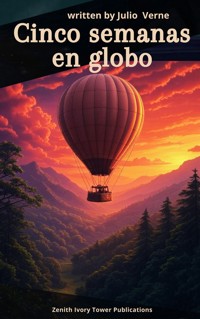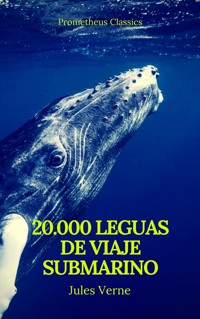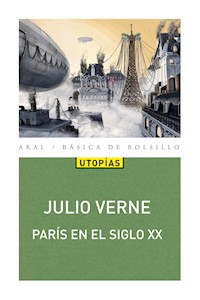
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Básica de Bolsillo
- Sprache: Spanisch
El relato transcurre en París, en 1960, y el protagonista es un joven intelectual, Michel Dufrenoy, que malvive en una sociedad mecanizada, que le tacha de inútil por amar la lectura y las lenguas clásicas. "No quiero talento, quiero capacidades", ese es el lema de los que triunfan y Michel Jérôme no es uno de ellos. Al ganar un premio por escribir un verso en latín, el protagonista es abucheado por los descontentos con el amor hacía la poesía clásica de su compatriota. A través del resto de la novela, el joven Michel trata de hallar un lugar dentro de la industrializada e insensible sociedad parisiense de los años sesenta. La obra es una utopía y ucronía que sitúa a Verne de pleno derecho en el club de los autores utópicos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Básica de Bolsillo / 353
Serie Utopías
Director de la serie: Ramón Cotarelo
Julio Verne
PARÍS EN EL SIGLO XX
Estudio preliminar de: Ramón Cotarelo García
Traducción y notas de: Celia Merino Redondo
París, 1960: una espléndida metrópolis, resplandeciente de electricidad, conectada al mar por un canal gigantesco, comunicada por un ferrocarril metropolitano elevado, con automóviles silenciosos, un sistema de comunicación semejante al fax... Este es el fascinante mundo que imaginó Julio Verne en esta novela escrita en 1863. Sin embargo, este brillante futuro tiene su reverso: sólo unos pocos marginados, despreciados por todos, amenazados por la miseria y el hambre –como le ocurre al protagonista Michel Dufrenoy– persisten en la adoración del arte, la música y la literatura, mientras que un Estado omnipresente organiza esta sociedad hipertecnificada... Compuesta antes de los Viajes extraordinarios, rechazada por el editor Hetzel, el manuscrito de París en el sigloxx quedó guardado en una caja fuerte hasta que fue descubierto en 1989 por Jean Verne, bisnieto del escritor. Nos encontramos ante una novela de anticipación, una ucronía y la primera distopía de que tenemos noticia, una novela que sitúa a Verne de pleno derecho en el club de los autores utópicos.
Diseño de portada
Sergio Ramírez
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
Paris auxxesiècle
© Ediciones Akal, S. A., 2018
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4616-5
Julio Verne retratado por Félix Nadar.
Estudio preliminar
I. París en 1963
El debate sobre el carácter de la obra de Julio Verne sigue tan vivo como siempre[1]. Considerado generalmente como un autor de novelas de aventuras (propio de adolescentes) se le hace un hueco en una literatura de temática «especializada» en viajes y descubrimientos geográficos (la parte más conocida de sus obras apareció bajo el epígrafe común de «viajes extraordinarios») y científicos, un poco como Walter Scott resulta ser el padre de la novela histórica. De hecho, él mismo era un gran investigador de dichos viajes e incluso publicó una larga Historia de los grandes viajes y los grandes viajeros (1878) que en España apareció como volumen 8 de sus obras, editadas por Agustín Jubera en Madrid entre 1883 y 1886. También se le hace lugar como precursor de algo que se llama difusamente «literatura de anticipación» y, aunque con mayor resistencia, de la «ciencia ficción». Nadie lo situaba entre los autores de utopías porque ninguna de sus obras tenía los requisitos del canon utópico. Hasta que en 1994 se redescubrió esta novela escrita en 1863, inédita y dada por perdida hasta entonces.
La historia de esta utopía/ucronía de Verne casi parece un episodio de alguna de sus novelas y es una buena introducción a su muy intensa y prolongada carrera literaria. Nacido en Nantes, en 1828, hijo de un abogado local, tras estudiar derecho, se negó a ejercer la carrera y rechazó la oferta de su padre de heredar su bufete en la ciudad para dedicarse de lleno a la literatura, que había sido su pasión desde niño. Durante algunos años hubo de compaginar diversas actividades con la creación, el relato, la novela y, sobre todo, el teatro. Muy influido por autores de la época, singularmente por Victor Hugo y por Dumas, con cuyo hijo trabó amistad, publicó novelas y relatos cortos, bajo la abierta influencia de autores como Fenimore Cooper (al que solía citar hablando de América) o E. T. A. Hoffmann, en quien se inspiró para un relato Master Zaccharius (1854), lejano y curioso antecedente de París en el sigloXX, fantasía faustiana sobre un hombre que pierde su alma por su soberbia científica. Pero en donde más concentró su atención en aquellos años fue en la actividad teatral, solo o en colaboración y con el apoyo del poderoso Dumas, gracias al cual llegó a ser secretario del Teatro Histórico, luego Teatro Lírico.
Verne sufrió dos grandes desengaños amorosos que dejaron huella en su obra e influyeron mucho en su vida. Enamorado sucesivamente de dos jóvenes de Nantes, las dos familias rechazaron su candidatura por su falta de recursos. En 1857 se casaba con una joven viuda con dos hijos y desahogada posición económica. Al tiempo se instalaba como agente de cambio en la bolsa de París. Lo que hubiera podido parecer un cambio radical y un abandono de su primera vocación resultó ser un periodo de preparación y acumulación. El novelista aprovechaba la seguridad recién adquirida para documentarse con vistas a otro ambicioso proyecto, una «novela de la ciencia», que sería la que al final marcaría el resto de su carrera en cuanto propagandista del progreso científico, sin que, como ahora sabemos, se agostara en él la otra dimensión crítica. Luego de una larga búsqueda vocacional, habiendo intentado abrirse paso en diversos campos de la creación, Verne acabaría encontrando su estilo propio en la novela de aventuras de contenido científico divulgativo, por las que es universalmente conocido. Una versión literaria del espíritu positivista de la época.
De la mano de la ciencia llegó su primer éxito clamoroso Cinco semanas en globo (1863), también llamada Un viaje al África, publicado por el editor Pierre-Jules Hetzel. Este, que había sido el de autores de éxito, como Victor Hugo, Balzac y George Sand andaba a la busca de un talento literario para nutrir una publicación periódica en forma de magazine, el Magasin d’Éducation et de Récréation[2] en el que se difundirían los adelantos y avances de las ciencias en formato ameno, literario. Creyó encontrarlo en Verne y le ofreció una colaboración en la revista en forma de contribuciones periódicas que algunos han encontrado extenuantes: tres manuscritos anuales al principio; dos, más tarde. De aquí nació una colaboración intensa que, con altibajos y en diversos aspectos, marcó la carrera de Verne. Fue Hetzel quien lo lanzó a la fama y quien, a través de la serie de los Viajes extraordinarios, también lo hizo rico, convirtiéndolo en el autor de más éxito en su tiempo. Pocos novelistas del XIX (y de los demás siglos) se habrán podido permitir la compra de tres barcos, cada uno mayor que el otro.
Pero, al mismo tiempo, Hetzel, 14 años mayor que Verne, ejercía una fuerte tutela literaria, moral y hasta política sobre él. Son algunos de los altibajos que registra esa larga colaboración; cuando el editor exigía finales felices (como en Robur el conquistador, en 1886), o amortiguaba la crítica de Verne a la tiranía rusa llevándola a una imprecisa rebelión india en contra de los ingleses (como en Veinte mil leguas de viaje submarino, 1869), o le pedía que se atuviera a narrar las excelencias de los descubrimientos geográficos y científicos[3].
El primer encontronazo se produjo muy temprano en esta relación. Después del éxito de Cinco semanas en globo, un ufano Verne enviaba a Hetzel un nuevo manuscrito, titulado París en el siglo XX. Días después es de suponer que recibiría una carta del editor en la que este lo rechazaba, lo sometía a una crítica demoledora, avisaba a Verne de que no siguiera por ese camino y le recomendaba aquellos para los que era apto[4]. Decimos que es de suponer porque, aunque se conserva el borrador de la carta de Hetzel, nada autoriza a pensar que el editor la enviara y, en consecuencia, que el destinatario la recibiera. Aunque lo más lógico sea pensar que se dieran ambas cosas, la carta se enviara y Verne la leyera. El borrador, junto con el resto de la correspondencia de Hetzel fue descubierto por el citado especialista, Piero Gondolo della Riva en 1986.
Quedaba así probada la existencia de la novela, de la que daba noticia una carta del hijo de Verne, Michel, de abril de 1905, un mes después de la muerte de su padre. Publicada acto seguido por varios periódicos, contenía la relación de los manuscritos inéditos hasta la fecha del novelista, con la intención de evitar posibles reclamaciones con las publicaciones póstumas. En la carta se hace una clasificación en tres partes de la obra verniana inédita y en la segunda aparecen dos títulos, considerados por Michel Verne «antecedentes» de los viajes extraordinarios, Viaje a Inglaterra y Escocia y París en el siglo XX.
Ignoramos cómo se tomó Verne el rechazo. La obra desapareció. Nunca más volvió a hablarse de ella. Hasta que se descubrió en 1994, publicándose ese mismo año, casi cien años después de la muerte del autor. La novela existía. Contenía el inicio de una carrera que siguió otros derroteros. Pero guarda muchas de las claves de la posterior. En realidad, su tema, que se había encendido en el fuego fatuo de E. T. A. Hoffmann, se mantuvo en rescoldo a lo largo de toda su vida, como se denota en el discurso que Verne pronunció doce años después, en la Academia de Ciencias, Bellas Artes y Letras de Amiens el 12 de diciembre de 1875 y que es un sueño utópico. Lo reproducimos junto a París en el siglo XX, siguiendo el ejemplo de Gondolo porque, a pesar de ser un sueño edilicio (o quizá por eso) contiene muchas referencias a esta obra. Motivos enteros, situaciones, opiniones sobre arte, literatura, política, sociedad que se encuentran a veces literalmente en París en el siglo XX.
La obra es una utopía y ucronía que sitúa a Verne de pleno derecho en el club de los autores utópicos. Su núcleo y condición necesaria para ser admitido en la orden utópica es la crítica al presente y la descripción de otro lugar u otro tiempo distintos. Y decimos «distintos» porque el subgénero distópico abre la posibilidad a que ese otro tiempo (normalmente el futuro) sea aun peor que el presente. Y aquí aparece el interés de la novela redescubierta de Verne, en que es una de las primeras distopías de la historia.
Y es una distopía que, al estar datada, como El talón de hierro y 1984 en un tiempo ya pasado, nos permite una visión hasta cierto punto paradójica de una imagen del futuro por así decirlo congelada. Es poco lo que ha quedado del libro de London y mucho, en cambio, lo que ha quedado del de Orwell; situaciones y expresiones que han pasado a integrarse en la cultura al uso. Nada, hay, naturalmente de París en el siglo XX, dado que su descubrimiento ha sido muy reciente y la novela tiene considerable eco entre los seguidores de Verne[5], pero no ha recuperado los viejos círculos lectores del novelista de los Viajes extraordinarios. El interés radica en que confirma algunas teorías sobre Verne y refuta otras, lo que obliga a reevaluar su posición en la literatura del siglo XIX que nunca ha gozado de un juicio unánime. En el siglo de Victor Hugo, Stendhal, Balzac, Flaubert, Vigny, Chateaubriand, Maupassant, por no citar más que algunos, franceses, es difícil encontrar el lugar de Verne no muy lejos de Dumas, de cuyo conde de Montecristo se sirvió para modelar su Mathias Sandorf (1885), a quien tanto admiraba el de las Veinte mil leguas de viaje submarino.
Sea cual sea su lugar fue siempre un autor muy popular con un público preferentemente juvenil, hasta hace bien poco en que el viejo canon de esta literatura se ha visto alterado con otras aportaciones.
II. De utopías y distopías
¿Qué es la utopía? Hay tantos ejemplos y tan diversos de obras acogidas a esta consideración que resulta casi imposible llegar a una definición por vía inductiva. Aunque consta la partida de nacimiento en el año 1516, con el nombre de Utopía y paternidad de Tomás Moro, la proliferación de intentos anteriores y posteriores dificulta el tratamiento unitario. Platón, Moro, Campanella, Harrington, Bergerac, Rabelais, Mably, Owen, Fourier, Wells, Cabet, Gilman, Huxley, Orwell, Bradbury, Laguin, Callenbach, etc., prestan al género unos horizontes abiertos en tiempo y lugar, acorde con el espíritu que lo anima.
En toda obra utópica hay siempre una negación de la realidad presente, un intento de superarla, de escapar de ella por medio de la imaginación. De ahí que las utopías sean literatura. Salvo La república que pretende ser una especie de blueprint filosófico y de cuya calidad literaria y hasta poética, por mucho que fastidie a Platón, cabe poca duda, la inmensa mayoría de la producción utópica pertenece al terreno de la imaginación literaria. La época de los descubrimientos geográficos (fines del siglo XV en adelante) pareció abrir las mentes de los autores al tiempo que se abrían los mares. La propia Utopía no se hubiera escrito, probablemente, de no ser en aquel tiempo de expediciones. Los límites entre la utopía y otras obras literarias de aventuras son porosos. Robinson Crusoe da incluso origen a otro subgénero, el de las «robinsonadas» (Rose 1987: 38) a las que Verne era muy aficionado (La isla misteriosa, 1874; La escuela de robinsones, 1882; Dos años de vacaciones, 1888). Los viajes de Gulliver, a la sátira más despiadada (Kramer 1987: 140). Pablo y Virginia enlaza con las cuestiones filosóficas del iusnaturalismo. El caldo de cultivo de esta explosión de creatividad en torno al siglo XVI tiene elementos poéticos, literarios, morales, simbólicos. Es el humanismo primero (Moro era muy amigo de Erasmo), el Renacimiento después, más tarde la Ilustración. Viene la modernidad y con ella, el espíritu científico, que daría su gran impulso a la literatura utópica.
El impacto de la ciencia a partir el siglo XVIII se hace sentir en las utopías del XIX. Estas son ahora científicas y tecnológicas. Es la mentalidad positivista, que se expande a las artes, a la pintura con el realismo o la literatura con el naturalismo. Las utopías se hacen científicas, pero al coste de la curiosa contradicción de que ellas mismas no sean «científicas». En efecto, no son manuales de ciencia ni cuentan lo que la ciencia hace, los hechos, que es lo único que la ciencia puede aceptar, sino lo que la ciencia podrá o podría hacer. Sobre el futuro y el condicional, la ciencia es muda y los relatos literarios tienen la paradójica función de demostrar, a su vez, nuestra incapacidad para imaginar el futuro (Jameson 2005: 344). Vuelve el reino de la literatura y la imaginación. La utopía clásica humanista y moralista retorna y su reacción es de espanto: las máquinas son buenas, el progreso es bueno, pero también contienen amenazas.
Y aquí se encuentra la utopía con una desagradable hermana, la distopía. Las dos cabalgan ahora a lomos del rechazo a la ciencia. La utopía, más a la antigua usanza, se refugia en la idealización de un pasado sencillo, pastoril, remoto (Claeys 2022: 161), mientras las distopías se regodean en la minuciosa descripción de sociedades repugnantes, tiránicas, deshumanizadas. Los atisbos aparecen en la literatura victoriana. El ejemplo más típico, el episodio de la rebelión de las máquinas en Al otro lado de las montañas (Butler 2012). En Butler se mezcla el antimaquinismo con el darwinismo, para aventurar la estremecedora hipótesis de si la evolución de las especies afecta a las máquinas, por lo cual estas son un peligro.
El siglo XX se puebla de distopías. La teoría política de la época valoró mucho el pensamiento utópico. Justo lo que había desdeñado Marx, impregnado del positivismo decimonónico, que despreciaba las utopías contemporáneas como eso, «utópicas», Saint-Simon, Fourier, Owen, Proudhon, etc. Quizá pueda verse en el renacimiento filosófico de la utopía un signo de la decadencia del marxismo a mediados del XX. Bloch y Marcuse habían abierto la veda. La utopía era el núcleo del «principio de esperanza» y Marcuse denunciaba el «fin de la utopía» en tono crítico. Lo curioso es que, cuanto más se ensalzaban las glorias y méritos del pensamiento utópico, más se convertía la creación artística utópica en distopía. Apenas veinte años han pasado entre Mirando atrás (1888) y El talón de hierro (1908) pero la representación utópica optimista se ha tornado siniestramente distópica. El feliz socialismo «nacionalista» que Bellamy predecía para el mundo en el año 2000 se convierte en el gobierno tiránico de una oligarquía fascista que se ha implantado en los Estados Unidos entre 1912 y 1932 y ha arruinado a los ciudadanos y los ha reducido a esclavitud.
Detrás de El talón de hierro vinieron Nosotros, de Zamiatin, la célebre Un mundo feliz, de Aldous Huxley, Anthem, de Ayn Rand, Kallocain, de Karin Boye, 1984, de George Orwell, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury y en el lado feminista, Memorias de una superviviente, de Doris Lessing; Mujer al borde del tiempo, de Marge Piercy; Los desposeídos: una utopía ambigua, de Ursula K. Leguin. Una oleada de distopías, cada una de ellas en su estilo, con su problemática y, sobre todo, con sus derivaciones políticas. Los alfas y betas de Un mundo feliz lo son por manipulación genética. Los de 1984, por adoctrinamiento político. La oligarquía de Jack London era capitalista; la de Orwell, comunista.
El origen de este subgénero se remonta a la curiosa mezcla de ucronía y distopía de Émile Souvestre, Le monde tel qu’il sera (1846). Situada en el año 3000, es un precedente de la más cercana de Verne. Esta es muy dura. En las demás distopías hay siempre una esperanza de liberación, la posibilidad de una vida exenta, bien sea en el futuro, como en El talón de hierro, bien en el momento presente, en las demás, en alguna zona liberada, beyond the range, en la que rige la forma libre, perdida, antigua de vida, la de ahora mismo. En la distopía de Verne esa posibilidad no existe. La conformidad con una vida de opresión regulada y absoluta es total. La débil esperanza en la rebelión se reduce al ámbito de la creación artística y prácticamente clandestina. El lector de Verne, de inspiración platónica, sonreirá para sus adentros recordando cómo el discípulo de Sócrates expulsaba a poetas y artistas de su república.
III. Una ucronía
Al mismo tiempo, París en el siglo XX es una ucronía. Casi todas las utopías tienen algo de ucronías, pero estas acabarían por constituir un subgénero propio, bautizado con el nombre de la segunda de ellas, la de Renouvier, Ucronía que, por cierto, se llamaba a sí misma «utopía»[6]. La primera, El año 2440 (Mercier 2016) era ya por entonces centenaria. Desde ese momento, el subgénero ha sido muy visitado. Tema frecuente en la literatura que arranca de la leyenda cristiana de Los siete durmientes de Éfeso,Rip van Winkle, de Washington Irving, El hombre de la oreja rota, de Edmond About; el mencionado Mirando atrás, de Edward Bellamy. Y si la ucronía mira hacia delante, también lo hace hacia atrás en tono jocoso, como en Un yankee en la corte del rey Arturo o dramático y hasta trágico, como en La máquina del tiempo, de H. G. Wells.
Así que, Verne no es tan adelantado en este subgénero como lo fue en el distópico. No obstante, hay algo que lo hace interesante hoy: que el término ad quem del relato está fijado, como decíamos antes de El talón de hierro y 1984, no en un lejano y brumoso futuro, sino en un momento históricamente verificable, 1963, para regocijo de quienes gustan de ver qué previó Verne, qué no previó y cómo presentaba lo que preveía. Los visitantes de París de 1963 se asombrarían de ver la villa sin la torre Eiffel, pero recordarán el cementerio del Père Lachaise que pinta Verne en su romántico y sombrío final y los de hoy encontrarán que las fascinadas previsiones ferroviarias de nuestro autor están a su alcance a través de la réseau Metro-RER.
IV. La novela en la obra de Verne
Algunos comentaristas consideran París en el siglo XX como una obra de juventud. Sin embargo, cuando Verne presenta el manuscrito a Hetzel, tiene ya numerosas publicaciones a su espalda, incluidas piezas dramáticas, es autor de una novela de éxito y cuenta 35 años de edad. Siendo generosos con la cronología de las edades de la vida, puede considerarse obra «de juventud», pero no «juvenil» si por tal se entiende inmadura.
Considerando la obra anterior y las inmediatamente posteriores, Viaje al centro de la tierra (1864), De la tierra a la luna (1865), Viajes y aventuras del capitán Hatteras (1866), Los hijos del capitán Grant (1867) hay algo que salta a la vista: Verne se atuvo a pies juntillas a las instrucciones de Hetzel en su creación literaria. Todas estas obras y muchas más que siguieron se ajustan al programa general de enaltecimiento de la ciencia, el progreso, la técnica entreverado de aventuras y peripecias humanas.
París en el siglo XX es la oveja negra del rebaño positivista. Es una novela muy impregnada de espíritu romántico, con fuertes elementos góticos, al gusto de la época. Los personajes son convencionales, casi estereotipos del Romanticismo: los burgueses, empresarios, financieros inhumanos y despiadados; los viejos instituteurs de humanidades como especie en extinción; el mismo héroe romántico, poeta genial e incomprendido de temprana muerte, moldeado sobre la figura de Chatterton. No obstante, por argumento y trama, la obra es muy original pues constituye una especie de manifiesto antiindustrialista, antimaquinista y, en definitiva, antiburgués. Justo lo que desaparecería por entero en su obra posterior. Como si nuestro autor se hubiera pasado al enemigo en la batalla sobre el progreso técnico-científico.
Esta utopía obliga a reinterpretar muchas de las alusiones escépticas y burlescas sobre ese progreso que se encuentran ocasionalmente en sus obras posteriores. No pueden considerarse ya como manifestaciones esporádicas, golpes de ingenio, pasajeros estados de ánimo sino destellos de una convicción profunda que había quedado enterrada en el espíritu de Verne bajo las admoniciones de la carta de rechazo de Hetzel. La prueba evidente es cómo aquella convicción profunda vuelve a aparecer casi en los mismos términos en el sueño de la ciudad de Amiens doce años más tarde. Verne vivía su literatura como propia vida y vuelve sobre ella al igual que en la vida se hace con los actos caprichosos de la memoria. Como es sabido en La isla misteriosa (1874) reaparecen otras dos novelas anteriores, Los hijos del capitán Grant (1867) y Veinte mil leguas de viaje submarino (1869) que encuentran allí una especie de culminación, con moraleja, de sus desenlaces. Prueba de que sus tramas continuaban viviendo en la imaginación del autor, que volvía sobre ellas como quien vuelve sobre los recuerdos de épocas pasadas.
El antiindustrialismo de Verne tiene un objetivo muy concreto en Saint-Simon, padre de la doctrina industrialista que ejerció una enorme influencia social, económica y política en la Francia del segundo tercio del siglo XIX y el II Imperio. El auge de la burguesía se hizo sobre la base de la acumulación de capital a través de las instituciones financieras y de crédito que financiaron el desarrollo de los ferrocarriles y la Revolución industrial. A esa práctica se dirigen los dardos de la ironía verniana. París en el siglo XX es una obra burlesca, casi sarcástica sobre la moral capitalista y maquinista de la época. La institución que parece regir el conjunto de la vida política, económica y educativa de París (y, por extensión, de Francia), la Sociedad General del Crédito instructivo es una parodia de otras asociaciones de nombres similares que organizaban la febril actividad económica de la Francia de entonces.
Pero el positivismo es un ánimo complejo. Al tiempo que Verne pone en solfa el espíritu tecnocrático y deshumanizado del saint-simonismo, no puede dejar de admirar su más brillante resultado, consecuencia y motor de la Revolución industrial. Casi es veneración la que profesa por los ferrocarriles, sólo segunda a la que profesa por los barcos. Así, cruza primero la India y luego los Estados Unidos de costa a costa con la Overland Route en La vuelta al mundo en 80 días (1873), como Miguel Strogoff (1876) llega hasta Nijni-Novgorod. En París en el siglo XX, lo que más llama la atención es el grado de desarrollo y comodidad de los trenes, movidos mediante electroimanes. Alaba la ingeniería ferroviaria, capaz de construir un puente de dos plantas, una para las personas y otra para los trenes. Un ferrocarril así aparece en Una ciudad flotante (1870). Se trata, pues, de un espíritu positivista escindido: aplaudo los grandes adelantos que nos permiten comunicarnos más rápidamente, alumbrarnos mejor, ahorrar trabajo y energía, ser más y, al mismo tiempo, abomino de los mecanismos financieros y económicos que lo hacen posible.
Resumiendo su contenido, la novela nos presenta un lucha entre dos mundos, el uno dominante, el de la ciencia, la técnica y la industria; el otro, dominado, en crisis, a punto de extinguirse, las humanidades. Una especie de versión pesimista del Diálogo de las dos culturas, de C. P. Snow. Y el alma del autor está dividida entre las dos.
La parte técnica
Sólo se atiende a la utilidad en la acción social y humana y, como quiera que se ha erigido en legisladora de la vida social, política y económica, la sociedad que de ella surge es uniforme, regular, sin originalidad, contando con individuos conformados al criterio hegemónico que tiene un carácter casi totalitario. Esta sociedad es inhumana. Pero, al mismo tiempo, se produce una fascinación por los adelantos de la ciencia que se reproduce en sus novelas posteriores, sin duda, a medida que los iba experimentando. Hemos hablado de los ferrocarriles. Verne profesaba especial devoción por los estadounidenses por su holgura. Los barcos son asimismo esenciales. Muchas de las aventuras vernianas son marítimas y él mismo llegó a ser un consumado marino. Y no con una afición nostálgica por las antiguas artes de marear, sino con una decidida admiración por la navegación a vapor, con ruedas o con hélices. En París en el siglo XX encontramos unos paquebotes gigantescos fondeados en dársenas inmensas casi en el centro de la ciudad, suponiendo que en 1963 se habrá realizado ya alguno de los proyectos de unir París con el Atlántico. Así la capital acoge en el momento de la acción un buque mucho mayor que el mítico Great Eastern, al que él se subió en cuanto pudo y le sirvió para escribir Una ciudad flotante (1870).
La novela da cuenta de otros objetos y artilugios que hacen las delicias de quienes se entretienen en considerar la literatura de anticipación como catálogos de aciertos y errores. Los reseñados sobre ferrocarriles y barcos son la parte práctica más visible de los aspectos que siempre interesaron a Verne: las telecomunicaciones y la rapidez de los desplazamientos, dos motivos evidentemente relacionados. En ambos casos, París en el siglo XX nos ofrece la insólita posibilidad de contemplar la descripción de un adelanto, quizá revolucionario, para una fecha concreta que, en el ínterin, se ha convertido en una antigüedad. El caso más claro, el del comienzo del telégrafo que, aparecido en 1837 en los Estados Unidos e Inglaterra, tuvo un veloz desarrollo (telegrafía sin hilos, telegramas, teletipo) en vida de Verne quien le augura gran futuro que alcanzaría un punto álgido en efecto a mediados del siglo XX pero empezó a decaer desde entonces, de forma que prácticamente ha desaparecido ya en casi todos los países, sustituido por formas de comunicación a distancia mucho más eficaces, como el fax o internet. Algo parecido, incluso más acusado, sucedería con el invento de la paquetería neumática que se complementaría con la telegrafía. Aunque los primeros servicios de esta paquetería en Francia no entrarían en funcionamiento hasta1866 en París, Verne tenía noticias de los que ya se habían inaugurado en Londres en 1853 entre la bolsa y la estación central de telegramas. Las redes neumáticas conocieron también un gran desarrollo en la primera mitad del siglo XX pero, hacia 1963, ya se habían convertido en verdaderas antiguallas definitivamente suprimidas en los años ochenta.
Una curiosa intuición encontraría amplia aplicación en el siglo XX y así sigue al día de hoy. La idea de los espacios interiores presididos por muebles articulados multiusos. El impacto de la industria, el comercio y las finanzas hace que las ciudades, París en este caso, tengan el desarrollo urbano que se vio en el siglo XX, con un encarecimiento del suelo que forzó la reducción de las viviendas y la necesidad de aprovechar el espacio destinando el mobiliario a diversos usos. En casa del señor Huguenin, tío carnal del héroe, su escasa habitación sirve alternativamente de comedor y biblioteca. A su vez, en casa de Quinsonas, joven compañero del mismo héroe, reducido a una condición más angosta que el otro, un solo mueble tiene muy diferentes usos pues puede convertirse, entre otras en una mesa de almuerzo para tres personas o un piano, en el que Quinsonas trabaja. Es aquí inevitable recordar el «piano cocktail» que aparece en La espuma de los días, de Boris Vian que, claro es, no podía conocer la invención de Verne.
Junto a los ferrocarriles y la navegación, el gran adelanto del siglo XIX en el que Verne cifra mayores esperanzas y al que augura más futuro es la electricidad. Sus ilimitadas posibilidades prácticas son exploradas e imaginadas por el novelista para las otras cuestiones que le obsesionaban, por ejemplo, una pila de Bunsen permite a los protagonistas de Las aventuras del capitán Hatteras (1866) erigir un faro en plena región boreal, a seis grados del polo. Y no solamente los ferrocarriles se moverán por electromagnetismo sino que la electricidad (resueltos los problemas de su acumulación) permitirá resolver problemas en otros campos del transporte, por ejemplo, la navegación. El Nautilus funciona con electricidad y es este fenómeno el que le permite resolver un problema muy discutido en el siglo XX y en el que Verne se involucró directamente, el de la navegación aérea. Los globos son importantes en la literatura verniana (Cinco semanas en globo [1863], Un viaje en globo [1874]), pero el problema que planteaban era el de la imposibilidad de dirigirlos que no fuera de un modo pasivo, a imitación de la navegación marítima, aprovechando los vientos. En Robur el conquistador (1886), en el que se ventila la polémica entre los partidarios de los globos tradicionales (para quienes sólo podrán volar los ingenios más ligeros que el aire) y los de los que después serán llamados «dirigibles», para quienes sólo volarán con garantías ingenios «más pesados que el aire», siempre que sean impulsados por alguna fuerza activa, esta será la que proporcionen los motores del Albatros en la citada novela de Robur, movidos por electricidad. Si hubiera que buscar un protagonista de París en el siglo XX al margen de las personas, sería la electricidad: motores, todo tipo de maquinaria, compresores, relojes, todo funciona en la novela a base de esta forma de energía que ha llegado a enseñorearse de la «ciudad-luz» a base del alumbrado público que haría grandes avances en su época. Y también sería en cierto modo cómplice del último desaguisado cometido, según él, con la música de su tiempo, a través de unos «conciertos eléctricos», capaces de difundir unas composiciones atroces a todo el planeta, pero esto pertenece más al terreno de las artes, que se mencionará más adelante. Para mayor comprobación de lo dicho, el penúltimo capítulo lleva por título «el demonio de la electricidad» en donde se levanta constancia de que esta se ha apoderado del mundo contemporáneo, desde los motores al alumbrado eléctrico y los mil ingenios animados por esa energía al día de hoy.
La parte humanista
Tiene un cariz más tradicional y abundantemente tratado en la historia de la literatura. Se bifurca en dos convenciones típicas que a veces se remontan a la época clásica: de un lado, el discurso y la porfía de las letras y las ciencias que incluye asimismo el más tradicional de las armas y las letras, con la lamentable conclusión de que las armas están muertas, pero las letras también. Ninguno de estos oficios ofrece ya futuro alguno a los jóvenes con ilusiones. La única vía profesional es la industria, la producción, el comercio. Ambos debates, el de letras y ciencias y el de letras y armas constituyen, una actualización de la célebre querella de los antiguos y los modernos.
Del otro lado asistimos al consabido inventario de bibliotecas para debatir sobre los cánones estéticos. Ya no hay libros ni literatura buena en las bibliotecas públicas, sólo quedan las privadas. El examen de la del tío Huguenin recuerda el de la biblioteca de don Quijote, pero no solamente se enjuicia un tipo de literatura, sino el conjunto de la producción literaria y teatral francesa del siglo XIX con algunas incursiones en la filosofía. Verne emite su juicio sobre los grandes novelistas, poetas y dramaturgos franceses del siglo XIX para edificación del joven Michel. Por supuesto, el canon que emerge de semejante juicio crítico no es otro que la opinión de Verne. Especial atención se dedica a la música en el marco de la encendida polémica de la época sobre la revolución wagneriana. No extrañará que Verne, como otros autores insignes, Nietzsche o Tolstói, forme en las filas de la más furibunda reacción antiwagneriana. A su radical oposición en materia de composición musical añade Verne el hecho que le parece absolutamente reprobable, de que la música sea reproducida por métodos artificiales, especialmente eléctricos. Precisamente, esta es una escena y circunstancia que se repite, con el mismo espíritu antiwagneriano, en Una ciudad ideal: Amiens, 2000 (1875).
En esta segunda discusión de antiguos y modernos, el espíritu clásico, la cultura clásica prácticamente ha desaparecido, el amigo de Huguenin, Richelot, profesor de latín y maestro de Michel sobrevive en un momento en que las humanidades están extinguiéndose por la falta de apoyo social y de interés del público. Verne daba a este factor tanta importancia que lo repite, al pie de la letra en los dos relatos, el de París y el de Amiens. En concreto se trata de dos traducciones macarrónicas del latín que ponen de relieve la extraordinaria ignorancia de quienes se dedican a estudiar lenguas clásicas. De hecho, así como los premios que reparte la Sociedad del Crédito instructivo en materias científicas o técnicas son muy anhelados y motivo de orgullo y parabienes públicos, los de latín son motivo de vergüenza y recriminación hasta en el seno de las familias. Un tema este muy típico que con variantes se repite en varias distopías del siglo XX.
Finalmente, hay un espacio dedicado al teatro que ocupó buena parte del tiempo del joven Verne. Al igual que la Sociedad General del Crédito instructivo se burla de las sociedades crediticias de la época, el Gran Almacén Dramático, un lugar en el que se produce teatro como en otro podían producirse muebles, por encargo y al gusto del cliente, se burla de la producción teatral del París distópico del siglo XX. Debe recordarse que, con excepción de una prensa escrita y poco desarrollada, el teatro era, como lo había sido en siglos anteriores, único espectáculo de cierta elaboración y foro público en el que cupiera debatir asuntos de interés general. Verne da por difunta la prensa escrita en cuanto a su función de control de poder político y animadora de los debates públicos:
Antes podía uno hacerse periodista, de acuerdo. Era conveniente en una época en que había una burguesía que creía en los periódicos y hacía política. Pero ¿quién se dedica hoy a la política? ¿La política exterior? No; la guerra ya no es posible y la diplomacia ha pasado de moda. ¿La política interior? Tranquilidad absoluta. Ya no hay partidos en Francia.