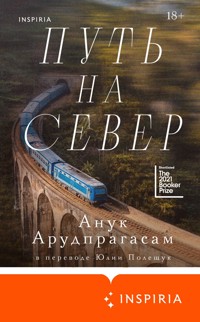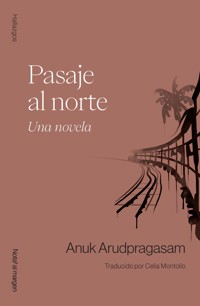
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nota al margen
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Sabía que la quema tardaría en completarse, el cuerpo humano contenía muchos materiales, no solo carne y huesos, sino también sentimientos y visiones, recuerdos y expectativas, profecías y sueños, todas ellas cosas que tardarían en arder, en reducirse a la reconfortante uniformidad de las cenizas». Una llamada inesperada informa a Krishan de la muerte de Rani, la cuidadora de su abuela. La noticia llega después de recibir un mensaje de Anjum, una activista de la que se enamoró en el pasado, que reabre viejas heridas y deseos no resueltos. Mientras Krishan emprende el largo trayecto en tren desde Colombo hacia el norte para asistir al funeral, inicia un asombroso viaje interior entre la memoria, la ensoñación y la realidad. En el marco de la guerra civil de Sri Lanka, la narración va desvelando poco a poco cómo y quiénes son aquellos que lo rodean. Es ese vínculo el que permite que su personalidad y sus emociones emerjan delineadas a través de lo que siente hacia ellos, o más bien, hacia ellas, las mujeres de su vida. Escrita con precisión, delicadeza y una sensibilidad exquisitas, la magistral novela de Anuk Arudpragasam es una profunda reflexión sobre cómo reconstruirse después de la devastación y un conmovedor homenaje a los muertos y a quienes los lloran. «Arudpragasam observa incluso las acciones más mundanas con una atención tan absoluta que parece devocional». New York Times Book Review «La novela puede revelar la mente humana no en la acción sino en el pensamiento, no en la conversación sino en una soledad pensativa...». The Telegraph «Es una obra profundamente introspectiva. […] despliega con fluidez reflexiones sobre la intimidad, el trauma y el paso del tiempo». The Paris Review
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pasaje al norte
Pasaje al norte
Una novela
Anuk Arudpragasam
Primera edición, septiembre de 2025
© Nota al Margen, S. L., 2025
Plaza de las Salesas, 7
28004 Madrid
Título original: A passage north (2021)
© del texto, de Anuk Arudpragasam, 2021
© de la edición, Nota al margen, 2025
© de la traducción, Celia Montolío Nicholson
© del diseño de cubierta y composición, Comba Studio
© de la ilustración, Estefanía Córdoba
© de la fotografía, badahos / Bigstock
ISBN. 979-13-990755-1-9
Depósito legal. M-15540-2025
Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas por las leyes, quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro —incluyendo fotocopias y la difusión a través de Internet—, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamos públicos.
Índice
Mensaje
I
II
III
El viaje
IV
V
VI
VII
Arder
VIII
IX
X
Agradecimientos
Mensaje
I
El presente, nos imaginamos, yace eternamente ante nosotros, es una de las pocas cosas de la vida de las que no podemos separarnos. Nos abruma en los dolorosos primeros momentos de nuestra llegada al mundo, cuando todavía es demasiado nuevo para que lidiemos con él o lo afrontemos, y permanece a nuestro lado durante la infancia y la adolescencia, en esos años previos al peso de la memoria y de las expectativas, y por eso resulta triste y un poco inquietante comprobar que, a medida que envejecemos, cada vez somos menos capaces de tocarlo, rozarlo o vislumbrarlo siquiera, que cuando más parece que nos acercamos a él es en esos breves instantes en que nos detenemos a considerar el espacio que ocupan nuestros cuerpos, la íntima calidez de las sábanas entre las que nos despertamos, la superficie rayada de la ventana de un tren que nos lleva a otro lugar, como si el único medio a nuestro alcance para detener el tiempo fuese intentar impedir físicamente que se muevan los objetos de nuestro alrededor. El presente, comprendemos, nos esquiva cada vez más a medida que van pasando los años, mostrándose fugazmente antes de zafarse de nosotros en el incesante movimiento del mundo, huyendo en cuanto apartamos la vista sin apenas dejar rastro de su paso, o al menos eso parece a posteriori, cuando en el siguiente breve instante de consciencia, en la siguiente ocasión en que conseguimos detener el movimiento de las cosas, nos percatamos del tiempo transcurrido desde la última vez que fuimos conscientes de nosotros mismos, nos damos cuenta de cuántos días, semanas y meses se han esfumado sin nuestro consentimiento. Ocurren cosas, los estados de ánimo fluyen y refluyen, las personas y las situaciones van y vienen, pero al volver la vista atrás en esas raras coyunturas en las que, por la razón que sea, nos elevamos sobre la ensoñación circular de la vida cotidiana, nos sorprende un poco ver dónde estamos, como si nos hubiésemos ausentado mientras todo sucedía, como si hubiésemos estado en otro lugar durante el tiempo al que solemos referirnos como nuestra vida. Cada mañana al despertarnos seguimos por rutas tortuosas el hilo del hábito, salimos de casa para entrar en el mundo y por la noche volvemos a nuestra cama, nos desplazamos sin ver por caminos conocidos, y así un día da paso a otro y una semana a la siguiente, de modo que cuando en medio de esta ensoñación sucede algo y el hilo finalmente se corta, cuando, en un momento de deseo intenso o de pérdida inesperada, se interrumpen los ritmos de la vida, miramos a nuestro alrededor y nos sorprende discretamente ver que el mundo es más vasto de lo que pensábamos, como si se nos hubiese privado con artimañas de todo ese tiempo, de un tiempo que en retrospectiva no parece que haya albergado nada importante, ningún cambio ni ninguna duración, un tiempo que vino y se fue dejándonos en cierto modo, intactos.
De pie frente a la ventana de su habitación, mirando a través del cristal polvoriento el solar abandonado de al lado, la tierra invadida por hierbas y maleza, las botellas de arak vacías desparramadas junto a la cancela, era esta extraña sensación de haber sido expulsado del tiempo lo que mantenía inmóvil a Krishan mientras trataba de entender la llamada que acababa de recibir, la llamada que había desbaratado todos sus planes para esa tarde, la llamada que le había informado de que Rani, la antigua cuidadora de su abuela, había muerto. Krishan había vuelto poco antes de la oficina de la ONG en la que trabajaba, se había descalzado y al subir las escaleras se había encontrado a su abuela, como de costumbre, a la puerta de su habitación, esperando impaciente para compartir con él todos los pensamientos que había ido acumulando a lo largo del día. Su abuela sabía que la mayoría de los días salía del trabajo entre las cinco y las cinco y media, sabía que si volvía derecho a casa, y dependiendo de si volvía en tuk tuk, en autobús o andando, lo normal era que llegase entre las cinco y cuarto y las seis y cuarto. Su llegada puntual era un axioma en la organización de la jornada de su abuela, y le exigía su cumplimiento con tal severidad que, a la menor desviación de la norma, solo se dejaba apaciguar por una explicación minuciosa, como que una reunión urgente o una fecha de entrega le habían entretenido más tiempo del habitual o que las calles estaban bloqueadas por culpa de una manifestación o de un desfile, es decir, por el convencimiento de que la desviación era un caso excepcional y de que las leyes para el funcionamiento del mundo que había fijado en su habitación seguían vigentes. Krishan la había escuchado mientras le detallaba la colada que tenía por hacer, sus conjeturas acerca de lo que guisaría su madre para cenar, su plan de lavarse el pelo a la mañana siguiente, y cuando al fin hizo una pausa en su discurso él comenzó a alejarse arrastrando los pies, diciendo que más tarde iba a salir con unos amigos y que antes quería descansar un rato en su cuarto. Sabía que a ella le iba a doler su inesperada deserción, eso seguro, pero Krishan llevaba toda la tarde esperando para estar un rato a solas, para tener un poco de tranquilidad y poder pensar en el correo electrónico que había recibido ese mismo día, el primer mensaje de Anjum desde hacía mucho tiempo, el primer intento que había hecho desde el final de su relación por saber a qué se dedicaba ahora y cómo era su vida. Nada más leer el mensaje Krishan había cerrado el navegador, había reprimido el deseo de releer y escudriñar cada palabra, sabiendo que sería incapaz de terminar su trabajo si se permitía reflexionar sobre el correo, que lo mejor era esperar a llegar a casa para pensar en todo sin ser molestado. Se había quedado hablando un rato más con su abuela, que tenía por costumbre hacerle más preguntas cuando sabía que quería marcharse a fin de retrasar o prolongar la despedida, y después la había seguido con la mirada mientras se metía a regañadientes en su habitación y cerraba la puerta. Krishan había permanecido unos instantes más en el vestíbulo y se había ido a su cuarto, había cerrado la puerta y había dado dos vueltas a la llave en la cerradura, como si la doble vuelta fuese a garantizarle la soledad que buscaba. Había encendido el ventilador, se había desnudado y se había puesto una camiseta y un pantalón corto limpios, y acababa de echarse en la cama y de estirar las extremidades, de prepararse para pensar en el correo y en las imágenes que le traía a la mente, cuando el teléfono del pasillo había empezado a sonar, invadiendo la habitación a través de la puerta con su tono insistente y agudo. Krishan se había incorporado y se había quedado sentado unos segundos en la cama esperando que parase, pero había seguido sonando, y ligeramente molesto y dispuesto a zanjar la llamada lo antes posible, con brusquedad si era necesario, se había levantado para salir al pasillo.
La persona que llamaba se identificó, un tanto vacilante, como la hija mayor de Rani, presentación cuyo significado Krishan había tardado unos segundos en captar, no solo porque el correo de Anjum le había distraído, sino también porque hacía tiempo que la cuidadora de su abuela no le pasaba por la cabeza. Habían transcurrido siete u ocho meses desde la última vez que la había visto, cuando Rani se había ido a su pueblo, al norte del país, a pasar, en teoría, cuatro o cinco días solamente. Había ido para organizar el quinto aniversario del fallecimiento de su hijo menor, muerto en los bombardeos del penúltimo día de la guerra, y para asistir al día siguiente al pequeño homenaje que iban a celebrar los supervivientes en el escenario de la batalla final, apenas a unas pocas horas del pueblo en autobús. Una semana más tarde, Rani había llamado para decir que iba a necesitar un poco más de tiempo, que tenía que encargarse de unas cuestiones urgentes antes de volver… al parecer habían gastado en el aniversario más dinero del previsto y tenía que ir al pueblo de su yerno para hablar en persona de finanzas con su hija, un par de días como mucho. Pasaron dos semanas antes de que volvieran a tener noticias suyas, cuando llamó para decir que estaba enferma, que había estado lloviendo, que había pillado una especie de gripe, les había explicado, y que necesitaba unos días más para recuperarse antes de emprender el largo viaje de vuelta. Había sido difícil imaginarse a Rani gravemente afectada por la gripe, ya que, a pesar de sus cincuenta y muchos años, con su corpulencia y su constitución robusta, daba la impresión de ser excepcionalmente fuerte, en absoluto una persona a la que fuera fácil imaginarse postrada por culpa de un virus común. Krishan todavía recordaba cómo el anterior día de Año Nuevo, mientras hervían arroz con leche de coco en el jardín por la mañana temprano, uno de los tres ladrillos que sostenían la rebosante olla de acero había cedido, y a punto había estado de volcar de no ser porque ni corta ni perezosa Rani se había agachado y, agarrando la olla ardiente con las manos desnudas, había esperado sin dar muestras de urgencia a que Krishan colocase otra vez el ladrillo para poder dejarla en su sitio. Si aún no había vuelto no podía ser porque estuviera demasiado débil o enferma para emprender el viaje de regreso, habían pensado su madre y él, más probable era que el retraso obedeciese al impacto del aniversario y del homenaje en su ya frágil estado mental. Como no querían añadirle una presión innecesaria, le habían dicho que no se preocupase, que no había prisa, que no volviese hasta que se encontrase mejor. Que el estado de salud de Appamma había mejorado drásticamente desde que vivía con ellos y ya no era necesario estar con ella a todas las horas del día y de la noche, que entre ellos dos podían apañarse sin ayuda unos días más. Pasaron otras tres semanas sin que recibieran noticias, y después de llamar varias veces y no obtener respuesta, Krishan y su madre no habían tenido más remedio que concluir que se habían equivocado, que Rani simplemente no quería volver. Era sorprendente que no se hubiese molestado en llamar para decírselo, ya que por lo general era muy meticulosa para este tipo de cuestiones, pero lo más probable era que estuviese tan harta de estar a todas horas a solas con Appamma que ni siquiera se le hubiese ocurrido que debía avisarles. Confinada en una pequeña habitación de una casa en la otra punta del país, obligada a soportar el incesante zumbido de la voz de Appamma día y noche, sin poder pasar largos ratos fuera de casa porque no conocía a nadie y no hablaba cingalés, tenía sentido, habían concluido, que después de casi dos años en Colombo Rani hubiese decidido que había llegado la hora de marcharse.
Krishan le dijo a la hija de Rani que su madre no estaba, que aún faltaban un par de horas para que volviera, y al preguntarle si quería que le diese algún recado ella hizo una breve pausa y le contestó, sin ninguna emoción en particular en la voz, que Rani, su madre, había fallecido. En un primer momento Krishan no reaccionó, las palabras que acababa de oír carecían extrañamente de significado en su cabeza, pero al cabo de unos segundos consiguió preguntar cómo, qué había pasado, cuándo. La noche anterior, dijo ella, después de cenar su madre había ido a sacar agua del pozo y se había caído dentro, nadie sabía exactamente cómo. Empezaron a buscarla unos veinte minutos después de su desaparición, buscaron por todas partes durante tres cuartos de hora hasta que su hija mayor, la nieta de Rani, fue derecha al pozo, se asomó y se puso a chillar. Rani se había caído de cabeza y se había roto el cuello, bien al golpearse contra la pared en la caída o al chocar contra el fondo del pozo, en el que no había más de dos palmos de agua. Krishan preguntó cómo se había caído, si había sido un accidente, sin saber si era una pregunta absurda o insensible, y la hija de Rani contestó que por supuesto que había sido un accidente, que era de noche y no había ni una mísera luz, que su madre debía de haber tropezado en la plataforma elevada de hormigón que rodeaba al pozo, o quizá se había desmayado mientras estaba sacando el agua y se había caído, al fin y al cabo ese mismo día se estuvo quejando de dolor de cabeza y mareos. Todo esto lo dijo en un tono un poco mecánico, como si nada de lo sucedido le pareciera impactante ni sorprendente, y a continuación, guardó silencio, como si no hubiese nada más que decir al respecto. Pero Krishan quería saber más, y quizá con el fin de evitar más preguntas, la hija de Rani añadió que el funeral se iba a celebrar el domingo por la tarde, por si su madre y él pudieran ir. Krishan dijo que informaría a su madre y que desde luego que irían si podían, afirmación que inmediatamente le pareció absurda, no solo porque no sabía si la hija de Rani realmente quería que asistieran o si lo había sugerido como una mera formalidad, sino también porque mientras respondía se dio cuenta de que aún no acababa de creerse lo que le había contado. Sintió la necesidad de hacer más preguntas, de averiguar quién más había estado presente, si había habido algún otro indicio ese mismo día, si Rani había dicho o hecho algo extraño o fuera de lo habitual, si había estado padeciendo de jaquecas o mareos con regularidad, si se había terminado la cena, qué habían comido, en resumidas cuentas, cualquier detalle por trivial que fuera, ya que en estas ocasiones siempre hay una necesidad de recabar más información, no porque en sí misma sea importante, sino porque sin ella el suceso no es creíble, como si hiciera falta conocer todos los detalles circunstanciales que conectan la insólita muerte con el llamado mundo real para poder aceptar que el hecho de que haya ocurrido no se opone a las leyes de la naturaleza. Sobre todo, existía la posibilidad de que las muertes repentinas o violentas se dieran no solo en zonas de guerra o durante disturbios raciales, sino también en el lento y anodino discurrir de la vida cotidiana, lo que las hacía tan perturbadoras y difíciles de aceptar, como si la posibilidad de la muerte estuviese contenida hasta en la más rutinaria de las acciones, hasta en los momentos más corrientes y banales de la vida. De repente, los pequeños detalles que se pasan por alto en el habitual relato de la existencia adquirían una importancia casi cósmica, como si tu destino pudiese estar determinado por si te acordabas o no de ir a buscar agua antes del anochecer, por si te dabas prisa para coger el autobús o decidías tomártelo con calma, por si te decantabas por una u otra de las innumerables alternativas triviales que solo al mirar atrás, una vez que ha tenido lugar el suceso y ya no se puede cambiar nada, se revistiesen de una importancia mayor. A Krishan no se le ocurría qué preguntar sin parecer insensible o entrometido y, como quería prolongar como fuera la conversación, había preguntado a qué distancia estaba el pueblo de la ciudad de Kilinochchi, cuál era la mejor forma de llegar hasta allí. Seguro que su madre lo sabría, dijo la hija de Rani, al llegar a la ciudad tendrían que coger un autobús y después otro, y luego tendrían que caminar o coger un tuk tuk hasta el pueblo. Se hizo otra pausa, y, en vista de que no se le ocurrían más preguntas y de que la hija de Rani no tenía intención de decir ni añadir nada, Krishan no tuvo más remedio que despedirse.
Se había quedado un rato en medio del pasillo, hasta mucho después de oír el clic al otro lado de la línea, y solo cuando el teléfono comenzó a emitir un molesto y estridente pitido colgó y regresó a su habitación. Cerró la puerta, volvió despacio a su cama y se sentó donde había estado antes. Cogió el móvil con la intención de darle la noticia a su madre, pero recordó que estaba dando clase y que no podría responder hasta que terminase a las siete y media. Dejando el teléfono a un lado, miró inquieto a su alrededor, la miscelánea de cosas que había sobre la cómoda del fondo, el traje de ir a trabajar tirado a sus pies en el suelo vuelto del revés, los libros, la ropa y los DVD sin usar de su hermano desparramados por la cama. Cogió el pantalón y le dio la vuelta antes de doblarlo y dejarlo con cuidado sobre la cama. Lo mismo hizo con la camisa, y a continuación recorrió una vez más el cuarto con la mirada, se levantó y se acercó a la ventana. Apoyándose en el alféizar con las dos manos, la frente ligeramente apretada contra la reja, contempló el balcón de la casa que había al otro lado del solar, la ropa tendida en la cuerda y la pequeña antena parabólica sobre el tejado de terracota oscurecido. Intentó pensar en la llamada y en la noticia, en la muerte de Rani y en cómo había sucedido, pero le seguía pareciendo irreal, algo que aún no podía asimilar ni entender. No era tanto tristeza lo que sentía como una especie de vergüenza por el estado en que le había sorprendido la noticia, en medio de su ensimismamiento por el correo de Anjum y de su impaciencia con la abuela, como si al sacarle de golpe de su habitual estado de consciencia la llamada le hubiese obligado a pensar, paradójicamente, no en Rani, sino en sí mismo, a mirarse desde fuera y ver desde la distancia la vida en la que había estado inmerso. Pensó en cómo había reaccionado esa misma tarde a la llegada del correo electrónico, en cómo se había inclinado sobre el portátil y se había quedado mirando inmóvil la pantalla, en la tranquila sorpresa que había sentido mientras lo leía y la tranquila esperanza de después, una esperanza que había hecho todo lo posible por sofocar, sabiendo que el contenido del mensaje no la justificaba. El correo era más bien corto, tres o cuatro frases redactadas con cuidado, prudentes y sin embargo discretamente líricas, frases pensadas para mostrar ni más ni menos que lo que Anjum quería revelar. Apenas contaban nada de su vida y apenas preguntaban nada sobre la de Krishan, al más puro estilo Anjum, claro, no solo de escribir sino también de ser, aunque quizá, se dijo, había escrito tan poco solo porque no había querido molestarle, porque había querido ofrecerle la posibilidad de comunicarse sin obligarle a dar una respuesta sustanciosa. Había estado un par de semanas en Bombay, decía, tomándose un pequeño descanso del trabajo que estaba haciendo en Jharkhand; era la primera vez que volvía a la ciudad desde el viaje que habían hecho los dos juntos cuatro años antes. Había salido a dar un paseo por la costa, se había acordado del que habían dado el último día del viaje y se había preguntado cómo le iría, si el tiempo transcurrido desde su regreso a Sri Lanka le habría procurado todo lo que había estado buscando. De vez en cuando pensaba en él y esperaba que le fuera bien, que con el paso del tiempo hubiese logrado encontrar, en su nuevo paradero, una solución a su intenso anhelo, y así había concluido el correo, añadiéndole a esa palabra concreta, anhelo, la idea casi paradójica de una solución, antes de despedirse solamente con la inicial de su nombre de pila.
El mensaje no desvelaba nada acerca de la naturaleza de lo que pensaba cuando pensaba en él, había observado Krishan casi inmediatamente, y tampoco hacía ninguna mención de cómo había sido la existencia de Anjum en los últimos años, si vivir en el Jharkhand rural con sus amigos activistas le había dado lo que quería, si se sentía realizada o desencantada, satisfecha o decepcionada con lo que le había proporcionado la vida. No estaba claro si su decisión de escribirle ahora se debía a que estaba haciendo algún tipo de balance, reflexionando sobre otros caminos que podría haber seguido o todavía podría seguir, o si se trataba de una mera curiosidad sin más, del normal interés pasajero que a menudo sentía la gente por las vidas de sus antiguos amantes. Había escrito, también, como si su separación hubiese sido de mutuo acuerdo, como si cada uno hubiese seguido su rumbo movido por sus propios deseos y su propia historia, atribuyéndole a él una especie de iniciativa que Krishan sabía que, en realidad, no había tenido cuando estaban juntos. Anjum había decidido marcharse de Delhi mucho antes de conocerle, llevaba tiempo planeando instalarse en Jharkhand con sus amigos y otros activistas que conocía, con sus camaradas, como solía decir sin ironía. La naturaleza limitada del tiempo que habían pasado juntos en Delhi había estado decidida, por tanto, desde el primer momento, y desde el principio su futura separación había sido algo inevitable para lo que sabía que tendría que estar preparado. También él, antes de conocer a Anjum, había considerado vagamente la posibilidad de marcharse de Delhi, de abandonar la vida que se había labrado allí a lo largo de varios años y el programa de doctorado que había iniciado recientemente, de volver a Sri Lanka a colaborar de alguna manera con los esfuerzos de reconstrucción y recuperación de la posguerra. En los años transcurridos desde el final de los enfrentamientos se había obsesionado con las masacres que habían tenido lugar en el noreste, sintiéndose cada vez más culpable por haber salido ileso, llegando a ansiar el tipo de vida que podría tener si abandonase los espacios inertes del mundo académico en los que se había quedado recluido y se fuese a vivir y a trabajar a un lugar que realmente significase algo para él. Este anhelo abstracto de estar en su patria imaginada había retrocedido hasta la periferia de su mente poco después de conocer a Anjum, por quien, enseguida se dio cuenta de que estaba dispuesto a abandonar el resto de sus ilusiones y sus planes, tan incomparable era el tiempo que pasaban juntos, tan distinto de cualquier otra cosa que hubiese vivido antes o después. A medida que se estrechaba la relación entre ellos había esperado que Anjum contemplase la posibilidad de replantearse sus planes, que contemplase incluirle en su nueva vida o al menos permitirle acceder a ella cuando se marchase, pero Anjum casi nunca prestaba atención a sus alusiones de un futuro compartido, dando a entender con una combinación de silencios y comentarios sueltos que el proyecto en el que se estaba embarcando suponía una ruptura completa con su vida de Delhi, una ruptura que se vería comprometida si continuaba con él después de marcharse. Ironías de la vida, había sido su relación la que había dotado de contenido a su hasta entonces abstracta idea de regresar, no tanto a través de conversaciones, puesto que Anjum parecía reacia a hablar a fondo con él de su trabajo, como a través del ejemplo que ella misma encarnaba de lo que podía ser una vida organizada en torno a una concepción social o política. No era que menospreciase las actividades académicas de Krishan exactamente, pero él notaba que les daba poca importancia, y cuanto más tiempo pasaba en presencia de Anjum más loables le parecían sus antiguos pensamientos de abandonar el mundo académico y más sinceramente se preguntaba si una vida regida por algún ideal de acción colectiva era posible también para él. Hacía ya un tiempo que la inquebrantable dedicación de Anjum a los movimientos por los derechos de las mujeres y de los trabajadores para los que luchaba en Delhi le había hecho pensar, casi como una especie de autodefensa, que también él debía consagrarse a una causa más grande y abarcadora que su propia persona, y sabiendo que sería incapaz de permanecer en Delhi una vez que ella se hubiese marchado, e impulsado por la necesidad de demostrarse tanto a ella como a sí mismo que tenía una causa propia, un destino independiente que le llevaría a algún sitio con o sin ella, había empezado a redirigir sus pensamientos sobre el futuro hacia la idea de una vida en el noreste de Sri Lanka. En cierto modo era una ingenuidad, ya que desconocía lo que podía implicar el trabajo social en la antigua zona de guerra y carecía de las capacidades o experiencias concretas que podrían ayudarle para este tipo de vocación pero, incapaz de soportar el panorama de quedarse esperando de brazos cruzados la partida cada vez más inminente de Anjum, había empezado a cultivar una vez más el pensamiento de que tenía un destino en aquel lugar en el que en realidad nunca había vivido, fantaseando acerca de cómo sería caminar por la misma tierra por la que habían caminado sus antepasados, y ayudar a crear, a partir de una aniquilación casi total, la posibilidad de un futuro nuevo y prometedor, como si viviendo una vida simplificada, como solo la guerra es capaz de simplificar las cosas, también él fuese capaz de encontrar algo por lo que mereciera la pena rendirse.
Era extraño pensar cuánto habían cambiado las cosas desde entonces, se dijo Krishan mientras seguía allí de pie frente a la ventana, no de una manera repentina ni drástica, sino simplemente con la decisión de regresar, con una lenta acumulación del tiempo. Era extraño pensar hasta qué punto un lugar que en tiempos le había parecido distante, inaccesible y casi místico se había convertido en una parte tan fundamental de él. Las principales impresiones sobre el noreste que le habían acompañado durante la mayor parte de su vida se habían formado en viajes cortos a Trincomalee y Vavuniya cuando era pequeño y en un viaje más largo a Jaffna durante el alto el fuego, cuando tenía diecisiete o dieciocho años, y también a partir de los relatos cargados de dolorosa nostalgia sobre sus idílicas infancias en el pueblo que desde siempre había oído contar a familiares mayores residentes en el extranjero. Durante casi toda su vida había imaginado, al pensar en el noreste, amplios paisajes de salinas y palmeras, los caminos de tierra de color cobrizo de la región de Vanni y las extensiones de tierra dura y árida que conformaban la mayor parte de la península, los ritmos penetrantes y cadenciosos de la música devocional, elevándose desde los templos durante la temporada de festivales, el sonido de la gente hablando, sin cortapisas y con voces potentes y melodiosas, un tamil impecable. Estas imágenes le habían transmitido una sensación de libertad, la idea de que era posible vivir una vida radicalmente distinta de la suya, pero al mismo tiempo habían estado impregnadas de una cualidad onírica que hacía difícil pensar en ellas de forma concreta, del mismo modo que las noticias que a diario publicaban los periódicos sobre bombardeos y escaramuzas, sobre avances, retiradas y ceses de hostilidades habían sido siempre importantes e inquietantes, pero pocas veces habían alterado el curso de los acontecimientos de su propia vida en el sur del país, eran parte del ruido blanco de la vida que había aprendido a dar por descontado desde su infancia.
Solo mucho más tarde los acontecimientos del noreste empezaron a calar más hondo en su vida cotidiana, hacia el final de la guerra, en 2008 y 2009, cuando por primera vez parecía que los Tigres podían ser derrotados, y con ellos la idea de un Estado de lengua tamil en el noreste. Por aquella época, Krishan había estado cursando el último año de licenciatura en Delhi, presentando solicitudes para programas de doctorado en Ciencias Políticas, y recordaba haber pasado días enteros intentando trabajar, en vano, sumido en el silencio feliz e ignorante de la biblioteca de su universidad, actualizando ansioso las páginas de noticias que mantenía abiertas en su ordenador. Corrían rumores de que el ejército estaba matando a grandes cantidades de civiles, y Krishan sabía, sin sombra de duda, que la versión del Gobierno sobre la misión humanitaria de rescate que estaba llevando a cabo en el noreste era un engaño, que no podía confiar en nada que leyese en los periódicos. Había pasado horas y horas escrutando la red, recorriendo página a página blogs, foros y sitios de noticias en inglés y en tamil que compartían imágenes y vídeos de los últimos meses de enfrentamientos, en su mayoría sitios creados por tamiles de la diáspora que publicaban material que los supervivientes habían tomado con móviles y cámaras y habían conseguido enviar al extranjero. Internet, descubrió, estaba plagado de archivos fotográficos civiles de guerras recientes del mundo entero, cada una un laberinto infinito de indescriptible violencia, y los meses siguientes al final de la guerra había dedicado buena parte de su tiempo a explorarlos con calma, a contemplar sin comprender imágenes que se le habían quedado grabadas en la memoria con una claridad perturbadora, de cuerpos abotargados y miembros amputados, de cadáveres violados, de tiendas de campaña en llamas y niños gritando. Era imposible olvidar estas imágenes una vez vistas, aunque solo fuera de refilón, y no solo por la violencia que mostraban, sino también por su carácter sorprendentemente amateur, pues a diferencia de la cuidada estética de las fotos de guerra, casi de buen gusto, que salían en libros y revistas, las imágenes que encontraba en la red eran de una mala calidad chocante. Tenían mucho grano y estaban borrosas, chapuceramente encuadradas y enfocadas —un tubo de dentífrico reventado en el suelo junto a un cadáver, una anciana aturdida espantándose las moscas de la pierna herida—, como si sus autores las hubiesen sacado a la carrera o no hubiesen querido mirar lo que estaban fotografiando. Eran imágenes, no podía evitar pensarlo, que en teoría él no debía ver, imágenes que mostraban a las personas en unas circunstancias tales que hubiesen preferido morir a que nadie las viese así. El miedo en sus ojos debido no tanto al terror de la situación, como al terror de ser inmortalizadas en estados de tan íntimo sufrimiento, sus miradas avergonzándole profundamente al mismo tiempo que era incapaz de apartar la vista.
Durante mucho tiempo el horror provocado por estas imágenes permaneció sepultado dentro de él, una realidad morbosa que alimentaba sin cesar y que, sin embargo, era incapaz de expresar, como si fuera incapaz de creer o de comprender plenamente lo que representaban. Solo cuando en 2011 se emitió el documental de Channel 4 que acusaba al Gobierno de crímenes de guerra y genocidio, cuando ese mismo año la ONU publicó su informe con la cifra aproximada de civiles fallecidos, fue por fin capaz de hablar de lo sucedido, de aceptar que las imágenes con las que se había obsesionado no eran una creación extraña y perversa de su subconsciente, que mostraban cosas que realmente habían sucedido en su país. Todavía a estas alturas le avergonzaba pensar en su inicial reticencia a reconocer la magnitud de lo ocurrido al final de la guerra, como si hubiera vacilado en creerse las pruebas que veía en la pantalla de su ordenador solo porque era su propio pueblo, pobre, vulnerado y sin Estado, el que las presentaba, como si hubiese sido incapaz de tomarse en serio el sufrimiento de su pueblo hasta que lo validase la autoridad de un panel de especialistas extranjeros y lo legitimase un documental narrado por un hombre blanco con traje y corbata y bien afeitado que estaba plantado delante de una cámara. Como la mayoría de los tamiles de su edad que vivían fuera de la zona de guerra, ya fuese en Colombo o en Chennai, en París o en Toronto, había visto el documental y había leído el informe varias veces, había seguido intentando averiguar todo lo posible, leyendo cada artículo y cada ensayo que se publicaba tanto en inglés como en tamil, viendo todas las entrevistas con supervivientes que conseguía encontrar en YouTube. Su incredulidad inicial dio paso, primero, al espanto, después a la ira y por último a la vergüenza por su cómoda existencia, vergüenza que a lo largo de los meses fue suscitando una inquietante sensación de irrealidad, como si el mundo que estaba habitando en Delhi fuese de alguna manera ilusorio, desde sus cursos de la universidad y sus planes académicos para el futuro, hasta las protestas y las manifestaciones en las que participaba casi como un pasatiempo o los amigos, las amantes y los enamoramientos que constituían su vida social. Nada a su alrededor parecía reflejar la magnitud de lo ocurrido —incluso el último día de la guerra la vida en la universidad transcurrió más o menos como siempre, con todo el mundo inmerso en los exámenes finales—, y esta incongruencia entre su entorno y lo que estaba sucediendo dentro de él —la sensación creciente de que el mundo tal y como lo entendía había llegado a su fin— le hizo pensar que los espacios que habitaba carecían de alguna dimensión fundamental de la realidad, que su vida en Delhi era una especie de sueño o alucinación. Probablemente fuese alguna disonancia de este tipo, se le ocurrió ahora, lo que había llevado a tantos tamiles que vivían en el extranjero a cometer actos a la desesperada, lo que había llevado a aquel chico, cuyo nombre ya no recordaba, a viajar de Londres a Ginebra para prenderse fuego delante del edificio de la ONU en febrero de 2009, lo que había llevado a decenas de miles de manifestantes, en su mayoría refugiados, a reunirse espontáneamente tres meses después en una de las principales arterias de Toronto y paralizar el tráfico de toda la ciudad. Como si estos tamiles en el exilio estuvieran dispuestos a cualquier cosa para forzar a los entornos en los que ahora vivían, tan lejos del noreste de Sri Lanka, a parar, aunque fuese brevemente, a hacerse eco o tomar nota del cese de la vida que sabían que estaba ocurriendo en su lugar de origen.
Quizá porque no había comprendido la magnitud de lo sucedido hasta que todo hubo terminado y ya no se podía hacer nada, quizá porque en Delhi no tenía amigos tamiles con los que pudiese hablar o procesar sus sentimientos, su reacción al final de la guerra había tomado un rumbo más introspectivo. Al recordar ahora aquel período, le desconcertó ligeramente la callada intensidad de su reacción, el fervor malsano con el que se sumergía en todas las imágenes y vídeos que encontraba, la diligencia con la que intentaba reconstruir aquella situación que le había sido ahorrada. Había empezado a elaborar líneas de tiempo mentales de los desplazamientos de civiles de los pueblos del noreste, de las ubicaciones de los hospitales que habían sido atacados por el Gobierno, de las zonas libres de fuego en las que habían sucedido las peores masacres, estudiando todos los mapas que encontraba de la zona de guerra y aprendiendo cuanto podía sobre estos lugares. Hacía todo lo que estaba en sus manos por obtener información por poca que fuera, anotando los tipos de proyectiles que había empleado el ejército y los tipos de ruido que hacían al caer, las condiciones meteorológicas y la composición del suelo de los diferentes escenarios de las matanzas, adivinando o inventándose todos los detalles que no podía verificar, recreando en su cabeza aquellas situaciones de violencia con tal meticulosidad, que su intención no habría podido ser otra que habitarlos él mismo de alguna manera. Sabía que había un elemento de autodesprecio en estos afanes, un deseo de castigarse por haber evitado todo esto, exponiéndose a ello de la manera más violenta que le era posible, pero se le ocurrió que tal vez también había habido algo religioso en su empeño por comprender las circunstancias en las que tanta gente había sido borrada de la faz de la tierra, como si hubiese intentado construir, a través de este acto de la imaginación, una especie de santuario privado en memoria de todas aquellas vidas anónimas.
Al mirar por la ventana el cielo vacío, infinito, todavía de un amarillo dorado pero surcado ahora por largas nubes rosadas en forma de cintas, Krishan recordó un poema que había leído muchos años antes en el Periya Puranam, algunas de cuyas partes había tenido que estudiar detalladamente en el colegio para la asignatura de Literatura. Por aquella época no le interesaba mucho la antigua literatura tamil, se había pasado la mayoría de las clases mirando el campo de críquet por la ventana, pero la historia de Poosal, por la razón que fuera, se le había quedado grabada. Poosal, según el poema, era un hombre pobre de una remota aldea que estaba dotado de una religiosidad desusadamente intensa. Desde una edad muy temprana, sus pensamientos y sentimientos se habían dirigido amorosamente a Shiva, y había dedicado toda su vida adulta a nutrir este amor instintivo y tratar de fortalecerlo. Durante mucho tiempo había buscado una manera de honrar a su señor, explicaba el poema, y habiendo decidido, después de mucho pensarlo, que el tributo más adecuado sería erigir un templo que Shiva pudiese habitar, Poosal se había puesto a buscar con entusiasmo el terreno y los materiales necesarios. Durante varios meses estuvo contemplando todas las posibilidades, yendo a cada ciudad y a cada pueblo de la zona y reuniéndose con todas las personas importantes que conocía, pero poco a poco, tras muchos intentos frustrados, empezó a comprender que jamás conseguiría los recursos necesarios para construir el templo, que simplemente era demasiado pobre para servir a su señor como deseaba. Desolado, cayó en un profundo abatimiento, en un estado de desesperanza en el que por lo visto permaneció hundido un tiempo, hasta que un día, reflexionando sobre su situación, se le ocurrió que, en lugar de construir un templo físico para Shiva, podía construirle un templo en su mente. Pasmado por la obviedad de esta idea, Poosal se había puesto inmediatamente manos a la obra. Lo primero que hizo fue localizar en su mente un terreno perfecto, después empezó a reunir en su imaginación todos los materiales necesarios para su tarea, desde las herramientas más pequeñas y de factura más delicada hasta las más pesadas losas de piedra. Convocó, mentalmente, a los mejores carpinteros, albañiles, artesanos y artistas, y luego, en una fecha propicia, colocó con cariño y esmero la piedra angular imaginaria en el centro del terreno, ciñéndose a todas las estipulaciones recogidas en los textos relevantes. Con sumo cuidado y un rigor metódico se puso a trabajar en la estructura del templo, negándose a dormir siquiera de noche, completando primero los cimientos y añadiendo a continuación una capa tras otra al edificio, de manera que, al cabo de varios días, el templo cobró forma, desde los salones y las columnas hasta las molduras que coronaban los portales y los plintos. Una vez terminadas las torres y los altares anexos, una vez cavado y lleno el estanque y levantados por fin los muros exteriores, colocó el pináculo en su sitio, remató los últimos detalles y, finalmente, exhausto, pero satisfecho con su labor, escogió un momento propicio para consagrar el templo a Shiva.
A su vez, según el texto, el soberano del reino estaba dando los últimos retoques a un templo que había estado construyendo en honor a Shiva y, por casualidad, había escogido para su consagración exactamente el mismo día y hora propicios que Poosal. El templo real era de una magnitud sin precedentes, se había construido a lo largo de muchos años y con un coste inmenso, pero la noche anterior a que se instalara la imagen de Shiva, según el poema, el dios se le apareció al rey en sueños para informarle de que no iba a poder asistir a la ceremonia y por tanto tendrían que aplazarla, ya que había decidido asistir a la consagración de un grandioso templo erigido en su honor por un hombre llamado Poosal, un ferviente devoto suyo de la remota aldea de Ninravur. A la mañana siguiente, el rey se despertó atónito por el hecho de que un plebeyo hubiese construido un templo que Shiva prefería al que había construido él. Puso rumbo con su séquito a Ninravur, y cuando al cabo de muchos días de viaje llegaron por fin a las frondosas arboledas de la aldea, ordenó a los lugareños que le llevasen a ver lo que había construido Poosal. Conocían a Poosal, respondieron ellos, pero era un hombre pobre, y no había construido ningún templo. El rey se quedó perplejo al oír estas palabras, pero ordenó que, aun así, le condujeran ante él, y desmontando de su caballo por respeto al devoto se dirigió a pie a su modesta morada, donde encontró a un hombre demacrado sentado con las piernas cruzadas en el suelo, los ojos cerrados y felizmente ajeno a todo lo que le rodeaba. El rey llamó al hombre y le preguntó dónde estaba su templo, ese que el mundo entero estaba elogiando…, había venido a verlo porque el mismísimo dios Shiva le había dicho que iban a inaugurarlo ese día. Desconcertado por la majestuosa voz, Poosal abrió los ojos sorprendido, y al alzar la vista al hombre que le hablaba, reconoció en el acto al rey. Le contó humildemente que, al carecer de medios para construir un templo físico para Shiva, había creado con esmero un santuario en su mente, valiéndose del pensamiento y, asombrado por la devoción de aquel hombre que a pesar de no tener recursos había conseguido honrar a su señor, el rey se arrodilló para alabar a Poosal, con sus fragantes guirnaldas mezclándose con la tierra.
Krishan no habría sabido decir, allí de pie en medio de su dormitorio, hasta qué punto ese poema que había leído tanto tiempo atrás había influido en su reacción a los acontecimientos de la guerra, pero se le ocurrió que el edificio que Poosal había construido de manera tan meticulosa en su mente no era tan distinto, en cierto modo, del que había construido él durante los meses y los años posteriores al final de la guerra. También él había abandonado en mayor o menor medida el mundo de su alrededor para cultivar una suerte de espacio alternativo en su mente, y aunque el tiempo transcurrido habitando allí había sido más doloroso que placentero, aunque había obedecido a la vergüenza tanto como al amor, también él había esperado en cierto modo que el objeto de sus pensamientos, el sufrimiento de aquella comunidad suya, que era en parte real y en parte virtual, pudiera recibir a través de sus esfuerzos el reconocimiento que no había recibido en el mundo real. Al evocar los primeros meses de trabajo en el noreste después de su retorno a la isla, Krishan todavía recordaba la nítida sensación de entrar físicamente en un espacio al que había dado existencia con la imaginación, la impresión de que se estaba desplazando, no tanto por tierra firme, como por alguna región situada en la periferia de su mente. Había empezado ya a trabajar para una pequeña ONG local de Jaffna con escasos recursos, cobrando apenas un poco más de lo que necesitaba para sobrevivir, y mientras viajaba por carreteras escabrosas entre pueblos bombardeados que brillaban con el acero y el aluminio corrugado de los hogares provisionales, seguido por las miradas rencorosas de hombres que ya no podía proteger y por los ojos cansados de mujeres sobre las que recaía ahora toda la responsabilidad de la continuación de la vida, era como si las escenas de la pasada violencia que había recreado en su mente estuvieran superpuestas a todo lo que veía. Hacía mucho que habían caído los últimos proyectiles, hacía mucho que se habían retirado los últimos cadáveres, pero el ambiente y la textura de esa violencia impregnaban hasta tal punto los lugares a los que iba, que cuando estaba en el noreste hasta le cambiaba la forma de andar, que revestía la silenciosa reverencia de quien camina por un cementerio o por una zona de cremación. De vez en cuando se vislumbraban una sencillez y una belleza que recordaban a otro tipo de vida —la risa alegre de dos niñas compartiendo una bicicleta de camino a la escuela por la mañana, el descuidado chapoteo de un anciano sacando cubos de agua de un pozo en la creciente penumbra del atardecer—, y al ver por todas partes la violencia de los últimos años de la guerra, pero también, en momentos como esos, imágenes de futuros posibles, se había entregado a la tarea que tenía ante sí con una disciplina enérgica e inquebrantable.
Se había vuelto, durante su estancia en el noreste, menos abstracto y más centrado, se había conectado más con la tierra y con la gente que, hasta entonces, había visto sobre todo en pantallas, y poco a poco había interiorizado los ritmos cíclicos de la vida rural, donde el tiempo no parecía dirigirse hacia ningún sitio, sino que daba vueltas sin cesar, regresaba y se repetía, trayendo al yo de vuelta a sí mismo. Se había imaginado que participaría en algún tipo de cambio drástico, en alguna clase de súbita recuperación o prosperidad después de tanto sufrimiento y tristeza, pero a medida que los meses se convertían en un año y un año se convertía en dos, empezó a comprender que estas ilusiones jamás se materializarían, que algunas formas de violencia podían penetrar tan a fondo en la psique que simplemente no había posibilidad de recuperarse por completo. La recuperación era algo que tardaría décadas en lograrse, e incluso entonces sería parcial y ambigua, y si quería ayudar de alguna manera significativa, tendría que hacer algo que le resultase sostenible a largo plazo, que no le obligase a abandonar todas sus necesidades en su nombre. A medida que la urgencia y la resolución iniciales se desvanecían, empezó a pasar más fines de semana en Colombo, haciendo el viaje de siete horas para volver a casa dos veces al mes, en ocasiones, incluso tres. La ciudad se había transformado radicalmente en los años transcurridos desde el final de la guerra, con sus calles ensanchadas resplandeciendo con letreros de tiendas y paneles publicitarios electrónicos, la línea del horizonte poblada por elegantes hoteles y bloques de apartamentos de lujo, los cafés, bares y restaurantes nuevos atestados de personas que no conocía y que no lograba identificar. Krishan registraba estos cambios con resentimiento, como si la súbita modernidad de la ciudad guardase una relación directa con la evisceración del noreste, pero no podía evitar sentirse atraído por las fáciles distracciones que ofrecía esta vida urbana, y cuando en una de las grandes ONG extranjeras afincadas en Colombo se quedó vacante un puesto —de carácter muy burocrático, bien remunerado y centrado sobre todo en solicitudes e informes—, decidió que ya era hora de volver, aunque no por mucho tiempo, se dijo, solo hasta que hubiese ahorrado un poco y se hubiese hecho una idea más clara de cuáles debían ser sus siguientes pasos. Se había adaptado a vivir otra vez con su madre y su abuela después de casi una década fuera, retomando viejos hábitos y rutinas, pero mezclándolos con las libertades de la edad adulta, dedicando el tiempo libre a ver a viejos amigos y nuevos conocidos, a quedar con amantes ocasionales o potenciales, a leer y ver películas en casa. Estos placeres pequeños pero variados le habían distraído durante un tiempo, pero había una diferencia entre el placer que calmaba y adormecía con arrullos, y el placer que lo sumía en el mundo de forma más amplia e intensa, y al pensar ahora, delante de la ventana, en su regreso a Colombo, le parecía que había perdido algo esencial en el transcurso del último año, aquella sensación, tan fuerte entre los veinte y los veintimuchos años, de que su vida podía formar parte de algo más grande, de algún movimiento o ideal a los que pudiera entregarse.
Krishan se apartó de la ventana y echó un vistazo a la habitación, la misma en la que se había criado con su hermano pequeño y que en los últimos años, desde que su hermano se fue a vivir al extranjero, había tenido casi exclusivamente para él solo. La habitación seguía suspendida en el cálido resplandor del atardecer, pero el haz de luz que entraba por la ventana se había desplazado por el suelo, señal de que llevaba un buen rato allí de pie. Recordó la llamada de la hija de Rani y se dijo que desde que había vuelto a su cuarto solo había pensado en sí mismo, de que no había conseguido acercarse a la realidad de la muerte de Rani, como si en cierto modo estuviese intentando eludir la gravedad de la noticia. Se acercó a la cómoda, cogió su móvil y, tras unos instantes de vacilación, marcó el número de su madre. Todavía faltaba un poco para el final de su clase, pero esperaba que respondiera, y que al comunicarle la noticia él mismo comprendiera mejor su significado. El teléfono estuvo un rato sonando antes de que saltase el mensaje automático para informarle de que el número al que llamaba no estaba disponible, y al colgar Krishan pensó en su abuela, que seguramente estaría sentada en su cuarto sin nada que hacer. Aún no le había dicho nada de la llamada, podía ir a su habitación y contárselo ahora. La noticia la entristecería, eso seguro, pero su abuela no era de esas personas que se dejaban afectar fácilmente por las muertes ajenas, en cierto modo hasta agradecería enterarse de lo que le había sucedido a Rani, en el sentido en que le haría sentir el alboroto y la emoción que incluso los acontecimientos dolorosos pueden afectar a la vida de una persona que apenas tiene nada que hacer. Aliviado al pensar que había alguien con quien hablar, irónicamente la única persona que siempre quería hablar con él, se acercó a la puerta, hizo girar la llave en la cerradura y dio los cuatro pasos cortos que mediaban entre el vestíbulo y sus habitaciones. Fue al poner la mano en el picaporte cuando le asaltaron las dudas, cuando se le ocurrió que informar inmediatamente a su abuela quizá no fuera el modo de proceder más sensato. Al fin y al cabo, era a Appamma a quien más iba a afectar la muerte de Rani, era Appamma quien había compartido habitación con Rani durante más de año y medio, así que tal vez sería mejor impedir que le llegase la noticia, dejar que siguiera con su vida sin enterarse de que Rani había muerto, sola, en un pozo la noche anterior. Estuvo un rato delante de la puerta, con ganas de entrar a hablar, pero dudando de que fuese buena idea, hasta que, por fin, movido por un fuerte impulso de echar un vistazo a su cuarto, como si le bastase con verla fugazmente para saber qué hacer, soltó el picaporte, se arrodilló y, cerrando el ojo izquierdo, echó una mirada por la cerradura con el derecho.