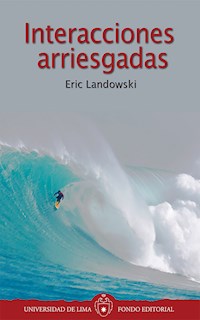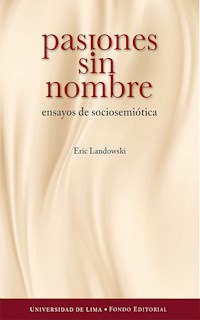
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo editorial Universidad de Lima
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
Lejos de practicar la exclusión por principio, se trata de recoger las dimensiones perdidas del sentido, aquellas que dependen de la presencia misma del otro. Para ello, Landowski reúne en esta obra un conjunto de propuestas teóricas nuevas destinadas a completar el aparato conceptual y una serie de análisis concretos para mostrar cómo el sentido experimentado nace de ajustes recíprocos y dinámicos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 653
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
pasiones sin nombre: ensayos de sociosemiótica
Eric Landowski
Colección Biblioteca Universidad de Lima
Pasiones sin nombre: ensayos de sociosemiótica
Primera edición digital: noviembre, 2017
© Eric Landowski, 2004
© De la edición francesa: Presses Universitaires de France, 2004
© De la traducción: Desiderio Blanco
© De esta edición:
Universidad de Lima
Fondo Editorial
Av. Javier Prado Este 4600
Urb. Fundo Monterrico Chico, Lima 33
Apartado postal 852, Lima 100
Teléfono: 437-6767, anexo 30131
www.ulima.edu.pe
Diseño, edición y carátula: Fondo Editorial de la Universidad de Lima
Versión ebook 2017
Digitalizado y distribuido por Saxo.com Perú S. A. C.
https://yopublico.saxo.com/
Teléfono: 51-1-221-9998
Avenida Dos de Mayo 534, Of. 304, Miraflores
Lima - Perú
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este libro, por cualquier medio, sin permiso expreso del Fondo Editorial.
ISBN versión electrónica: 978-9972-45-420-2
Índice
INTRODUCCIÓN
PRIMERA PARTE: DE LA JUNCIÓN A LA UNIÓN
Capítulo 1. La mirada implicada
1.1 Textos y prácticas
1.2 Entre semiología y deconstrucción
1.2.1 Más acá de los signos y de los códigos
1.2.2 Éticas de la lectura
1.3 La construcción semiótica del sentido
1.3.1 Apropiación o logro
1.3.2 Figuras de la alteridad
1.3.3 Sentido y experiencia
Capítulo 2. Hacia una semiótica sensible
2.1 A partir de De la imperfección
2.2 Fracturas y escapatorias
2.2.1 De la estesis y de la pasión como accidentes
2.2.2 Razón y sinrazón en la semiótica de las pasiones
2.3 “Mehr Licht!”
2.3.1 Un auto-aprendizaje
2.3.2 Sentido y no-sentido
Capítulo 3. Sentido e interacción
3.1 Junción versus unión
3.1.1 La junción: una economía narrativa
3.1.2 La unión: el régimen de la copresencia
3.1.3 La identidad en juego: ser y devenir
3.2 Lógicas del valor
3.2.1 Tener o ser
3.2.2 Poseedores y poseídos: del intercambio al gasto
Capítulo 4. Hacer signo, hacer sentido: regímenes de significación del cuerpo
4.1 El cuerpo desemantizado
4.2 El sentido desencarnado
4.3 Cuerpo a cuerpo, hacer sentido
Capítulo 5. El encuentro estésico
5.1 Efectos sin causa
5.2 El texto-mundo como presencia
5.3 El sentido de la rima
SEGUNDA PARTE: EL CONTAGIO DEL SENTIDO
Capítulo 6. Más acá o más allá de las estrategias, la presencia contagiosa
6.1 Rupturas y continuidades
6.1.1 Formas de textualidad, problemáticas del sentido
6.1.2 A partir de la estesis
6.2 Los cuerpos conductores
6.2.1 Dos regímenes de contaminación
6.2.2 Lo deseable: entre juicio estético y captación estésica
6.2.3 Cuerpos-objetos, cuerpos-sujetos
6.3 Coordinaciones
6.3.1 Después de todo, “hacer como” versus “hacer conjuntamente”, en cadencia
6.3.2 Reproducción unilateral, o ajuste creador de sentido y de valor
6.3.3 Hacia una gramática de lo sensible
Capítulo 7. Sabor del otro
7.1 Yo y el otro
7.1.1 El espejo
7.1.2 El encuentro
7.1.3 Nadie, alguien, algo
7.2 La alteridad sin nombre
7.3 En pro de la costumbre
7.3.1 Románticos y moralistas
7.3.2 La estesis como proceso y como aprendizaje
Capítulo 8. El tiempo intersubjetivo
8.1 A tiempo – a contratiempo
8.2 El tiempo de la cita y el tiempo del accidente
8.3 La alternancia
8.4 “Quanto resta da dire”
8.5 El tiempo compartido de la danza
8.6 El tiempo diferido de la correspondencia
Capítulo 9. Modos de presencia de lo visible
9.1 “Un encanto no totalmente ciego”
9.2 Sentido musical de la imagen
9.3 Hacer sentido, hacer imagen
9.4 La modulación del sentido
TERCERA PARTE: ENTRE ESTESIS Y SOCIABILIDAD
Capítulo 10. Diana, in vivo
10.1 De la política a lo político
10.2 Crisis de regímenes
10.3 Desdoblamientos
10.4 En situación
10.4.1 Masas tímicas en movimiento
10.4.2 La práctica sociosemiótica
Capítulo 11. Comunidades de gusto
11.1 Del placer de los sentidos al sentido como placer compartido
11.1.1 Una puesta en valor paradójica
11.1.2 Cosméticos y narcóticos
11.2 Cervezas de los trópicos
11.2.1 Tipos de actantes colectivos
11.2.2 Figuratividades
11.3 Giros y vueltas
Capítulo 12. El gusto de la gente, el gusto de las cosas
12.1 El gusto y su sujeto
12.1.1 Un don recíproco
12.1.2 Condiciones de una semiótica del gusto
12.2 Formas del gusto
12.2.1 La inconstancia necesaria
12.2.2 El gusto de los placeres – el gusto de agradar
12.2.3 Formas de logro [d’accomplissement]
12.3 Políticas del gusto
12.3.1 Entre estésico y etológico
12.3.2 Apolo y Dionisos
12.3.3 Problemas de epistemología y de metodología del gusto
12.4 Recorridos y estrategias
12.4.1 El Camaleón y compañía
12.4.2 De la mundanidad al ser-en-el-mundo
12.4.3 El Oso y sus congéneres
12.4.4 El gusto de las cosas
12.5 Hacia una semiótica “existencial”
REFERENCIAS
ÍNDICE DE NOCIONES Y DE TEMAS
Introducción
El gesto científico fundamental que hemos aprendido es un gesto de exclusión. Para conocer, es necesario –exigencia epistemológica y metodológica primera– proponerse objetos claramente delimitados y plantearse acerca de ellos cuestiones que tienen que ver con alguna problemática precisa. Nos hemos acostumbrado, pues, a descartar, o al menos a suspender, desde el comienzo de cualquier investigación, todo aquello que no nos parece directamente pertinente en relación con el punto de vista que hemos elegido a nuestro gusto para comenzar, y al cual debemos atenernos a lo largo de nuestro recorrido. Investigar, analizar, hacer “trabajo científico”, es renunciar de entrada a tratar lo real en la forma como lo aprehendemos y lo vivimos en la inmediatez de la experiencia, es decir, como totalidad.
Y, sin embargo, aun asumiendo la finitud de los esfuerzos, de los resultados y hasta de los objetivos que nos hemos propuesto, ¿cómo no aspirar a un saber que supere esos estrictos y casi austeros límites? Decir que en este asunto no se darán milagros no impide imaginar una comprensión penetrante, íntima, global y al mismo tiempo lo más cercana posible de las cosas mismas, y no, como quiere el Método, parcial, a distancia, y con frecuencia insípida. Pero como, aun soñando de ese modo, volvemos a pesar de todo, por costumbre, por escrúpulo o por necesidad, a fijar, en nombre del buen método, un punto de vista determinado y a adoptar una distancia de observación particular en relación con el objeto que nos disponemos a estudiar, nos encaminamos de nuevo, y eso es desde el principio, hacia el mismo sentimiento de frustración a la llegada: el de haber pasado, a pesar nuestro, al lado del objeto elegido sin haber podido decir de él lo que hubiera sido necesario para dar cuenta de lo que es en sí mismo, en su globalidad. Y en la descripción que finalmente damos de él, no llegamos a reconocer lo real cuyos contornos nos habíamos propuesto circunscribir y cuyo misterio hubiéramos querido comprender, como si la manera misma que hemos adoptado para abordarlo nos hubiese impedido irremediablemente captar lo que tenía de más viviente o dejado escapar lo que verdaderamente en él nos afectaba.
Desde ese punto de vista, nada nos hubiera convenido mejor que la desengañada fórmula que Raymond Queneau, en Les Fleurs bleues, pone en boca de su (anti)héroe el duque de Auge, moderno caballero del Grial, indefinidamente decepcionado de su búsqueda irrisoria, en su caso modestamente gastronómica: después de cada una de sus co-midas, festines siempre esperados, y por supuesto indefectiblemente decepcionantes, como para nosotros al término de cada uno de nuestros artículos, de cada uno de nuestros “ensayos”, una sola y misma constatación: “¡Otro desastre más!” [“Encore un de foutu!”]1.
De ahí la tentación, poco razonable tal vez, pero no por eso menos insistente, de reintegrar en el marco mismo de nuestros análisis algunas dimensiones por lo menos de nuestra relación con el mundo, lo que nos hace perder el punto de vista selectivo que hay que adoptar cuando nos decidimos a mirar las cosas como objetos de un conocimiento estrictamente “científico”. ¡Dejemos de excluir! Y resulta que las dimensiones que a uno le gustaría recuperar son precisamente, ante todo, aquellas cuyo descarte se considera, desde la otra perspectiva, como más necesario para la construcción de un saber riguroso, basado en la toma de distancia y en la objetivación. Esas dimensiones perdidas son, ante todo, la de la presencia inmediata de las cosas ante nosotros, antes de la aparición de cualquier forma de articulación y de reconocimiento convencional, y la de lo experimentado [l’éprouvé], que puede ser definido como la experiencia de un sentido que procede directamente de nuestro encuentro con las cualidades sensibles inmanentes a las cosas presentes.
¿Qué podemos, pues, recuperar de nuestra relación vivida con el otro, con el mundo, con las cosas mismas? La experiencia, entendida como momento de emergencia del sentido, ¿tiene que quedar irremediablemente para nosotros en el orden de lo que hay que callar porque, semióticamente, no tiene nada que decir? ¿O por el contrario, podemos esperar hablar de ella sin dejarnos llevar por la mera ensoñación o por un vago impresionismo, es decir, permaneciendo en los límites de una búsqueda de inteligibilidad razonada y comunicable?
Apostar, como lo haremos, por la posibilidad de una respuesta afirmativa significa, en realidad, optar por una vuelta a los orígenes. Antes de desarrollarse (durante los años 1970-1980) como una gramática del discurso, la semiótica se había constituido, en efecto, a partir de una reflexión de inspiración fenomenológica sobre nuestra relación con el mundo percibido, considerado como “lugar no lingüístico” de la emergencia de la significación2.
Pero por el simple hecho de que el discurso verbal, y solo él, puede ofrecer los medios metalingüísticos necesarios para dar cuenta (mal que bien) de otras semióticas, se ha llegado rápidamente a privilegiarlo en la práctica, aunque no por derecho. Dejando de lado el ámbito de las prácticas significantes en acto, donde lo verbal goza apenas de una superioridad relativa en relación con otras semióticas –gestual, visual o proxémica, por ejemplo–, por las que pasan nuestras relaciones con el otro, y a fortiori con el mundo natural, se ha considerado preferible, o más razonable, limitarse, al menos para comenzar, al análisis de los discursos enunciados, de los “textos” stricto sensu. Pero como lo provisional tiende a convertirse en permanente, el plano de la experiencia vivida, en cuanto tal, será permanentemente “olvidado” como nivel de realidad potencialmente analizable, en provecho casi exclusivo de aquello que los sujetos llegan a decir. Como a Greimas le gustaba repetir –el primer Greimas, el de Semántica estructural–, “¡Fuera del texto, no hay salvación!”.
Como en la época se daba más importancia al didactismo a fin de velar por la “salvación” [semiótica] de los novicios analistas, se organizó una verdadera guía de “normalización” de los textos con vistas al análisis. Se ofrecía en ella la lista de las marcas discursivas que era preciso anular para pasar del objeto empírico al objeto de análisis: aquellas, precisamente, que indicaban la presencia originaria de un yo, cuerpo-sujeto enunciante in vivo, en un aquí-ahora inasible como tal3. Como resultado de esos procedimientos de limpieza metódica que apuntaban fundamentalmente a los índices de la persona y a los “deícticos”, uno podía estar seguro de obtener, por eliminación, un objetotexto lo más alejado posible de las circunstancias particulares de su producción: material artificial por construcción, palabra separada de su origen y colocada fuera del tiempo y del espacio, aunque en esa misma medida más cómodamente analizable que el acto enunciativo que presupone. Lo mismo, más o menos, ocurre en ciencias naturales con esos materiales brutos, por así decir, demasiado vivientes, que comienzan por prepararse purificándolos y acondicionándolos antes de colocarlos cuidadosamente in vitro, porque de otra manera no podrían ser observados en buenas condiciones.
Hay que considerar, pues, la sabiduría de las precauciones metodológicas asumidas en los años sesenta, sin las cuales, probablemente, no se hubiera establecido ningún modelo semiótico eficaz. Era necesario proponerse en ese momento un plan de análisis drásticamente simplificado para sentar los fundamentos conceptuales de un método de análisis operativo y forjar instrumentos precisos de lectura. Pero hoy, gracias justamente a las conquistas obtenidas por las investigaciones conducidas desde entonces sobre aquellas bases, es posible la superación de aquellas premisas reductoras. Y ha sido, precisamente, otro libro del mismo autor –esta vez, del “último” Greimas– el que nos coloca en la nueva vía.
Ese libro, aparecido en 1987, es De la imperfección4, libro que marca el tránsito de una etapa decisiva después de un recorrido jalonado por la publicación de Del sentido I y II, de Maupassant y del Diccionario de Semiótica. En unos veinte años, esos trabajos, así como aquellos de los miembros del equipo constituido en torno al seminario semanal de la Escuela de Altos Estudios, permitieron desarrollar sistemáticamente una aproximación objetivante, inaugurada por Semántica estructural, y concretar un gran número de promesas, esencialmente acerca de una gramática narrativa de aplicación cada vez más amplia, hasta incluir finalmente, con Semiótica de las pasiones, la problemática de los “estados del alma” del sujeto5. Con el pequeño volumen publicado en 1987, trabajo a primera vista tan “literario” que la mayor parte de lectores, sobre todo en Francia, lo tomaron como una renuncia a las exigencias de una semiótica rigurosa, Greimas vuelve a las fuentes fenomenológicas de las que había partido y a las cuales nos hemos referido más arriba, y renueva con ello las perspectivas de la investigación, introduciendo un concepto clave, totalmente ignorado hasta entonces en semiótica: el concepto de estesis.
A partir de ahí, comienza a tomarse en cuenta la reintegración de las dimensiones perdidas de la significación, a las que hemos aludido antes. Por nuestra parte, después de La sociedad figurada, ensayo de descripción de las condiciones de emergencia del sentido en diversos tipos de interacciones, basado en una toma de distancia objetivante en relación con el objeto, hemos esbozado, con Presencias del otro, un primer paso en la dirección de una semiótica que trata por el contrario de adoptar lo más cerca posible el punto de vista de los sujetos implicados en las experiencias vividas, tomadas como objetos de estudio6. La ambición del presente ensayo consiste en dar un paso más en la misma dirección, proponiendo una conceptualización de tipo interactivo que permita describir semióticamente la manera como el componente sensible –estésico– interviene en la captación del sentido in vivo, es decir, en acto y en situación.
La dimensión estésica de nuestra relación con el mundo es aquella por la que nos es dado experimentar (éprouver) el sentido como presencia: formulación deliberadamente provocadora frente a los defensores de una “semiótica racional”. Hasta el presente, se han venido analizando significaciones articuladas, consideradas como pertenecientes al orden de lo inteligible y de lo cognitivo, y, de pronto, de lo que ahora se trata es de tomar por objeto un sentido del orden de lo sensible y de lo afectivo. Se pueden fácilmente imaginar, a partir de ahí, dos semióticas distintas y hasta, no tardando, dos escuelas rivales, que, en el peor de los casos, lleguen a ignorarse mutuamente, y en el mejor, puedan entrar en conflicto abierto: de un lado, los especialistas de lo discursivo, de lo cognitivo, de lo racional, de lo articulado, de lo categorial, de lo formalizable (y hoy, de lo tensivo); del otro, los amantes de lo prediscursivo, de lo sensitivo, de lo afectivo, de lo amorfo, de lo estésico, de lo impresivo (y, como veremos, de lo contagioso)… Pero en realidad, si puede constituirse una semiótica “de lo sensible” –o mejor, una semiótica capaz de dar cuenta de los principios de eficiencia de lo sensible en los procesos de constitución del sentido en general–, eso no podrá lograrse ni yuxtaponiéndose a la semiótica “de lo inteligible” bajo las diferentes formas que pueda adoptar, ni pretendiendo ponerse en su lugar. Una y otra de esas posibilidades terminarían por admitir como una necesidad incuestionable un corte, cuando, por el contrario, el verdadero desafío consiste hoy precisamente en lograr superar semejante dualidad.
Ciertamente, los semióticos no hemos inventado la distinción entre lo inteligible y lo sensible –entre alma y cuerpo–. Y nuestra meta tampoco consiste en descubrir la manera de pasarla por alto. Lo que nos debe preocupar en este momento es cómo dejar de oponerlos en teoría, y lograr mostrar, por el contrario, que más allá o más acá de la diversidad aceptada de los regímenes de construcción y de captación de sentido, el sentido es uno.
Lo cual viene a postular que el acto de “comprender”, entendido como la captación de significaciones discursivamente articuladas, no excluye sino que incorpora la experiencia sensible de un mundo vivido en el momento mismo en que hace sentido, y que, inversamente, el “sentir” constituye ya en sí mismo un primer modo de captación del sentido, de tal suerte que en la manera misma como experimentamos, incluso físicamente, nuestra presencia ante el mundo, está ya diseñada una forma de comprensión. Lo cual quiere decir que, desde nuestro punto de vista, lo sensible no constituye una suerte de suplemento cuyo estudio vendría ahora a enriquecer una problemática primera, más fundamental, que sería la de lo inteligible considerado como el terreno propiamente dicho de la investigación. De hecho, las dimensiones en cuestión son constitutivas, en conjunto e indisociablemente, de nuestro objeto.
Estos puntos de vista, que antes de De la imperfección hubieran chocado a no pocos semióticos, han llegado a constituirse ya, por así decirlo, en banalidades. Lo que resulta aún más difícil de hacer aceptar es la idea de que la superación de la concepción dualista que durante tanto tiempo ha llevado a fundar el desarrollo de la semiótica sobre el descarte sistemático de la presencia, de la sustancia, de la vivencia y de todo aquello que tenga que ver con lo sensible, pasa además por una revisión conceptual que concierne al estatuto, a la función, a la identidad misma del sujeto –el enunciador, que se considera que vive las interacciones que analizamos, y también el enunciante, que efectúa su análisis, los cuales tienden, por lo demás, a encontrarse, si no a confundirse–.
Mientras que la identidad ha sido definida en semiótica por el tipo de roles que un sujeto cumple dentro del universo narrativo, organizado este como un sistema de relaciones cerrado sobre sí mismo, no ha habido necesidad de entrar en los detalles de ciertas especificidades individuales, de orden existencial o material. En el marco de esos sistemas, toda identidad individual estaba dada de antemano en términos generales bajo la forma de funciones, de recorridos y de programas a realizar. La vida, o su simulacro narrativo, no hacían más que actualizarlos. Pero se puede defender también una concepción dinámica que haga de la persona-sujeto una construcción que adquiera forma en situación, en función de interacciones concretas con otro, con las cosas, y, por supuesto, con los textos, considerados igualmente como realidades de orden indisociablemente inteligible y sensible. Eso supone cierta disponibilidad para la interacción con las realidades de todo tipo con las que el sujeto se encuentra confrontado, una participación plena y total en los contactos con el otro, cualesquiera que sean su forma y su estatuto, una presencia efectiva y directa en el mundo sensible.
Desde este punto de vista también, la misma lógica de la marcha comprensiva que tratamos de desarrollar, nos impone la integración de lo somático y de lo sensible –de lo estésico– entre las dimensiones pertinentes del análisis.
Lo sensible no debería, por consiguiente, oponerse jamás a lo inteligible. Ni siquiera como su contrario por naturaleza. En cuanto objeto de conocimiento teórico y analítico, no difiere esencialmente de la otra dimensión. También él extrae su eficiencia de articulaciones que le son propias, de cualidades sensibles diferenciadas y modulables entre sí. Y, sobre todo, en cuanto que está investido en la materialidad de los seres y de las cosas, tiene sus figuras, su consistencia, un espesor, una plástica y un ritmo que, por presentar cierto número de regularidades, se especifican en cada uno de sus lugares de manifestación. Todo ello, con el mismo derecho que su complementario, constituye una positividad analizable. Además, si contribuye de manera decisiva al modo como lo real hace sentido, es en función de la competencia estésica de sujetos capaces de experimentar sus efectos, y esa competencia reclama también la mirada semiótica.
¿Pero qué es lo que quiere decir exactamente “experimentar” [éprouver]? Para elaborar semióticamente esta noción (ausente también de nuestro dominio hasta que Anne Hénault la introdujo por primera vez7), conviene tomar en cuenta, en el plano del metalenguaje, las dos acepciones principales que recubre este verbo en la lengua usual. Como se entiende en general casi exclusivamente, probar [éprouver] consiste en probar algo, es decir, resentir pasivamente el efecto de algún proceso que nos afecta, trátese de metabolismos internos (tener náuseas, adormecerse), de un dato exterior que viene a marcarnos con su huella (experimentar la sensación de una quemadura, la voluptuosidad de una caricia), o de una combinación de ambos (experimentar un sentimiento de bienestar, de angustia o de pánico).
Pero es también, activamente, probar a alguien, dicho de otro modo, someterlo a prueba. De hecho, el sentido –el sentido sensible, estésico, resentido, experimentado– solo puede nacer de un encuentro en el que el sujeto se halle ante todo puesto a prueba, casi ante el desafío de vivir la presencia sensible del otro, del mundo, del objeto (y en última instancia de su propio cuerpo) como haciendo sentido: es necesario que el sujeto encuentre, en relación con la configuración sensible que el mundo le ofrece, una manera de ajustarse de tal modo que pueda emerger, para él, sentido y valor. Eso requiere de su parte un mínimo de apertura al otro, con frecuencia un verdadero trabajo (en relación con su propio grado de sensibilidad), en otros casos la aceptación de un riesgo (el de ser contaminado por la alteridad con la cual se enfrenta), y siempre una suerte de generosidad consistente en reconocer en el otro, más allá de su posición de objeto probado, la cualidad al menos potencial de otro sujeto, de un sujeto probante; probante, primero, en el sentido de que el otro nos prueba [nos somete a prueba] con su presencia, y luego, porque jamás puede excluirse por completo que ese-otro-que-nos-pone-a-prueba no esté a su vez en trance de experimentar los efectos de nuestra propia presencia ante él.
Considerado desde esta perspectiva, el “probado”, en tanto que hace sentido, no es un simple dato: se construye en la interacción, gracias a una puesta a prueba (con frecuencia recíproca) del sujeto por medio de las cualidades sensibles inmanentes al otro. Y no culmina en una fusión cuyo efecto sería reducir el uno al otro, sino en una realización mutua y coordinada, que presupone la autonomía de uno con relación al otro. Ciertamente, para sentir en primer grado, para “resentir” una sensación determinada, de ningún modo es necesario vivir la relación al otro como una relación dinámica. Lo es, en cambio, para captar en esa relación la emergencia de un sentido y la creación de un valor, por ejemplo estético. Por el contrario, aquello que no nos ha probado primero podrá sin duda tener significación, ser reconocido, descifrado, decodificado, interpretado, leído, pero, en comparación, tendrá poco sabor y no contribuirá a nuestra realización, a hacernos ser diferentes de lo que somos; a lo más podrá contribuir a que tengamos más, más posesiones o más saber.
En esas condiciones, si probar tiene que ver, sin duda, con los estados del sujeto y con lo que habitualmente se llama las “pasiones”, se trata no obstante, desde nuestro punto de vista, de un género de pasiones paradójicamente muy activas en tal caso. En realidad, aquí están en juego dos maneras distintas de concebir el acercamiento a las pasiones. Al lado –y no en lugar– de la descripción de una pasión determinada (el sentimiento de “frustración”, por ejemplo) en términos de estados que pueden ser definidos con la ayuda de un vocabulario de la gramática modal (se siente “frustrado” aquel que se encuentra disjunto del objeto que quiere y que cree que le es debido), se pueden tomar también como objeto de una analítica de la pasión los procesos que se desarrollan entre un sujeto y su otro en el estadio de la puesta a prueba, unilateral o recíproca, en que consiste su puesta en contacto, cuerpo a cuerpo –relación que solamente se podrá describir, en cambio, en términos estésicos–.
El momento de la pasión no viene en ese caso después de la acción, como resultado de un dispositivo modal presupuesto, sino que coincide con el momento de la interacción. En lugar de preocuparnos por afinar semióticamente la tipología de los estados pasionales ya repertoriados por la tradición filosófica y la gran literatura –admiración (Descartes), amor-pasión (Stendhal), avaricia (Molière), cólera (Nietzsche), entusiasmo (Kant), celos (Proust), y así sucesivamente–, nos interesaremos más bien en explorar la dinámica sin fronteras a priori de toda suerte de pequeñas pasiones vividas día a día, en cuerpo y alma (porque no ponen en juego la psique sino tocando al mismo tiempo el soma), en la experiencia de una confrontación de todos los instantes con las formas más diversas del otro en cuanto presencia sensible a nuestro lado.
Gracias a los clásicos de la fenomenología francesa, comenzando por Sartre y Merleau-Ponty, y a una vasta literatura volcada a la exploración de la propioceptividad del sujeto en contacto con el mundo sensible, donde encontraremos autores tan diversos como Musil o Svevo, Proust, Simon o Sarraute, Sterne o Woolf, las pasiones de este tipo, en cierto modo modestas –vinculadas a nuestro simple ser-en-el-mundo–, tienen también, desde hace buen tiempo, su lugar en nuestro imaginario. Pero tal vez porque forman parte, muy humildemente, del curso ordinario de la vida, y además, sin duda, porque apenas se distinguen de las fluctuaciones o de los tropismos cambiantes a cada instante, ligados a la manera misma de sentirnos, o a nuestros “humores”, no forman parte, como dice Simmel, de las “formaciones puras a las que la lengua les presta nombre”8.
Como de ellas vamos a hablar a lo largo de este libro, las llamaremos pasiones sin nombre. Dado que toda denominación tiende a congelar las identidades y a fijar programas, es claro que al sustraernos de este modo a la denominación, al sustantivo, tratamos de evitar deliberadamente circunscribir a priori y de reificar lo que, en nuestra opinión, debe quedar en el orden de lo abierto y de lo procesal. Como la semiótica solamente se ha ocupado hasta el presente de pasiones con nombre, faltaba, en efecto, explorar aquellas otras innombradas, que pueblan el espacio de las formaciones impuras, es decir, indefinidamente en formación, y mostrar que no se confunden necesariamente con lo indecible. Porque si esas pasiones no tienen nombre, tienen en cambio un principio general y común que nos va a permitir dar adecuada cuenta de ellas. Dicho principio es el que nosotros llamamos contagio del sentido.
Con ocasión de un coloquio organizado en 1995 por Ignacio Assis Silva, ya desaparecido, sobre las condiciones de una aproximación semiótica a las relaciones entre cuerpo y significación, introdujimos la idea de contagio como matriz de un conjunto de pasiones interactivas y estésicas9. La explicitación de esa propuesta a lo largo del presente volumen se inscribe en el marco de la teoría del sentido en general, y representa, por lo menos para nosotros, una vía posible para superar la visión dualista evocada más arriba, que se mantiene aún hoy fuertemente arraigada en nuestro dominio.
Para poner a punto estas propuestas, hemos tenido que proceder a un examen crítico de diversos aspectos de la teoría semiótica clásica, y sobre todo del modelo de la junción, en torno al cual ha sido articulada, así como de sus prolongaciones más recientes en términos de “tensividad”, y a fijar en contrapartida los contornos de un segundo régimen de sentido posible, el de la unión. Lo cual nos ha conducido a completar el aparato conceptual ya establecido, añadiendo un conjunto organizado de nociones nuevas, entre las cuales, además de las de unión y contagio, se encuentran las de ajuste y realización [accomplissement], y a título complementario, las de costumbre, proximidad, dispendio, e incluso imagen. Esta construcción constituye el objeto de la primera parte: De la junción a la unión. La segunda parte: El contagio del sentido, está consagrada a la confrontación del régimen de sentido anteriormente esbozado con diversos planos de la experiencia vivida (relación a la alteridad, a la temporalidad, al objeto visible). La última parte: Entre estesis y sociabilidad, propone una serie de ilustraciones en forma de análisis de casos, donde podremos ver cómo opera el contagio del sentido en el plano interindividual o colectivo.
Sin embargo, el examen de los ejemplos no constituye, a nuestro modo de ver, un momento de la investigación separado de la construcción de la teoría propiamente dicha. En la perspectiva de una semiótica de la experiencia, ni el objeto de conocimiento, ni siquiera los conceptos que responden de él pueden, en verdad, convertirse en objeto de definiciones especulativas a priori. Se constituyen, por el contrario, a través de la descripción misma de las situaciones y de las interacciones generadoras de sentido, como puede esperarse de una marcha que, permaneciendo semiótica en sus principios y por su método, saca partido deliberadamente del retorno a las fuentes de inspiración fenomenológica de los primeros años. De ahí, también, una forma de escritura que, sin descuidar el enfoque modelizante, no trata en absoluto de ocultar la implicación del sujeto enunciante (es decir, en este caso, analizante) en tal o cual de los procesos tomados por “objetos” de análisis. De esa implicación (o de esa confusión, dirán algunos), el Greimas de De la imperfección nos ha dado igualmente el “mal” ejemplo.
Bien o mal inspirada, así avanza nuestra sociosemiótica, con frecuencia contra las resistencias –siempre estimulantes– de la academia semiótica, y gracias sobre todo a la complicidad de algunos investigadores cercanos: visión y desafío de Ana Claudia de Oliveira, objeciones, sugerencias, instigaciones de Raúl Dorra, de Nijolė Keršsytė, de Gianfranco Marrone, de Francesco Marsciani, miradas críticas de Jacques Geninasca, intercambios regulares con Jean-Marie Floch hasta su muerte, en abril de 2001. Aquí y allá, nos interrogan a veces por los avances de nuestras investigaciones: la “sociosemiótica”, nos preguntan, ¿tiene verdaderamente un objeto, un campo de ejercicio, métodos propios que la distingan de la semiótica a secas? ¡De ninguna manera! Al contrario, el edificio teórico que nos esforzamos en construir sigue siendo, así lo esperamos, parte integrante de la semiótica general. Diríamos incluso, si la modestia no obligase a cierta reserva, que todo este trabajo es la semiótica misma, sin prefijo ni adjetivo, tal como actualmente pensamos que es posible desarrollarla. Y por qué no confesarlo: de todas las semióticas imaginables, la que preferimos, sin la menor duda, lo mismo que en el caso de las pasiones, es una semiótica sin nombre.
Vilnius, marzo de 2003.
NOTA.- Salvo el capítulo 3, “Sentido e interacción”, inédito, los textos que siguen sustituyen a versiones anteriores ya publicadas, pero que han sido íntegramente reescritas para la presente edición:
− Capítulo 1: “La mirada implicada”, versión reformulada de un texto aparecido con el mismo título en Revista Lusitana, 17-18, Lisboa, 1997 (Trad. española en Anthropos, 186, Barcelona, 1999; trad. portuguesa en Galaxia, 2, São Paulo, 2001; trad. lituana en Kulturos Barai, Vilnius, 2004).
− Capítulo 2: “Hacia una semiótica sensible”, versión traducida y totalmente reformulada del texto “De la imperfección: el libro del que se habla”, en E. Landowski, R. Dorra, A.C. de Oliveira (eds.). Semiótica, estesis, estética, Puebla-São Paulo, UAP/Educ. 1999 (Trad. portuguesa en A.J. Greimas, Da imperfeição, São Paulo, Hacker, 2002).
− Capítulo 4: “Hacer signo, hacer sentido”, versión reformulada de “Fronteras del cuerpo: hacer signo, hacer sentido”, en Caderno de discussão. VI Coloquio do Centro de Pesquisas Sociosemióticas, São Paulo, CPS, 2000 (Trad. italiana en P. Bertetti y G. Manetti (eds.), Forme Della testualità, Turín, Testo e imagine, 2001; trad. portuguesa en M.A. Babo y J.A. Maurão (eds.), O campo da semiótica, Revista de Communicação e Linguagens, 29, Porto, 2001).
− Capítulo 5: “El encuentro estésico”, versión reformulada del texto “Del contagio”, en E. Landowski (ed.), “Sémiotique gourmande”, Nouveaux Actes Sémiotiques, 55, Limoges, 1998; trad. española en Semiótica, estesis, estética, op. cit.; trad. inglesa en I. Pezzini (ed.), Semiotic efficacity and the effectiveness of the text. From effects to affects, Turnhout-Bologne, Brepols, 2001.
− Capítulo 6: “La presencia contagiosa” traducción, refundición y reformulación de “Viajen às nascentes do sentido”, en I. Assis Silva (ed.), Corpo e Sentido, São Paulo, Edunesp, 1996 (Trad. española en Cuadernos Lengua y Habla, 1, Mérida, 1999), y de “En deçà ou au-delà des stratégies, la présence contagieuse”, en Caderno de discussão, VII, São Paulo, CPS, 2001 [reedición en Nouveaux Actes Sémiotiques, 83, Limoges, 2002]; trad. italiana en G. Manetti, L. Barcellona y C. Rampoldi (eds.), Il contagio e i suoi simboli, Pisa, ETS, 2003.
− Capítulo 7: “Sabor del otro”, versión totalmente reformulada de un texto aparecido con el mismo título en Texte, 23, Toronto, 1998 (Trad. española en Tópicos del Seminario, 5, Puebla, 2001), y de “Pour l’habitude”, en Caderno de discussão, IV, São Paulo, CPS, 1998 (Trad. italiana en P. Fabbri y G. Marrone, Semiotica in nuce, vol. II, Roma, Maltemi, 2001).
− Capítulo 8: “El tiempo intersubjetivo”, versión completamente reformulada de “Il tempo intersoggetivo: in difesa del ritardo”, en P. Basso y L. Corrain (eds.), Eloquio del senso. Dialoghi semiotici, per Paolo Fabbri, Milán, Costa e Nolan, 1999.
− Capítulo 9: “Modos de presencia de lo visible”, versión totalmente reescrita de un texto aparecido con el mismo título en Caderno de discussão, V, São Paulo, CPS, 1999 (Trad. italiana en P. Basso (ed.) Modi dell’imagine, Bologna, Esculapio, 2001; trad. portuguesa en A.C. de Oliveira (ed.), Semiótica plástica, São Paulo, Hacker, 2004).
− Capítulo 10: “Diana, in vivo”, versión reformulada de “Diana, in vivo. Una lectura de la Princesa que bajaba la mirada”, en O. Quezada (ed.), Fronteras de la semiótica. Homenaje a Desiderio Blanco, Lima, Fondo de Cultura Económica/Fondo Editorial de la Universidad de Lima, 1999 (Trad. portuguesa en Farol, 1, Victória, 1999; trad. portuguesa revisada en Galaxia, 2, São Paulo, 2001; trad. lituana en Kulturos Barai, Vilnius, 2004).
− Capítulo 11: “Comunidades de gusto”, versión traducida y completamente reformulada de E. Landowski y A.C. de Oliveira, “Análise semiótica das companhas publicitárias da indústria brasileira de cerveja”, en Research Internacional, Buenos Aires, 1996, y de íd., “Entre o social e o estésico”, en Caderno de discussão, VIII, São Paulo, CPS, 2002 [reeditado en E. Peñuela (ed.), Rumos da semiótica, São Paulo, A. Blume, 2003]; trad. italiana en A. Semprini (ed.), Lo sguardo sociosemiotico, Milán, Angeli, 2003.
− Capítulo 12: “El gusto de la gente, el gusto de las cosas”, traducción y reformulación completa y aumentada de “Gosto se discute”, en E. Landowski y J. L. Fiorin (eds.), O gosto da gente, o gosto das coisas, São Paulo, Educ, 1997 (Trad. italiana en íd., Gusti e disgusti. Sociosemiotica del quotidiano, Turín, Testo e imagine, 2000).
PRIMERA PARTE
De la junción a la unión
Capítulo 1
La mirada implicada
1.1 TEXTOS Y PRÁCTICAS
Durante largo tiempo, la semiótica ha sido considerada y se ha considerado a sí misma como un método de análisis de contenido. Ingenuamente, desde dentro o, por desafío, desde fuera, se le pedía que dijese el sentido de los textos. Y, por supuesto, no podía hacerlo. Y no por falta de instrumentos de lectura, pues los había forjado y muy eficaces, sino a causa de un malentendido acerca del objeto. De hecho, aun dando por entendido que los textos, y muchas otras cosas también, hacen sentido, no por eso ese sentido que les sería propio –esa suerte de “perfume” que parece emanar de ellos1 y que tan pronto nos cautiva inmediatamente, tan pronto solo se deja definir con grandes esfuerzos– estaría de antemano allí presente como un tesoro escondido bajo la superficie de las palabras o como la solución de un enigma disimulada tras las apariencias. Para que así fuese, el sentido tendría que ser un componente sustancial de los textos o una suerte de substrato de las cosas en general, que existiría fuera de nosotros y estaría esperando nuestro paso para darse a conocer. Ahora bien, comprender no consiste en descubrir un sentido ya hecho por completo, sino, por el contrario, en constituirlo a partir de los datos manifiestos (de orden textual u otros), con frecuencia en negociarlo, y siempre en construirlo.
En una primera aproximación, esa construcción puede comprometer dos clases de manifestaciones. Unas presentan la apariencia de verdaderos productos finales, estructuralmente autosuficientes: un filme, un cuadro, una catedral, un reporte de inspección, una carta de amor, los restos de una ciudad después de una batalla, un ramo de flores, una sopa de cebolla, una novela. Realidades que parecen remitir a una totalidad de sentido potencial ofrecido a nuestro trabajo de interpretación como si se tratase de textos, verbales o no verbales, pero todos autónomos por naturaleza y como cerrados sobre sí mismos. Pero, por otra parte –caso más interesante a nuestro parecer–, existen operaciones de construcción de sentido con vocación de ser efectuadas a partir de manifestaciones en devenir, abiertas y dinámicas, que solamente se dejarán captar en acto. No se trata en ese caso de textos sino de procesos, de interacciones, de prácticas, por ejemplo sociales, en vías de desarrollo: una huelga, una crisis internacional que se anuncia o se prolonga, una nueva moda que se difunde, o, en otro plano, una “riña conyugal” que a fuerza de repetirse termina por convertirse en un estilo de vida, o más trivial tal vez, una pasión que uno siente nacer o apagar en sí mismo o en otro. Aquí no existe ninguna equivalencia con la “clausura del texto”, sino solamente configuraciones móviles cuyos efectos de sentido solo podrán ser construidos in vivo, en situación, y que, no obstante, también quisiéramos poder analizarlos, tanto más porque en lugar de ser meros testigos u observadores indiferentes (como el turista delante de una catedral), nos hallamos con frecuencia directamente implicados en los resultados que pueden derivarse de la manera en la que hacen sentido ante nuestra vista al desarrollarse.
Sin embargo, por cómoda que sea, esta distinción de buen sentido entre textos y prácticas no es absoluta. Un rápido examen de un caso concreto nos permitirá mostrar su relativa debilidad en el plano conceptual. Tomemos como ejemplo una huelga: ¿“texto” o “práctica”? De hecho, se trata de una configuración compleja, donde intervienen conjuntamente por lo menos tres suertes de elementos heterogéneos por lo que se refiere a su estatuto: leyes y reglamentos de alcance general, destinados a organizar el “derecho de huelga”; movimientos sociales efectivos y reacciones patronales –suspensiones de trabajo, ocupación de locales, cierre patronal de la fábrica (o del negocio), manifestaciones, entrevistas y negociaciones–, y ciertamente también, en la prensa, por poca importancia que tenga el asunto, relatos y comentarios relativos a lo que está pasando. Es obvio que no se estudia la misma cosa según que se analice uno u otro de esos conjuntos de elementos. Cada uno de ellos hace sentido, aunque no todos de la misma manera. La ley y los reglamentos, y también el relato periodístico de los acontecimientos en curso, son objetos-textos que se refieren a ciertos procesos –procesos considerados o bien (desde el punto de vista del derecho) como virtuales y dentro de ciertos límites, o bien (en la perspectiva de la prensa) como ya o en parte realizados y listos para ser evaluados–. El movimiento de huelga en sí mismo, por el contrario, no es un “texto” que habla de un proceso. Es ese proceso mismo, una prueba cuyo resultado es aún incierto, donde se están confrontando actores que, por sus prácticas respectivas, tratan, unos y otros, de defender sus intereses. Estudiar semióticamente la huelga como un todo2 no se reducirá a trabajar únicamente con textos sino que tratará también, y sobre todo, de captar la organización y los efectos de sentido desde el punto de vista de las diversas partes en juego, y de toda una serie de prácticas en curso. Hasta aquí parecería que la distinción se mantiene.
No obstante, aunque la confrontación sea violenta, podemos suponer que las partes implicadas no se pasan, a pesar de todo, la totalidad del tiempo en pelearse: ni los huelguistas ni los patronos que se les enfrentan, ni el gobierno que probablemente trata de actuar como árbitro, ni los usuarios, ni, a fortiori, la “opinión pública” que sirve de testigo de la situación. En los intervalos entre las acciones en el terreno, es decir, al lado de aquello que, visto desde ambos campos, se podría llamar la “práctica militante” (por oposición a las “prácticas represivas” atribuidas al otro campo), se toma un respiro para leer, por ejemplo, el texto de la ley a fin de saber cómo aplicar o sortear lo que se prevé que pueda suceder en ese género de circunstancias, y para leer la prensa a ver qué dice en el caso presente. Una lectura semejante no es ni puede ser para nadie una lectura cualquiera “desinteresada”. Cada una de las partes lee, por el contrario, los textos (en este caso, los mismos textos) desde un punto de vista propio. Cada uno construye allí el sentido según una óptica inseparable de aquello que fundamenta su tipo de práctica específica (sindical, gubernamental, “mediática”, etc.). Por tanto, aunque los textos son siempre “textos”, su sentido no resulta tal cual, directamente, de lo que “son” en cuanto textos. Depende además de los puntos de vista de lectura adoptados por cada cual, es decir, de la posición de cada lector en cuanto actor inscrito en un universo de prácticas en conflicto.
Y así, la lectura misma llega a adquirir el estatuto de una práctica entre otras, no menos estratégica que, por ejemplo, la ocupación de los locales de trabajo o el envío de la policía para desalojarlos. No solo, por consiguiente, el sentido de los textos que se leen se construye en acto, sino que también el “acto de lectura”, realizado en situación, adquiere por sí mismo valor de acto, sin más. Podemos ver ahora en qué plano la distinción entre textos y prácticas comienza a perder terreno. No ciertamente en el plano de las formas de manifestación, pues desde ese punto de vista, se puede mantener la distinción sin inconveniente alguno entre la noción de objetos clausurados, acabados, estáticos, que seguiremos llamando “textos”, y la idea de procesos abiertos, en devenir, bautizados como “prácticas”. La oposición se difumina en el nivel de las modalidades según las cuales esas manifestaciones de órdenes diversos hacen sentido. Mientras que las prácticas (la ocupación de la fábrica o su evacuación) solo hacen sentido a condición de ser “leídas” como si fueran textos, los textos, a la inversa –la ley, los comentarios de prensa–, solo hacen sentido, en definitiva, en función de las prácticas específicas de sus lectores. Se produce ahí una suerte de quiasmo metodológico, cuyo reconocimiento ha contribuido, en el curso de los últimos decenios, al acercamiento en el plano epistemológico entre semiótica y fenomenología. Cuando los textos han dejado de aparecer ante nosotros como unidades con una significación en sí, y cuando hemos advertido que su análisis podía, en consecuencia, ser efectuado completamente desde fuera y a distancia (con toda “objetividad”), entonces comenzaron a constituir también para nosotros, los semióticos, realidades que, dentro de lo posible, tenemos que practicar como sujetos si queremos dar cuenta de ellos en cuanto unidades que hacen sentido.
No por eso deja de ser cierto que para que un objeto –texto o práctica– signifique algo, es necesario que presente en sí mismo un mínimo de rasgos estructurales que permitan “leerlo”. Y es ahí donde comienzan a plantearse nuevos y delicados problemas.
1.2 ENTRE SEMIOLOGÍA Y DECONSTRUCCIÓN
En términos casi triviales, si el sentido puede ser construido a partir de un objeto manifiesto determinado, ¿de dónde procede entonces ese sentido? ¿Directamente del objeto en cuestión, que habría que concebir entonces, en rigor, no solamente como dotado de una significación unívoca que le sería inherente, sino también organizado de tal manera que dicha significación no pudiera dejar de imponerse a cualquiera que pretendiese “leerlo”? ¿O del sujeto, que, en ese caso, debería poder disponer soberanamente de las características intrínsecas de lo dado sometido a su lectura, y construir con ellas el sentido a su gusto, únicamente en función de sus determinaciones “subjetivas” propias, sean de orden individual o dependientes de su cultura y de su pertenencia social? ¿O más bien de la relación entre esas dos instancias, es decir, de una forma o de otra, del ajuste entre aquello que el objeto, por sus propiedades inmanentes, propone como operaciones de lectura (y en consecuencia, como posibilidades de interpretación), y la manera como cada lector-sujeto puede disponer de ellas en función de su competencia específica de lectura? Como sabemos, cada una de esas hipótesis, una objetivante, otra subjetivista, y la tercera de tipo relacional, ha sido explorada en el marco de las reflexiones contemporáneas sobre el lenguaje, y más generalmente, sobre el estatuto de la significación y del sentido del mismo “sentido”.
1.2.1 Más acá de los signos y de los códigos
La primera opción, a la cual se adhiere la corriente positivista, nos lanza brutalmente hacia atrás, dado que, desde un punto de vista estructural, el sentido no puede ser concebido como una cosa instalada entre las cosas. Sigamos, no obstante, el razonamiento que se nos propone. Para que el mundo haga sentido, es necesario y suficiente, sostienen los más realistas, que los productos de la cultura, lo mismo que los objetos del mundo natural, estén adecuadamente “codificados”. A ese precio, la realidad nos habla, y lo que es más importante, se habla a sí misma.
Si los genes o las bacterias pueden, según parece, “comunicar” entre ellos, es porque un código, genético o de otro orden, les proporciona los medios para hacerlo. Lo mismo ocurre entre nosotros, los “sujetos”. La versión francesa de esa aproximación cientista, bautizada como “semiología”, se autodefine como la “ciencia” de los “sistemas de signos”. El interés, ciertamente paradójico, de esa definición radica, a nuestro parecer, en el hecho de que dice con toda exactitud, en solo tres puntos, lo que la opción semiótica que nosotros adoptamos nos lleva a rechazar.
Primer punto: lejos de proponerse dogmáticamente como una ciencia, la semiótica que nosotros practicamos es concebida, a lo más, como una teoría del sentido, y más restrictivamente aún, como una teoría indefinidamente en construcción. No precisamente porque el tiempo o las fuerzas nos hayan faltado para agotar el conocimiento de nuestro objeto de estudio, sino más bien por la naturaleza del objeto que hemos elegido, el sentido. Estando como está él mismo indefinidamente en construcción (por oposición a los signos inmovilizados en los códigos), invita por todos los medios a todas las tentativas de modelización, pero excluye la idea de un saber acabado. Bien entendido que esas reservas de orden epistemológico no dispensan a ningún semiótico de imponerse el máximo rigor en sus comportamientos analíticos, muy al contrario; pero tampoco nos impiden plantearnos, como los demás investigadores en ciencias sociales, una mira científica, mira que podemos definir como un esfuerzo de construcción conceptual orientado a la elaboración de modelos de comprensión lo más generales que sea posible3.
Segundo punto: permite explicitar lo que acabamos de decir, y nos permite ver que, en completa oposición, igualmente, con la semiología, perspectiva atomizante que hace del signo su objeto exclusivo a título de pretendida “unidad mínima”, el acercamiento semiótico se desinteresa por principio de esa noción, hasta el punto de prescindir, en general, del término mismo. La razón reside en que, en el plano de la significación, único nivel de análisis pertinente desde nuestro punto de vista, las configuraciones de las que se trata de dar cuenta se presentan como totalidades de sentido irreductibles a simples yuxtaposiciones o combinaciones de signos.
Tercer punto: la problemática semiótica apunta a la comprensión de los procesos de producción de sentido, y no a la descripción de sistemas (sígnicos u otros) cerrados sobre sí mismos. Esta última opción completa la oposición entre, por un lado, una semiología acantonada en el reconocimiento de códigos más o menos rígidamente institucionalizados, encargados de asegurar la reproducción de esquemas de significación ya constituidos, y, por otro, una semiótica concebida como teoría de los procesos de significación, interesada esencialmente en el estudio de las condiciones de la creación o de la transformación del sentido, y lo que es más importante, dispuesta a implicarse, en cuanto tal, en ciertas formas de participación de las prácticas mismas de producción de sentido (aunque solo sea, por ejemplo, en el ámbito publicitario)4.
Si recordamos estos puntos esenciales, es porque definen las condiciones de posibilidad de un proceder no dogmático que se propone tratar del sentido en cuanto desafío siempre renovado de dinámicas relacionales abiertas y creadoras. Se trata de la constitución de una semiótica anclada en la experiencia del día a día de los sujetos que somos; dicho de otro modo, inscrita en la vida misma, en cuanto búsqueda de sentido. Por lo demás, sobre la base de tales opciones –modestia, o más bien posicionamiento dialéctico frente a la cientificidad, rechazo de la reducción del sentido a lo sígnico y a lo codificado, insistencia en lo procesual y en lo interaccional–, autores tan diferentes como Barthes o, más recientemente y más explícitamente, Paul Ricœur, y en nuestros días, un gran número de investigadores extranjeros, en primer lugar italianos, se encuentran en el plano conceptual y metodológico mucho más próximos de Greimas y de la semiótica que de la semiología stricto sensu, aunque, sin embargo, por razones diversas, han preferido con frecuencia conservar la etiqueta5.
Pero consideremos aún por un instante las consecuencias de esa semiología que nosotros recusamos. Ha sido ilustrada especialmente por el estudio minucioso de los blasones y otros lenguajes artificiales, incluidos sobre todo los sistemas de las señales de circulación vial, pero nada más. Además, como para reforzar nuestra perplejidad, se da el caso de que, en el otro lado del Atlántico, la escuela semiológica norteamericana, heredera de Sanders Peirce, partiendo del mismo género de postulados reduccionistas, aunque con más audacia en su aplicación, amplía por el contrario el campo de sus pretensiones explicativas al universo entero, concebido como una inmensa red de mensajes constituidos de señales, unas convencionales, forjadas por las culturas, otras naturales, inscritas en la materia misma de las cosas en forma de impulsos físico-químicos, electromagnéticos u otros: de ahí, por ejemplo, una “fito-semiótica” o ciencia de la comunicación aplicada al reino vegetal.
Sea lo que fuere, que el universo del semiólogo se reduzca hasta llegar a lo irrisorio o que, en el extremo opuesto, se infle hasta el punto de virar hoy día hacia una suerte de misticismo cientista en busca de no se sabe qué piedra filosofal, el asunto se reduce siempre a la misma teoría simplista de la significación. Si el sentido es concebido como condicionado y clausurado por la existencia de códigos, es porque se dan por adquiridos cortes del sentido en unidades de contenido fijas, con las cuales la naturaleza o la cultura hacen coincidir, término a término, otras tantas unidades de expresión igualmente discretas y puntuales. Dicho de otro modo, según esa doctrina, todo “átomo” de sentido –todo aquello que puede ser “significado”– se encuentra de una vez por todas acoplado a un “significante” encargado de “denotarlo”; correlativamente, toda manifestación susceptible de ser interpretada con la ayuda de algún código tiene por definición “su” significación, aquella que le asigna dicho código, se supone, y ninguna otra, lo que no es tan evidente. Por ejemplo, el acceso de rubor al rostro (como unidad de expresión) se considera que “significa” naturalmente “vergüenza” (unidad de contenido), exactamente de la misma manera explícita y unívoca que el cambio del semáforo al “rojo” significa convencionalmente la “prohibición de pasar”. Por una vez, se trata de “descubrir” contenidos semánticos –de sentido– detrás de ciertas manifestaciones; pero como, por postulado, ese sentido solo podría existir aquí bajo la forma de contenidos biunívocamente asociados a unidades de expresión cuya sola función consiste precisamente en “significarlos”, resulta evidente que no se podrán encontrar jamás, en un marco semejante, más que significaciones ya repertoriadas, ya categorizadas y clasificadas, en una palabra ya codificadas: Perogrullo no hubiera encontrado nada mejor.
En cambio, manifestaciones finas y complejas como, por ejemplo, las expresiones sutiles de un rostro, como el tono de una conversación o la forma prosódica de un texto, por poco elaborada que esté, o en un orden de ideas completamente distinto, como la manera en que puede ser amoblado y decorado un salón –manifestaciones potencialmente significantes sin ninguna duda, pero cuyos efectos de sentido no están ni categóricamente fijados por alguna convención social ni son susceptibles de ser referidos a un orden de causalidad natural reconocible–, quedan fuera del campo del análisis semiológico. Lo que quiere decir que el semiólogo termina su tarea en el momento en que toca el umbral (siempre demasiado próximo cuando no ya superado) a partir del cual la significación deja de estar convencionalmente fijada de antemano, dicho de otro modo –extraña paradoja–, desde el momento preciso en que un análisis se haría necesario y podría resultar incluso interesante. Ciertamente, los defensores de la problemática del signo responderán que es posible que más allá de los códigos instituidos, hay también, en alguna parte y para algunos, “sentido”, pero que de ese sentido que solamente puede ser aleatoriamente proyectado sobre las cosas por no encontrarse objetivamente codificado, nada se puede decir. Admitamos, por nuestra parte, que esa es una manera rigurosamente “científica” de considerar la cuestión del sentido. Pero con eso, lo que haremos será evacuar muy expeditivamente la vivencia del sentido tal como la sienten los sujetos, porque ellos –volveremos sobre esto dentro de un momento– no tienen la menor preferencia por signos ni por códigos cuando se trata de la aprehensión global del hacer sentido de su propio estar-en-el-mundo.
1.2.2 Éticas de la lectura
Sin embargo, puesto que nos colocamos en posiciones radicales, tenemos que evocar también, al otro extremo, otra concepción de la significación, casi simétrica de la anterior. Tampoco será la nuestra, por supuesto, aunque, en principio, nos encontremos más próximos de ella en la medida en que se trata –al menos en el origen, en las versiones aún no vulgarizadas– de una problemática radicalmente abierta y dinámica. Por ese lado, en efecto, en el post-estructuralismo y la deconstrucción, la clausura del sentido cede el lugar a la proliferación ilimitada.
“El Texto practica el retroceso infinito del significado”6, escribe Barthes, uno de los representantes mayores de esa tendencia. En ese sentido, no es el sujeto el que va a quedar excluido, sino el objeto, “el texto”, y poco a poco, a partir de ahí, el Otro en general. En razón de su propio juego indefinidamente “dilatorio” (el término es también de Barthes), el texto se desvanece por completo. Correlativamente, frente a ese objeto que ha llegado a ser evanescente, o deliberadamente convertido en tal, el sujeto se encuentra muy pronto con que nada puede fijar límite alguno a su libertad de interpretación. El semiólogo prefería que todos los enunciados se redujesen a mensajes unívocos que habrían de ser “decodificados”. El post-estructuralismo, a la inversa, cuestiona las condiciones mismas de toda interlocución. En su forma más grosera, la que se cultiva en Estados Unidos (a partir, claro, de productos de exportación franceses) convierte el texto en una especie de puzzle a “reconstruir”, que hay que descomponer en piezas en un primer tiempo, a fin de permitir luego que el lector reordene como mejor le parezca las piezas desparramadas y las reajuste a su gusto o de acuerdo con sus intereses (por poca dimensión política que el texto ofrezca). Para ser breves, la deconstrucción, o el proceso de intención, instaurado como disciplina académica.
De acuerdo con esa perspectiva, todo lector está invitado a constituirse en pequeño soberano en materia de construcción de sentido. Lo único que puede poner límite a la deriva interpretativa, una vez enrumbados por esa pendiente, es cierta ética de la lectura. Yo recibo esta mañana una carta. Su sentido no me resulta del todo claro, pero me da la impresión de que si la tomo “al pie de la letra”, pone en riesgo todas mis relaciones con mi corresponsal. ¿Puedo, no obstante, decir de buena fe que la carta que me han enviado autoriza verdaderamente esta lectura que he hecho, a la cual se presta, sin duda, literalmente el texto que he recibido? ¿O no será más bien que estoy creando casi deliberadamente algún malentendido al focalizar sospechosamente mi atención en determinados detalles formales del mensaje que tengo ante los ojos, en algunas de sus figuras o de sus metáforas, por ejemplo, zonas de indeterminación sobre las que fácilmente podría apoyarme para denunciar hipotéticas intenciones ocultas (y tal vez hasta “inconscientes”) de mi interlocutor? Del mismo modo, en la fuente de muchas escenas evocadas más arriba a propósito de la “vida de pareja”, ¿no habría con frecuencia, por parte de al menos uno de los interlocutores, algo así como un prejuicio interpretativo, un querer hacer decir a la palabra del otro algo distinto de lo que, en el fondo, sabe que quiso decir? Prejuicio consistente en jugar con la literalidad de lo dicho –con la estructura superficial y figurativa del enunciado, como producto– en contra de la enunciación misma, como acto. Para detener ese delirio interpretativo, sería necesario que, en un momento dado, aquel que ha comenzado a dejarse llevar por él renuncie a la parcialidad de su lectura o a la paranoia de su audición, y se resuelva, por el contrario, a reconocer la positividad que, justamente, ha decidido ignorar: el discurso del otro en toda totalidad que hace el sentido. Dicho de otro modo, sería necesario que, dejando de privilegiar algunos signos artificialmente aislados del todo del que forman parte, postulase la posibilidad de un efecto de sentido global, ligado a la presencia del otro en cada uno de los niveles de articulación semiótica que sostienen lo que enuncia. Y sin esa apuesta, o sin esa generosidad, ¡no hay diálogo posible!, puesto que en el fondo se trata de dar crédito al otro acerca de un sentido que, si bien pasa por la letra del texto, la sobrepasa con creces, y por tanto no está ni puede estar inscrito allí por entero.
¿Con la ayuda del post-estructuralismo, del post-modernismo y del deconstruccionismo, no hemos entrado, de hecho, en la era del soliloquio y del cada uno para sí? Aparentemente, no se trata ya de participar en la construcción de un sentido compartido, sino de jugar a manipularlo unilateralmente, y de “gozar” al hacerlo. ¿Pero de qué, concretamente? No del texto mismo, claro está, sino de la denegación que se le impone al gozar ese “placer” no con él, tomándolo como una alteridad que se ofrece para ser escuchada, sino contra él, reduciéndolo a su literalidad de objeto textual. Placer literalmente a contrasentido, del cual pueden distinguirse dos formas tipo: una, amparándose en el “libre juego de los significantes” (o de cualquier elemento interpretativo), nos retrotrae más acá de la crítica impresionista de antaño y desemboca por lo general, a falta de talento, en la insignificancia y en el lugar común; otra, menos inofensiva, participa de la denuncia militante (o “deconstruccionista” en sentido estricto): sistematiza el prejuicio de lectura al modo del oscurantismo terrorista7.
Como se ve, el desnivel entre las diferentes prácticas de lectura y de interpretación a las que hemos pasado revista, tienen finalmente menos que ver con la elección entre una actitud objetivante y una posición previa subjetivista que con la idea misma que uno se hace del sentido y de su estatuto. Y desde ese punto de vista, semiólogos y deconstructivistas terminan asombrosamente por encontrarse a pesar de todo lo que los separa. Para los primeros, la transparencia atribuida a los significantes en relación con los significados garantiza la univocidad de los discursos; el estatuto conferido al sentido es, en el fondo, el de una sustancia encerrada en los enunciados (verbales u otros) en forma de marcas precisas y estables que remiten a otros tantos significados repertoriados en el marco de códigos preestablecidos. Y lo más sorprendente es que postulando, exactamente en el polo opuesto, la opacidad de los significantes y su autonomía en relación con las unidades de contenido (opacidad y autonomía relativas pero incontestables, una vez que se sale del dominio restringido de los sistemas de signos tan caros a los semiólogos), los deconstructivistas no se liberan de ninguna manera de la problemática sustancial precedente. La decodificación mecánica es sustituida, ciertamente, por un “trabajo” del texto –“trabajo de las asociaciones, de las contigüidades, de las postergaciones”, que apunta, como dice el mismo Barthes, a “una liberación de la energía simbólica”8–. Pero haciendo eso, desemboca en estrategias de lectura que se reducen igualmente a una serie de manipulaciones del discurso enunciado