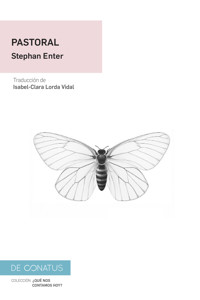
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: De conatus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
El libro que nos lleva a la experiencia sensorial de la infancia. ¿Quién no quiere volver a sentir las sensaciones que teníamos en la infancia ante la visión de un cielo, el calor, la lluvia, los insectos? Pastoral reactiva nuestra capacidad de sentir el mundo como cuando se descubre por primera vez. Y desde ahí, las identidades, las guerras, el racismo quedan ridiculizados. Verano, años 80. Los hermanos Oscar y Louise han crecido en un lugar cerca de un pueblo dividido en dos: el gueto de los estrictamente religiosos reformistas holandeses y los habitantes de las Molucas que constituían el ejército holandés de la India del este. Los dos grupos de personas eran recelosos entre sí. Mientras Oscar, el último año de colegio está deseando ir a la universidad de una gran ciudad, su hermana Louis regresa preguntándose si esa salida le ha proporcionado algún conocimiento interesante. Y es el amor el que realmente mueve el mundo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PASTORAL
Título:
Pastoral
De esta edición:
© De Conatus Publicaciones S.L.
Casado del Alisal, 10
28014 Madrid
www.deconatus.com
© Stephan Enter (2019)
First published by Uitgeverij Van Oorschot
Published by special arrangement with Uitgeverij Van Oorschot in conjunction with their duly appointed agent 2 Seas Literary Agency and SalmaiaLit.
© De la traducción: Isabel-Clara Lorda Vidal
Este libro fue publicado con el apoyo de la Fundación neerlandesa de letras.
Primera edición: abril 2022
Diseño de la colección e ilustraciones: Álvaro Reyero Pita
ISBN: 978-84-17375-63-8
Producción del ePub: booqlab
Todos los derechos reservados.
Esta publicación no puede reproducirse total ni parcialmente, ni almacenarse en sistema recuperable o transmitido, en ninguna forma ni por ningún medio electrónico, mecánico, mediante fotocopia, grabación ni otra manera sin previo permiso de los editores.
La editorial agradece todos los comentarios y observaciones:
1
Oscar dejó de escuchar las palabras del profesor, ya lo sabía todo, toda la clase lo sabía, lo del accidente.
Su atención se desvió —pasó por las fórmulas escritas en la pizarra y el dedo extendido de un chico sentado en primera fila, a la izquierda— y se detuvo a su lado, en el alféizar de la ventana bañado por la luz del sol, donde un moscardón arremetía con furia contra el cristal. Se oyó a sí mismo suspirar; entre él y el insecto había una gran diferencia, era infatigable, se precipitaba una y otra vez con odio ciego contra la transparente barrera que lo separaba de la libertad. Miró hacia afuera (por un instante sintió el peso de la apatía, literalmente) y contempló la plaza desierta que ardía en el calor de junio. El aire a ras de suelo vibraba, se había vuelto líquido. Imagínate, pensó, dentro de un año, el examen de selectividad, y luego a estudiar y vivir en una habitación alquilada, libre para siempre y fuera de casa, fuera de este pueblo. ¡Qué liberación! Y sabía, con íntimo convencimiento, que la vida le tenía reservado algo maravilloso que, de alguna manera, en el futuro, en un lugar desconocido, le aguardaba una felicidad muy especial. Pero antes de que llegara este momento, le esperaban todavía unas vacaciones de verano y un curso largo y aburrido, una eternidad en la que nada significativo iba a suceder. Los exámenes parciales y finales del siguiente curso los aprobaría con tanta facilidad que apenas interrumpirían la tediosa previsibilidad de sus días.
A lo lejos, en la calle, detrás de la plaza, pasado el aparcamiento de bicicletas y el campo de deportes, apareció, como en un espejismo, una especie de elefante que, una y otra vez, daba unos pasos delante de las casas y luego se detenía abruptamente. Amusgó los ojos y vio cómo unos acompañantes arrojaban a la bestia grandes bolsas grises.
En realidad, sólo había una cosa que hoy le hacía cierta ilusión, y es que Louise volvía a casa. Dos días antes su hermana le había sonado rara por teléfono, un poco misteriosa. Especialmente cuando le preguntó si estaba embarazada; su manera de negarlo, con risitas, le había hecho sospechar. Cuando ella trataba de ocultar algo, él siempre lo notaba. Pero no, le había asegurado ella, no, nada malo, nada serio, hermanito, acaso la creía tan estúpida, ¿por quién la tomaba? Después había vuelto a preguntarle si por la tarde, después de clase, estaría en casa —y ahora era esa tarde— porque quería hablar un momento con él y prefería no hacerlo por teléfono. Y tú, ¿cómo estás?, le había preguntado también cambiando el tema de conversación, ¿cómo te va en el instituto? Y, cuéntame, seguro que ha sucedido alguna cosa digna de mención en el pueblo, ¿no? Ante su negativa, había insistido en un tono impostado ¿de verdad, nada de nada?, y él le había resumido entonces la noticia de la semana: un granjero, después del día de mercado, harto de ginebra y cargado de dinero gracias a una buena venta, se cayó en la acequia, con bicicleta y todo, a la altura del bosque de Hackfort, impulsado por el viento o empujado por alguien, esto no había quedado del todo claro; en todo caso, cuando el hombre llegó a casa, descubrió que le habían robado la cartera. Y le había hecho gracia la historia, especialmente al añadir que el fin de semana anterior el nuevo pastor había predicado, durante al menos tres cuartos de hora, acerca del pecado de abusar del alcohol. El pecado, había dicho animada, es una enfermedad imaginaria inventada para vendernos un remedio imaginario también.
Le ayudaba eso de pensar en Louise. En cuanto se acordaba de ella, su abatimiento disminuía un poco. ¿Por qué le sucedía esto? Quizá porque resultaba inconcebible que su hermana se sintiera como él se sentía ahora y menos aún que se aburriera, eso era imposible. Todo en ella era siempre voluble, impredecible y lleno de vida. Sí, sobre todo eso. Incluso cuando Louise se paraba a fumar, percibías su extrema alerta, sentías que en cualquier momento (qué habituado estaba a esa actitud de su hermana) podría soltarte un «Oye, dime…». Hasta donde le alcanzaba la memoria, ella siempre había hecho preguntas y comentarios que a cualquier otra persona le hubieran incomodado. Algunos de sus parientes actuaban ante ella con precaución, como si la temieran un poco; a él, en cambio, lo elogiaban hasta la saciedad. Lo cierto era que él nunca le había preguntado a su madre a los seis o siete años durante un cumpleaños y en presencia de las visitas: «¿Cuánto valemos, mamá, Oscar y yo, por cuántas monedas de plata nos venderías?». Louise, según contaban (porque él no conocía la historia de primera mano, sino del repertorio de anécdotas familiares), había formulado esa pregunta con toda la seriedad del mundo y reaccionó indignada cuando el círculo de adultos, al principio enternecido, estalló en carcajadas; para ella eso no era en absoluto una idea descabellada, porque ella sí que sabía exactamente por cuánto dinero se desprendería de sus padres, y se negaba a irse a la cama hasta obtener de ellos una respuesta en números no redondeados. La diferencia entre su hermana y él se hacía también evidente cuando alguien expresaba una opinión cuestionable o gratuita. Louise reaccionaba entonces lanzándose como un pato ante unas migas de pan, mientras que él, por el contrario, se sumía en sus pensamientos o se dejaba llevar por todo tipo de fantasías, y sólo formulaba alguna idea o una pregunta cuando la conversación ya versaba sobre otro asunto.
También había similitudes entre los dos, naturalmente, sobre todo físicas. Ambos eran notablemente delgados, y sus ojos eran de un mismo tono azul grisáceo. Una nariz idéntica, recta, no muy grande. Una dentadura impecable, que nunca requirió aparatos dentales. (Eso hacía aún más lamentable que su madre no dejara de repetir que ambos tenían empastes y que la dentadura de Louise estaba cada vez más amarilla por la nicotina). Él era ahora más alto que ella, eso sí; la había alcanzado hacía dos años y ya le llevaba una cabeza. Pero Louise seguía llamándolo cariñosamente «hermanito» (y él la visualizó ante sí: un ojo cerrado para protegerse del humo que le daba en la cara, la divertida mueca burlona que asomaba en sus labios). Su media melena era de un rubio más claro que el suyo, casi paja, y tenía el cabello liso mientras que él lo tenía rizado. Era de piel clara, incluso en verano, y unas oscuras ojeras rodeaban sus ojos casi siempre cansados. Rara vez se maquillaba. Nunca la había oído gritar ni reír. Tampoco llorar, no. En una fiesta de cumpleaños, una de sus tías soltó que estaba convencida de que la niña «tenía, en el fondo, algunos problemas de sociabilidad», un comentario que Louise, que justo en aquel momento entraba por la puerta, respaldó con buen ánimo.
La mosca parecía haber cambiado de idea. Había dejado de zumbar y correteaba de forma errática por el cristal de la ventana. En ese instante se detuvo y se frotó las patas delanteras, como dándose ánimos por última vez. Oscar vio cómo la luz del sol proyectaba un brillo iridiscente a las alas, ya apaciguadas, extendidas hacia atrás. ¿Era el insecto consciente de su destino o actuaba así por puro agotamiento? ¿Y si él se levantara y arrojara su silla por la ventana, sentiría la mosca alguna gratitud hacia su salvador?
¿Por qué querría Louise hablar con él? ¿Sobre qué querría ella su opinión? Eso nunca había pasado. Hasta donde era capaz de recordar, a él le gustaba escuchar a su hermana (y le seguía la corriente) cuando ella le hablaba con pasión de alguno de sus temas favoritos mientras fumaba un cigarrillo tras otro. En realidad, Louise no tenía una voz bonita, más bien un poco chillona. Y, además, de esto se había percatado hacía un año, acostumbraba a hablar demasiado alto cuando la tenías cerca. Aunque lo más llamativo en ella eran sus oscilaciones anímicas; a veces se quedaba en la cama fumando hasta el mediodía, en silencio, sumida en el rencor y el fatalismo, pero en cuanto se tocaba un tema que le interesaba, era como si se accionara un interruptor que la conectara a la corriente. Siempre se habían querido mucho, hasta donde le alcanzaba la memoria, aunque ella nunca lo había manifestado abiertamente. Para él eso no suponía un problema, era el más sensible de los dos, le había dicho su hermana en cierta ocasión con un suspiro, y tal vez la prefería así: un poco altanera, desafiándole a que le plantara cara. En realidad, desde que Louise vivía fuera de casa en una habitación alquilada, él le plantaba aún menos cara que antes; lo que quería era saber todo lo posible de su vida de estudiante. Y cuando la escuchaba y comprendía plenamente lo que le contaba —quizá fuera él el único capaz de hacerlo— el ingenio y el entusiasmo de su hermana le animaban, incluso se sentía feliz, y le resultaba imposible imaginar que no siguieran así toda la vida.
—¿Voluntarios?
El tono imperativo de la pregunta penetró en los pensamientos de Oscar. Se sentó recto y se despegó la camiseta que se le había adherido a la espalda. Las dos ventanas de arriba estaban abiertas, pero el aire no circulaba. La atmósfera en el aula era para marearse, sobre todo porque algunos, antes de entrar en clase, sofocaban el olor a sudor con una nube de Odorex.
Miró al profesor, que estaba esperando una respuesta. Menudo personaje; la piel llena de marcas, el cabello grasiento cubriéndole el cráneo como un tupé, un bigote vacilante en la cara tensa y, lo más llamativo, una oreja de soplillo y la otra plana normal, pegada a la cabeza. Hacía ya un año que era el tutor de la clase y en las últimas semanas el hombre había hecho todo lo posible por volver a ganar popularidad. Pero ellos ya no estaban dispuestos a mostrar clemencia. Entre las mesas, Oscar vio cómo una de las dos chicas de la primera fila, la de la izquierda —ambas con finos vestidos de verano y las uñas pintadas—, cruzaba visiblemente una pierna desnuda sobre la otra, con el gesto de hastío de una modelo. Si ahora su vecina se echaba el cabello rojo hacia un lado y se inclinaba hacia delante, prestando extrema atención, con la barbilla apoyada sobre ambas manos, el hombre volvería a sonrojarse, inerme. Y este tipo había engendrado un hijo.
—¿Nadie? Vamos, chicos, al fin y al cabo es vuestro compañero de clase. ¿Nadie quiere saber cómo está?
Dos horas antes, en la clase de biología, la señora Stam ya les había explicado con calma cómo se encontraba Jonkie. Oscar podía imaginarla muy bien cultivando la sensualidad. Era rosada, bamboleante y servicial, y su aula olía a aceite de baño en verano e invierno. Tenía una voz susurrante, deliciosamente ronca. En cierta ocasión, había comenzado una clase sobre reproducción con las inolvidables palabras: «Cuando mi marido está caliente…». No estaba claro quién había contratado a la señora Stam en este centro de educación secundaria protestante, y menos claro aún por qué los consejeros parroquiales de la junta directiva no le habían dado aún un toque de atención. En lo que se refería a lo último, la cosa sí estaba clara: ningún estudiante la traicionaría.
Jonkie Matupessy, un ambonés del Bloemenbuurt (el Barrio de las Flores) y, con mucho, el estudiante más impopular del grupo, estaba ingresado en el hospital. Había faltado unos días a clase. Según acababan de enterarse, Jonkie había cruzado el bosque de Hackfort a toda pastilla con una moto robada, había salido disparado de la moto tras chocar contra un tocón y se había roto casi todos los huesos del cuerpo. Y, como su padre no quería que se atrasara con las tareas escolares, alguien tenía que llevarle los apuntes a la familia.
—¿De verdad que nadie se ofrece?
En las primeras filas, a la izquierda, un brazo volvió a levantarse.
—¿Sí? —el profesor parecía aliviado.
—¿Puedo ir al baño, señor?
—Bien —contestó el profesor—. Lo haremos a mi manera.
Se levantó, se acercó a la pizarra. Cogió una tiza. Movió hacia adelante un panel lateral del tríptico, se detuvo junto a él y anotó algo en el dorso.
—Un número inferior a treinta. Empiezo por aquí —señaló con la tiza a la derecha, a las primeras filas—. ¿Sí?
—Cero —se oyó.
—Brillante. ¿El siguiente?
En aquel momento, alguien llamó con fuerza a la ventanita de la puerta del aula y acto seguido entró el jefe de estudios, seguido por un agente de policía con una gorra debajo del brazo.
—Tranquilos —dijo el jefe de estudios a la clase en tono severo, a pesar de que nadie había hecho ningún ruido. Todos miraban al agente, un hombre enorme, y en particular la pistola que llevaba enfundada en la cadera.
Los tres hombres deliberaron, parecían tener alguna duda sobre si mencionarles una cosa o no. «Son lo suficientemente mayores», oyó Oscar concluir al jefe de estudios. El agente asintió con una ligera inclinación de la cabeza.
—Este es el señor Colenbrander —comenzó el jefe de estudios, dirigiéndose a los estudiantes—, agente de la policía. Está aquí porque quiere contaros algo y haceros algunas preguntas. Es importante que respondáis con franqueza.
El agente dio un paso adelante y paseó la mirada por el aula.
—¿Hay más amboneses en esta clase? —Un par de cabezas se movieron en señal de negación—. ¿Hay alguien en esta clase que sea amigo de… —Miró a un lado hacia el profesor, que le susurró el nombre al oído—. ¿Jonkie Matupessy?
Nadie respondió. El agente comenzó su exposición en un tono un poco diferente. Es probable que no recordasen, les dijo, lo de los secuestros de trenes y lo sucedido en una escuela de Drenthe, hacía casi una década, pero quizá lo supieran por sus padres. Y lo que seguro que sí sabían era que desde entonces las cosas en los Países Bajos y en Brevendal estaban tranquilas. Ahora bien, advirtió, esta calma no durará mucho más. Tenían sospechas; algo se estaba cociendo. El agente recorrió el aula con una mirada que probablemente pretendía infundir temor. Por su forma de actuar daba la impresión de que pensaba que estaba frente a un grupo de párvulos. Oscar reconoció al hombre. Lo había visto en una entrevista que le habían hecho en el diario Brevendalse Bode en la que hablaba de su profesión; además de ser un agente de la policía local, pertenecía a las fuerzas antidisturbios y, a veces, se presentaba en Ámsterdam con una furgoneta llena de colegas para darles una tunda a los okupas. En la foto que acompañaba al artículo no aparecía con su uniforme de policía sino con el de los antidisturbios. Oscar lo recordaba porque su padre, que también había leído el artículo, había comentado en la mesa: «Seguramente ha sido rechazado por el ejército».
—Algo se está cociendo —repitió el agente, visiblemente satisfecho con esta formulación.
No era sorprendente, continuó, se lo esperaban. Porque los amboneses eran una gente agresiva y belicosa. Por algo habían sido soldados durante generaciones del KNIL, el Real Ejército de las Indias Orientales Neerlandesas. La violencia, dijo, mirando muy concentrado por encima de las cabezas de los presentes, como si estuviera hablando consigo mismo más que con un grupo de jóvenes de diecisiete años, la violencia anidaba en el interior de esas personas, no resultaba fácil extirparla. Y, de las cosas que sucedían en ese barrio, tampoco tenían ellos una visión muy clara desde su despacho. La mitad de los amboneses pertenecía al núcleo duro de la RMS, y la RMS —Republik Maluku Selatan1, añadió en un tono exageradamente estridente— mantenía estrechos vínculos con el IRA, sí, y con los palestinos y Gadafi, todos ellos eran lobos de la misma camada, colaboraban entre sí para hacerse con armas y otros materiales terroristas. En fin, la cuestión era que había algo raro en el accidente de Jonkie Matupessy. Tenían la impresión de que su carrera en moto había sido un entrenamiento, como si estuviera preparándose para algo. Porque, según las investigaciones llevadas a cabo, Jonkie había recorrido al menos diez veces el mismo camino de un extremo a otro. ¿Había alguien en la clase que le hubiese oído comentar recientemente algo sobre el bosque o las motos de motocross? ¿Y sabía alguien con qué otros amboneses se había relacionado Jonkie últimamente?
El agente permaneció un instante en silencio para conferir a sus palabras todo su peso. En un lateral del aula se oyeron unos susurros y unas risitas.
—¿Sí? —les espetó el jefe de estudios detrás del hombro del agente—. Decidme.
—No, nada, señor.
—Anda, venga, os escuchamos. Nosotros también queremos divertirnos un poco.
—Tal vez —dijo una voz cautelosa—, Jonkie sólo pretendía atropellar a un conejo.
Toda la clase estalló en carcajadas. Y es que todos recordaban el primer mes en secundaria, cuando la profesora de manualidades, la maestra más creyente e ingenua del instituto, les había pedido a sus alumnos que contaran algo sobre su pasatiempo favorito, y Jonkie les había explicado cómo cazar conejos en el bosque con una trampa y cómo desollarlos después, ante lo cual la profesora había abandonado el aula muy alterada. Oscar se dio cuenta de que en los cinco años que llevaba en el Gisbertus Voetius College nunca había tenido mucho trato con Jonkie. Sólo recordaba un momento en que su compañero de clase le había dirigido la palabra, en un tono muy familiar, sobre algo muy concreto: «Boctor, tienes una hermana. La he visto alguna vez por aquí. Rubia, ¿eh? ¿No podrías presentármela? ¿Cómo se llama?». Y eso había sido todo.
De nuevo se alzó un brazo, el de un repetidor de curso, que preguntó con una sonrisa:
—¿Irá Jonkie a la cárcel ahora?
—No, todavía no —el agente reaccionó muy serio—. Al menos, de momento los hechos no son tales que induzcan…—, se encalló en este punto de la jerga, de modo que volvió a insistir en el carácter de los moluqueños y en la calamidad que amenazaba a Brevendal y a toda Holanda. Como todos sabían, continuó clamando a voz en cuello, durante la última Nochevieja habían volado buzones en todo el pueblo. Esto podría parecer un acto inocente, pero es que por ahí se empezaba, aquello había sido terrorismo en miniatura. A esos individuos les encantaban las armas. Los habían pillado con estrellas ninja, palos de combate, y, en una redada en un club, habían encontrado una granada de mano robada en un cuartel. Además, se sabía desde hacía años que algunos de ellos traficaban con —y llegado a este punto el agente bajó la voz, como si fuera a pronunciar una palabra tremendamente obscena— drogas. También Jonkie, añadió, llevaba aquel día algo consigo y posiblemente estaba bajo los efectos de alguna droga, porque era incapaz de recordar el accidente.
El agente concluyó con un «¿Hay alguna pregunta?». El jefe de estudios instó a los estudiantes a informar a la junta directiva tan pronto como recordaran algo, y salió del aula junto con el agente. El profesor cerró la puerta detrás de ellos y regresó a la pizarra con las ecuaciones diferenciales.
—Bien —dijo, pasándose la mano por el cabello ralo—. Habrá que hacer esto como es debido. Los deberes son deberes, para todos. Por favor, poned atención. ¿Sí? Decíamos, un número inferior a treinta. ¿A quién le tocaba?
Un bostezo, como un huevo de aire, creció contra el paladar de Oscar, los párpados le pesaban. Miró hacia un lado, al alféizar de la ventana. La mosca yacía allí patas arriba, bañada por una luz invencible. Sus patitas delgadas, como de alambre de acero, aún pataleaban un poco de vez en cuando. De modo que esto es lo que acababa sucediendo, te resignaras o no al cautiverio. Frunció los labios, sopló sin moverse y desplazó la mosca unos centímetros. Las patitas se quedaron rígidas. Sopló de nuevo.
Jonkie un terrorista, ni siquiera esa posibilidad le impresionaba realmente. Al agente y al jefe de estudios esta idea les parecía fascinante, estaba claro. También a la mayoría de sus compañeros de clase, aunque fingieran indiferencia. Pero a él le daba igual, se sentía desanimado, apenas capaz de moverse; ni aun cuando hubieran sido capaces de probar que Jonkie tenía planeado volar el pueblo entero a la mañana siguiente, se hubiera sentido de otra manera. Tampoco lograba pensar bien, le parecía un extraordinario esfuerzo apartar la vista de la mosca y girar los ojos en las cuencas para mirar de nuevo a la lejanía, más allá de la plaza, hacia la calle. Al fondo, pasados los tilos que se alzaban detrás de las casas de la plaza, donde estaban la bomba de agua y la estatua de piedra gris de Johannes van Hackfort, era visible, destacando contra el desaforado azul del cielo, la aguja de la torre de la Oude Kerk, la antigua iglesia cuyas campanas daban la hora justamente en aquel momento: un sonido etéreo y metálico que, sin embargo, recorría los tejados rojos hasta penetrar en el aula. ¿Pero qué otro propósito tenían esas campanadas sino el de empujar a un lado las horas inútiles, una tras otra? Y, con esta idea, se le vino a la mente la lectura que habían realizado la tarde anterior en catequesis de un texto bíblico que, por primera vez en mucho tiempo, no le había entrado por un oído para salirle de inmediato por el otro. El pasaje era del Eclesiastés y venía decir que Dios le había proporcionado al hombre el entendimiento para que se atormentara con él. ¡Y esto era una verdad como un templo! Sus compañeros de clase con menos cabeza ya estaban nerviosos con la idea del curso preparatorio para el examen final, no dejaban de pensar en ello. El estar entre los más brillantes de la clase era una maldición, que tenía que ver en efecto con la vanidad a la que aludía ese libro de la Biblia. Y esto no era lo único que le colocaba a él en una posición de desventaja. Los otros, casi todos, tenían unos padres terribles o, cuando menos, complicados; y era como si sazonaran sus vidas continuamente con las discusiones que tenían con ellos. O eran padres de los que avergonzarse o preocuparse, o bien los odiaban y despreciaban en silencio. Los suyos, en cambio, no eran así: sus padres eran monumentos de calidez y tolerancia; nunca le imponían nada, y nada de lo que él hacía les parecía pueril, irresponsable o irrazonable. Por ejemplo, él ya sabía de antemano que ellos estarían de acuerdo con la carrera que eligiera después del siguiente curso. Y, al recordar sus estudios, sus pensamientos volvieron a Louise.
¿Qué le pasaría a su hermana? Tal vez tenía realmente algún problema y por eso se había mostrado tan esquiva y quería hablar con él en privado. Y es que, a diferencia de todas las demás personas que conocía (miró en derredor, a sus compañeros de clase), Louise nunca había tenido una agenda oculta, ella nunca interpretaba un papel. Al menos, no por mucho tiempo. Y en ese momento se acordó de otra cosa que ella le había dicho por teléfono: le había preguntado cómo estaba papá. «Ha ocupado una nueva habitación», le había contestado él. «¿Ah, sí? ¿Tan mal está la cosa?», le había contestado ella en un tono más de broma que de preocupación.
—¡Oscar de Vree! Al fin, ¿me prestas atención? Estate pendiente de la clase, chico.
Oscar miró al profesor.
—Un número, recuerda —le dijo de nuevo amable—. Inferior a treinta.
Oscar se encogió de hombros.
—¿Veinte?
El profesor cogió por abajo la parte desplegada de la pizarra y le dio la vuelta.
________________
1 N. de la T. La RMS fue una república autoproclamada en las Islas Molucas (1950), que declaró su independencia del Estado Unitario de la República de Indonesia y no tardó en ser derrotada por las fuerzas indonesias. Más adelante, en 1966, el gobierno de la RMS se exilió en los Países Bajos.
2
Louise se incorporó, abrió la ventana corredera. Y de inmediato el compartimiento vacío del tren absorbió el ruido y los olores secos y cálidos de la tierra. Se reclinó, se apartó unos cuantos cabellos que le colgaban delante de los ojos y esperó el momento: al cabo de un instante, no más de diez o doce segundos, pasada una ligera curva, asomaría la vista que la había emocionado más de una vez en los últimos dos años cuando estaba a punto de llegar a casa. Esta vez, al subir al tren, se había acordado de ello y había buscado un asiento en el lateral izquierdo para ver mejor.
El tren se adentraba primero (y también esto lo conocía ella muy bien) en un umbroso desfiladero verde: robles de formas irregulares cuyas coronas entrelazadas alcanzaban los vagones que pasaban circulando a gran velocidad. Y ahí estaba, sí; ahora llegaba la sumersión en la luz, y, al cabo de nada, bajo un cielo sereno, como mucho unos pocos metros más abajo, aunque los ojos enfocaran hacia un horizonte lejano, asomaba el nebuloso y atávico panorama del valle, con sus setos deteriorados y la aguja del campanario medieval apiadándose de un conjunto de tejados rojos; y, al fondo, a la derecha, el vasto bosque susurrante en la eterna brisa, con sus frescas alamedas de hayas y sus acequias cubiertas de hojas murmurantes y, más a la izquierda, como una vena en la tierra, los meandros hundidos del río Breve, reconocibles también por los altos arbustos de espino albar y los sauces retorcidos que bordeaban el camino de sirga; y, finalmente, en uno de esos recovecos, el parque, si es que merecía tal nombre dado su lamentable estado, y dentro de él su casa, la casa de sus padres y de sus abuelos, de su familia, hasta donde alcanzaba la memoria de la historia familiar.
El momento había pasado, pero Louise seguía mirando el paisaje. De repente se echó a reír. Por supuesto que no le gustaría regresar a su pueblo, no quisiera volver a vivir aquí nunca más. No. Desde el día que se fue de casa para iniciar sus estudios en la universidad, no había sentido ni un solo segundo de nostalgia. Y, sin embargo, siempre que regresaba a la casa familiar después de un mes o más de ausencia, algo daba un vuelco en su interior, y no era solo porque sus primeros dieciocho años de vida hubieran transcurrido en este lugar, en esa cuenca de escasa profundidad formada en un periodo glaciar, había algo más fundamental, una conexión con el paisaje, o incluso más literalmente, con la tierra de debajo; un suelo que intuía más firme y más auténtico que el del oeste del país, donde se ubicaba la ciudad en la que estudiaba. ¿Pero qué era eso? ¿Qué exactamente? Porque amor no era, no. ¿Orden, entonces? De repente, se dio cuenta de algo más: justo en aquel momento, al avistar el pueblo de pequeñas casas agrupadas en torno a la iglesia, una idea rozó el borde de su conciencia como una estrella fugaz: el Buen Pastor y Su rebaño. Sí, eso era lo que le había pasado por la cabeza. Todas las ovejas a salvo, hosanna. ¿Llegaría alguna vez el momento en que fuera capaz de librarse para siempre de todas esas asociaciones que le habían inculcado? ¿Llegaría el momento, por ejemplo, en que dejaría de sentir el impulso fugaz de juntar las manos a la hora de comer? Porque esto le seguía sucediendo, a diario. Y los primeros versos del padrenuestro estaban de inmediato listos detrás de sus dientes, impacientes por salir. Era demencial lo profundo que todo eso estaba arraigado en su interior y lo difícil que resultaba no sólo dejarlo morir, sino después arrancarlo de raíz. Aunque algo en ella intentaba resignarse; al fin y al cabo estaba relacionado con aquella época: la incesante batalla que había librado con todos (y especialmente con su madre) desde que tenía unos once años y en la que se había hecho cada vez más fuerte, ganando cada vez más habilidad intelectual hasta perfilarse finalmente como vencedora, algo que su madre nunca llegaría a valorar en su justa medida.
El tren bordeaba ahora el río salpicado de sol que discurría aquí en línea recta a lo largo de varios centenares de metros. Las ocas, unas veinte, alzaron el vuelo (sin rozarse) desde un prado situado detrás de un cerco de cañas. Una ráfaga de viento produjo en el agua unas ondas como escamas. Hace mucho, pensó Louise, estuvo aquí el límite del universo. Y vio un puente que conocía; detrás de él, arrancaba un camino sin salida, pavimentado a medias, que pasaba junto a varias granjas que había recorrido de niña montada en su primera bicicleta de verdad para vender sellos en beneficio de los niños necesitados.
Ya estaba casi llegando y todavía no sabía cómo les daría la noticia. Había querido resolver las cosas, pero no había habido manera, sus pensamientos divagaban una y otra vez. Sencillamente no lograba hacerse cargo de la gravedad de la situación, cuando eso era lo que le tocaba hacer, tal como se había repetido a sí misma la semana anterior. Oscar sí lo hubiera hecho; seguro que él se asustaría cuando le contara su problema. Últimamente su hermano se lo tomaba todo muy en serio. Además, era extremadamente modesto y autocrítico, y eso hacía que la gente (como tantas veces sucede con el segundo hijo) tendiera a subestimarlo. Seis meses atrás, durante las vacaciones de Navidad, una noche había entrado en su habitación y le había recriminado que era un viejo de espíritu, no, que tenía un alma vieja y que la modestia sin sorna era insufrible. Oscar puso tal cara de pena, que se tragó el comentario de que nunca tendría novia si no era capaz de tomarse las cosas un poco más a la ligera. Y pensar en lo alegre que había sido de niño; en todas las fotografías aparecía la mar de contento y además le solían dar ataques de risa floja, algo que parecía reservado únicamente a las chicas. Y, sin embargo, hacía un par de años que todo eso había cambiado radicalmente. Su hermano se había transformado en un joven serio y, a veces, incluso parecía melancólico. Leía muchísimo y al parecer con disciplina. Lo consultaba continuamente todo en el diccionario o en la enciclopedia. ¿Qué querría hacer con su vida? No tenía ni idea, y mamá y papá probablemente tampoco; su hermano nunca soltaba prenda. Pero era importante, pensó Louise, que se preocupara de su futuro. ¿Y si se equivocaba de carrera, como le había pasado a ella? Oscar era la típica persona capaz de completar un trayecto por puro sentido del deber, aunque no tuviera sentido, hasta el amargo final. Comoquiera que fuera, pensó Louise —mientras cogía su chaqueta de verano del asiento, que en realidad le sobraba, y deslizaba la mano en el bolsillo interior— su único hermano era también un chaval que no solía gastar nada y que llevaba años ingresando su dinero de bolsillo en su cuenta de ahorro para jóvenes.
—Vaya —Louise miró el interior de su monedero. No tenía ni para tabaco. En el fondo de su bolsa de viaje había todavía una cajetilla de Gauloises con unos cuatro cigarrillos. Aplazarlo, pensó, aplazarlo y no pensar en ello.
Una ligera sacudida indicó que se había iniciado la distancia de frenado. Momentos después, un cambio de agujas introdujo el vehículo con un zarandeo en una vía paralela; el tren de dirección opuesta ya estaba listo. En un radio de veinte kilómetros, este era el único punto donde dos trenes podían cruzarse. Louise se levantó, cogió su bolsa del porta-equipajes y se dirigió a la plataforma del tren.
Cuando las puertas se abrieron con un irritante chasquido metálico, entrecerró los ojos para protegerse del resplandor del sol que iluminaba el inmenso silo situado justo detrás de la estación en el que ponía con letras gigantescas LAAR & HIJOS. Contuvo la respiración para no notar el olor a forraje. Al poner un pie en el andén, escuchó detrás una voz:
—¡Hola, Lu!
Se dio la vuelta, reconoció a un antiguo compañero de clase que había empezado sus estudios al mismo tiempo que ella. Johan, Johan Joosten. Conservatorio. El chico más alto de la clase. Seguía caminando exactamente como lo recordaba en el instituto, como una garza; primero echaba hacia adelante la cabeza sobre el delgado cuello y sólo entonces, o esa era la impresión que daba, seguían sus grandes y cautelosos pasos. Y siempre iba vestido con ropa que le quedaba demasiado grande. Le caía bien, aunque en realidad nunca se habían tratado mucho.
El chico miró por encima de ella y la saludó con la mano:
—Mi padre —dijo.
A ella también la vendrían a recoger, ¿verdad? Pero, bueno, ¿no iría a recorrer todo ese camino a pie con el calor que hacía? Se reacomodó el estuche de violín sobre el hombro. La invitó a ir con ellos en el coche, no había problema, su padre la dejaría en casa, no le importaría desviarse. ¡Jo!, exclamó, jo, qué casualidad haber viajado en el mismo tren, qué alegría volver a verse. Porque hacía mucho que no se veían, ¿no? Seguramente ella no volvía a menudo a su casa.
Esperaron delante de la barrera a que el tren se pusiera de nuevo en movimiento. Seis años compartiendo la misma clase día tras día, pensó Louise, y ella no había vuelto a pensar en él ni un sólo instante. Pero ahora, consciente de que Johan había sufrido más o menos su mismo destino —el súbito abandono del entorno familiar, el vivir en habitaciones de alquiler y no conocer a nadie—, le preguntó con sincero interés, a través del sonido de las campanas del paso a nivel, si le iban bien las cosas. ¿Y qué tal con la música?
—Oh, sí —contestó Johan—, muy bien.
La formación era magnífica, y él daba regularmente conciertos en casas, además de ser el primer violinista en una orquesta que pronto saldría de gira por Hungría. Y él también quiso saber, ¿su padre todavía tocaba el piano con frecuencia?
Llegaron al coche, que esperaba con el motor en marcha. El padre de Johan, que aún recordaba su nombre, le estrechó la mano. Con sus gafas de montura negra y la boca pequeña debajo, recordaba a Erich Honecker. Tenía gotas de sudor pegadas a la parte frontal de la calva antes de cogerle la bolsa y colocarla en el maletero, le pareció un poco exagerado. Ya le había mirado dos veces el pecho.
—Yo ya me siento detrás —dijo Louise abriendo la portezuela y echando su chaqueta sobre el asiento de skay. Desde la radio del automóvil, o tal vez era un casete, sonó una voz que proclamaba la gloria de Dios. Aquí existía eso: gente que escuchaba un sermón edificante en una tarde cualquiera de entre semana durante un trayecto en coche. De repente, en un tono sostenido, la voz exclamó: «¡Pero el SEÑOR…!». Aquello sonó tan eufórico como aciago. El padre de Johan bajó el volumen y sometió a su hijo a un interrogatorio de rutina: a qué exámenes se había presentado y cuáles había aprobado, si le había comprado un ramito de fresias a la tía Aaltje (al parecer la casera de Johan) porque eran sus flores favoritas, y si se levantaba temprano y no salía de parranda. Johan, con el estuche del violín entre las rodillas, respondía tímidamente y a ella le pareció de repente mucho más pequeño.
Miró de reojo a la gente de la calle. Un par de mujeres y unas niñas circulando en bicicleta, que a pesar del clima veraniego vestían unas faldas hasta los tobillos. Tal vez, se le pasó por la cabeza, ya nunca más volvería a sentirse en casa en ningún lado; quizá era imposible vivir en el campo después de haber vivido en la ciudad, aunque en realidad ella tampoco pertenecería nunca del todo a la ciudad. ¿A sus compañeros estudiantes de provincias les pasaría lo mismo? Nunca había oído a nadie comentar esto. Aunque lo cierto era que apenas había mantenido conversaciones coherentes con personas de su edad. Lo que nunca olvidaría era la sorpresa que se llevó, al principio ni siquiera del todo consciente, al descubrir que su mundo se había expandido tan extraordinariamente; porque sólo a posteriori somos capaces de ver lo pequeño e insignificante que es el lugar donde crecimos. En los años anteriores a ese momento sentías un gran malestar, claro: cuántas ganas tenías de comer, levantarte, ducharte, ver la televisión a la hora que te diera la gana, librarte de la intromisión de tus padres y echarte los novios que quisieras sin que ellos se inmiscuyeran (sobre todo eso), pero ni estas limitaciones ni el deseo de escapar de ellas indicaban lo insignificante que había sido tu mundo. Al final, la expansión resultó ser de una naturaleza completamente diferente de lo que ella había imaginado. Se produjo, por ejemplo, en los círculos sociales, en la manera en que otros ambientes, del todo desconocidos para ella hasta aquel momento, se interrelacionaban. Recordó lo cateta y anticuada que se había sentido a veces y cuánto le había desconcertado el arrojo de los estudiantes nacidos y criados en la ciudad. Como durante aquel seminario, en el que una estudiante sentada enfrente de ella, —no recordaba el motivo exacto—, de repente le dijo, con tono seco: «¿Una virgen de trece años? Imposible». ¡Qué descaro decir algo así en un grupo! Aunque la chica probablemente sólo había tenido la intención de provocar, durante el resto de la clase Louise no había sido capaz de pronunciar ni una sola palabra por pura admiración. Esas ocurrencias ingeniosas, ese gracejo unido a un inquieto anarquismo, no había nadie así en Brevendal, que ella supiera. Sí, aquí en el pueblo la gente pensaba probablemente de ella que era la brutalidad personificada, pero en realidad sólo lo era en casa o cuando estaba entre personas que conocía bien.
En aquella época también se dio cuenta de que ninguno de sus compañeros de estudios sería capaz de comprender lo que ella había pasado: lo terriblemente avergonzada que se había sentido de niña por sus dudas y su apostasía, la soledad que la había invadido desde los diez años al sentir que su fe se derretía capa por capa, al comprender que no era una elegida y pensar que estaba completamente sola en esto. Lo que tampoco podrían entender, al menos no realmente, era el desconcierto y la rabia que había experimentado posteriormente, una rabia que aún hoy seguía sintiendo.
Louise volvió a recordar su primera bicicleta, las vueltas que daba con ella para repartir sellos en beneficio de los niños necesitados. Y había otro recuerdo, aún más poderoso, de esa bicicleta. El día que se la regalaron —fue por su cumpleaños— ella se había preguntado: ¿y si nuestro señor Jesucristo quiere que la arroje al estanque? Se sintió vacilar, y ya sólo eso significaba que era deshonesta e indigna de su fe. Pero no podía hacer otra cosa, simplemente no lograba convencerse a sí misma con firmeza de que debía obedecer. Aquello había arruinado por completo su cumpleaños y, al final, angustiada, arrojó la bicicleta al estanque por pura desesperación.
El sermón había llegado a su fin, y ahora un salmo comenzaba a eternizarse en notas redondas.
—A mí dame la música de órgano —dijo el rostro de Honecker en el retrovisor central fijando su mirada en ella—. El violín es agradable, pero no llega a la altura del órgano.
Tratar con desdén a tu hijo frente a un extraño, ¿por qué actuarían así los padres? Este hombre lo hacía además con ese tono monótono tan característico de los gergemmers2, rezumando sabiduría por profesar la verdadera doctrina. Ah, sí, siempre los había peores que su madre. Era muy versada en la Biblia, sí, pero rara vez llevaba su locura hasta el absurdo. Por ejemplo, nunca les había obligado a Oscar y a ella, a partir de los doce años, a asistir dos veces al oficio de los domingos si no tenían ganas. Además, Louise solía entablar unas discusiones que otros padres no toleraban mandando callar a sus hijos de inmediato.
Se detuvieron frente al único semáforo del pueblo, cerca de la plaza de la iglesia. Johan se volvió en su asiento para hacerle una pregunta, pero su padre se le adelantó.
—Tenéis un nuevo pastor, ¿no? Lo sé porque son nuestros vecinos. No se han instalado en la casa del párroco porque conviven con una abuela muy mayor que no puede subir las escaleras.
—Sí —repuso Louise—. Mi hermano me comentó algo al respecto.
El coche volvió a arrancar y en aquel preciso instante algo detrás del cristal captó la atención de Louise. El padre de Johan, que seguía vigilándola, dijo:
—Por fin derribaron ese edificio ruinoso.
La casa del notario Been, —así seguían llamándola, aunque hiciera ya medio siglo que nadie con ese apellido la habitase— había sido la más monumental de Brevendal. En los últimos años había albergado la sede de una asociación de yudo, un centro para el mejoramiento de la cría de aves de corral y, según algunos compañeros de clase que una noche se habían colado en la casa, habitaba en ella un fantasma que vagaba por el desván. Ahora ya sólo quedaba un agujero, como un boquete de bomba. Tenían previsto construir ahí un nuevo Rabobank, les explicó el padre de Johan. ¿Sabía ella lo que significaba Rabo?, le preguntó el rostro del hombre en el retrovisor. Sin esperar respuesta, añadió: Ruimt alle boeren op. «¡Liquidación de todos los granjeros!». Una broma que ella había oído toda su vida sobre el llamado banco para granjeros, que concedía unos préstamos de usura a los campesinos y se apoderaba de sus granjas y tierras si estos no lograban pagar las cuotas. Ahora el tema de conversación giraba de nuevo en torno a los progresos que había realizado el pueblo, tan magníficamente visibles en las casas de nueva construcción levantadas en el extrarradio, como las del barrio que estaban cruzando en aquel momento por la estrecha carretera de asfalto que conducía a su casa. Louise vio que ya sólo quedaban cuatro parcelas de terreno entre la urbanización y la finca de sus padres.
El padre de Johan frenó y detuvo el automóvil.
—Bien, señorita —dijo—. Hasta aquí hemos llegado. Este sendero negro vuestro prefiero dejarlo a mi izquierda.
Mientras se reía a carcajadas de su propia ocurrencia, Johan se apeó para sacar la bolsa de Louise del maletero. Y al entregársela, le dijo:
—Si te apetece, ven al pozo de nieve. Estaremos allí esta noche.
—¿Seguís haciendo eso? Vaya.
—Ya no mucho.
—Bueno, veré. Adiós.
—Bien —se rio Johan— hasta la vista.
Louise esperó en el arcén a que el coche girara y desapareciera de vista. A continuación, se dio la vuelta y contempló el ondulado campo en pendiente rodeado por una cerca eléctrica. El terreno llegaba hasta la lejana linde del bosque. No se veía ni un alma, nada se movía.
Saltó la acequia seca, de escasa profundidad, y se quedó de pie en el lugar donde cayó. Se cubrió los dedos con la manga de la blusa y rozó ligeramente el cable: la punzante dentellada de la corriente no se produjo. Después tiró del cable hacia abajo con la mano y pasó por encima. Con la otra mano agarró el asa de su bolsa y echó a correr. La bolsa le rozaba la pierna a cada paso que daba; los zapatos se le hundían en los lugares donde la tierra estaba más suelta y a veces trastabillaba un poco. Al cabo de un rato, el brazo comenzó a dolerle, las rodillas parecían no aguantar más, pero ella siguió corriendo, la bolsa balanceándose a su lado con movimientos cada vez más amplios, hasta que se quedó sin aliento. Se detuvo, dejó caer la bolsa y a continuación se dejó caer ella misma. Se tumbó boca arriba extendiendo los brazos sobre la alta hierba.
Oyó sus propios jadeos, continuó respirando hondo, sintió cómo las costillas le subían y bajaban, alzó la mirada. Flotaba: sí, un pecio flotando en un mar de tréboles, briznas de hierba y botones de oro. Entrecerró los ojos para protegerse de la luz intensa. En el cielo, vasto y vacío, había una sola nube, un continente grandioso que se deslizaba con cautela bajo el sol. Olió su propia piel y la tierra polvorienta sobre la que yacía; aspiró el olor de la hierba, de las flores marchitas y las raíces. Una alondra cantaba en lo alto. Pasó un abejorro zumbando. Una pequeña mariposa parda se acercó a ella revoloteando con curiosidad, parecía querer posarse sobre su frente, pero cambió de opinión enseguida y desapareció. Se sentía muy viva; viva y pura y mortal. Nunca, nunca, nunca más, pensó. Nunca más en su vida volvería a ser una persona superficial, mezquina o de miras estrechas. Sintió que el sol le ardía en el rostro. Flotaba, y había ido a parar en este lugar una tarde de junio.
Sin mirar, extendió la mano hacia el bolso, abrió un poco la cremallera y buscó a tientas la cajetilla de cigarrillos entre los libros y la ropa. La encontró, cerró los dedos alrededor de la cajetilla, la sostuvo frente a ella y presionó el dedo pulgar contra la tapa. No había cuatro cigarrillos, sino tres, además del encendedor. Encendió uno y aspiró a fondo la primera bocanada. Dejó escapar unas volutas de humo por la boca, miró cómo se elevaban y se desintegraban contra el azul del cielo hasta que su mirada se desplazó hacia la nube más maciza, blanca como una sábana impulsada por el viento. Dios, no había lugar donde un cigarrillo supiera tan bien como afuera, en el campo. Seguro que esto te hacía diferente: crecer en un lugar donde a ratos podías ser consciente del espacio real que te rodeaba. Porque la mayor tentación de vivir en una ciudad era esa: creer que todo contaba, que todo importaba, que lo que hacían los demás te incumbía, y que, si no participabas, te perdías algo. Volvió a llevarse el cigarrillo a los labios. Ahora todo era un fracaso, y sin embargo, al mismo tiempo, sentía una gran felicidad.
La primera vez que había fumado no había sido lejos de aquí, con Oscar, aunque él no volvería a hacerlo nunca más. En una fiesta de cumpleaños se habían topado con un manojo de puros en una copa. Se sentaron sobre una cerca en la linde del parque, fuera de la vista de todos, y ella encendió el puro por el lado equivocado, como descubrió años después. Le dieron una calada por turnos y se marearon; Oscar se puso tan pálido que no se atrevieron a volver a casa y estuvieron merodeando por ahí alrededor de la cerca durante tanto tiempo que su madre fue a buscarlos.
Louise acabó de fumarse el cigarrillo, aplastó la colilla a su lado contra el suelo y permaneció tumbada boca arriba. Cerró los ojos y se quedó mirando el brillante rojo púrpura de la parte interior de sus ojos, como lleno de plancton. Ahora que se había calmado un poco y había dejado de oír su propio aliento, otro sonido comenzó a alcanzarla: el del viento que susurraba entre los árboles en la linde del bosque. ¿Cuánto tiempo hacía que no había escuchado esto?, se preguntó. Aunque, en realidad, lo que ella oía era el silencio detrás de este sonido, detrás de cualquier sonido en la naturaleza; pues también estaba detrás del rumor del mar, detrás de cualquier sonido que no procediera de los seres humanos y de los animales. Siempre había existido, durante toda su juventud: ese murmullo monótono que venía rodando por el campo y lo acompañaba todo. Y sin embargo, a veces el sonido cambiaba, como aquella vez que había llegado a casa por la noche después de una fiesta fin de exámenes y, mientras contemplaba las pesadas coronas de los árboles agitándose en la alameda del bosque, desapareció de repente toda la suavidad, todo cuanto le era familiar, y fue como si se desgarrara el cielo, o como si en cualquier momento el gélido aliento del universo fuera a precipitarse sobre la tierra, arrasándolo todo con su fricción, eliminando con su roce toda vida de la superficie.
Desde muy lejos, desde el otro lado de los campos que se extendían detrás de ella, le llegó el tañido de las campanas, un sonido etéreo que, al menos durante el día, competía con los otros sonidos de la ciudad. Era como si quisiera decir: yo también sigo aquí, y en ese mismo instante le volvió a invadir una sensación de euforia.
Pensó en sus compañeros de facultad y en lo antigua que se había sentido en muchas ocasiones. Y, sin embargo, al mismo tiempo, los estudiantes urbanos solían ser un poco blandengues; les faltaba un punto de independencia o de rebeldía, especialmente los chicos de su edad, que además solían tener una mirada lánguida que a ella le repelía. Y también demasiada encía. Además, al hablar, tenían la tendencia a acelerarse, a mostrarse cada vez más ansiosos, con lo que parecían insolentes, inseguros, aunque no fueran conscientes de ello.
Se incorporó, se sacudió la hierba de la ropa. Las nubes, más abundantes ahora, arrastraban tras de sí islas de sombra. Estamos en esta tierra, sí, pensó, y sólo por un periodo muy breve. Qué lástima que sigamos tan aferrados a estupideces y mentiras.
Continuó caminando hacia la linde del bosque, donde fue recibida por el cotorreo de una gran bandada de grajillas que, como si hubieran descendido de la nada, se habían posado sobre la copa de una solitaria haya.
________________
2 N. de la T. Denominación coloquial de los miembros de una de las comunidades reformadas de los Países Bajos.
3
Tenía la típica boca grande, de labios gruesos. Sus orejas, por el contrario, eran pequeñas, sobre todo si se las comparaba con los solomillos de los granjeros de la zona. Tenía la nariz más corta y más chata que la de los holandeses y era visible el interior de sus redondos orificios nasales. El cabello, negro, grueso y ondulado, siempre brillante, lo llevaba tan largo que los profesores de mayor edad solían hacer comentarios al respecto. Era bastante bajo de estatura, sería incluso de los más bajitos de la clase, pero cuando estaba de pie —recto como un palo, los pies separados y la barbilla altivamente alzada— no daba esa impresión. Solía llevar ropa que no se encontraba en las tiendas de Brevendal: pantalones de cuero con flecos en las perneras, una chaqueta de ante larga con coderas, botas con tacón y puntera de acero. Y, además, ya desde la escuela primaria, tenía otras muchas cosas que nadie de su edad poseía: un encendedor de gasolina, una navaja mariposa, discos de Jimi Hendrix, preservativos, libros de sexo. Y los cigarrillos kretek3, que crujían un poco cuando los encendía y que nunca quería compartir con sus compañeros de clase porque, según decía, los blandas4 eran incapaces de apreciar su sabor. Llevaba unas gafas de sol reflectantes que se quitó en el aula sólo después de repetidas advertencias. Era más fibroso que la mayoría de los chicos blancos. Sus ojos almendrados, sorprendentemente penetrantes y de un castaño muy oscuro, casi negro, miraban a todo el mundo con insolencia, incluido al director.
Así tomó cuerpo Jonkie Matupessy en los pensamientos de Oscar, mientras dos compañeros de clase le hablaban frente al aparcamiento de bicicletas. Uno de ellos con cara de preocupación; el otro, por el contrario, con una mirada que destilaba ironía; ambos, eso sí, muy interesados en la suerte que había corrido su compañero, sacaban a relucir continuamente nuevos datos sobre los amboneses en general y sobre Jonkie en particular.
Se encontraban los tres bajo la sombra de la marquesina de chapa ondulada; hacía un poco de viento allí. Oscar sostenía su bicicleta por el manillar y miraba las baldosas que tenía delante de los pies, en cuyos intersticios unas hormigas negras levantaban pilas de arena, algo que veía en este lugar cada año, siempre unas cuatro semanas antes de las vacaciones de verano. Debajo de las baldosas, se imaginaba, las inquietas hormigas habitaban ciudades enteras.
El chico con el gesto de preocupación padecía un tic: no paraba de abrir y cerrar la cremallera de su fina chaqueta de verano. También esto lo había advertido Oscar ya decenas de veces. Se acordó de lo que se había comentado en la catequesis de la noche anterior: que todas las cosas bajo el sol son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar.
—Tengo que irme —dijo Oscar, girando la rueda delantera.
Ahora bien, lo más miserable, empezó a decir el compañero de clase irónico en un tono casi ansioso: ¿sabía Oscar qué era lo más miserable de los amboneses? Que peleaban con malas artes; si discutías con ellos, arremetían todos contra uno. Para cualquier chico holandés normal eso sería una bajeza, pero para los amboneses no era un problema. Y te pateaban sin piedad la espalda o toda la cara. Oscar no pudo sino asentir, había escuchado esas historias antes. Pero incluso entre los amboneses, continuó el chico, Jonkie era una raza aparte. Tenía unas ideas que no se le ocurrirían a nadie. Pues, ¿acaso no recordaba Oscar (que volvió a asentir con la cabeza) cómo Jonkie le había metido a un compañero de clase dormido una nuez en la boca abierta, y cómo, en el primer curso, se dedicaba a agujerar con una tijera el chal de una chica sentada frente a él? Con ánimo de ser exhaustivo, el chico recordó también la anécdota de la cagada encima de la mesa del profesor. En la clase de inglés, Jonkie había prendido fuego a su propio cuaderno, con lo que fue enviado al jefe de estudios, que confiscó su encendedor de gas y lo obligó a permanecer castigado en el instituto algunas tardes; a la mañana siguiente, al inicio de la primera clase, cuando el grupo entró en el aula del mencionado profesor, había una cagada humeante en el centro de su mesa. Nunca pudo probarse su culpabilidad, y nadie escuchó nunca a Jonkie admitirlo, pero bueno. Oscar se imaginó los detalles de la escena: debió de entrar en el aula sin ser visto, luego sentarse encima de la mesa, agacharse, o no… bajarse los pantalones y sólo entonces…
—Suele faltar a las clases de gimnasia —intervino el chico de la cremallera, como si detrás de eso hubiera también algo siniestro.
—Hace novillos siempre —añadió el otro.
Eso no era cierto, argumentó el primero. Se desató una pequeña discusión entre los dos.





























