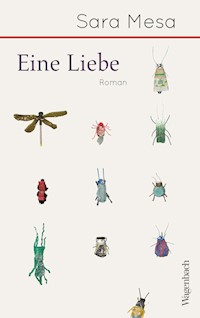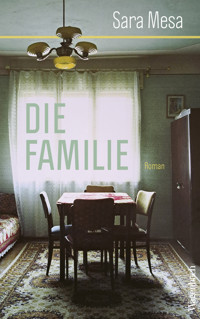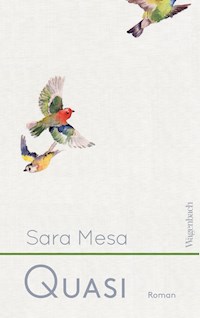Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Páginas de Espuma
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: VOCES / LITERATURA
- Sprache: Spanisch
Algunas historias difuminan o emborronan su origen. A partir de ahí la vida se contempla y se completa con pequeños y grandes detalles que batallan en el día a día. Una joven profesora reinicia su vida en una nueva casa, lejos de otra época, probablemente de otro hogar. Pero no está sola. Esa contemplación es compartida por el trasiego y la quietud, las miradas y los silencios de dos especiales acompañantes, una perra y un gato. A través de ellos esa nueva vida se construye y quizá, al final, todo tenga un sentido. Un tríptico de equilibrios, un mecanismo de precisión, un origami de delicadeza en una historia híbrida que muestra la magnífica calidad de la escritora sevillana SARA MESA. El texto cuenta con un lujo indispensable: el personalísimo proyecto gráfico de PABLO AMARGO, Premio Nacional de Ilustración y un genio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 92
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sara Mesa
Perrita Country
Sara Mesa, Perrita Country
Primera edición digital: octubre de 2021
ISBN epub: 978-84-8393-678-8
IBIC: FYB
© Sara Mesa, 2021 © De las ilustraciones: Pablo Amargo, 2021
© De esta portada, maqueta y edición:
Colección Voces / Literatura 316
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com
Editorial Páginas de Espuma
Madera 3, 1.º izquierda
28004 Madrid
Teléfono: 91 522 72 51
Las semanas previas soñé con una casa de color rosa pálido, una de esas bonitas casas de postal de la Provenza con las contraventanas y las puertas verdes, geranios en macetas de barro y un jazmín en la entrada. En mis sueños —gozosos, detallados—, la casa no estaba en la Provenza, sino en la ciudad donde nací, en pleno centro, y era grande, con techos altos y vidrieras. En el patio trasero una higuera se doblaba por el peso de los frutos picoteados por los pájaros y el zumbido aletargante de las abejas se enredaba entre las hojas de una parra. Ranitas de san Antón saltaban en una alberca, de una punta a la otra, y en la tierra, fresca y fértil, brillaban las lombrices.
¿Qué significaban tantas plantas, tantos animalitos? Una especie de felicidad mística, creo, un paraíso. Una promesa, tal vez.
O una mentira.
Yo entonces no sabía que me vería obligada a mudarme así, tan de repente. Y con mi sueldo de maestra, ni fachada rosa, ni higuera, ni parra.
Busco, pregunto, hago mis cuentas. Un agente inmobiliario me enseña con raro entusiasmo una pequeña casa en las afueras. Muy soleada, dice en mitad de la penumbra. Tiene un estrecho patio encajonado, tuberías ruidosas y dos baldosas sueltas en la escalera que al pisarlas hacen clap clap, marcando burlonamente el paso.
Firmo el contrato de alquiler con mi caligrafía floja, dubitativa. Ahora, ante ese papel que tiene menos consistencia que mis sueños, esta casa es la mía.
En la mudanza me ayuda Victorpe, mi fiel amigo. Él es la única persona a la que quiero tener cerca, quizá porque, como yo, también está confundido y da tumbos de un lado a otro buscando su hueco.
El nombre Victorpe surge de la fusión de Víctor Pedro, compuesto cacofónico donde los haya. La apócope final tampoco suena nada bien, con ese torpe resonando en el oído, pero él asegura que le gusta e insiste en una pronunciación aguda para deshacer los equívocos: Victorpé.
¿Por qué no llamarlo Víctor solo, a secas, o Pedro a secas?
Yo no lo sé, él lo sabrá.
La casa está embutida entre otras tantas de similar tamaño, en una calle en cuesta, curvada como una dentadura postiza. Todas juntas, apretadas y amarillentas, forman una sonrisa socarrona. ¿Se ríen de mí, de mi llegada? ¿O debo tomarlo como una bienvenida? Enfrente hay un descampado lleno de malas hierbas donde la gente echa chatarra, electrodomésticos rotos, muebles viejos o todo aquello que no sabe bien dónde tirar. El cartel que anuncia la construcción de nuevas viviendas está tan oxidado que deduzco que el proyecto se abandonó hace años. Tanto mejor: el descampado es feo, pero tranquilo.
Victorpe, tan desajustado como su nombre compuesto y tan torpe como su nombre apocopado, es también esforzado y voluntarioso, así que la mudanza va todo lo bien que cabría esperar, sin más percance que un armario rayado y varias piezas de la vajilla rotas.
Mis nuevos vecinos, cuando me ven llegar, asoman la cabeza y hacen sus cábalas, o quizá no hacen cábala alguna y soy yo quien, resentida, fabulo con sus fabulaciones. «Ella y su novio». «Ella y su hermano mayor». «Ella y su amigo maricón». «Ella se ha divorciado». «Ella ya tiene una edad». «Ella es rara, pero él lo es aún más».
Al final del día, ella, con su precioso gato gordo, se queda.
Él se va.
El precioso gato gordo es el Ujier. Le puse ese nombreporque, como los antiguos ujieres de palacio, es quien se encarga de preservar el orden, recibir a los visitantes, tramitar los permisos e instancias, vigilar la puerta de la cámara del rey y custodiar las viandas. Aunque su autoridad es limitada, la ejerce con firmeza y un íntimo orgullo funcionarial. Es un ujier muy digno, muy solemne.
Es verdad que es gordo y también que es precioso: atigrado, con mascarilla y pechera blanca, rebeca gris, el rabo a rayas y la nariz rosada como un cachito de goma de borrar. Victorpe dice que es el Paul Newman de los gatos, aunque lo dice a regañadientes, sin halago, como reconociendo esta belleza a su pesar. Jamás se dirige a él por su nombre. Lo llama «el gato» o, en sus peores momentos, «ese gato», marcando la distancia.
El Ujier no está acostumbrado a los cambios. Salvo la rutinaria visita al veterinario para su sesión anual de vacunas, nunca sale a la calle. La mudanza le estresa, pero la curiosidad le puede. Cruza las puertas y atraviesa las estancias con el lomo bajo, las patas muy dobladas, mosqueado. Echa vistazos, toma decisiones. En tan solo unos días se apodera del espacio y establece nuevas reglas para la vida doméstica: qué puertas han de quedar abiertas o cerradas, el lugar donde puedo —o no— colocar las macetas, la disposición de los libros en las estanterías, la postura en la que me está permitido dormir y en qué intervalos del día o de la noche.
Deja clara su preferencia de uso de algunos rincones. Junto a la ventana delantera, donde da el único rayito de sol de la mañana, coloco el sillón naranja, su preferido, medio despedazado ya de tanta uña. Pongo una tela encima para ocultar el daño y él la quita con furia. Poner, quitar, poner, quitar. En este tipo de cosas se nos van los días.
En esta nueva casa y esta nueva época de noches insomnes y largos suspiros por la escalera que hace clap clap, sueño a menudo con un perro, con la posibilidad de tener un perro. Imagino un perro grande y protector, apacible, elegante. Un perro capaz de leerme la mente e intuir los vaivenes de mi alma, con hermosos colmillos blancos y el pelo suavísimo. Un gran perro que me sirva de guía y de almohada.
¿Existe ese perro?, me pregunto. En la misma medida que mi casa rosada de puertas y de ventanas verdes, me respondo. Sé que el Ujier, en representación de las limitaciones de lo real, jamás lo hará posible. Se resistiría con uñas y garras a la llegada del intruso.
¿Aceptarías convivir con un perro?, le pregunto cuando trepa a mis piernas. Me mira con indiferencia, ronronea, se acomoda sin importarle mi incomodidad. Cuando se harta de mis caricias me da un zarpazo. No sé si tomarlo como una respuesta.
Me sorprendo haciendo cálculos perversos. Un gato doméstico puede durar catorce, dieciséis años. Al Ujier, me digo espiándolo de reojo, podrían quedarle entonces unos diez. ¿Diez años? ¿Tanto tiempo tengo que esperar? Lo miro ahora de frente, me lleno de resentimiento. ¿En qué momento se hizo con tanto poder? Él me devuelve la mirada con sus ojazos color ámbar, pliega las patitas hacia dentro, bosteza. Una pelusilla se le ha enganchado a un bigote, ridículamente. De pronto, esa pelusa, que marca su vulnerabilidad, me hace sentir culpable, muy culpable. ¿Cómo he podido pensar en su muerte? Para compensar, le doy una barrita de atún y salmón, que devora con la pelusa todavía en equilibrio sobre el bigote. Delicatessen para aliviar la mala conciencia.
En las horas muertas, que son muchas, bajo al salón —clap, clap— y bajo la fantasmagórica luz de la lámpara verde miro por internet páginas y más páginas de perreras y refugios. Las fichas de los perros en adopción suelen incluir una o varias fotos, los datos básicos —raza, edad, tamaño, peso— y una breve reseña de sus antecedentes. Abandonados al nacer, apaleados, hambrientos o enfermos, recogidos en la carretera, en contenedores de basura, polígonos industriales, campos o solares. Con frecuencia se me saltan las lágrimas. No sé si la emoción se debe a la pena, a la rabia o a la autocompasión. Quizá es otro síntoma de mi creciente estado perturbado, un tipo de señal.
Plutarco decía que quien maltrata a un animal terminará maltratando a sus semejantes. Para Descartes, en cambio, el grito de dolor de un perro no es más que una reacción mecánica equiparable al chirrido de una rueda que gira. Pienso, luego me equivoco, así que descarto a Descartes y me quedo con Plutarco.
Echar mano de la filosofía me sirve para atenuar la vergüenza. Miro fotos de perros y no se lo cuento a nadie, ni siquiera a Victorpe. Sería como mostrar una parte de mí, íntima y herida, que de momento oculto por un raro sentido de la decencia.
Victorpe ha venido a prestarme un taladro. Prestarme es un decir: no se fía de mí y me anuncia que, lo que haya que hacer, mejor lo hace él. Está subido encima de un banquito, en precario equilibrio, dispuesto a destrozarme la pared, cuando se lo pregunto así, a bocajarro. ¿Cree él que sería compatible…? Abre los ojos con espanto. Una guerra, dice. ¡Sería una guerra! ¿Es que he olvidado el carácter de mi gato? Claro que hay perros y gatos que conviven, pero es porque se conocen desde cachorros. El Ujier tiene ya cinco años, es egoísta, está maleado, no permitirá que ningún extraño invada su territorio. Yo insisto, pero con disimulo.
—¿Y si recojo un cachorro?
Sosteniendo el taladro en la mano como quien empuña una recortada, me lanza una mirada indescifrable y luego, para mi sorpresa, dice:
—Puedes probar. Por lo que sé, algunos refugios dejan tener a los animales en acogida. Si tu gato no le saca un ojo al intruso en el plazo de un mes, podríamos considerarlo una victoria. —Después se queda pensativo—. No, un mes no. Mejor un año. Tu gato es de los que se toman la venganza con lentitud. Malo con parsimonia, como los verdaderos malos.
Tras su sentencia, se pone a hacer boquetes, concentrado.
En cuanto se va, impulsada por su dudoso beneplácito, llamo a un refugio y pregunto si tienen cachorros para adoptar. A poder ser, añado, cachorros sanos, grandes, cariñosos, tranquilos. Todo el mundo quiere cachorros así, responde la chica que me atiende.