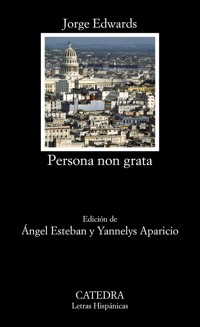
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Cátedra
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Letras Hispánicas
- Sprache: Spanisch
"Novela sin ficción", como el autor chileno la ha definido en alguna ocasión, constituye un ejercicio de subjetividad basado en experiencias personales, que se manifiestan en un documento "realista" bajo el tamiz de la subjetividad y bajo un ropaje narrativo que, alimentado por la primera persona, imprime una sensación de ficcionalidad, propia de la trama novelesca. Polémico y sincero, el trabajo del chileno es uno de los iconos de la época del "boom". Esta edición, la primera con un estudio crítico, una corrección completa de variantes y erratas y un elenco de notas a pie de página que aportan aclaraciones relacionadas con hechos históricos, personajes, datos literarios, técnicos, etc., además de las que el autor ha ido añadiendo en sucesivas ediciones, ofrece un nuevo prólogo de Jorge Edwards que cobra una especial relevancia por lo que en el contexto político actual significa una nueva concepción de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 773
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jorge Edwards
Persona non grata
Edición de Ángel Esteban y Yannelys Aparicio
Índice
INTRODUCCIÓN
El mundo (narrativo) es ancho y ajeno
Jugar en los límites
Testimonio y literatura testimonial
La ideología y las listas
¿Desea hacer actualizaciones? sobre prólogos y tumbas
Pablo Neruda navegando en un agua de origen y ceniza
Fidel y los poetas
Autobiografía, historia, estilo, humor, ironía
Cuba y Chile: norte y sur, cara y cruz de una ofensiva revolucionaria
Las polémicas en torno a Padilla
ESTA EDICIÓN
ANEXOS
BIBLIOGRAFÍA
PERSONA NON GRATA
Prólogo Cuarenta y tantos años
I
II
III
IV
V
Créditos
Introducción
A Pedro Pérez, su familia y tantos cubanos que, alguna vez, también fueron «persona non grata»
ELMUNDO (NARRATIVO) ESANCHOYAJENO
La novela es el género que más ha evolucionado en el siglo XX. El universo de la narración se resiste a las clasificaciones; sin embargo, no hay parcela de la literatura que haya sido diseccionada como la novela: por estilos, subgéneros, temáticas, tipos de narradores, longitud, entrelazamientos con la historia, la ciencia ficción, la pura fantasía, etc. Críticos y académicos intentan a menudo comprender y controlar la identidad esquiva, ancha y ajena de la novela, pero muy pocos se atreven a ser tajantes y categóricos. Cuando leemos Persona non grata, enseguida percibimos una serie de ingredientes que tratan de concretar la etiología (origen) y la naturaleza (género) del documento. ¿Es una autobiografía, una memoria, un testimonio, una novela, un texto histórico, un reportaje, una confesión, un ejercicio de catarsis?
La novela, como afirmó Bajtin, es el género que siempre se encuentra en proceso de formación (1989, 450), tanto por su propia naturaleza, ya que la ficción deviene ambigüedad y metamorfosis, como por su conexión con los cambios que se producen en las civilizaciones. Escucha los ecos que le llegan de las sociedades y suele liderar y contagiar los cambios al resto de los géneros literarios. Uno de los narradores que más ha recurrido a la experimentación y al ensanchamiento del género desde los años sesenta del siglo pasado, Vargas Llosa, decía en sus comienzos que la diferencia fundamental entre poetas y narradores es que los primeros son capaces de inmolarse, en su pureza, frente a las grandes batallas que la vida les ofrece, mientras que los segundos son aves de rapiña que esperan a que acabe el combate para alimentarse de los residuos y la carroña (Esteban, 2014, 353). Los narradores están pegados a la tierra y a sus contingencias, importunan, molestan, anuncian y denuncian, y por eso se adaptan con facilidad a los cambios que la sociedad les propone.
Precisamente en los años en que el Premio Nobel peruano escribía sus primeras novelas altamente experimentales y desarrollaba la tesis del narrador como ave carroñera, hacía aparición en la escena literaria el testimonio, con todas sus variantes. Eran años de movimientos revolucionarios en América Latina, de esperanzas desmesuradas, en los que «artistas y letrados se apropiaron del espacio público como tribuna desde la cual dirigirse a la sociedad, es decir, se convirtieron en intelectuales» (Gilman, 2003, 59). En ese contexto se produce la irrupción de Jorge Edwards como escritor, como testigo de una época trascendental para los intereses del mundo latinoamericano en la esfera internacional, como intelectual y como diplomático. A mitad de los cincuenta ingresó en el cuerpo diplomático chileno y realizó un posgrado en Ciencias Políticas en la Universidad de Princeton, donde conoció a Fidel Castro, en su visita de 1959, quien luego sería uno de los protagonistas de su novela Persona non grata. En esa década publicó también su primer libro de cuentos, El patio (1952). Pero fue en los sesenta cuando se integró de un modo pleno en el servicio diplomático de su país y en el contexto literario del boom latinoamericano. En 1962 consiguió su primer nombramiento como secretario de la Embajada de Chile en París, y en la capital francesa conoció y trabó amistad con algunos de los protagonistas del boom, como Julio Cortázar, Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa. Poco antes había publicado su segundo libro de cuentos, Gente de ciudad (1961). En 1965, mientras realizaba su labor diplomática en la capital francesa, vio la luz su primera novela, El peso de la noche, y dos años más tarde, al volver a Santiago como jefe del Departamento del Ministerio de Asuntos Exteriores para Europa Oriental, se editó su tercer libro de cuentos, Las máscaras. La década de los setenta comenzó con su nombramiento como Encargado de Negocios de Chile en Cuba, con el fin de restablecer las relaciones diplomáticas entre los dos países nada más llegar Allende al poder. En ese momento se gestó la que, después de varias décadas, sigue siendo la obra más conocida y apreciada del narrador chileno, Persona non grata, que sería publicada por primera vez en 1973, en Barcelona. Edwards ha asegurado en alguna ocasión que tras la escritura de esa obra su producción se hizo más libre, más ancha. Persona non grata fue «una especie de cambio, a turning point, en mi trabajo literario, porque mi trabajo, a partir de Persona non grata, es más ambicioso y libre. Escribo con más soltura» (Moody y Edwards, 2000, 146). Y eso en un doble sentido: por un lado, en relación con las posibilidades narrativas; por otro, a resultas de la muerte de Neruda, por quien había estado directamente influenciado, dada su amistad personal, el magisterio que siempre había ejercido sobre el discípulo y, los últimos años, porque habían trabajado juntos en la Embajada de París hasta poco antes del golpe de Pinochet.
JUGARENLOSLÍMITES
Elena Hevia, en una entrevista a Edwards en mayo de 1990 para ABC, aseguraba que el propio autor definió su libro como «novela sin ficción». En 1996, Jaime Fernández le preguntaba por la relación de Persona non grata con A sangre fría, de Truman Capote, y Edwards contestaba que él quiso hacer un «relato sin ficción», basado en la memoria, donde los personajes y los hechos son reales1. Y en el prólogo a El whisky de los poetas, comentaba:
Cuando Emir Rodríguez Monegal (...) me invitó a dar una charla en inglés en el curso suyo de la Universidad de Yale, me propuso el título siguiente: «How to write non fiction as fiction?», es decir, cómo escribir relatos no ficticios a la manera de la ficción. Yo pude haber invertido la pregunta, y me imagino que la respuesta habría sido más o menos la misma: ¿Cómo escribir ficción a la manera de la no ficción, de la literatura testimonial, de las memorias y las crónicas? Porque siempre me ha gustado y me he sentido invenciblemente inclinado a pasar de un género al otro, a invadir terrenos, a jugar en los límites (Edwards, 1994, prólogo).
En la edición de 1982 de Persona non grata, Edwards añadió una nota al pie, en el quinto y último capítulo, en medio de la larga conversación con Fidel antes de ser expulsado de Cuba, donde declaraba la etiología y naturaleza del texto. El hecho de que en la tercera edición (las dos primeras, de 1973 en Barral y de 1975 en Grijalbo, tuvieron numerosas reimpresiones) se incluyera esa nota indica que la obra no solo fue polémica por el tema político que trataba sino también por el problema del «juego en los límites», es decir, la ambigüedad y la polivalencia genéricas. La nota decía lo siguiente:
Este no es un ensayo sobre Cuba, sino un texto literario, que puede inscribirse dentro del género testimonial y autobiográfico. Está más cerca de la novela que de cualquier otra cosa, aun cuando no inventa nada, en el sentido tradicional de la palabra inventar. Solo inventa un modo de contar esta experiencia. Por eso, cuando Carlos Barral, su primer editor, me pidió una frase que definiera el libro, le dije «Una novela política sin ficción» (Edwards, 1985, 363).
En una entrevista de 1990 con Guillermo García-Corales, nuevamente se cita el marbete «novela sin ficción» y aparecen otros términos como «realismo sofisticado» o «nuevo realismo contemporáneo» (García-Corales y Edwards, 1990, 85). Marifeli Pérez-Stable califica el texto como «memoria» y también como «testimonio del desencanto» (1994, 727). José Otero asegura que se encuentra «lejos de ser documento o historia política» porque manifiesta «recursos típicos de la ficción y un modo original de contar esa experiencia» (1990, 47) y, finalmente, Vicente Urbistondo lo califica de «testimonio narrativo» mientras indica que el mismo autor denominó su libro como una «novela testimonial» (1979, 144). Como curiosidad altamente sugestiva, Christopher Domínguez se refiere a esta obra y otras de Edwards como «el arte de la casi novela», en un artículo de 2012 en Letras libres en el que enfatiza la ambigüedad entre lo ensayístico y lo narrativo, la «verdad» de la vida y la de la ficción, la realidad y la subjetividad. El libro para Domínguez es también un «testimonio autobiográfico», una «página de historia», el «fragmento de un diario íntimo», y además «pasa por ser una novela»2.
Ciertamente, cualquiera de los términos aplicados a la obra de Edwards tiene parte de razón: es un ejercicio de la memoria, un testimonio, un texto narrativo, un ejemplo de realismo, si se quiere, sofisticado, con matices y detalles que lo alejan de la condición especular del realismo plano, una autobiografía, un relato sin ficción pero altamente subjetivo, una novela o una «casi» novela, etc. Sin embargo, pensamos que lo más adecuado a la etiología y a la naturaleza del texto es el concepto de «novela testimonial», que el mismo autor ha utilizado para matizar su primera definición, la que consideraba Persona non grata como una novela sin ficción. Porque, ¿qué quiere decir exactamente «novela sin ficción? O más concretamente, ¿puede existir una novela que sea ajena a lo ficcional? La definición parece abrazar dos términos de significación opuesta, una especie de oxímoron poco aceptable. La novela, aunque tenga un contenido estrictamente autobiográfico, es siempre un ejercicio de subjetividad, y el texto narrativo que llamamos novela significa autonomía con respecto a la realidad, transformación de la vida en literatura, imposibilidad de tomar el documento como copia exacta de lo real. «Novela sin ficción» sería, entonces, un ejercicio de subjetividad basado únicamente en experiencias personales, que se manifiestan en un documento «realista» bajo el tamiz de la subjetividad y bajo un ropaje narrativo que, alimentado por la primera persona, imprime una sensación de ficcionalidad, propia de la trama novelesca. Además, cualquier texto autobiográfico, aunque trate de hechos reales, que ocurrieron y se pueden verificar, es subjetivo porque es un yo que habla, desde su fuero interno, de lo que sucedió, desde su particular punto de vista. En el prólogo a la versión de Seix Barral (1982), repetido en las ediciones posteriores de los años ochenta, Edwards relata una visita de unos amigos polacos a Barcelona. Cuando estaban degustando unas tapas en las Ramblas, le dijeron, refiriéndose a su obra:
Tú no has escrito nada que nosotros no supiéramos de antemano. Te has limitado a mostrar, como en la fábula, que el rey andaba desnudo. A nosotros nos gustaría mucho poder traducir tu libro, pero habría que cortarle los párrafos subjetivos... (Edwards, 1985, 11).
La reacción de Edwards no se hizo esperar: «¡Cómo! —exclamé—. ¡Si es un texto autobiográfico! ¡Todo, desde la primera línea hasta la última, es subjetividad pura, deliberada y descarada subjetividad! ¡El libro entero se plantea en ese terreno!» (Edwards, 1985, 11).
Persona non grata podría definirse como novela sin ficción, obviamente, pero el término «novela testimonial» parece mucho más adecuado, como vamos a tratar de demostrar en las siguientes páginas.
TESTIMONIOYLITERATURATESTIMONIAL
Los años sesenta significan la visibilidad de la literatura de América Latina en el contexto internacional y la emergencia de los países de Nuestra América en el juego de alianzas de los dos bloques. El sur «también existe», como dijo Mario Benedetti, y se encuentra preparado para ofrecer alternativas culturales, económicas y políticas a los países que, tradicionalmente, han considerado como subalternos a los miembros de las comunidades latinoamericanas. Época de revoluciones, desplantes, y proyectos comunes, la década de los sesenta alimenta la esperanza de un futuro colectivo, en el que un subcontinente se rebela contra los imperialismos atávicos, que ordenan el mapa político desde los comienzos de la era capitalista. Por primera vez, en América Latina se desarrolla una conciencia continental, se habla de intereses en los que todos los países participan y están dispuestos a luchar por ellos, y se buscan alianzas. La revolución cubana fue un punto de partida, porque muchos intelectuales y figuras políticas apoyaron y secundaron el proyecto de los barbudos de la Sierra Maestra. Desde el punto de vista cultural, el prestigio aglutinador de Cuba fue impresionante, a juzgar por la cantidad y calidad de actos y publicaciones que generó la Casa de las Américas, institución creada en los comienzos del proceso revolucionario para difundir, precisamente, entre los miembros de la comunidad intelectual internacional, los logros de esa nueva manera de enfrentar las relaciones entre Primer y Tercer Mundo. Persona non grata da cuenta, desde dentro, de esa vicisitud, mediante el protagonismo de Haydée Santamaría y de Roberto Fernández Retamar en el control de las esferas de la cultura de todo el orbe latinoamericano desde Casa.
En ese contexto de lucha, nace un nuevo género literario, que recaba una singular atención por parte de críticos y escritores: el testimonio. En ese nuevo panorama internacional, que el sur también exista dependerá no solo de sus actos, sino también del eco de sus palabras. El testimonio nace ligado a la memoria. Tiene sentido recuperar el pasado para denunciar lo que hasta ahora no ha podido ponerse de manifiesto. Los «sin voz» toman la palabra. Canto General, de Pablo Neruda, marca no solo la línea divisoria entre la primera y segunda mitad del siglo XX, sino la del comienzo de una tendencia por la que el débil se explica a sí mismo y sus palabras encuentran eco. Maurice Halbwachs, el primer gran teórico de la memoria, publica, justo en el mismo año en que Neruda quiso ser la boca de todos los silenciados secularmente, el libro La mémoire collective (1950), y define a esta como la representación de acciones, sucesos y recuerdos de una sociedad, que se comparte y se transmite por todos sus habitantes. La idea más interesante de ese texto es que el pasado se recupera en la medida en que se hace necesario, y no como un simple ejercicio de melancolía o necesidad existencial. La memoria no debe identificarse con la historia, más bien complementa el discurso de esta (Todorov, 1995, 101-112). Lo mismo piensan Pierre Nora (1984) y Jöel Candau (2006, 58-59), ya que la historia es la representación del pasado y la memoria es la vida, manifestada por grupos de gente viva, que evoluciona, pertenece a todos y a nadie y tiene vocación de universalidad. La historia desea legitimar, aclarar hechos pasados imponiendo una distancia y una frialdad entre los hombres concretos y los hechos, mientras que la memoria prefiere modelar las formas del pasado, fusionarse con él, a través del afecto, la pasión, la emoción o el desorden.
El testimonio se acerca más a la memoria, ya que huye de la oficialidad. La primera persona elude la frialdad de lo objetivo, de lo científico, y se limita a reproducir lo vivido, visto, oído o recordado. Quizá la diferencia más clara con la memoria es que esta suele situarse como discurso, en ocasiones, lejos del momento en el que los hechos ocurrieron. El momento de la enunciación, por tanto, sería bastante posterior, por lo que podría en cierto modo dudarse del «principio de distanciamiento mínimo», y crecer en subjetividad en proporción directa al tiempo que hay entre los hechos y su enunciación. John Beverly define el testimonio como
una narración —usualmente pero no obligatoriamente del tamaño de una novela o novela corta— contada en primera persona gramatical por un narrador que es a la vez el protagonista (o el testigo) de su propio relato. Su unidad narrativa suele ser una «vida» o una vivencia particularmente significativa (situación laboral, militancia política, encarcelamiento, etc.). La situación del narrador en el testimonio siempre involucra cierta urgencia o necesidad de comunicación que surge de una experiencia vivencial de represión, pobreza, explotación, marginalización, crimen, lucha (Beverly, 1987, 9).
En esa anatomía del testimonio, Beverly enfatiza varios aspectos. En primer lugar, el hecho de que sea una «narración de urgencia» que nace desde abajo y tiene fines políticos precisos o bien constituye un reto para el orden establecido en una sociedad o su cuestionamiento, por parte de quienes sufren las consecuencias de la violencia o la marginación. En segundo lugar, indica que no es una obra de ficción, porque su convención discursiva es que se trata de una historia «verdadera» y el narrador es alguien que realmente existe, lo que produce un «efecto de veracidad» que desautomatiza la percepción corriente de literatura como un producto de ficción (Beverly, 1987, 11). En tercer lugar, el hecho de ser una forma cultural igualitaria, pues cualquier vida popular puede tener un valor testimonial, lo que la alejaría en principio del carácter literario, ya que no todos los individuos son capaces de generar discursos literarios. Este aspecto tiene que ver con la índole colectiva del testimonio, que a su vez lo diferencia de la autobiografía, al situarse esta en un contexto individualista, que manifiesta la singularidad de una experiencia, mientras que el testimonio funciona como un dispositivo que puede ser asumido por cualquier miembro de la comunidad (Beverly, 1987, 13).
De todos los aspectos que Beverly desarrolla acerca del testimonio, hay dos que conviene aclarar, si deseamos demostrar que Persona non grata puede ser definida como novela testimonial. Uno es el del tipo de texto ante el que estamos (literario o no, enunciativo, enfático o no, declarativo, etc.) y el otro es el del carácter del narrador (si solo puede testimoniar quien no desee «hacer» literatura, si solo puede testimoniar quien hable por una colectividad marginada, y a qué tipo de marginación nos estamos refiriendo). Hay autores que piensan que solo los pertenecientes a clases bajas, cuya voz nunca se ha escuchado, y que se rebelan contra el olvido multisecular, son los narradores potenciales del testimonio. Asimismo, y de acuerdo con este principio, solo aquellos que no tengan propósito literario (no siempre coinciden pero sí la mayoría de las ocasiones) podrían ofrecer un testimonio válido. Es decir, en el testimonio propiamente dicho habría, por un lado, un «efecto de realidad», que lo alejaría de la literatura, y por otro un narrador popular, ajeno a la individualidad y al propósito literario. Beverly se pregunta qué pasa cuando la «literatura» trata de apropiarse del testimonio, si ello significa una neutralización de su efecto ideológico, que depende precisamente del carácter extraliterario. Y concluye que, finalmente, la consecuencia es el nacimiento de un género literario nuevo, posnovelesco, del mismo modo que el Lazarillo de Tormes fue considerado como extraliterario en su época al estar escrito en estilo «grosero» y contar con un héroe no universal, anónimo, frente a la narrativa idealista del Renacimiento.
Si la novela —dice— tuvo una relación especial con el desarrollo de la burguesía europea y con el imperialismo, el testimonio es una de las formas en que podemos ver y participar a la vez en la cultura de un proletariado mundial en su época de surgimiento (Beverly, 1987, 16).
La observación es brillante y, en el caso del Lazarillo, absolutamente acertada. Demuestra que la novela se adelanta como género a los procesos sociales profundos, es a la vez rectora y versátil: anuncia y cambia. Pero en el caso del testimonio que se produce en América Latina desde los años sesenta, la asunción del nuevo género por la alta cultura ha sido paralela al de las manifestaciones «no literarias» del testimonio. Es decir, no se ha acabado de imponer el «estilo grosero» del testimonio del siglo XX, al menos hasta la fecha, al canon, sino que ha convivido con los ajustes canónicos del género que han realizado escritores profesionales (Poniatowska, Barnet, Edwards), y son los escritores canónicos quienes, finalmente, han llevado al género a su máxima expresión. Y esa dirección, nuevamente, ha sido la que ha coincidido con la evolución de los procesos sociales ya que, en lugar de debilitarse el sistema capitalista, como fruto de las denuncias del testimonio, ha salido reforzado, gracias al apropiamiento de las formas testimoniales que, en principio, y según ciertos autores, serían específicas de un sistema de pensamiento anticapitalista, que daría voz al subalterno. Esa apropiación ha corrido paralela a la crisis del socialismo que, en los sesenta parecía imparable y que, después de los sucesos de 1989, supuso una configuración muy diferente del contexto político y social de Occidente, con la caída del bloque soviético. Margaret Randall, en 1992, veía todavía muy claro que testimonio y «literatura» eran realidades distintas y separadas, cuyos destinos estarían fijados por el triunfo del proletariado. El testimonio, según ella, lo escribe «el pueblo», no la clase dominante; lo escribe «el proletariado», el «pueblo en el poder» (Randall, 1992, 26). Y Gustavo García, ya en el siglo XXI, seguía viendo esa oposición como categórica, al afirmar que el testimonio busca
construir un discurso que cuestiona la función e importancia de textos literarios producidos por intelectuales que favorecen sus intereses económicos, políticos y culturales. Los escritores de este tipo de obras, además de situarse en el «centro» de la producción belletrística, asumen la «identidad» de grupos subordinados que no pueden expresarse por condiciones de subalternidad (García, 2001, 426).
Y abundaba en la idea de Beverly sobre el testimonio como una nueva forma de expresión, un género nacido de las necesidades de la época, prerrogativa de unos narradores inéditos y marginales, manifestación documental no artística que corrige el canon mediante «la afirmación de una identidad alternativa a la dominante (trans)formando la experiencia personal de un testigo, por lo general analfabeto y marginalizado, en una historia colectiva de resistencia y proyección ideológica» (García, 2001, 426). Así, esta línea de pensamiento critica las definiciones que se han dado del género en las que no hay una alusión clara a la naturaleza no ficticia o a la clase social del autor. Por ejemplo, cuando Duchesne trata de ser ecléctico, García aclara. Duchesne no contempla el problema de la literariedad, algo que estaría en consonancia con el pensamiento del que venimos hablando, pero es criticado por no hacer mención expresa al tipo social de narrador. Dice Duchesne:
Se ha llamado relato de testimonio, novela testimonio o simplemente testimonio a la serie de obras de carácter documental que comenzaron a proliferar en América Latina más o menos a partir de mediados de la década del sesenta. Une a estas creaciones el propósito de presentar varias esferas o coyunturas fundamentales de la realidad latinoamericana a través de la palabra de aquellos sujetos que las integran, que las han vivido, es decir, los testigos (Duchesne, 1987, 155).
El narrador-testigo es neutro en esta cita, y García le reprocha que «no toma en cuenta las distinciones de género, clase, raza y cultura de los testigos; y, aunque esto fuese deseable en un mundo perfecto, ignora las desigualdades inherentes al desarrollo histórico de la humanidad» (García, 2001, 431). Y termina poniendo un ejemplo: el testimonio del rey Juan Carlos de España sobre la dictadura de Franco no tiene el mismo «valor de verdad» que el de los mineros bolivianos que sufrieron la dictadura de Barrientos o Banzer. Pensamos que García confunde «valor de verdad» con las consecuencias, la importancia y la fuerza de su uso, en función de la extracción social del que la utiliza y lo que desea conseguir mediante ella. La verdad nada tiene que ver con quien la pronuncie sino con su misma naturaleza. El «valor» de una verdad es el mismo que el de otra que también es verdad. Lo diferente es la repercusión que pueda tener en una sociedad dependiendo del origen de quien la diga y el destino o consecuencias que acarree. El problema estriba en que ciertos críticos, que publican en ámbitos relacionados con la literatura, tienen en cuenta, para valorar esos discursos testimoniales, variables que muy poco tienen que ver con el lenguaje, sino más bien con categorías extraculturales, de tipo político, social, antropológico. No es que ellas no deban utilizarse, pero el discurso, sea o no literario, es, antes que nada, un hecho de lengua y, en un sentido muy ancho y laxo, literatura. Ahora bien, incluso dejando a un lado el grado de acercamiento al lenguaje literario, al argumento de clase se le puede dar la vuelta con ejemplos como Persona non grata. ¿Por qué el testimonio de Edwards —que lo es— tiene que «valer» menos que el de un campesino cubano que ha escrito una carta quejándose del control excesivo del gobierno sobre los productos que elabora en el huerto y la imposibilidad de comerciar libremente con ellos en los mercados de la ciudad? El tema es el mismo y, en lugar de micrófonos, en el campo hay funcionarios que vigilan las opiniones de los trabajadores sobre la propiedad privada, la cantidad de género que se produce y su destino. O bien, para ser todavía más exactos, ¿por qué las críticas de Edwards a la locura de la zafra de los diez millones tienen que «valer» menos que las mismas críticas expuestas por un trabajador cubano de la zafra? Es más, en algún sentido, si se conoce bien el funcionamiento del régimen cubano en los sesenta y setenta, el testimonio de Edwards tendría un valor añadido al del campesino cubano, ya que, durante muchas décadas, el extranjero —y más si es un diplomático arropado oficial e institucionalmente por el gobierno de su país— ha gozado en la isla de una libertad que ningún nacional ha podido conseguir. El hecho de que Edwards, diplomático chileno, se sintiera acosado, vigilado, sin libertad de movimientos, da cuenta de que también los extranjeros se encontraban en niveles parecidos de marginalidad y violencia, por lo que la denuncia de un no nacional adquiere un valor singular, independientemente de la escala social desde la que hable.
El otro punto polémico relativo al testimonio es su ubicación genérica. Hemos comentado que la literatura canónica se ha apropiado desde los comienzos del discurso testimonial, por lo que los términos «novela testimonio» o «novela testimonial» son corrientes en la crítica más autorizada. Pensamos que ese planteamiento es correcto porque, aparte de que la novela es un género camaleónico, abierto y ancho, es posible que existan novelas sin ficción o novelas en las que la subjetividad se refiere únicamente a la existencia de un narrador en primera persona, y no al contenido. Eliana Rivero anota que las manifestaciones más corrientes del testimonio son el diario o las memorias, el reportaje documental y/o autobiográfico y la «novela» testimonial (Rivero, 1987, 42) pero, a la vez, mantiene que el discurso literario, donde predomina la función poética frente a la denotativa o informativa, no resulta aplicable de modo estricto al fenómeno testimonial porque, a pesar de que externamente se observen en él rasgos aplicables al discurso narrativo de ficción, en el testimonio es absolutamente predominante la función denotativa. Y a esto se une un problema todavía mayor: la persona que narra, el yo de la narración, que coincide con el autor, es engañosamente identificable con su álter ego real. El lector, mediante el pacto de la autobiografía, identifica al autor con el narrador, adhiriéndose el «efecto de verdad» o de veracidad del testimonio. Rivero termina aceptando que todos estos problemas no solo empañan la credibilidad real del testimonio, sino que inclinan la balanza hacia la literariedad, en detrimento del valor de denuncia que significa el testimonio:
Las fronteras del testimonio se hacen todavía menos nítidas cuando se considera que en el conjunto de un texto testimonial hay incursiones reconocibles de un lenguaje específicamente poético, que en su literariedad llama la atención sobre sí mismo. En dichas instancias, el discurso del testimonio adquiere una densidad que afecta la recepción de la comunicación por parte del lector, que se interpone entre este y la comprensión literal de un referente extratextual ya mediatizado, y que lo lleva hacia una captación estética del objeto descrito o narrado (Rivero, 1987, 42-43).
Creemos que aquellos críticos que desean enfatizar, por su ideología, el carácter de denuncia del testimonio se resisten a aceptar, como parte del juego libre e individual del artista, la elección del género como documento literario, estético, cercano a la ficción, que a la vez puede ser crítico. Por eso, se mueven a menudo en un ámbito maniqueo. A estas alturas, después de cincuenta años de comienzo del auge del testimonio, es muy difícil negar el largo y fructífero recorrido del viaje común, en el mismo barco, del testimonio y la literatura. Algunos de esos teóricos pueden pensar, como los amigos polacos de Edwards, que el elemento subjetivo y los coqueteos con la ficción restan compromiso y fuerza crítica o denunciatoria. Nosotros sugerimos que, en muchas ocasiones, una obra de ficción en la que no hay absolutamente nada de «realidad real» puede ser más útil para la denuncia que un testimonio nacido del espíritu de A sangre fría, de Capote. Piénsese en obras como Rebelión en la granja, con respecto al estalinismo, o 1984, las dos de Orwell. Creemos que los críticos más acertados son los que han visto cualidades estéticas y subjetivas en el testimonio, los que han aceptado la ambigüedad como una prerrogativa de los tiempos en los que al testimonio le tocó nacer y desarrollarse. Beverly pone el énfasis en que el testimonio crea un «efecto de realidad»; es decir, si no produce lo real, al menos sí una «experiencia de lo real», que causa en el lector efectos diferentes a los de un simple documento (Beverly, 1989, 22). Es cierto que cuestiona el sistema dominante y sus formas de idealización o legitimación, pero su conexión con la realidad nunca deja de ser un «efecto de realidad», y una «intensificación narrativa» (Beverly, 1989, 25), sintagmas que remiten ineludiblemente a la subjetividad. Gustavo García, uno de los autores que más ha enfatizado el carácter de denuncia del testimonio contra la marginalización y la explotación, y su utilidad para provocar cambios sociales en las sociedades que describe, reconoce que es un «documento ideológico y creación artística a la vez» (García, 2001, 426) y que su concepto es muy «elástico» (427).
Desde nuestra perspectiva, y en lo que atañe a la ubicación de Persona non grata, una de las autoras más acertadas en la caracterización del género ha sido Smorkaloff, para quien el testimonio comprende tanto novela, como reportaje o historia, «formando una unidad que integra forma y función, pasado y presente, creación y crítica, el individuo y la colectividad» (1991, 106), y prefiere llamarlo «narrativa testimonial», porque «recoge, digiere y recrea los elementos sociales y humanos, los fenómenos y acontecimientos que van conformando la historia cultural de una nación, un pueblo o una comunidad» (1991, 106). Incluso Margaret Randall, una de las autoras que más ha tratado de imponer una visión marxista clásica, señalando la necesidad de que el testimonio sea un documento realista, de denuncia y transformación radical del statu quo desde la subalternidad colectiva y marginal, reconoce que el testimonio debe tener una «alta calidad estética» (1992, 25), lo que significaría un lenguaje que admite otros parámetros que los de la simple explicitación de hechos y, por tanto, abierto a la subjetividad. Es lo que explica Amar cuando analiza lo que ella llama la «ficción del testimonio»:
Lo real no es describible «tal cual es» porque el lenguaje es otra realidad e impone sus leyes a lo fáctico; de algún modo lo recorta, organiza y ficcionaliza. El relato de no-ficción se distancia tanto del realismo ingenuo como de la pretendida «objetividad» periodística; produciendo simultáneamente la destrucción de la ilusión ficcional —en la medida en que mantiene un compromiso de «fidelidad» con los hechos— y de la creencia en el reflejo exacto e imparcial de los sucesos, al utilizar formas con un fuerte verosímil interno como la novela policial o el nouveau roman (Amar Sánchez, 1990, 447).
Por eso, un crítico tan lúcido como Emil Volek ha tratado de demostrar que el testimonio no es un desafío para la literatura, y que tratarlo como literatura no quiere decir sacarlo de su contexto «y verlo a través del prisma de alguna estética hedonista» (2002, 46), porque la dimensión política, denunciatoria, «testimonial», subalterna del género es parte de su constitución estética (47). Si en el testimonio parece obvio el pacto de la verdad del discurso con la realidad referencial, no resulta tan fácil que ello ocurra, aclara Volek, porque la realidad social es «un constructo intelectual, social, establecido a partir de ciertas realidades, de ciertos discursos y de ciertos supuestos ideológicos» (50). Ese constructo es precario, porque «entre la verdad histórica y el mito hay solo una tenue línea de separación» (50). De hecho, neomarxistas como Yúdice llegan a reconocer que «la dicotomía verdad/ficción carece de sentido para entender el testimonio» (Yúdice, 1992, 216).
LAIDEOLOGÍAYLASLISTAS
Otro de los puntos candentes de discusión sobre el testimonio ha sido el de los documentos que deben ser considerados como tales, según los criterios de adecuación a la realidad histórica, cercanía al momento en que los hechos ocurrieron, efecto de verdad, tipo y clase social de narrador, naturaleza y alcance de la denuncia, estilo formal, etc. La mayoría de los críticos coinciden en un grupo muy concreto, pero muy pocos han ingresado en esa lista a Jorge Edwards, al que se considera «persona non grata» no solo en la Cuba castrista, sino también en el elenco de testimoniantes del mundo latinoamericano. Cuando se consideran atentamente los estudios sobre la obra clave del chileno aparece, como hemos visto, la palabra «testimonio» o «novela testimonial», pero en los ensayos teóricos y colectivos sobre el género no es corriente encontrarse con su nombre y su obra. ¿Por qué? Es la misma pregunta que se hace Volek, cuando critica la incongruencia de ciertos colegas y autores que, afirmando que el testimonio es un discurso hecho desde los márgenes, desde abajo, con el fin de denunciar situaciones de pobreza, violencia o exclusión de colectividades populares discriminadas, es decir, con el fin de conseguir un resquicio que haga frente a las historias oficiales, caen en la trampa de convertirse en otra historia oficial. Por eso, continua Volek,
no sorprende que el canon del Testimonio recoja en sus filas solo a las personas identificadas con las «luchas populares» o, cuando más, víctimas de los gobiernos fascistas. Los disidentes cubanos, por ejemplo, oscilan entre «no deseables» e «indeseables», a pesar de la amplia representatividad de sus testimonios; o el escritor chileno Jorge Edwards tampoco resulta persona grata en este escenario. Con su «selectividad», el Testimonio entra en un preciso juego ideológico: escapándose de uno, cae en otro (2002, 51).
Cuando la ideología acapara cualquier terreno, generalmente desvirtúa la naturaleza de ese ámbito social o cultural, sobre todo cuando se trata de una ideología excluyente, que se propone como única para interpretar la realidad o sus consecuencias. Por eso, no extrañan afirmaciones como la de Randall, para quien «el que quiera trabajar el testimonio debe cultivar la profundización de la ideología del proletariado» (1992, 26); solo así puede haber un testimonio que sea «útil» (32). La tendencia general durante muchos años ha sido la de considerar solo como testimonio las obras que trazaban vidas de personas anónimas, de clases bajas y marginales, aunque fueran escritores cultos y de orígenes nada humildes quienes hubieran prestado su pluma a esas voces silenciadas secularmente. Eliana Rivero afirma que en las primeras décadas del testimonio contemporáneo no se pueden «obviar los nombres de Rodolfo Walsh en la Argentina de los cincuenta, Elena Poniatowska en el México de los sesenta, y los de la boliviana Domitila Ramos de Chungara y el chileno Hernán Valdés en los setenta» (1987, 42), pero también da cuenta de Omar Cabezas, con La montaña es algo más que una inmensa estepa verde, Barnet y sus cuatro obras fundamentales, las obras del también cubano Víctor Casaus Girón en la memoria y Pablo, con el filo de la hoja, el libro colectivo, cubano, Contra viento y marea, donde cuarenta y siete personas contestan a un cuestionario y lo firma un «Comité de redacción», y la obra de Jesús Díaz, cubano a la sazón, De la patria y el exilio. Sandra Alzate (2011) analiza en clave testimonial toda la amplia obra narrativa del colombiano Manuel Zapata Olivella, y Paschen, quien reserva «el término ‘testimonio’ para textos abiertamente no-ficcionales, opuestos a la ‘novela’ como texto ficcional» (1993, 39), dialoga, sin embargo, abiertamente con el concepto de «novela-testimonio», e incluso ensaya una clasificación (1993, 44-51):
1. Novelas-testimonio dialogadas: el paradigma de este modelo sería la Biografía de un cimarrón, de Miguel Barnet (1966), que el mismo autor se encargó de presentar teóricamente. Sus antecedentes inmediatos podrían ser Juan Pérez Jolote. Biografía de un tzotzil, de Ricardo Pozas (1951) y The Children of Sánchez. Autobiography of a Mexican Family (1961), y su continuación tuvo lugar con sus obras posteriores, Gallego (1981) y La vida real (1984), y las no menos conocidas de Gregorio Condori Mamani sobre los runas (1981), de la escritora e intelectual venezolana Elizabeth Burgos Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia (1983), y la de Moema Viezzer Si me permiten hablar... Testimonio de Domitila, una mujer de las minas de Bolivia (1976). Son textos en los que existe un diálogo entre el narrador, protagonista de los hechos, y un escritor culto, que los transcribe con un estilo literario. Variantes de esta forma podrían ser las que se basan en diarios o grabaciones de video, como Quarto de despejo, de la brasileña Carolina Maria de Jesus (1960), o La marca del zorro, de Sergio Ramírez (1990).
2. Novelas-testimonio monológicas: la obra más notoria en este sentido es Tejas verdes, de Hernán Valdés (1974), que narra las experiencias del autor en un campo de concentración del recién formado gobierno golpista de Pinochet. En este caso, no se entiende por qué Paschen no nombra asimismo a Edwards, también chileno, que escribe en los mismos años y sobre el mismo tema de la represión de los artistas e intelectuales en una dictadura golpista. Paschen nombra, sin embargo, a Omar Cabezas, con La montaña es algo más que una inmensa estepa verde (1982), premiado por la Casa de las Américas por su testimonio en la lucha por el triunfo del movimiento sandinista, es decir, un libro escrito desde la órbita del poder en Nicaragua, toda vez que el autor es nombrado «Comandante Guerrillero» y funge como jefe de la Dirección Política del Ministerio del Interior, y es sancionado positivamente por el poder de la revolución cubana, aunque hable de una época en que la situación era muy diferente o, lo que es lo mismo, una historia que pretende ubicarse en los márgenes cuando realmente es un claro ejemplo de otra historia oficial. Es, obviamente, un testimonio, desde nuestro punto de vista, pero el de Edwards se adecúa mucho más al carácter marginal del sujeto que narra ya que, cuando ve la luz su novela, ya es víctima de su doble exilio, en Barcelona, después del golpe de Estado de Pinochet, quien lo expulsa de la carrera diplomática y lo abandona a su suerte en un país gobernado por una dictadura conservadora que, al menos, le pone el cuño de la censura oficial para que pueda difundir su libro3.
3. Montajes y voces múltiples: obras como Operación Masacre, de Rodolfo Walsh (1957), y La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska (1971).
4. Novela-testimonio y metaficción: obras como La gota de agua, de Vicente Leñero (1983) o Pepe Botellas, de Gustavo Álvarez Gardeazábal (1984).
Sklodowska (1985), para centrarse en las novelas testimoniales de Barnet (Biografía de un cimarrón, La canción de Rachel y Gallego), nombra como antecedentes contemporáneos el diario del Che y el texto sobre Juan Pérez Jolote, y al tratar La canción de Rachel la emparenta con Manuela la mexicana, de Aida Alonso García (1968). Randall, en su estudio teórico sobre qué es y cómo se hace un testimonio (1992), pone el énfasis en las obras de Oscar Lewis Los hijos de Sánchez,Pedro Martínez, Cuatro hombres y Cuatro mujeres. Nora Strejilevich (2006), partiendo de testimonios peculiares como el de Omar Cabezas o el diario del Che, resalta obras de mujeres como el texto de Rigoberta Menchú escrito por Elizabeth Burgos, los de Poniatowska La noche de Tlatelolco y Hasta no verte Jesús mío, también la Historia de una vida: Hebe de Bonafin, con redacción y prólogo de Matilde Sánchez pero obra de una gestora colectiva anónima, y Ese infierno. Conversaciones de cinco mujeres sobrevivientes de la ESMA, en la que un grupo de exdetenidas graba sus conversaciones sobre el pasado común, sin la mediación de ningún escritor o compilador. Pero se centra Strejilevich más adelante en el testimonio escrito en el Cono Sur, destacando Cerco de púas (1977), Prisión en Chile (1977), Tejas Verdes (1978), Mis primeros tres minutos (1989), que describen los campos de concentración tras el golpe militar de Pinochet; Preso sin nombre, celda sin número, The Little School (La escuelita) (1986), Recuerdo de la muerte (1988), A fuego lento (1993), Una sola muerte numerosa (1997), que concretan la avanzada del terror tras el golpe de 1976 en la Argentina; y El color que el infierno me escondiera (1986), El tigre y la nieve (1986), Las manos en el fuego (1986), Amaral: Crónica de una vida (1987), Memorias del calabozo (2005), como la forma que asume el relato de las atrocidades en Uruguay (2006, 203).
María Alejandra Alí (2006) continúa en el Cono Sur pero se centra en la Argentina, y oscila entre el testimonio y la memoria, al trabajar las obras de Rodolfo Walsh Operación Masacre y ¿Quién mató a Rosendo?, y Ricardo Piglia Respiración artificial y La ciudad ausente.
Sin duda, uno de los autores más prolijos para ofrecer ejemplos canónicos de testimonios es John Beverly (1987, 7-16) quien, en su anatomía del testimonio, ofrece un elenco, en principio dirigido a la producción testimonial centroamericana, aunque en ocasiones aumenta el campo de acción. Esta es su lista: Nicaragua, Revolución, relatos de combatientes del Frente Sandinista; Omar Cabezas, con el ya citado La montaña es algo más que una inmensa estepa verde; Ángela Zago, autora de Aquí no ha pasado nada, que narra el bildungsroman de una joven venezolana a través de su participación en la lucha armada en su país. Cita también el diario de campaña del Che Guevara en Bolivia, y a Sheryl Hirshon y Judy Butler, con And Also Teach Them to Read, narración basada en los diarios del campo de una maestra norteamericana que participó en la campaña de alfabetización en Nicaragua. Asimismo a John Rechy, autor de The Sexual Outlaw, diario chicano de la vida nocturna en la subcultura homosexual de la ciudad de Los Ángeles, descrito por su autor como un documental; a Ramón Brizuela, que firma Soy un delincuente, historias picarescas de un marihuanero caraqueño; a Salvador Carpio, con Secuestro y capucha; a Tomás Borge, con Carlos, el amanecer ya no es una tentación, la autobiografía «Somos millones», sobre la vida de Doris Tijerino; a Hernán Valdes, con Tejas verdes; a Dieter Eich y Carlos Rincón, firmantes de La contra, colección de entrevistas con contras capturados por el ejército sandinista, etc. Son también testimoniales las entrevistas de Margaret Randall en No se puede hacer la revolución sin las mujeres, y la presentación de casos clínicos de afectados por la guerra de Angola en «Guerra colonial y trastornos mentales» (en: Los condenados de la tierra, págs. 228-266), de Frantz Fanon, o en El Salvador, núm. 4 (1981), revista internacional del FMLN, con fotos y descripciones personales de vida en los varios frentes guerrilleros, y presentaciones autobiográficas de los miembros del comando general del Ejército Revolucionario Popular.
En este amplio elenco hay espacio incluso para García Márquez, con su Relato de un naufrago y La aventura de Miguel Littin, clandestino en Chile, y para los clásicos de la novela testimonial, de carácter más literario, como Barnet con su cimarrón, Lewis, Pozas, el texto de Menchú, etc. A pesar de introducir estos documentos claramente literarios (o quizá precisamente debido a ello), Beverly cree necesario, al final del artículo, realizar una clasificación de ese tipo de testimonio asumido por el canon de la literatura con mayúscula:
La reacción del establishment literario ante la naturaleza de este «efecto testimonial» ha sido interesante. Si la novela picaresca era la pseudo-autobiografía de un hablante popular, ahora tenemos 1) novelas que son de hecho pseudo-testimonios (por ejemplo, El vampiro de la Colonia Roma de Luis Zapata, Un día de vida de Manlio Argueta, o Cuando quiero llorar no lloro de Miguel Otero Silva); 2) una preocupación por conseguir una «presencia» o voz testimonial (Grande sertio: Veredas; Libro de Manuel;Yo el Supremo, Crónica de una muerte anunciada; Historia de Mayta; etc.); y 3) formas intermediarias entre el testimonio puro y una novela «autorial» como son Operación masacre, La noche de Tlatelolco o Canción de Raquel (1987, 16).
Ante tal avalancha de miembros del canon testimonial de toda etiología y naturaleza, cuesta creer que a todos ellos, menos a Volek, se les haya olvidado el testimonio de Jorge Edwards. Gustavo García (2003), que también tiene su propia lista, incluyendo, además de los clásicos, a textos como Huillca: habla un campesino peruano, sobre Saturnino Huillca, un campesino inca que describe el movimiento sindical peruano en Cuzco en la década del 404, ensaya además otro tipo de clasificación, un conjunto de términos que recogerían todas las posibilidades del testimonio:
Los calificativos que más se repiten son: novela testimonio (Barnet), testimonio (Beverley, Sklodowska, Martínez-Echazabal, Sommer), texto de no ficción (Amar Sánchez), relato de testimonio (Duchesne), literatura testimonial (Gugelberger y Kearney), discurso memorialístico (Epple), narrativa de no ficción y discurso documental (Narváez), narrativa testimonial (Smorkaloff, Gugelberger y Kearney), literatura de resistencia (Harlow), escritura testimonial (Yúdice), historia oral (Randall), testimonio oral (Millet), y discurso de testimonio (Prada Oropeza) (2001, 427).
Con tantos matices, repetimos, parece que la omisión de Edwards es más que sospechosa porque, repasando todos estos términos, es claro que podríamos colocarle casi cualquiera de los marbetes, sobre todo el primero, «novela testimonial», acuñado, por cierto, por un escritor culto, Barnet, perteneciente a una élite intelectual y política, que escribe novelas de alta calidad literaria, de contenido histórico y no solo popular, aunque los protagonistas sean populares y pertenezcan al grupo de los de abajo y, que, por tanto, como hijo de una revolución joven y pujante, se aliena inconscientemente en esa otra historia oficial.
La obra de Jorge Edwards contiene, sin duda alguna, la mayoría de las notas que definen la literatura testimonial. Es una descripción de unos hechos reales, ocurridos en un momento muy cercano a la enunciación de los mismos, relatados en primera persona por el protagonista o víctima de esos acontecimientos, escritos como una «novela sin ficción», desde la subjetividad de un yo que cuenta lo que le pasa y cómo le pasa, con un estilo literario culto y elevado, y que habla desde la marginación, a pesar de que sus orígenes no son populares ni su lugar en la sociedad es secundario. El narrador cuenta lo que les ocurre a todos los escritores, artistas, intelectuales, sean o no cubanos, que viven en la isla en los años sesenta y setenta, que se atreven a pensar por su cuenta y tratar de estimular su libertad y su creatividad al margen de consignas de partido o de gobierno, en una isla que está sometida a una dictadura muy férrea, con un control absoluto sobre la población civil, sus vidas, sus pensamientos, sus palabras, sus familiares y amigos, sus relaciones interiores y exteriores. Edwards trabaja desde la marginación que supone haber optado por la libertad, por la independencia, que debería ser la historia común de los artistas de todos los países y de todos los tiempos, pero que, desgraciadamente, ha sido durante muchos siglos y en los cinco continentes una excepción. Edwards habla en nombre propio pero apela a una colectividad que ha sido manipulada, violentada, silenciada y despreciada por todos los dictadores, los cuales solo consideran como «verdaderos» artistas a aquellos que cumplen las normas de un partido único y de un gobierno intransigente e intolerante, como en los tiempos de la Rusia de Stalin. En ese sentido, que sus orígenes sean los propios de las altas burguesías criollas descendientes de los héroes de las independencias americanas, o de familias de procedencia europea, es lo de menos. Lo que no le perdonó la revolución cubana, ni le perdonaron todos aquellos que huyeron del Edwards non grato, fue que se comportara como un «intelectual burgués», en palabras de Fidel Castro, es decir, como un escritor frívolo que antepuso su estatuto de «hombre de letras» al de «intelectual comprometido», lo que para la revolución significaba servil. Lo que no se le perdonó nunca fue que, ejerciendo una función pública del gobierno de Allende, no se adhiriera al socialismo radical que comulgaba con las ruedas de molino de las dictaduras comunistas para abrazar un socialismo compatible con sistemas democráticos que garantizara las libertades fundamentales y respetara la dignidad humana. Y eso fue así, sobre todo, por el prestigio internacional del que, a pesar de todo lo que cuenta Edwards en su obra, gozaba todavía la revolución liderada por Castro, y por la defensa de muchos intelectuales latinoamericanos de las posturas políticas derivadas de la ideología marxista radical.
El autor-narrador, sujeto del pacto autobiográfico, también habría sido un óbice, para muchos críticos, en el propósito de considerar Persona non grata como testimonio. No se trata, obviamente, de un personaje de las clases más populares y desfavorecidas. El «clan» de los Edwards es uno de los más importantes y reconocidos de la historia de Chile. A comienzos del siglo XIX llegó a Chile George Edwards, y se instaló definitivamente en el país tras su matrimonio con Isabel Ossandón, perteneciente a una rica familia chilena. George consiguió enseguida la ciudadanía porque apoyó la independencia. Se dedicó a los negocios de minas y acumuló un buen patrimonio. Sus ocho hijos fueron abogados, diputados, banqueros, economistas, dueños del periódico El Mercurio, etc. Joaquín, el mayor de todos ellos, fue el bisabuelo de Jorge el escritor. Joaquín tuvo doce hijos y dirigió varias explotaciones mineras. También fue alcalde y diputado. De la siguiente generación destacaron Joaquín, padre del escritor Joaquín Edwards Bello, y Luis, abuelo de Jorge. Como dato curioso, como explica el autor en varios pasajes de Persona non grata, un miembro del clan, Emilio Edwards Bello, hermano del escritor Joaquín y tío del escritor Jorge, fue embajador en Cuba hasta 1964, después de haber sido diplomático en Liverpool, Nueva York, China y Ecuador. Joaquín, por otro lado, fue siempre un hombre muy conservador, lo que significó que Jorge llegara a La Habana investido de una fama familiar poco recomendable en los círculos revolucionarios.
¿Puede entonces decirse que las circunstancias de clase social, oficio, procedencia, etc., restan credibilidad al testimonio, o lo imposibilitan? De ninguna manera. Pensamos que el testimonio lo puede dar cualquier persona que se encuentre en condiciones de ofrecerlo: que haya sido testigo de unos hechos, que hable en nombre de una comunidad violentada, marginada, desplazada, por cualquier circunstancia, y que su denuncia, que se separa de las historias oficiales, amenace el statu quo. Y eso lo cumple Edwards en su obra de un modo absoluto. Tanto es así, que en muchas ocasiones tuvo que eliminar datos concretos del conjunto del libro, para no dañar a individuos con nombre y apellidos, contra los que el gobierno de la dictadura podría haber desatado todo su furor represivo. Hoy en día, cuando la revolución está a punto de desaparecer, y todos ellos han fallecido, Edwards ha revelado sus nombres, que van a aparecer al lado de las letras mayúsculas que esconden su identidad, en esta edición, con notas a pie de página. Del mismo modo, el autor se vio obligado a realizar varios prólogos y epílogos, que complementan el testimonio a lo largo del tiempo, como si de una historia clínica se tratara, en las sucesivas ediciones que se han hecho hasta el día de hoy.
¿DESEAHACERACTUALIZACIONES? SOBREPRÓLOGOSYTUMBAS
Jorge Edwards ha ido haciendo, a lo largo de cuarenta años de historia de Persona non grata, añadidos y descartes, anotaciones a pie de página, prólogos y epílogos, reordenaciones del material, etc. Se trata de una novela viva, como un organismo que nace, crece y se desarrolla. Si la obra fuese una computadora, recibiría de vez en cuando la visita de esas pequeñas pantallas que aparecen en la zona inferior derecha, a través de las cuales se nos insta a aceptar las actualizaciones de los programas. En algunas ocasiones debemos responder solo «sí» o «no», pero, en otros casos, la ventana nos da la posibilidad de «preguntarme más tarde» o «recordármelo más tarde». Esta continua intromisión del espacio cibernético en nuestra pantalla, que sabe más que nosotros mismos sobre el funcionamiento del aparato, genera a veces cierta inquietud, porque no siempre quien nos hace la pregunta tiene buenas intenciones. Muchos virus se camuflan de supuesta ayuda para mejorar los programas que bajamos de internet. El modus operandi de Persona non grata ha sido así desde los años setenta, cuando todavía no existían las computadoras, las actualizaciones, ni siquiera internet. En la mayoría de las ediciones posteriores a la primera, de 1973, ha habido actualizaciones, cuando las circunstancias históricas han aconsejado aclarar algún punto o abandonar otro, que se consideraba obsoleto y anacrónico. Asimismo, cuando algún personaje del que no se daba el nombre, para no perjudicarlo, fallecía, la siguiente edición, en algún caso aislado, descubría su identidad.
Además de estas razones históricas, existen dos presupuestos, relacionados con estrategias literarias, que permiten la actualización. En primer lugar, todo autor puede realizar adendas o correcciones en ediciones posteriores de su obra, para mejorarla o continuarla. Es un lugar común que los libros, como los cuadros, no se terminan, se dejan, y siempre se puede volver a ellos para retocarlos. La obra de arte busca la perfección pero esta no existe, lo que implica posibilidad de seguir mejorando. García Márquez, que cuando termina una obra nunca vuelve a leerla, para no caer precisamente en un pozo sin fondo, ha llegado a escribir hasta once borradores de alguna de sus obras, como El coronel no tiene quien le escriba. Y Borges, cuando le propusieron por primera vez reunir su obra completa, no aceptó la idea, porque sabía que releer significaría continuar corrigiendo, lo que supondría no seguir creando, sino volver a lo que nunca puede tener fin. Recordemos que la obra cumbre de la literatura universal, el Quijote, tuvo una continuación, más larga y densa que la primera versión, diez años más tarde, lo que obligó a «resucitar» de alguna manera al protagonista desaparecido, y a reestructurar toda la obra, que a partir de entonces tendría una primera y una segunda parte. Lo mismo le ocurrió a la obra maestra de la literatura argentina, el Martín Fierro, cuya segunda parte obligó al autor a reordenar el material en «Ida» y «Vuelta». La segunda razón tiene que ver con el género testimonial, que es, por definición, obra en marcha, porque la vida y sus implicaciones no terminan con el punto final de un documento, a no ser que el autor y narrador mueran en el momento de la publicación del texto. La revolución cubana ha seguido su paso, Jorge Edwards el suyo, y el proyecto chileno que tanto se compara en Persona non grata con el cubano terminó abruptamente en 1973 para dar paso a una dictadura de signo contrario a la cubana, que duró hasta 1989, y que supuso un paréntesis largo en la carrera diplomática de Edwards, expulsado de ella por el gobierno de Pinochet. Ahora, cuarenta años después, esta edición contempla los sucesos que están dando la vuelta al mundo porque, por primera vez en más de medio siglo, se están reanudando las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos, y el castrismo tiene los días contados, por puras razones cronológicas. Sus dos líderes, casi nonagenarios, se enfrentan además a una crisis económica sin vuelta atrás, que comenzó en el período especial de los años noventa, y que ha desembocado en la puesta en práctica de numerosas soluciones propias del capitalismo, como única manera de evitar la destrucción del país. La imagen del hijo mayor de Fidel Castro, fotografiado junto a Paris Hilton y Naomi Campbell en La Habana, en un evento para promocionar los puros habanos, en marzo de 2015, es todo un símbolo de lo que nadie hubiera podido imaginar en la época en que Edwards publicó por primera vez su libro. Ahora, las modelos anglosajonas y las ricas herederas de los emporios hoteleros que fueron tachados de la historia de Cuba en 1959 (recuérdese que el hotel Habana Libre era el Habana Hilton antes de la revolución) son personas muy gratas, en una estampa posmoderna difícil de digerir para los estómagos clásicamente revolucionarios.
Las ediciones más relevantes de la obra de Edwards han sido las siguientes:
1. La primera, de 1973, en Barral Editores. El autor acababa de llegar de París, después del golpe de Pinochet en Chile, la muerte de Neruda y su exilio barcelonés. Carlos Barral, el editor del boom, no dudó en hacerse con el título. El mismo año hubo una segunda edición, que era más bien una reimpresión, y en 1974 una más. En 1975, Grijalbo publicó una nueva edición, sin cambios sustanciales con respecto a las anteriores.
2. Las de los años ochenta: en 1982 ve la luz en Barcelona, en Seix Barral, una nueva edición, que se define desde la primera página como «versión completa». En 1983, una reimpresión repite los cambios introducidos en la del año anterior y, en 1985, la edición de Plaza & Janés mantiene la estructura y los prólogos y epílogos de 1982.
3. En la década siguiente es Tusquets la que publica la obra con un nuevo prólogo y manteniendo el anterior, primero en la colección Andanzas, en 1991, con algunas reimpresiones, y luego en la colección Tiempo de memoria, del año 2000, con un nuevo prólogo, manteniendo además los de 1982 y 1991 como apéndices.
4. En 2006, una nueva edición, en Madrid, Alfaguara, retira los prólogos anteriores y propone un nuevo epílogo, titulado «La doble censura».
5. Finalmente, en 2013, la primera edición en Debolsillo aporta un nuevo prólogo y retira el «Epílogo parisino» y el de Alfaguara.
La primera edición, la de 1973, comienza con un breve prólogo, fechado en noviembre de ese año. La edición es de diciembre. En él explica cómo nació el libro, su experiencia cubana, su posterior llegada a París, con Pablo Neruda en la embajada, y con los sucesos del golpe de Estado de Pinochet cuando estaba en Calafell tratando de terminar su narración. La conclusión es muy interesante, porque pone por delante al escritor, y deja a un lado al diplomático: «Este libro —dice— no es la obra de un ideólogo sino la de un narrador que se vio envuelto, en virtud de su carrera paralela de diplomático (...), en un conflicto grave y revelador de algunos de los problemas actuales del socialismo» (Edwards, 1973, 12). El prólogo no tiene título, como sí ocurre en otras ediciones, pero hay títulos en los capítulos, un detalle que desaparece en las ediciones de los ochenta y posteriores. Son seis capítulos, que además están subdivididos en subcapítulos numerados. El capítulo sexto se titula «Epílogo parisino», que en ediciones posteriores no formará parte de los capítulos principales, sino que será el epílogo sin más, como una adenda relacionada con el contexto pero en cierta medida alejada del tema cubano.
En las ediciones de los años setenta no hay cambios sustanciales, pero la de 1982, en Seix Barral, llega con muchas novedades. Edwards ve aquellos sucesos con la pátina que ha dejado una década apretada en sucesos políticos memorables en Chile y Cuba. La dictadura de Pinochet ha acumulado ya muchos muertos, exiliados, encarcelados, y la cubana ha pasado un quinquenio gris en los setenta, con abundante represión para los intelectuales y artistas, y en 1980 ha ocurrido el enorme y traumático éxodo del Mariel. Edwards ha vivido unos años en España. Ha trabajado como periodista y en la editorial Seix Barral ha publicado dos novelas más, una en 1978 y otra en 1981, y en el año 78 ha vuelto a Chile, donde ha fundado primero, y presidido después, el Comité de Defensa de la Libertad de Expresión. En esa nueva edición de 1982 se aclara desde la primera página que estamos ante la «versión completa» de la obra. El prólogo ha cambiado. Desapareció aquel primer acercamiento a la génesis de la obra, y un nuevo prólogo, mucho más largo, explica los avatares de la obra, del autor, del tema que se ha tratado en el testimonio y de la década. Nos encontramos, por tanto, con una actualización importante, que habla en primer lugar de la censura a la que fue sometido el libro en muchos países. Fue prohibido en Cuba y en Chile, aunque en su país consiguió el permiso de circulación en 1978, eso sí, convenientemente expurgado, después de haber llegado a todos los rincones de la nación durante esos cinco años en ediciones piratas, ninguna de las cuales se ha consignado aquí. Y en algunas zonas de Europa no fue traducido por motivos similares a los que la censura chileno-cubana aplicó. Seguidamente se extiende con su propia autocensura, que existió. Y cita un ejemplo magnífico, su última conversación con Lezama, antes de ser expulsado, en la que el genio cubano le preguntaba si se daba cuenta de lo que pasaba en Cuba, que la gente se moría de hambre. Al contestarle que sí, que desde el principio vio todo lo que pasaba en la isla, Lezama le dijo: «Es de esperar que ustedes, en Chile, sean más prudentes» (Edwards, 1985, 16).
Aparte del prólogo, hay algunos cambios importantes en el texto. El primer capítulo quita todos los prolegómenos de su nombramiento en Chile y su vida antes de llegar a Cuba, su trabajo como diplomático y la situación en Chile en los últimos momentos de Frei y las elecciones que ganó Allende. Esta nueva versión comienza con una breve referencia a la conversación que tuvo con Allende antes de salir para Cuba y su viaje. Por otro lado, también desaparecen los títulos de los capítulos y los subcapítulos, por lo que solo hay cinco divisiones, partes separadas por numeración romana, y el epílogo parisino, que da cuenta de todo lo que ocurrió después de su salida de Cuba, su estancia en París, como Ministro Consejero de la Embajada de Chile, al lado del embajador Neruda, hasta su llegada a Barcelona, el posterior golpe de Pinochet y la muerte del Premio Nobel. El resto de las ediciones de los años ochenta siguen esta misma pauta.





























