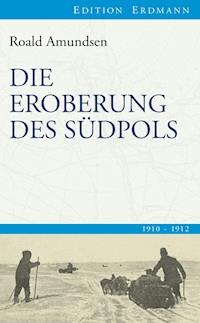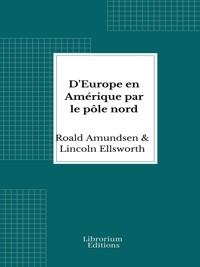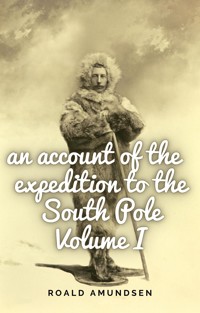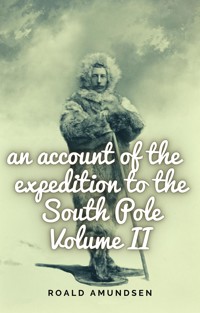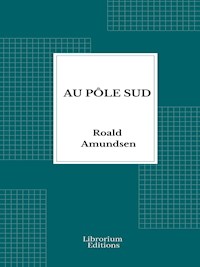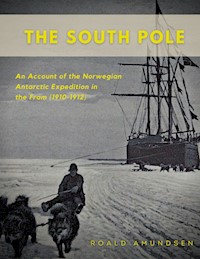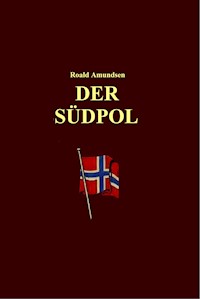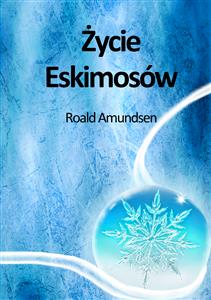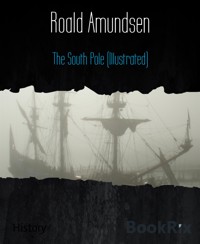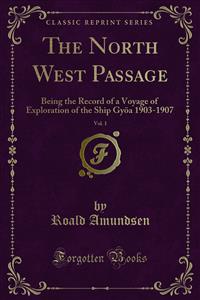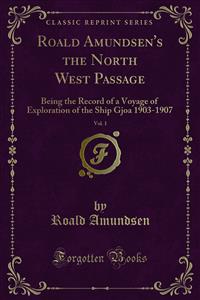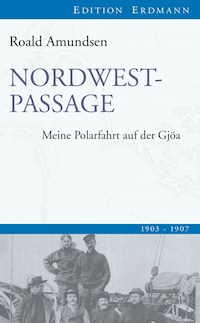1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Recién Traducido
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
"Polo sur", escrito por Roald Amundsen, es el relato detallado y cautivador de una de las mayores hazañas de la exploración polar: la conquista del Polo Sur por parte de la expedición noruega en 1911. Amundsen, marino y explorador de extraordinaria habilidad, narra en primera persona la planificación meticulosa, los retos logísticos y la audacia necesaria para alcanzar un objetivo que, hasta entonces, ningún ser humano había logrado. La obra se inicia con la preparación de la expedición, desde la elección de la ruta y el aprovisionamiento hasta la selección del equipo humano y animal, destacando el papel fundamental de los perros de trineo. Amundsen describe con minuciosidad las condiciones extremas de la Antártida: el frío implacable, los vientos cortantes y el aislamiento absoluto, así como las estrategias ideadas para enfrentarlos. Su relato combina observaciones técnicas con vivencias personales, transmitiendo la tensión y la emoción de cada etapa del viaje. Entre los miembros de la expedición destacan figuras como Olav Bjaaland, experto en esquí y carpintería; Helmer Hanssen, hábil navegante; y Sverre Hassel, especialista en logística, todos ellos indispensables para el éxito de la empresa. El liderazgo de Amundsen se revela no solo en sus decisiones tácticas, sino en su capacidad para mantener la moral del grupo en medio de la adversidad. Además de la narración del viaje, el libro ofrece reflexiones sobre el espíritu de la exploración, la importancia de la preparación y la cooperación, y el significado de alcanzar un punto geográfico tan simbólico. "Polo sur" es, más que un diario de viaje, un documento histórico de primer orden que captura la esencia del espíritu humano frente a lo desconocido. Su lectura sigue inspirando a generaciones de aventureros y amantes de la historia, recordando que la perseverancia y la planificación pueden llevar a conquistar incluso los horizontes más lejanos. Esta traducción ha sido asistida por inteligencia artificial.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Polo sur
Índice
El primer relato
El 10 de febrero de 1911 partimos hacia el sur para instalar depósitos y proseguimos el viaje hasta el 11 de abril. Levantamos tres depósitos y almacenamos en ellos 3 toneladas de víveres, entre ellas 22 quintales de carne de foca. Como no había puntos de referencia, tuvimos que señalar la posición de los depósitos con banderas colocadas aproximadamente a cuatro millas al este y al oeste. La primera barrera ofrecía el mejor terreno y era especialmente apta para los trineos de perros. Así, el 15 de febrero recorrimos sesenta y dos millas con los trineos. Cada trineo pesaba 660 libras y contábamos con seis perros para cada uno. La parte superior de la barrera (“superficie de la barrera”) era lisa y uniforme. Había algunas grietas aquí y allá, pero solo las encontramos peligrosas en uno o dos puntos. La barrera formaba largas ondulaciones regulares. El tiempo fue muy favorable, con calmas o vientos suaves. La temperatura más baja registrada en esta estación fue de —49 °F, medida el 4 de marzo.
Cuando regresamos a los cuarteles de invierno el 5 de febrero tras nuestro primer viaje, descubrimos que el Fram ya se había marchado. Con alegría y orgullo supimos por quienes se habían quedado que nuestro valiente capitán había logrado llevarlo más al sur que cualquier otro barco. Así, el viejo y fiel Fram ha hecho ondear la bandera de Noruega tanto en el extremo más septentrional como en el más meridional. La latitud más austral alcanzada por el Fram fue 78° 41’.
Antes de que llegara el invierno ya teníamos 60 toneladas de carne de foca en nuestros cuarteles; era suficiente para nosotros y nuestros 110 perros. Habíamos construido ocho perreras y varias tiendas y refugios de nieve comunicados entre sí. Una vez atendidos los perros, pensamos en nosotros mismos. Nuestra pequeña cabaña estaba casi completamente cubierta de nieve. No fue hasta mediados de abril cuando decidimos instalar luz artificial en el interior. Lo hicimos gracias a una lámpara Lux de 200 candelas, que iluminaba de maravilla y mantenía la temperatura interior alrededor de 68 °F durante todo el invierno. La ventilación era muy satisfactoria y recibíamos aire fresco suficiente. La cabaña estaba conectada directamente con la casa donde teníamos el taller, la despensa, el almacén y la bodega, además de un único cuarto de baño y el observatorio. Así teníamos todo bajo techo y a mano por si el tiempo se volvía tan frío y tormentoso que no pudiéramos salir.
El sol nos abandonó el 22 de abril y no volvimos a verlo hasta cuatro meses después. Pasamos el invierno modificando todo nuestro equipo, que los viajes a los depósitos habían demostrado demasiado pesado y torpe para la lisa superficie de la barrera. Al mismo tiempo realizamos todo el trabajo científico posible. Hicimos varias observaciones meteorológicas sorprendentes. Cayó muy poca nieve, a pesar de que cerca había aguas abiertas. Esperábamos registrar temperaturas más altas durante el invierno, pero el termómetro se mantuvo muy bajo. Durante cinco meses se observaron temperaturas entre —58° y —74 °F. La mínima (—74 °F) la tuvimos el 13 de agosto, con tiempo en calma. El 1 de agosto registramos —72 °F con un viento de trece millas por hora. La temperatura media anual fue de —15 °F. Esperábamos ventisca tras ventisca, pero solo hubo dos tormentas moderadas. Hicimos excelentes observaciones de la aurora austral en todo el cielo. Nuestro parte sanitario fue inmejorable durante todo el invierno. Cuando el sol regresó el 24 de agosto iluminó a hombres sanos de cuerpo y mente, dispuestos a emprender la tarea que les aguardaba.
Llevamos los trineos el día anterior hasta el punto de partida de la marcha hacia el sur. A comienzos de septiembre la temperatura subió y se decidió iniciar el viaje. El 8 de septiembre partió un grupo de ocho hombres con siete trineos y noventa perros, aprovisionados para noventa días. La superficie era excelente y la temperatura no tan mala como podía haber sido. Sin embargo, al día siguiente vimos que habíamos salido demasiado pronto. La temperatura descendió y durante varios días se mantuvo entre —58° y —75 °F. Nosotros no sufrimos gracias a nuestras buenas ropas de piel, pero con los perros fue distinto. Adelgazaban día tras día y pronto comprendimos que a la larga no aguantarían. En nuestro depósito a lat. 80° acordamos regresar y esperar la llegada de la primavera. Tras almacenar los víveres, volvimos a la cabaña. Salvo la pérdida de algunos perros y uno o dos talones congelados, todo estaba bien. No fue hasta mediados de octubre cuando la primavera comenzó de verdad. Se avistaron focas y aves. La temperatura se mantuvo estable entre —5° y —22 °F.
Entre tanto habíamos descartado el plan original por el que todos iríamos hacia el sur. Cinco hombres lo harían, mientras que otros tres emprenderían una expedición al este para visitar la Tierra del Rey Eduardo VII. Esta excursión no figuraba en nuestro programa, pero como los ingleses no alcanzaron esa tierra el pasado verano, tal como pretendían, consideramos que lo mejor sería asumir también esta tarea.
El 20 de octubre salió el grupo del sur. Estaba formado por cinco hombres con cuatro trineos y cincuenta y dos perros, y llevaba provisiones para cuatro meses. Todo estaba en perfecto orden y habíamos decidido tomárnoslo con calma durante la primera parte del viaje para no fatigar demasiado ni a nosotros ni a los perros, así que pensamos detenernos el día 22 en el depósito situado en lat. 80°. Sin embargo, lo perdimos de vista a causa de una densa niebla, aunque tras recorrer dos o tres millas volvimos a dar con él.
Después de descansar allí y dar a los perros toda la carne de foca que pudieron comer, emprendimos la marcha de nuevo el 26. La temperatura se mantuvo estable, entre —5° y —22 °F.
Al principio habíamos decidido no avanzar más de doce a dieciocho millas diarias, pero resultó poco, gracias a nuestros animales fuertes y dispuestos. A la latitud 80° comenzamos a levantar balizas de nieve, de la altura de un hombre, que nos indicaran el camino de regreso.
El día 31 llegamos al depósito en lat. 81°. Nos detuvimos un día y alimentamos a los perros con pemmican. El 5 de noviembre alcanzamos el depósito de 82°, donde por última vez los perros comieron cuanto quisieron.
El día 8 reanudamos la marcha hacia el sur y ahora cubríamos unas treinta millas diarias. Para aligerar los trineos, que iban muy cargados, instalamos un depósito en cada paralelo alcanzado. El trayecto de la lat. 82° a la 83° fue un auténtico paseo gracias a la superficie y a la temperatura, tan favorables como cabía esperar. Todo marchaba de maravilla hasta el día 9, cuando avistamos la Tierra de la Victoria del Sur y la continuación de la cordillera que Shackleton indica en su mapa, extendiéndose hacia el sudeste desde el glaciar Beardmore. Ese mismo día alcanzamos la lat. 83° y establecimos allí el Depósito n.º 4.
El día 11 descubrimos que la Barrera de Ross terminaba en una elevación hacia el sudeste, encajonada entre una cordillera que se extiende al sudeste desde la Tierra de la Victoria del Sur y otra cadena en el lado opuesto, que corre hacia el sudoeste como prolongación de la Tierra del Rey Eduardo VII.
El día 13 alcanzamos la lat. 84°, donde establecimos un depósito. El 16 llegamos a 85° y de nuevo instalamos un depósito. Desde nuestros cuarteles de invierno en Framheim habíamos marchado siempre rumbo sur.
El 17 de noviembre, en lat. 85°, llegamos a un punto donde la barrera terrestre cortaba nuestra ruta, aunque por el momento no nos ocasionó dificultades. La barrera se eleva allí como una ola hasta unos 300 pies, y su límite lo señalan varias grandes grietas. Allí establecimos nuestro depósito principal. Cargamos en los trineos provisiones para sesenta días y dejamos allí alimento para treinta más.
La tierra que ahora teníamos ante nosotros y a la que íbamos a enfrentarnos parecía absolutamente inaccesible, con picos a lo largo de la barrera que se alzaban entre 2.000 y 10.000 pies. Más al sur distinguíamos otros picos de 15.000 pies o más.
Al día siguiente empezamos el ascenso. La primera parte resultó fácil, pues el terreno se elevaba gradualmente con suaves pendientes de nieve al pie de la montaña. Con los perros trabajando bien, no tardamos en superar estas laderas.
En el siguiente tramo nos encontramos con pequeños glaciares muy empinados, y allí tuvimos que enganchar veinte perros a cada trineo y transportar los cuatro trineos en dos viajes. Algunos lugares eran tan escarpados que resultaba difícil avanzar con los esquís. Varias veces tuvimos que retroceder a causa de profundas grietas.
El primer día ascendimos 2.000 pies. Al siguiente atravesamos pequeños glaciares y acampamos a una altitud de 4.635 pies. El tercer día nos vimos obligados a descender el gran glaciar Axel Heiberg, que separa las montañas de la costa de las que se encuentran más al sur.
Al día siguiente comenzó la parte más larga de nuestro ascenso. Tuvimos que hacer muchos rodeos para evitar grandes grietas y crevasses abiertas. La mayoría estaban rellenas, pues con toda probabilidad el glaciar había dejado de moverse hacía tiempo; aun así debíamos extremar la precaución, ya que no podíamos saber la profundidad de la capa de nieve que las cubría. Aquella noche acampamos en un entorno muy pintoresco, a unos 5.000 pies de altura.
Allí el glaciar quedaba aprisionado entre dos montañas de 15.000 pies, a las que pusimos los nombres de Fridtjof Nansen y Don Pedro Christophersen.
En el fondo del glaciar vimos el gran cono nevado de Ole Engelstad elevándose hasta 19.000 pies. El glaciar estaba muy resquebrajado en este angosto desfiladero; enormes grietas parecían querer impedirnos el paso, pero por fortuna no fue tan grave como parecía.
Nuestros perros, que en los últimos días habían recorrido casi 440 millas, realizaron ese día un trabajo extraordinario, pues avanzaron veintidós millas por un terreno que ascendía hasta los 5.770 pies. Fue un registro casi increíble. Solo tardamos cuatro días desde la barrera en alcanzar el inmenso altiplano interior. Acampamos a 7.600 pies de altura. Allí tuvimos que sacrificar a veinticuatro de nuestros valientes perros, quedándonos con dieciocho —seis por cada uno de los tres trineos—. Permanecimos cuatro días detenidos a causa del mal tiempo. El 25 de noviembre nos cansamos de esperar y reanudamos la marcha. El 26 nos alcanzó un furioso ventisquero. Entre la nieve densa y azotadora no veíamos absolutamente nada; pero sentimos que, contra lo que esperábamos —es decir, seguir ascendiendo—, descendíamos rápidamente. El hipsómetro marcó ese día un descenso de 600 pies. Continuamos al día siguiente con viento fuerte y nieve espesa; se nos congelaron gravemente las caras. No corríamos peligro, pero sencillamente no veíamos nada. Al día siguiente, según nuestros cálculos, alcanzamos la lat. 86°. El hipsómetro indicó una bajada de 800 pies. El día siguiente transcurrió del mismo modo. Hacia el mediodía se despejó y apareció ante nuestros asombrados ojos una poderosa cordillera al este, no muy lejos. Pero la visión duró solo un instante antes de desaparecer en la ventisca. El 29 el tiempo se calmó y salió el sol, una grata sorpresa. Nuestra ruta discurría sobre un gran glaciar que corría hacia el sur. A su lado oriental había una cadena de montañas que se dirigía al sudeste. No veíamos su parte occidental, oculta por una espesa niebla. Al pie del Glaciar del Diablo establecimos un depósito en lat. 86° 21’, calculado para seis días. El hipsómetro mostraba 8.000 pies sobre el nivel del mar. El 30 de noviembre comenzamos a ascender el glaciar. La parte inferior estaba muy rota y resultaba peligrosa; los puentes de nieve sobre las grietas se hundían a menudo bajo nosotros. Desde nuestro campamento aquella tarde teníamos una vista espléndida de las montañas del este. El monte Helmer Hansen era el más notable de todos: alcanzaba 12.000 pies y estaba cubierto por un glaciar tan abrupto que probablemente habría sido imposible encontrar apoyo en él. Allí estaban también los montes Oskar Wisting, Sverre Hassel y Olav Bjaaland, magníficamente iluminados por los rayos del sol. A lo lejos, y solo visible de cuando en cuando entre la neblina, vimos el monte Thorvald Nilsen, con picos que se alzaban a 15.000 pies. Solo podíamos ver las partes más cercanas. Tardamos tres días en superar el Glaciar del Diablo, ya que el tiempo era excepcionalmente brumoso.
El 1 de diciembre abandonamos el glaciar muy animados. Estaba surcado por incontables grietas y agujeros. Nos encontrábamos ahora a 9.370 pies de altura. Entre la niebla y la nieve arremolinada parecía que teníamos ante nosotros un lago helado, pero resultó ser un plateau inclinado de hielo, lleno de pequeños bloques. El cruce de aquel “lago” no fue agradable. El suelo bajo nuestros pies era evidentemente hueco y sonaba como si camináramos sobre barriles vacíos. Primero se hundió un hombre, luego un par de perros; pero salieron sin problema. Naturalmente no podíamos usar los esquís en aquel hielo pulido, aunque con los trineos avanzamos razonablemente bien. Llamamos a este lugar el Salón de Baile del Diablo. Esta parte del viaje fue la más desagradable de toda la expedición. El 2 de diciembre alcanzamos nuestra mayor altitud. Según el hipsómetro y nuestro barómetro aneroide estábamos a 11.075 pies, en lat. 87° 51’. El 8 de diciembre terminó el mal tiempo, volvió a lucir el sol y pudimos tomar observaciones de nuevo. Resultó que estas coincidían exactamente con nuestra estimación de la distancia recorrida: 88° 16’ S. Ante nosotros se extendía una meseta absolutamente plana, solo interrumpida por pequeñas grietas. Por la tarde pasamos 88° 23’, el punto más austral de Shackleton. Plantamos nuestro campamento en 88° 25’ y establecimos nuestro último depósito —el n.º 10—. Desde 88° 25’ la meseta empezó a descender uniforme y muy lentamente. Llegamos a 88° 29’ el 9 de diciembre; el 10 de diciembre, 88° 56’; el 11, 89° 15’; el 12, 89° 30’; y el 13, 89° 45’.
Hasta ese momento las observaciones y nuestros cálculos mostraban una concordancia sorprendente. Calculábamos que estaríamos en el Polo el 14 de diciembre. La tarde de ese día el tiempo fue espléndido: una brisa ligera del sudeste y —10 °F. Los trineos avanzaban sin problema. La jornada transcurrió sin incidentes dignos de mención y a las tres de la tarde nos detuvimos, pues según nuestros cálculos habíamos alcanzado nuestro objetivo.
Nos reunimos todos alrededor de la bandera noruega —una hermosa bandera de seda—, la tomamos y la plantamos juntos, y dimos al inmenso altiplano donde se sitúa el Polo el nombre de “Meseta del Rey Haakon VII”.
Era una llanura inmensa y uniforme en todas las direcciones, milla tras milla. Durante la tarde recorrimos los alrededores del campamento y al día siguiente, como el tiempo acompañaba, nos dedicamos desde las seis de la mañana hasta las siete de la tarde a realizar observaciones, que nos dieron como resultado 89° 55’. Para observar lo más cerca posible del Polo avanzamos, lo más al sur verdadero que pudimos, los 9 kilómetros restantes. El 16 de diciembre instalamos el campamento bajo un sol radiante, con las mejores condiciones para las mediciones. Cuatro de nosotros tomamos lecturas cada hora del día —veinticuatro en total—. Los resultados serán sometidos al examen de los expertos.
Hemos tomado, pues, observaciones tan cerca del Polo como humanamente era posible con los instrumentos de que disponíamos. Contábamos con un sextante y un horizonte artificial calculados para un radio de 8 kilómetros.
El 17 de diciembre estábamos listos para partir. Levantamos en el lugar una pequeña tienda circular y plantamos sobre ella la bandera noruega y el gallardete del Fram. Al campamento noruego en el Polo Sur le dimos el nombre de “Polheim”. La distancia desde nuestros cuarteles de invierno hasta el Polo era de unas 870 millas inglesas, de modo que habíamos recorrido un promedio de 15 ½ millas diarias.
Iniciamos el regreso el 17 de diciembre. El tiempo fue extraordinariamente favorable, lo que hizo el retorno mucho más sencillo que la marcha hacia el Polo. Llegamos a “Framheim”, nuestros cuarteles de invierno, en enero de 1912, con dos trineos y once perros, todos en buen estado. En la ruta de vuelta cubrimos un promedio de 22 ½ millas diarias. La temperatura más baja observada en este trayecto fue de —24 °F y la más alta de +23 °F.
El resultado principal —además de alcanzar el Polo— es la determinación de la extensión y la naturaleza de la Barrera de Ross. Junto a esto, el descubrimiento de una conexión entre la Tierra de la Victoria del Sur y, probablemente, la Tierra del Rey Eduardo VII mediante su prolongación en enormes cordilleras que corren hacia el sudeste y fueron vistas hasta la lat. 88° 8’, pero que, con toda probabilidad, se extienden a través de todo el Continente Antártico. Dimos el nombre de “Montañas de la Reina Maud” a toda esta cadena recién descubierta, de unas 530 millas de longitud.
La expedición a la Tierra del Rey Eduardo VII, dirigida por el teniente Prestrud, ha obtenido resultados excelentes. El descubrimiento de Scott ha sido confirmado y el estudio de la Bahía de las Ballenas y de la Barrera de Hielo que llevó a cabo el grupo es de gran interés. Se recogieron buenas colecciones geológicas en la Tierra del Rey Eduardo VII y en la Tierra de la Victoria del Sur.
El Fram llegó a la Bahía de las Ballenas el 9 de enero, tras haber sufrido retrasos en los “Cuarenta Rugientes” debido a los vientos del este.
El 16 de enero la expedición japonesa llegó a la Bahía de las Ballenas y desembarcó en la Barrera cerca de nuestros cuarteles de invierno.
Abandonamos la Bahía de las Ballenas el 30 de enero. El viaje fue largo debido a los vientos contrarios.
Todos gozamos de excelente salud.
Roald Amundsen. Hobart, 8 de marzo de 1912.
Introducción
Cuando el explorador vuelve a casa victorioso, todos salen a aclamarlo. Nos sentimos orgullosos de su hazaña, orgullosos en nombre de la nación y de la humanidad. Pensamos que es un nuevo motivo de orgullo que, además, nos ha salido barato.
¿Cuántos de los que se unen a los vítores estuvieron allí cuando la expedición se preparaba, cuando faltaban incluso las cosas más básicas, cuando el apoyo era más urgente? ¿Hubo entonces alguna carrera por ser los primeros? En esos momentos el jefe suele encontrarse casi solo; con demasiada frecuencia ha tenido que admitir que sus mayores dificultades fueron las que tuvo que vencer en casa antes de zarpar. Así le ocurrió a Colón, y así ha sido con muchos desde entonces.
Lo mismo sucedió con Roald Amundsen, no solo la primera vez, cuando navegó en la Gjöa con el doble objetivo de descubrir el Polo Norte Magnético y abrir el Paso del Noroeste, sino también más tarde, en 1910, cuando salió del fiordo con la Fram para dejarse llevar a la deriva a través de todo el Océano Polar Ártico. ¡Cuántas angustias sufrió este hombre que podrían habérsele ahorrado si quienes podían allanarle el camino hubieran mostrado más comprensión! Y Amundsen ya había demostrado de qué estaba hecho: la Gjöa logró ambos objetivos. Este hombre que llevó su pequeño yate por todo el Océano Ártico, rodeando el norte de América por la ruta buscada en vano durante cuatrocientos años, siempre alcanza la meta que se propone. Si arriesgó su vida y sus capacidades, ¿no habría sido natural que nos sintiéramos orgullosos de poder apoyarlo?
¿Pero fue así?
Durante mucho tiempo luchó por completar su equipo. Seguía faltando dinero y, fuera de los pocos que siempre lo ayudaron cuanto pudieron, casi nadie mostraba interés por él ni por su labor. Él aportó todo lo que poseía en el mundo. Pero, igual que la vez anterior, tuvo que hacerse a la mar cargado de preocupaciones y deudas y, como antes, zarpó silenciosamente en una noche de verano.
Llegaba el otoño. Un día llegó una carta suya. Para reunir el dinero que no conseguía en casa para su expedición al Polo Norte, primero iría al Polo Sur. La gente se quedó inmóvil, sin saber qué decir. ¡Jamás se había oído algo así: ir al Polo Norte pasando por el Polo Sur! ¡Añadir algo tan inmenso y nuevo a sus planes sin pedir permiso! Algunos lo consideraron grandioso; más de uno lo vio dudoso; pero muchos clamaron que era inadmisible y desleal; hubo incluso quienes quisieron detenerlo. Nada de esto le llegó. Había trazado su rumbo y lo seguía sin mirar atrás.
Poco a poco se olvidó el asunto y cada cual siguió con sus cosas. Día tras día, semana tras semana, nos envolvieron las nieblas, esas nieblas que son amables con los hombres pequeños y se tragan todo lo que es grande y sobresale.
De pronto, un luminoso día de primavera rasga el banco de niebla. Llega un nuevo mensaje. La gente vuelve a detenerse y alza la vista. Muy arriba brilla un acto, un hombre. Una oleada de alegría recorre las almas; sus ojos relucen como las banderas que ondean.
¿Por qué? ¿Por los grandes descubrimientos geográficos, por los importantes resultados científicos? Oh, no; eso llegará después para unos pocos especialistas. Esto es algo que todos comprenden: la victoria de la mente y la fuerza humanas sobre el dominio y los poderes de la Naturaleza; una hazaña que nos eleva por encima de la gris monotonía cotidiana; una mirada sobre llanuras resplandecientes con altas montañas contra un cielo azul helado y tierras cubiertas por mantos de hielo inconcebibles; una visión de los tiempos glaciales ya remotos; el triunfo de lo vivo sobre el reino rígido de la muerte. Se percibe el eco de una voluntad humana templada y resuelta—entre hielos, ventiscas y muerte.
La victoria no se debe a los grandes inventos de hoy ni a los muchos artefactos nuevos. Los medios empleados son antiquísimos, los mismos que conocía el nómada hace miles de años cuando avanzó por las llanuras nevadas de Siberia y del norte de Europa. Pero cada detalle, grande o pequeño, fue cuidadosamente pensado, y el plan se llevó a cabo de manera espléndida. Aquí, como en todo, lo que importa es el hombre.
Como todo lo grande, todo parece tan claro y sencillo. «Por supuesto, tenía que ser así», pensamos.
Al margen de los descubrimientos y experiencias de exploradores anteriores —condición indispensable del éxito— tanto el plan como su ejecución son el fruto maduro de la vida y la experiencia noruegas, antiguas y modernas. La vida invernal cotidiana de los noruegos entre nieve y escarcha, el uso constante del esquí y del trineo por nuestros campesinos en bosques y montañas, las campañas anuales de caza de ballenas y focas de nuestros marinos en el Mar Polar, los viajes de nuestros exploradores por las regiones árticas: todo ello, junto con el perro de tiro tomado de los pueblos primitivos, formó la base del plan y lo hizo posible—cuando apareció el hombre adecuado.
Por eso, cuando el hombre está allí, lo lleva todo por delante como si las dificultades no existieran; cada una de ellas ha sido prevista y enfrentada de antemano. Que nadie hable de suerte o azar. La suerte de Amundsen es la del hombre fuerte que sabe mirar adelante.
Su telegrama a casa, tan sencillo y directo como si se tratara de una excursión festiva por las montañas, es fiel reflejo de él y de toda la expedición. Habla de lo conseguido, no de los padecimientos. Cada palabra es viril. Esa es la marca del hombre cabal: callado y firme.
Aún es demasiado pronto para medir el alcance de los nuevos descubrimientos, pero el cable ya ha disipado las nieblas lo suficiente para que empiecen a perfilarse los contornos. Ese país de las maravillas heladas, tan distinto de todos los demás, va emergiendo poco a poco de las nubes.
En ese mundo asombroso de hielo, Amundsen ha encontrado su propio camino. De principio a fin, él y sus compañeros atravesaron en esquís regiones completamente desconocidas, y pocas expediciones en la historia han colocado bajo el pie humano una extensión tan grande de territorio jamás visto. Se daba por hecho que seguiría el Glaciar Beardmore descubierto por Shackleton y, por esa ruta, saldría a la meseta nevada cercana al Polo, donde el avance estaba asegurado. Quienes conocíamos a Amundsen pensábamos que, precisamente por haber sido hollado por otros, evitaría ese lugar. Afortunadamente teníamos razón. Su trayectoria no coincide con la de los ingleses en ningún punto—salvo en el mismo Polo.
Esto es un gran avance para la ciencia. Cuando dentro de un año el capitán Scott regrese sano y salvo con todos sus descubrimientos y observaciones por la otra ruta, los resultados de Amundsen aumentarán mucho de valor, pues las condiciones quedarán iluminadas desde dos frentes. El avance simultáneo hacia el Polo desde dos puntos distintos ha sido lo mejor que le podía ocurrir a la ciencia. La región investigada se amplía, los hallazgos se multiplican y la importancia de las observaciones se duplica, muchas veces se multiplica. Pensemos, por ejemplo, en la meteorología: una sola serie de observaciones desde un punto tiene su valor, pero si obtenemos otra simultánea desde otro punto de la misma región, el valor de ambas crece enormemente, porque podemos comprender los movimientos de la atmósfera. Y lo mismo ocurre en otros campos. La expedición de Scott traerá sin duda resultados ricos e importantes, pero el valor de sus observaciones aumentará al compararlas con las de Amundsen.
Un aporte importante a la expedición de Amundsen al Polo fue el viaje en trineo del teniente Prestrud y sus dos compañeros hacia el desconocido Tierra del Rey Eduardo VII, que Scott descubrió en 1902. Parece que esta tierra se enlaza con las masas continentales y las enormes cordilleras que Amundsen halló cerca del Polo. Se vislumbran nuevos problemas.
Pero no solo esos recorridos por campos de hielo y cordilleras se realizaron magistralmente. También debemos gratitud al capitán Nilsen y a sus hombres. Llevaron la Fram de ida y vuelta, dos veces cada trayecto, a través de esas aguas australes cargadas de hielo que muchos expertos consideraban tan peligrosas que la Fram no lograría atravesarlas, y en ambos viajes lo hicieron con la puntualidad y rapidez de un buque de línea regular. El constructor de la Fram, el excelente Colin Archer, tiene motivos para sentirse orgulloso de cómo su “hija” cumplió su última misión: esta nave que ha estado más al norte y más al sur que ninguna otra en nuestro planeta. Pero el capitán Nilsen y la tripulación de la Fram hicieron algo más: realizaron un trabajo de investigación que, en valor científico, puede compararse con lo que sus camaradas lograron en el mundo helado desconocido, aunque la mayoría no sepa apreciarlo. Mientras Amundsen y sus compañeros pasaban el invierno en el Sur, el capitán Nilsen, a bordo de la Fram, investigó el océano entre Sudamérica y África. En nada menos que sesenta estaciones tomaron temperaturas, muestras de agua y ejemplares de plancton en esta región poco conocida, hasta profundidades de 2.000 brazas y más. Así levantaron las dos primeras secciones que se han realizado del Atlántico Sur y añadieron nuevas zonas de los abismos oceánicos desconocidos al saber humano. Las secciones de la Fram son las más largas y completas que se conocen en cualquier parte del océano.
¿Sería injusto que quienes han soportado y logrado tanto regresaran ahora a casa para descansar? Pero Amundsen mira hacia adelante. Esto ya está; ahora viene el verdadero objetivo. El año próximo pondrá rumbo por el estrecho de Bering hacia el hielo, la escarcha y la oscuridad del Norte para derivar a través del Mar Polar Ártico—al menos cinco años. Parece casi sobrehumano, pero él también es el hombre indicado. El Fram es su barco, «adelante» su lema, y saldrá victorioso.1 Llevará a cabo su expedición principal, la que tiene ahora ante sí, con la misma seguridad y firmeza con que acaba de culminar ésta.
Pero mientras esperamos, alegrémonos de lo ya conseguido. Sigamos las estrechas huellas de trineo que los pequeños puntos negros de perros y hombres han trazado sobre la superficie blanca e interminable allá en el Sur, como una vía férrea de exploración hacia el corazón de lo desconocido. El viento, en su vuelo eterno, barre esas huellas en el desierto de nieve. Pronto todo habrá desaparecido.
Pero los raíles de la ciencia han quedado tendidos; nuestro conocimiento es ahora más rico.
Y la luz de la hazaña brillará por siempre.
Fridtjof Nansen. Lysaker, 3 de mayo de 1912.
Capítulo I La historia del Polo Sur2
«La vida es una bola en manos del azar.»
Brisbane, Queensland, 13 de abril de 1912.
Aquí estoy, sentado a la sombra de las palmeras, rodeado de la vegetación más maravillosa, disfrutando de las frutas más magníficas y escribiendo — la historia del Polo Sur. ¡Qué distancia infinita parece separar aquella región de este entorno! Y, sin embargo, apenas han pasado cuatro meses desde que mis valientes camaradas y yo alcanzamos el codiciado lugar.
¡Escribo la historia del Polo Sur! Si alguien me hubiera insinuado algo semejante hace cuatro o cinco años, lo habría tomado por irremediablemente loco. Y, sin embargo, el loco habría tenido razón. Una circunstancia tras otra se ha sucedido, y todo ha resultado completamente diferente de lo que yo había imaginado.
El 14 de diciembre de 1911, cinco hombres se plantaron en el extremo sur del eje de nuestra Tierra, clavaron allí la bandera noruega y bautizaron la región con el nombre del hombre por quien todos habrían dado gustosamente la vida: el rey Haakon VII. Así, el velo fue rasgado para siempre y uno de los mayores secretos de nuestro planeta dejó de existir.
Como yo fui uno de los cinco que, aquella tarde de diciembre, participaron en este desvelamiento, me ha correspondido la tarea de escribir — la historia del Polo Sur.
La exploración antártica es muy antigua. Aun antes de que nuestra concepción de la forma de la Tierra tomara un contorno definido, comenzaron los viajes hacia el Sur. Es cierto que no muchos de los exploradores de aquellos tiempos remotos llegaron a lo que hoy entendemos por regiones antárticas, pero la intención y la posibilidad estaban presentes, y justifican el nombre de exploración antártica. La fuerza motriz de estas empresas fue — como tantas veces — la esperanza de lucro. Gobernantes ávidos de poder veían en su mente un aumento de sus posesiones. Hombres sedientos de oro soñaban con una riqueza insospechada del metal tentador. Misioneros entusiastas se alegraban ante la idea de una multitud de ovejas perdidas. El mundo de formación científica esperaba modestamente en segundo plano. Pero todos han tenido su parte: política, comercio, religión y ciencia.
La historia del descubrimiento antártico puede dividirse de entrada en dos categorías. En la primera incluiría a los numerosos navegantes que, sin idea definida de la forma o las condiciones del hemisferio sur, pusieron rumbo al Sur para hacer la recalada que pudieran. De ellos basta con mencionarlos brevemente antes de pasar al segundo grupo, el de los viajeros antárticos en el sentido propio de la expresión, que, con conocimiento de la forma de la Tierra, se adentraron en el océano con la mira de herir al monstruo antártico — en el corazón, si la fortuna les sonreía.
Debemos recordar siempre con gratitud y admiración a los primeros marinos que dirigieron sus naves a través de tormentas y brumas y ampliaron nuestro conocimiento de las tierras de hielo del Sur. A la gente de hoy, tan bien surtida de información sobre las partes más distantes del globo y con todos nuestros modernos medios de comunicación a su alcance, le cuesta comprender el valor intrépido implícito en los viajes de esos hombres.
Orientaron su rumbo hacia la oscuridad desconocida, expuestos constantemente a ser engullidos y destruidos por los peligros vagos y misteriosos que acechaban en algún lugar de aquella inmensa penumbra.
Los comienzos fueron modestos, pero poco a poco se ganó mucho. Se descubrió y sometió al poder humano un territorio tras otro. El conocimiento del aspecto de nuestro globo se hizo cada vez mayor y tomó forma más definida. Nuestra gratitud hacia estos primeros descubridores debe ser profunda.
Y, sin embargo, todavía hoy se oye a gente preguntar con sorpresa: ¿De qué sirven esos viajes de exploración? ¿Qué beneficio nos aportan? Mentes pequeñas, me digo siempre, solo tienen espacio para pensamientos de pan y mantequilla.
El primer nombre en la lista de los descubrimientos es el del príncipe Enrique de Portugal, llamado el Navegante, quien debe ser recordado como el primer impulsor de la investigación geográfica. A sus esfuerzos se debió el primer cruce del Ecuador, hacia 1470.
Con Bartolomé Díaz se dio otro gran paso adelante. Zarpando de Lisboa en 1487, llegó a la bahía de Algoa y, sin duda, sobrepasó el paralelo cuarenta en su viaje hacia el sur.
El viaje de Vasco da Gama en 1497 es demasiado conocido para necesitar descripción. Tras él vinieron hombres como Cabral y Vespucci, que ampliaron nuestro saber, y de Gonneville, que añadió romanticismo a la exploración.
Nos encontramos luego con el mayor de los exploradores antiguos, Fernando de Magallanes, portugués de nacimiento aunque navegando al servicio de España. Al partir en 1519 descubrió la conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico en el estrecho que lleva su nombre. Nadie antes que él había penetrado tan al sur — hasta aproximadamente 52° S. Una de sus naves, la Victoria, completó la primera circunnavegación del mundo y estableció así en la mente popular el hecho de que la Tierra era realmente redonda. Desde entonces la idea de las regiones antárticas tomó forma definida. Debía de haber algo en el Sur: si tierra o agua, el futuro lo determinaría.
En 1578 llegamos al renombrado marino inglés Sir Francis Drake. Aunque fue considerado un corsario, le debemos honor por los descubrimientos geográficos que realizó. Rodeó el cabo de Hornos y demostró que Tierra del Fuego era un gran grupo de islas y no parte de un continente antártico, como muchos habían pensado.
El holandés Dirk Gerritsz, que participó en una expedición de pillaje a la India en 1599 por el estrecho de Magallanes, según se dice fue desviado de su rumbo tras pasar el estrecho y se encontró en lat. 64° S. ante una alta tierra cubierta de nieve. Se ha supuesto que se trataba de las islas Shetland del Sur, pero la narración del viaje es dudosa.
En el siglo XVII tenemos los descubrimientos de Tasman y, hacia su final, aventureros ingleses informaron haber alcanzado altas latitudes en el Atlántico sur.
El Astrónomo Real inglés, Halley, emprendió un viaje científico al Sur en 1699 con el propósito de realizar observaciones magnéticas y encontró hielo en 52° S., latitud desde la cual regresó al norte.
El francés Bouvet (1738) fue el primero en seguir la banquisa meridional durante una distancia considerable y en informar de los inmensos icebergs antárticos de cima plana.
En 1756 el buque mercante español León regresó y reportó tierras altas cubiertas de nieve en lat. 55° S., al este del cabo de Hornos. Lo más probable es que se tratara de lo que hoy conocemos como Georgia del Sur. El francés Marion-Dufresne descubrió en 1772 las islas Marion y Crozet. Ese mismo año Joseph de Kerguélen-Trémarec — otro francés — llegó a la Tierra de Kerguelen.
Con esto concluye la serie de expediciones que he considerado apropiado clasificar en el primer grupo. «Antártica», el sexto continente en sí, permanecía aún invisible e inexplorado. Pero el coraje y la inteligencia humanos se agitaban ya con fuerza para levantar el velo y revelar los numerosos secretos encerrados dentro del Círculo Antártico.
El capitán James Cook — uno de los marinos más audaces y capaces que el mundo ha conocido — abre la serie de expediciones antárticas propiamente dichas. El Almirantazgo británico lo envió con órdenes de descubrir el gran continente meridional o demostrar que no existía. La expedición, compuesta por dos barcos, el Resolution y el Adventure, zarpó de Plymouth el 13 de julio de 1772. Tras una breve escala en Madeira, llegó a Ciudad del Cabo el 30 de octubre. Allí Cook recibió noticias del descubrimiento de Kerguelen y de las islas Marion y Crozet. En el transcurso de su viaje al sur Cook pasó a 300 millas al sur de la tierra reportada por Bouvet y estableció así que dicha tierra — si existía — no era continua con el gran continente meridional.
El 17 de enero de 1773 se cruzó por primera vez el Círculo Antártico — un día memorable en los anales de la exploración antártica. Poco después se encontró un pack sólido y Cook se vio obligado a regresar al norte. Se puso rumbo a las islas recién descubiertas — Kerguelen, Marion y Crozet — y se demostró que no tenían relación con la gran tierra austral. En el curso de sus posteriores viajes en aguas antárticas, Cook completó la circunnavegación más meridional del globo y mostró que no existía conexión entre ninguna de las tierras o islas descubiertas y la misteriosa «Antártica». Su latitud más austral (30 de enero de 1774) fue 71° 10’ S.
Los viajes de Cook tuvieron importantes resultados comerciales, pues sus informes sobre la enorme cantidad de focas alrededor de Georgia del Sur atrajeron a muchos loberos, tanto ingleses como americanos, y estos, a su vez, ampliaron el campo del descubrimiento geográfico.
En 1819 debe registrarse el descubrimiento de las islas Shetland del Sur por el inglés capitán William Smith. Este hallazgo condujo al del archipiélago Palmer, situado más al sur.
La siguiente expedición científica a las regiones antárticas fue la despachada por el emperador Alejandro I de Rusia, al mando del capitán Thaddeus von Bellingshausen. Constaba de dos barcos y zarpó de Cronstadt el 15 de julio de 1819. A esta expedición corresponde el honor de haber descubierto las primeras tierras al sur del Círculo Antártico — la isla Pedro I y la Tierra de Alejandro I.
La siguiente estrella en el firmamento antártico es el marino británico James Weddell. Realizó dos viajes en un foquero de 160 toneladas, el Jane de Leith, en 1819 y 1822, acompañado en la segunda ocasión por el cúter Beaufoy. En febrero de 1823, Weddell tuvo la satisfacción de superar el récord de Cook al alcanzar la latitud 74° 15’ S en el mar que hoy lleva su nombre, que ese año estaba libre de hielo.
La firma inglesa de armadores Enderby Brothers desempeña un papel nada despreciable en la exploración antártica. Los Enderby practicaban la caza de focas en aguas australes desde 1785. Les interesaban no solo los resultados comerciales, sino también los científicos, y elegían a sus capitanes en consecuencia. En 1830 la firma envió a John Biscoe en un viaje de caza de focas en el Océano Antártico con la goleta Tula y el cúter Lively. El resultado de este viaje fue el avistamiento de la Tierra de Enderby en lat. 66° 25’ S, long. 49° 18’ E. Al año siguiente se cartografiaron las islas Adelaide, Biscoe y Pitt, en la costa occidental de la Tierra de Graham, y se vio por primera vez la propia Tierra de Graham.
Kemp, otro de los capitanes de Enderby, informó de tierra en lat. 66° S y aproximadamente long. 60° E.
En 1839, aún otro capitán de la misma firma, John Balleny, en la goleta Eliza Scott, descubrió las islas Balleny.
Llegamos entonces al célebre marino francés, el almirante Jules Sébastien Dumont d’Urville. Partió de Tolón en septiembre de 1837 con una expedición científicamente equipada, en los barcos Astrolabe y Zélée. La intención era seguir la ruta de Weddell y procurar llevar aún más al Sur la bandera francesa. A principios de 1838 se descubrieron y nombraron la Tierra Luis Felipe y la isla Joinville. Dos años después volvemos a encontrar los buques de d’Urville en aguas antárticas con el objeto de investigar las condiciones magnéticas en las proximidades del Polo Sur Magnético. Se descubrió tierra en lat. 66° 30’ S y long. 138° 21’ E. Con la excepción de unos pocos islotes desnudos, todo este territorio estaba completamente cubierto de nieve. Se le dio el nombre de Tierra Adelia y a una parte de la barrera de hielo situada al oeste se le dio el nombre de Côte Clarie, suponiendo que encerrara una línea de costa.
El oficial naval estadounidense, teniente Charles Wilkes, zarpó en agosto de 1838 con una flota de seis buques. La expedición fue enviada por el Congreso y llevaba doce observadores científicos. En febrero de 1839 toda esta imponente flota antártica se reunió en el puerto Orange, en el sur de Tierra del Fuego, donde el trabajo se distribuyó entre los distintos barcos. En cuanto a los resultados de esta expedición es difícil pronunciarse. Lo cierto es que la Tierra de Wilkes ha sido posteriormente navegada en muchos puntos por varias expediciones. Es imposible formarse una opinión sobre la causa de esta cartografía inexacta. Sin embargo, del relato de todo el viaje se desprende que la empresa fue llevada a cabo con seriedad.
Entonces aparece la estrella brillante — el hombre cuyo nombre será recordado siempre como uno de los exploradores polares más intrépidos y uno de los marinos más capaces que ha producido el mundo — el almirante Sir James Clark Ross.
Los resultados de su expedición son bien conocidos. Ross comandaba el Erebus y el comandante Francis Crozier el Terror. El primero, de 370 toneladas, había sido construido originalmente para lanzar bombas; su construcción era, por tanto, extraordinariamente sólida. El Terror, de 340 toneladas, había sido utilizado previamente en aguas árticas y, por ello, ya había sido reforzado. Al aprovisionar los barcos se tomaron todas las precauciones posibles contra el escorbuto, cuyos peligros Ross conocía por su experiencia en el Ártico.
Los buques zarparon de Inglaterra en septiembre de 1839, hicieron escala en muchas islas del Atlántico y llegaron a Christmas Harbour, en la Tierra de Kerguelen, en mayo siguiente. Allí permanecieron dos meses realizando observaciones magnéticas y luego se dirigieron a Hobart.
Sir John Franklin, el eminente explorador polar, era por entonces gobernador de Tasmania, y Ross no podía haber deseado uno mejor. Interesado como estaba Franklin en la expedición, le brindó toda la ayuda posible. Durante su estancia en Tasmania Ross recibió información sobre lo realizado por Wilkes y Dumont d’Urville en la misma región que el Almirantazgo le había encargado explorar. El efecto de esta noticia fue que Ross cambió sus planes y decidió avanzar por el meridiano 170° E e intentar alcanzar el Polo Magnético desde el este.
Aquí se presentaba otra circunstancia fortuita en la larga cadena de acontecimientos. Si Ross no hubiera recibido esta información, es muy posible que los descubrimientos geográficos trascendentales asociados a su nombre se hubieran retrasado muchos años.
El 12 de noviembre de 1840, Sir John Franklin subió a bordo del Erebus para acompañar a su amigo Ross fuera del puerto. ¡Extraños son los caminos de la vida! Allí estaba Franklin en la cubierta del barco que, pocos años después, sería su lecho de muerte. Poco sospechaba, mientras salía de Hobart atravesando Storm Bay — bahía que hoy está rodeada de florecientes huertos de Tasmania — que encontraría la muerte en una alta latitud septentrional a bordo de la misma nave, entre tormentas y hielo. Pero así fue.
Tras hacer escala en las islas Auckland y en la isla Campbell, Ross puso de nuevo rumbo al Sur y el Círculo Antártico se cruzó el día de Año Nuevo de 1841. Los barcos se encontraron entonces con el pack, pero para Ross no era el enemigo peligroso que había parecido a exploradores anteriores con barcos más débiles. Ross se lanzó audazmente al pack con sus naves reforzadas y, aprovechando los estrechos canales, salió cuatro días después, tras muchas duras embestidas, al mar libre hacia el Sur.
Ross había llegado al mar que ahora lleva su nombre y se había realizado la travesía más audaz conocida en la exploración antártica.
Pocas personas de hoy son capaces de apreciar debidamente esta hazaña heroica; esta brillante prueba de valor y energía humanos. Con dos pesadas embarcaciones — auténticos «baúles» según nuestra idea — estos hombres se internaron directamente en el corazón del pack, que todos los exploradores polares anteriores habían considerado muerte segura. No es solo difícil comprenderlo; para nosotros, que con un giro de mano podemos poner en marcha la hélice y zafarnos del primer apuro, es sencillamente imposible. Aquellos hombres fueron héroes — héroes en el más alto sentido de la palabra.
Fue en lat. 69° 15’ S y long. 176° 15’ E donde Ross encontró el mar abierto. Al día siguiente el horizonte estaba completamente libre de hielo. ¡Qué alegría debía de sentir aquel hombre al ver que tenía vía libre hacia el Sur!
Se fijó el rumbo al Polo Magnético y la esperanza de alcanzarlo pronto ardía en los corazones de todos. Entonces — justo cuando se habían acostumbrado a la idea de un mar libre, quizá hasta del propio Polo Magnético — el vigía anunció: «Tierra alta por la proa». Era la costa montañosa de la Tierra Victoria del Sur.
¡Qué país de hadas debió de parecer a los primeros navegantes que se acercaron a él! Poderosas cordilleras con cumbres de 7.000 a 10.000 pies de altura, algunas cubiertas de nieve y otras completamente desnudas — elevadas y escarpadas, abruptas y salvajes.
Se hizo evidente que el Polo Magnético estaba a unas 500 millas — tierra adentro, detrás de las crestas nevadas. En la mañana del 12 de enero se aproximaron a una pequeña isla, y Ross, con algunos compañeros, remó hasta la orilla y tomó posesión del país. No pudieron alcanzar la tierra firme debido al grueso cinturón de hielo que se extendía a lo largo de la costa.
La expedición continuó avanzando hacia el sur, realizando nuevos descubrimientos. El 28 de enero se divisaron por primera vez las dos elevadas cumbres, el monte Erebus y el monte Terror. Se vio que el primero era un volcán activo, del que salían humo y llamas hacia el cielo. Debió de ser una visión maravillosa, aquel fuego llameante en medio del paisaje blanco y helado. El capitán Scott dio posteriormente a la isla, en la que se alzan las montañas, el nombre de isla Ross, en honor del intrépido navegante.
Naturalmente, a bordo había grandes expectativas. Si habían penetrado tan al sur, quizá no hubiera límite a su avance. Pero, como tantas veces antes, sus esperanzas se frustraron. Desde la isla Ross, tan lejos hacia el este como alcanzaba la vista, se extendía un alto e impenetrable muro de hielo. Navegar a través de él era tan imposible como hacerlo a través de los acantilados de Dover, dice Ross en su descripción. Todo lo que podían hacer era intentar rodearlo. Y así comenzó el primer reconocimiento de esa parte de la gran Barrera Antártica que desde entonces lleva el nombre de Barrera de Ross.
El muro de hielo fue seguido hacia el este durante una distancia de 250 millas. Se vio que su superficie superior era perfectamente plana. El punto más oriental alcanzado fue long. 167° O. y la latitud más meridional 78° 4’ S. Al no encontrarse ninguna abertura, los barcos regresaron al oeste para intentar una vez más si había alguna posibilidad de llegar al Polo Magnético. Pero este intento hubo de abandonarse pronto debido al avance de la estación, y en abril de 1841 Ross regresó a Hobart.
Su segundo viaje estuvo lleno de peligros e incidentes emocionantes, pero añadió poco a la lista de sus descubrimientos.
El 22 de febrero de 1842 los barcos avistaron la Barrera y, siguiéndola hacia el este, comprobaron que se curvaba hacia el nordeste. Allí Ross registró una «apariencia de tierra» en la misma región en la que el capitán Scott, sesenta años después, descubriría la Tierra del Rey Eduardo VII.
El 17 de diciembre de 1842 Ross inició su tercer y último viaje antártico. Su objetivo esta vez era alcanzar una alta latitud a lo largo de la costa de la Tierra Luis Felipe, si era posible, o alternativamente siguiendo la ruta de Weddell. Ambos intentos fueron frustrados por las condiciones del hielo.
Al divisar la Tierra Joinville, los oficiales del Terror creyeron ver humo de volcanes activos, pero Ross y los suyos no lo confirmaron. Unos cincuenta años más tarde se descubrieron efectivamente volcanes activos por el noruego capitán C. A. Larsen, en el Jason. Se hicieron algunos descubrimientos geográficos menores, pero ninguno de gran importancia.
Con esto concluyeron los intentos de Ross de alcanzar el Polo Sur. Se había realizado una obra magnífica, y el honor de haber abierto la ruta por la que, finalmente, se llegó al Polo debe atribuirse a Ross.
La Pagoda, comandada por el teniente Moore, fue el siguiente buque que se dirigió al Sur. Su principal objetivo era realizar observaciones magnéticas en altas latitudes al sur del océano Índico.
El primer hielo se encontró en lat. 53° 30’ S el 25 de enero de 1845. El 5 de febrero se cruzó el Círculo Antártico en long. 30° 45’ E. La latitud más meridional alcanzada en este viaje fue 67° 50’, en long. 39° 41’ E.
Ésta fue la última expedición que visitó las regiones antárticas en un barco propulsado únicamente por velas.
El siguiente gran acontecimiento en la historia de los mares australes es la expedición del Challenger. Se trató de una expedición enteramente científica, espléndidamente equipada y dirigida.
Sin embargo, los logros de esta expedición son tan conocidos en todo el mundo civilizado que no creo necesario detenerme en ellos.
Menos conocidos, aunque no menos eficaces en su labor, fueron los balleneros alrededor de las Shetland del Sur y en las regiones al sur de ellas. Los días de los veleros habían pasado y aparecieron en escena buques con vapor auxiliar.
Antes de pasar a estos, debo mencionar brevemente a un hombre que a lo largo de su vida insistió en la necesidad y la utilidad de las expediciones antárticas — el profesor Georg von Neumayer.
Jamás la investigación antártica ha tenido un defensor más apasionado, noble y elevado. Mientras «Antártica» perdure, el nombre de Neumayer estará siempre ligado a ella.
El ballenero a vapor Grönland zarpó de Hamburgo el 22 de julio de 1872, al mando del capitán Eduard Dallmann, con destino a las Shetland del Sur. En este viaje se realizaron muchos descubrimientos geográficos de interés.
Entre otros balleneros, cabe mencionar el Balæna, el Diana, el Active y el Polar Star de Dundee.
En 1892 toda esta flota se dirigió al Sur para cazar ballenas en las cercanías de las Shetland del Sur. Cada barco trajo consigo alguna nueva información. A bordo del Balæna iba el doctor William S. Bruce. Es la primera vez que lo encontramos camino del Sur, pero no sería la última.
Simultáneamente con la flota ballenera escocesa, el capitán ballenero noruego C. A. Larsen aparece en las regiones al sur de las Shetland del Sur. No es exagerado decir que, de todos los que han visitado las regiones antárticas en busca de ballenas, él ha aportado sin duda los resultados científicos más abundantes y valiosos. A él le debemos el descubrimiento de amplios tramos de la costa oriental de la Tierra de Graham, la Tierra del Rey Óscar II, la Tierra de Foyn, etc. Nos trajo noticias de dos volcanes activos y de muchos grupos de islas. Pero quizá el mayor interés lo suscitan los fósiles que trajo de la isla Seymour — los primeros obtenidos de las regiones antárticas.
En noviembre de 1894 el capitán Evensen, al mando del Hertha, logró acercarse más a la Tierra de Alejandro I que Bellingshausen o Biscoe. Pero la búsqueda de ballenas reclamaba su atención y consideró su deber dedicarse ante todo a ello.
Se perdió una magnífica oportunidad: no cabe duda de que, si el capitán Evensen hubiera sido libre, habría podido realizar aquí un trabajo aún mejor — audaz, capaz y emprendedor como es.
La siguiente expedición ballenera que dejó huella en las regiones polares australes fue la del Antarctic, al mando del capitán Leonard Kristensen. Kristensen era un hombre extraordinariamente competente y logró el notable registro de ser el primero en pisar el sexto continente, la gran tierra meridional — «Antártica». Esto fue en el cabo Adare, Tierra Victoria, en enero de 1895.
Una fase decisiva de la investigación antártica se inaugura ahora con la expedición belga en la Belgica, bajo el liderazgo del comandante Adrien de Gerlache. Pocos han tenido que luchar tanto para poner en marcha su empresa como Gerlache. Sin embargo, tuvo éxito y el 16 de agosto de 1897 la Belgica salió de Amberes.
El personal científico fue elegido con gran cuidado y Gerlache consiguió reunir a hombres de enorme valía. Su segundo de a bordo, el teniente G. Lecointe, belga, poseía todas las cualidades para su difícil puesto. Debe recordarse que la tripulación de la Belgica era tan cosmopolita como podía serlo — belgas, franceses, estadounidenses, noruegos, suecos, rumanos, polacos, etc. — y era tarea del segundo mantener unidos a todos esos hombres y obtener de ellos el mejor trabajo posible. Y Lecointe se desempeñó admirablemente; amable y firme, se ganó el respeto de todos.
Como navegante y astrónomo era insuperable y, cuando posteriormente asumió el trabajo magnético, prestó grandes servicios también en este departamento. Lecointe será siempre recordado como uno de los principales apoyos de esta expedición.
El teniente Emile Danco, otro belga, era el físico de la expedición. Desgraciadamente, este talentoso joven murió en una fase temprana del viaje — una triste pérdida para la misión. Las observaciones magnéticas fueron entonces asumidas por Lecointe.
El biólogo era el rumano Emile Racovitza. La inmensa cantidad de material que Racovitza llevó a casa habla mejor de su capacidad que cualquier palabra mía. Además de un profundo interés por su trabajo, poseía cualidades que lo convertían en el más agradable e interesante de los compañeros.
Henryk Arçtowski y Antoine Dobrowolski eran ambos polacos. Su parte de la labor fue el cielo y el mar; realizaron observaciones oceanográficas y meteorológicas.
Henry Arçtowski fue también el geólogo de la expedición — un hombre polifacético. Su tarea, la de vigilar constantemente el viento y el tiempo, era ardua. Consciente de su deber, nunca dejó pasar la ocasión de añadir a los resultados científicos del viaje.
Frederick A. Cook, de Brooklyn, era el médico de la expedición — querido y respetado por todos. Como médico, su presencia serena y convincente tuvo un efecto excelente. Tal como sucedieron las cosas, la mayor responsabilidad recayó finalmente en Cook, pero manejó la situación de forma admirable. Gracias a sus cualidades prácticas se volvió indispensable. No puede negarse que la expedición antártica belga le debe mucho a Cook.
El objetivo de la expedición era penetrar hasta el Polo Sur Magnético, pero esto tuvo que abandonarse muy pronto por falta de tiempo.
Una estancia algo prolongada en los interesantes canales de Tierra del Fuego retrasó su partida hasta el 13 de enero de 1898. Ese día la Belgica dejó la Isla de los Estados y puso rumbo al sur.
Se realizó una interesante serie de sondeos entre el Cabo de Hornos y las islas Shetland del Sur. Como esas aguas no habían sido estudiadas antes, los registros tenían, naturalmente, una gran importancia.
El trabajo principal de la expedición, desde el punto de vista geográfico, se llevó a cabo en la costa norte de Graham Land.
Se descubrió un amplio canal que corría hacia el sudoeste, separando una parte de Palmer Land del continente —la Tierra de Danco. Posteriormente, las autoridades belgas lo bautizaron como «Estrecho de Gerlache». Se emplearon tres semanas en cartografiarlo y hacer observaciones científicas. Se reunió una excelente colección de materiales.
Este trabajo se concluyó el 12 de febrero y la Belgica abandonó el Estrecho de Gerlache rumbo al sur, siguiendo la costa de Graham Land, en una fecha en la que todas las expediciones anteriores ya se habían apresurado a emprender el regreso.
El día 15 cruzaron el Círculo Polar Antártico en rumbo suroeste. Al día siguiente avistaron la Tierra de Alejandro, pero no pudieron acercarse a menos de veinte millas debido al impenetrable hielo compacto.
El 28 de febrero alcanzaron la lat. 70° 20’ S. y long. 85° O. Entonces se levantó un viento del norte que abrió amplios pasillos en el hielo, orientados hacia el sur. Viraron hacia esa dirección y se internaron a ciegas en los campos de hielo antártico.
El 3 de marzo llegaron a la lat. 70° 30’ S., punto a partir del cual todo avance resultaba imposible. Intentaron retroceder sin éxito: habían quedado atrapados. No les quedó más remedio que adaptarse a la situación.
Muchos han reprochado a Gerlache haber entrado en el hielo —mal equipado como estaba— en una época del año en la que más bien debería haber buscado la salida, y quizá tengan razón. Pero veamos también la cuestión desde el otro lado.
Tras años de esfuerzos, por fin había logrado poner la expedición en marcha. Gerlache sabía con certeza que, si no regresaba con resultados que entusiasmaran al público, más le valdría no regresar. Entonces el hielo compacto se abrió y aparecieron largos pasillos que se extendían hacia el sur hasta donde alcanzaba la vista. ¿Quién sabía? Tal vez condujeran al propio Polo. Había poco que perder y mucho que ganar; decidió arriesgarse.
Por supuesto, no estuvo bien, pero resulta fácil comprenderlo.
A la Belgica le esperaban trece largos meses. De inmediato comenzaron los preparativos para el invierno. Se cazaron todas las focas y pingüinos que fue posible y se almacenaron.
El equipo científico se mantuvo en actividad constante y realizó un magnífico trabajo oceanográfico, meteorológico y magnético.
El 17 de mayo el sol desapareció y no volvió a verse en setenta días. Había comenzado la primera noche antártica. ¿Qué traería consigo? La Belgica no estaba preparada para invernar en el hielo. Para empezar, el equipo personal era insuficiente. Tuvieron que apañárselas confeccionando ropa con mantas y, a lo largo del invierno, idearon los dispositivos más insólitos. La necesidad es la madre de la invención.
El 5 de junio Danco murió de un fallo cardíaco.
Ese mismo día estuvieron a punto de ser aplastados por el hielo. Por fortuna, el enorme bloque pasó bajo el buque y lo levantó sin causarle daño. Por lo demás, la primera parte del invierno transcurrió sin contratiempos.
Después apareció la enfermedad y supuso el mayor peligro para la expedición: el escorbuto y la demencia. Cualquiera de ellas por sí sola habría sido bastante grave. El escorbuto, en particular, se extendió y causó estragos hasta el punto de que, al final, no hubo un solo hombre que se librara de esa terrible dolencia.
La actitud de Cook en aquella época le ganó el respeto y la devoción de todos. No es exagerado decir que fue el hombre más popular de la expedición, y con razón. De la mañana a la noche atendía a sus numerosos pacientes, y, cuando regresó el sol, no era raro que, tras una jornada agotadora, sacrificara el sueño para salir a cazar focas y pingüinos, y así suministrar la carne fresca tan necesaria para todos.
El 22 de julio volvió a aparecer el sol.
No iluminó precisamente un panorama agradable. El invierno antártico había dejado huella en todos y los rostros, verdosos y demacrados, miraban la luz que regresaba.
El tiempo pasó y llegó el verano. Día tras día aguardaban un cambio en el hielo. Pero nada; el hielo en el que habían entrado tan confiados no iba a dejarles salir tan fácilmente.
El día de Año Nuevo llegó y se fue sin que el hielo mostrara variación alguna.
La situación empezaba a ser realmente peligrosa. Otro invierno atrapados significaría muerte y destrucción a gran escala. La enfermedad y la mala alimentación acabarían pronto con la mayoría de la tripulación.
Una vez más Cook acudió en ayuda de la expedición.
Junto con Racovitza ideó un método muy ingenioso para serrar un canal y alcanzar así la grieta más cercana. Presentaron la propuesta al jefe de la expedición y éste la aprobó; tanto el plan como la forma de ejecutarlo fueron cuidadosamente estudiados.
Tras tres semanas de duro trabajo, día y noche, lograron por fin llegar a la canal abierta.
Cook fue, sin duda, el motor de esta tarea y se granjeó tal admiración entre los miembros de la expedición que considero justo mencionarlo. Íntegro, honorable, capaz y extremadamente concienzudo: así recordamos a Frederick A. Cook en aquellos días.