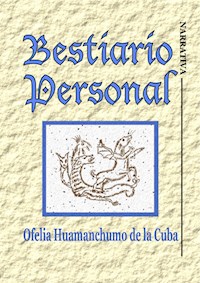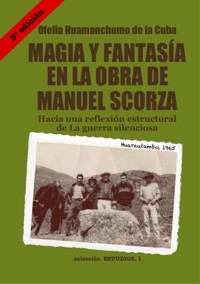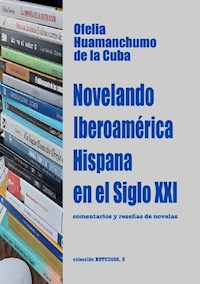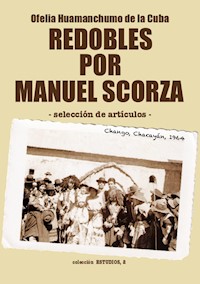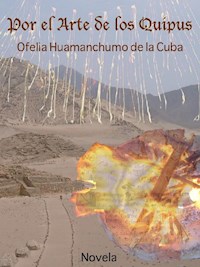
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Con mesurado suspenso y chispas de humor negro se parodian en esta original novela las típicas cuitas de las aventuras bibliófilas, exponiendo los quehaceres de dos paleógrafos, un peruano y una española, entre archivos, bibliotecas y ferias de libros usados de la actual ciudad de Lima. Muertes, asesinatos, amoríos, bajas pasiones y extrañas maldiciones envuelven a todos los que corren tras las pistas de ese manuscrito colonial de incalculable valor: el Arte de los Quipus, de 1574. La entretenida historia pone sobre el tapete varias preguntas en torno al misterioso mercado negro que trafica con libros y manuscritos coloniales desaparecidos de respetables instituciones culturales y religiosas del Perú.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
POR El ARTE DE LOS QUIPUS
Por el Arte de los Quipus
Ofelia Huamanchumo de la Cuba
published by: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de
Copyright: ©
Para Robert y Paul,
Yo te busco en el claro de tu huida,oh, cierva de fulgor en que me esfumo,donde ya estoy así, ceniza y humo,hundiéndome en la atmósfera encendida.
Yo te busco en la tarde sorprendida,y te encuentro en el fin del bosque sumo en cuya augusta noche me consumo porque la eternidad ya está prendida.
José Pancorvo
Lima, Adviento 2010
ace algunas décadas en la letrada ciudad de Lima Martín cursaba el cuarto grado de primaria en el colegio de curas de su barrio. Fue en esa época cuando la cara y la cruz de su destino se vieron trocadas por otros dos sellos impresos al rojo vivo: a un lado, la lectura y los libros; y al otro lado, el azar y la muerte. En esa misma época en su familia se acostumbraba a comprar el periódico solo el día en que Dios había prescrito descanso. Así, antes del dominguero desayuno, el pequeño Martín era el encargado de traer un ejemplar del kiosko amarillo de la esquina de su calle, de manera que su padre siempre encontrara su diario sobre la mesa, cuando se sentara muy temprano al ritual de su hirviente chocolate cajamarquino con las últimas noticias. Fue en el cumplimiento de ese deber como, con el tiempo, Martín llegó a trabar amistad con el dueño del puesto de periódicos, un maduro vendedor, de rasgos toscos y pelo grasiento, avejentado por el alcoholismo y en el que Martín encontraba un parecido con un Lucifer enano que aparecía en el cuadro de la Última Cena que colgaba en el comedor de la casa de sus abuelos. Don Copas, como le decían al comerciante de libros en el barrio, contaba con una bien surtida mercadería de no solo diarios locales, sino revistas, cómics, libros usados y hasta billetes de lotería. Aquel desgraciado hombre ofreció una vez a Martín obsequiarle varios ejemplares de fotonovelas, que ya no podían ponerse a la venta porque durante el último invierno la garúa limeña les había jaspeado unas aureolas marrones. En aquella época inocente de Martín el niño que había en él nunca logró descifrar la oscura pregunta que le hiciera Don Copas: ¿te dejan leer fotonovelas?
Aquella vez el pequeño Martín, llegado el día convenido con el vendedor para ir a recoger su prometido regalo, se dirigió al quiosco con una insólita emoción que lo abrumaba. Pero se encontró con el establecimiento clausurado, con la puerta lateral atrancada con una gruesa cadena, en donde alguien había pegado un cartel escrito a mano: “Cerrado por duelo”. Un par de empedernidos fumadores del barrio se habían amontonado ahí y comentaban que sí que había sido una buena persona, pero que el alcohol lo hubiese matado con el tiempo de todas maneras. Don Copas había sido atropellado en la madrugada por otro borracho al volante.
Aquel improvisto episodio se hubiese borrado de la mente del pequeño Martín para siempre, si no fuese porque poco tiempo después su madre lo llevó con ella a una de sus esporádicas visitas a la peluquería del hijo de una muy buena amiga suya en Lince, que ya se había graduado de estilista en un Instituto Superior de prestigio. Una vez ahí, en el pujante salón de belleza, estando Martín dispuesto a esperar a que su madre quedara buenamoza con su nuevo corte de pelo, él descubrió sobre una mesa chica arrinconada a una esquina una pila de revistas que semejaban comics, con fotos a todo color, en vez de dibujos o ilustraciones, y que afuera portaban el título de Fotonovela. Cuando les dio una hojeada cayó en la cuenta de que eran historias de amor, como las telenovelas para adultos, donde había parejas que se besaban en la boca, o mujeres que lloraban afligidas, o se pintaban los labios frente a algún tocador. Y Martín se imaginó entonces a Don Copas dentro de una de esas historias, llorando un amor perdido, fotografiado a la fuerza para salir en la primera plana de un periódico, atropellado y bebido, y no, en una fotonovela inédita. Ese desventurado negociante de libros le había llegado a prestar ejemplares de La Pantera Rosa y el detective, de Tarzán y de Tawa el hombregacela; gracias a él Martín había naufragado con Julio Verne en las orillas de las playas de Dos años de vacaciones, o había pasado días enteros contemplando el paisaje a través de la ventana del tren en Un viaje a través de laestepa.
Y hoy, muchos años después, pocos días antes de las calurosas Navidades de 2010, cuando el ahora doctor Martín se encontraba visitando apaciblemente un stand bien surtido de viejos libros en la feria de libros usados del jirón Amazonas, han vuelto a su mente los recuerdos del kiosko amarillo de su niñez. Todo gracias a la contemplación de libros empilados, al olor a papel impreso, a encuadernaciones viejas, a ejemplares usados, que exhala el stand; pero sobre todo por la inesperada pregunta que le ha hecho el despreocupado vendedor, quien lo ha dejado perplejo, incómodo, pensativo:
— Aquí tenemos catecismos coloniales originales del siglo XVI, ¿de qué convento quisieras, amigo?
I
https://cronicacrimenmilenario.blog.com/2011/feb/8.html
Mi nombre es Covadonga Fombellida. Soy natural de la provincia de Burgos de España. Estuve hasta finales del mes de enero de este año de becaria privilegiada en estas tierras limeñas; hoy soy solo una presidiaria más en el penal de mujeres de Santa Mónica.
Esta crónica por entregas responde a la necesidad de contaros lo que fue mi vida antes de llegar aquí y daros mi versión en el torbellino de esta truculenta pesadilla que roza con el tríler cinematográfico y el psicosocial periodístico, típico de las democracias de papel latinoamericanas. Quiero también limpiar mi nombre, pero sobre todo deseo fomentar entre vosotros, los peruanos, el amor a los libros.
Yo nací en la localidad de Aranda de Duero. El lugar más apacible, hermoso e histórico de toda España. Allí crecí hasta que terminé la escuela. El bachillerato lo hice en la misma ciudad de Burgos, pues a mi padre le tocó la lotería —literalmente se sacó el gordo de las navidades de 1993— , y con el dinero obtenido decidió abrir un mejor camino para su hijas. Nos mudamos así a la capital de la provincia, donde mi padre montó un negocio, una librería-café, concentrado en libros de Literatura y Humanidades, y que contaba con una sección de anticuarios. En ese lugar fue donde se afianzó y completó mi pasión por los libros, que nunca pensé que tomaría dimensiones tan febriles. Con la apertura de la librería no solo me obsesioné con el hábito de la lectura, sino que no podía hacer nada sin un libro en la mano. Recuerdo que alcancé un punto en el que no podía por las noches conciliar el sueño si no leía, por lo menos dos horas, antes de apagar mi lamparilla. Y hasta llegué a cambiar mis muñecas de trapo por los libros, pues me gustaba dormir acurrucada a un ejemplar de mi colección de cuentos favorita. Las paredes de nuestra nueva casa en Burgos, por supuesto, se volvieron a llenar de estantes de libros, aunque no en las dimensiones como la casa de mi niñez. En la casa de Aranda de Duero teníamos incluso libros por las paredes de las gradas, en estantes escalonados, que mi padre había armado exclusivamente para la infraestructura del lugar. En el cuarto de baño del primer piso había estantes de plástico transparente donde guardábamos una colección de libros sobre peces, en distintas categorías, por tipo de agua, por regiones, por épocas del año, por utilidad culinaria, por producción industrial, etc. Como mi padre sufría de artritis mi madre tenía que llenarle a menudo la tina con agua hirviendo y con sus hojas secas de guayuba. Allí se quedaba, remojándose sin moverse, casi media hora algunos sábados antes de irse a la cama, leyendo sobre tiburones, truchas andinas, delfines que se comunican, etc. Otra cosa eran los libros del comedor, iban todos sobre cocina y vinos. Y después de la muerte del abuelo José, papá agregó un estante al espacio entre el comedor y la cocina para colocar los libros que heredamos de su colección de manuales de cetrería.
Aquellos tiempos de niñez, de lecturas inocentes, de libros tradicionales, fueron años felices. Mas las cosas empezaron a cambiar cuando nos mudamos a la gran ciudad. En Burgos yo no me atrevía a salir sola a la calle, tenía una especie de paranoia infundada, tal vez nacida de los terrores que me despertaban en pesadillas algunas historias que mi hermana mayor, María Concepción, solía contarme. Pero aunque suene a contradicción, únicamente encontraba refugio a esos miedos en la lectura, que me traía sosiego y me devolvía la calma. Mi situación psicológica mejoró —o empeoró, según lo veáis— con la llegada de la pubertad. Entonces me dio por escribir historias propias, al punto de hacerlo con compulsión. Cuando en mi habitación ya no había más lugar para los cuadernos que iba apilando al costado de mi mesa, yo misma bajaba a quemarles en la chimenea. Porque la casa de Burgos tenía una imponente chimenea, cuyo fuego vivo me trasmitía además mucha paz durante los fríos inviernos.
El crimen milenario, en cambio, del que voy a daros cuenta gracias a la paciencia de un servidor que transcribe mis apuntes y les tipea luego para este blog, comenzó en realidad el invierno pasado europeo, cuando ya me sentía una mujer fuerte y sin miedos, a pesar de mis apenas veinticinco años. Todo empezó cuando gané un concurso de ensayo histórico convocado por la Universidad de Navarra, donde estudié, cuyo premio era el financiamiento de dos meses de investigación en cualquier biblioteca de convento colonial de la América hispana. Me decidí entonces por el de San Francisco, en el centro histórico de Lima, porque además sabía de su excelente Archivo Histórico. Nunca me imaginé que sería una experiencia tan llena de vivencias extremas. ‘Cruzar el charco’, como decimos en España, era mi gran sueño como estudiante: venir a tierras americanas, a Latinoamérica, tierra de grandes poetas; quería venir concretamente al Perú. Y así vine a vuestra ciudad capital de Lima. Sigo pensando que fue un paso que volvería a dar varias veces al infinito, si tuviera varias vidas.
Confieso que yo victimé al señor Martín Saavedra Luján, pero sin premeditación ni alevosía. Por ello es que no puedo arrepentirme y os diré por qué. Mi proceder fue el fruto de un espontáneo impulso nacido de la rabia, y no de la codicia; soy bibliófila y acepto que nunca dejé de padecer el agudo cuadro de bibliomanía impulsiva con el que de hecho nací.
II
n la ruta de vida libresca del ahora doctor Martín aparece la feria de libros usados del jirón Amazonas. Esa feria es permanente y se ubica en esa parte fea de la inconmensurable ciudad de Lima durante todo el calendario anual. Por esa riesgosa zona hay que ir con mucho cuidado, pues no faltan los malandrines, carteristas y rateros, e incluso asaltantes con navaja, que trabajan a sus distraídas víctimas al susto, sin quizás ser facinerosos o delincuentes de alta peligrosidad, sino decrépitos drogadictos que quieren una colaboración monetaria para su vicio implacable del día. Nada de eso desanima al doctor Martín a asomarse por esos lugares. Desde que se instaló la pintoresca feria en ese lugar, Martín la ha visitado siempre. La conoce bien. La feria es además de dimensiones que pueden recorrerse en unas dos horas, ya que debe contar a lo mucho con unos cincuenta stands de libreros.
Hoy, pocos días antes de las calurosas Navidades de 2010, el doctor Martín ha acometido la osadía de mostrarse por la feria de libros usados del jirón Amazonas en su mejor terno azul y con una camisa tan blanca y tan bien planchada que le sientan muy bien a su tostada piel trigueña y su oscuro pelo lacio con algo de flequillo sobre la frente, fuera de darle porte a su baja estatura y a su contextura gruesa. A pesar de haber estado los últimos años sin poder volver al Perú y quedarse ahora, en este soleado verano que se viene, en la gran Lima, el doctor Martín se siente muy seguro en aquel peligroso lugar, como si tuviera un par de corpulentos guardaespaldas que lo estuvieran siguiendo a pocos metros; pero no los tiene, con las justas lo acompaña su corta sombra esta cálida mañana. Y es que esa brillantez con que se luce en medio de ese alicaído paisaje citadino lo convierte en un personaje fuera de lugar; no pega; aunque sea verdad que en sus años de estudiante nunca nadie lo viera en zapatillas ni en jeans, y vistiera siempre pantalones de tela —que su padre, que era sastre, se los confeccionaba— además de llevar el calzado siempre brillante y con calcetines, por más que quedara con amigos para ir a la playa. Hay que decir también que Martín siempre ha caminado con una expresión de contento en la cara, así que esa seriedad, que pretende ponerle ahora a su rostro mientras merodea por la feria libresca, no le va.
La vieja costumbre limeña de vender y revender libros usados que uno podía ver en ferias ambulantes era algo que atraía al doctor Martín desde que sabía leer. En los últimos años de su apurada niñez, ya casi alcanzada la adolescencia, durante los meses de las vacaciones, Martín se iba con su lápiz bien tajado y su cuaderno impecable al puesto de libros usados que quedaba dentro del Mercado, una construcción fea de cemento con fachada verde, con los techos altos de calamina y llenos de moscas. Ahí se recogía en el sopor de las tardes veraniegas, cual monje en su monasterio, mientras toda la chiquillada de su edad jugueteaba por las veredas desniveladas del imperecedero barrio a la chapada, a las escondidas, al matagente, a san-miguel, o por último, alguno sacaba su monopolio y las chicas se iban por su lado a saltar la cuerda o la liga, o a pegarse a alguna pared para darle a los yaxes. A Martín le gustaba ir para el Mercado por pasarse en el establecimiento de libros usados gran parte de la tarde copiando citas de lo que no podía comprar con sus propinas esporádicas y que la caridad de la vendedora, su caserita, como él decía, le permitía hojear.
Martín había sido, pues, un lector voraz desde antes de ser un apremiado estudiante más de Humanidades en Lima. En su época de universitario, cuando tenía apenas diecinueve años, le empezaron a decir ‘el Ché’ porque era chato, chancón, chochera y chupacaña, lo que en buen castellano quería decir, respectivamente: de baja estatura, empeñoso en el estudio, buen amigo y entusiasta con el alcohol. Su apodo de ‘el Ché’ no tenía nada que ver con alguna ideología suya romántico-izquierdista, ni mucho menos guerillero-terrorista o siquiera política, no; aun cuando él lo dejaba en duda para crearse un hálito misterioso, sospechoso, ‘maldito’ —como diría él mismo— entre las sensuales estudiantes de Sociología. ‘El Ché’ ostentaba también entre la gente de la facultad el clásico título de ‘ratón de biblioteca’ y alguno lo llamaría incluso ‘ratón de feria de libros’. Y es que Martín, el Ché, no se perdía ni una feria anual de las especiales, bien en la explanada del Museo de la Nación, concentrada en libros de anticuario, o bien frente al Congreso de la República, cuyo tema siempre era —y es, hasta ahora— la Historia del Perú. Y ni qué decir de la Feria Internacional del Libro, que se llevaba a cabo por Fiestas Patrias. A ella asistía Martín religiosamente sin perderse una lectura, una performance, una instalación artística, un taller de creación, una conferencia, alguna presentación de libro o acaso tan solo una cola para hacer autografiar un ejemplar original de algún libro; en fin, todo lo que uno se imagina que pueda hacerse en una feria internacional de libros con los libros; aparte, eso sí, de comprarlos, que no era del todo lo suyo, porque el Ché pagaba casi exclusivamente por adquirir libros usados.
Si visitar las ferias callejeras de libros de segunda mano se convirtió en sus años universitarios en el pasatiempo favorito de Martín, ahora que estaba de visita por unas semanas en Lima, su ciudad natal, volvía a darse una vuelta por la feria del jirón Amazonas por otros motivos más serios. Desde hace diez años el doctor Martín no vive en su patria, el Perú. Los primeros cinco años se dedicó a sus estudios de postgrado en España. Luego decidió concentrarse en recorrer el mundo en congresos, encuentros internacionales, ferias, viajes de vacaciones, y hasta quizás estuvo poniéndose a prueba para ver si podía vivir sin el embrujo del sol peruano. Ahora, que ha vuelto a Lima, tiene una dura tarea: juntar cuanto libro tenga que ver con el proyecto de investigación sobre el mundo andino en el Perú colonial, en el que actualmente trabaja en la Universidad de Salamanca, en España, donde reside desde que se fue. Por eso, hoy el doctor Martín se pasea entre los libreros de la feria de libros usados del jirón Amazonas, pero uno de ellos lo ha cogido por sorpresa con una insolente pregunta.
Cuando Martín aún cursaba la secundaria, esa misma feria callejera del jirón Amazonas se ubicaba en una avenida más ancha, ruidosa y gris, de otro igual de populoso barrio de Lima: en la avenida Grau. Después, cuando Martín ingresó a la universidad, en algunas horas libres entre las controvertidas cátedras, a las que nunca faltaba y en las que no dejaba de intervenir, se iba con Tito, su compañero de estudios y amigo entrañable, en un bus directo hasta sus consabidos libreros de Grau, como los llamaban, que funcionaban corrido todo el año. Lo bueno era que cerca de ahí, justo detrás del Penal de San Jorge, estaba la cebichería La Jamancia, que era el mejor lugar para comer y hacer sobremesa hojeando los libros adquiridos. Además porque el camarero nipón, que en ese entonces los conocía, haciéndose el cojudo sin que el dueño lo notara y a cambio de una propinita miserable que valía lo que pesaba, les traía —no una sola vez, como correspondía, sino doble ración por cabeza— la cortesía de la casa por el consumo de una jalea: un chilcano de pescado, hirviendo, con su limón sutil y su rocoto.
Después de que cesaron los constantes apagones y atentados criminales de bombas terroristas en la Lima de esos años, y exactamente después de que con una aparatosa redada policial se destapara el controvertido escándalo del kiosko que comercializaba clandestinamente con literatura prosenderista, el alcalde de Lima reorganizó la feria permanente de la avenida Grau, o mejor dicho, la desapareció. Los libreros fueron empadronados y trasladados al lugar de ahora: al jirón Amazonas. No se sabe, si para bien o para mal. Por lo menos para Martín, que desde esa redada policial —de la que fue testigo— en la zona librera de la avenida Grau prefirió que lo dejaran de llamar ‘el Ché’, por si las moscas paramilitares antirrojas, que solían sospechar de la nada y arremeter, por inercia, contra cualquier ciudadano desprevenido. Esos años fueron de desesperanza para Martín. No se veía luz al final del túnel, y en la cruda realidad se la veía solo un par de horas al día, según los turnos del Programa de Racionamiento Eléctrico de la ciudad. Muchas noches Martín tenía que leer con vela en el estrecho comedor de su casa, en una larga mesa rectangular. Eso lo ponía a veces de mal humor, tan bonachón como iba siempre. Su paciente padre lo consolaba, le decía que no era culpa de nadie, sino del sistema. Que si no se vislumbraba ni un futuro para nadie era porque el Perú había caído en un remolino, era la mala suerte de ese momento. Que se diera por agradecido que siquiera tenían electricidad, cuántos grandes de la historia llegaron tan lejos estudiando con vela. Ninguna explicación consolaba a Martín. Solo la evasión que lograba con sus libros lo mantenía a flote en el naufragio de los jóvenes universitarios de su generación.
La nueva ubicación de la feria, que pasó de la avenida Grau al jirón Amazonas, ya no fue lo mismo para el Ché —insistía él en aquella época—, pues había que tomar no uno, sino dos buses bastante destartalados desde la universidad para llegar a los libreros, y no había dónde comer decentemente cerca de ahí, salvo unas salchipapas de carretilla o un pan con algo frito en aceite de varios días. A la feria callejera permanente del jirón Amazonas, Martín el Ché, iba con frecuencia en sus años universitarios porque, al contrario de lo que ofrecía el contingente de libros usados que se vendían también en todas las librerías viejas del centro de la ciudad, en aquella feria se podían encontrar libros raros. Una vez dio con un singular ejemplar empastado en cuero de conejo, titulado Libros de Horas y editado en 1916 en Madrid por la Biblioteca Corona, que contenía algunos sonetos y la égloga primera de Garcilaso de la Vega, que la tarde en que adquirió el ejemplar releyó casi a ojo cerrado. Oliendo la palpable vejez que exhalaba aquel pequeño libro y suspirando con la vista en el vacío, Martín declamaba de memoria, echado en el pasto con sombra de eucaliptos y jacarandás de los relajantes jardines de la universidad: “Cuántas vecesdurmiendo en la floresta, reputándolo yo por desvarío, vi mi mal entresueños, desdichado, soñaba que en el tiempo del estío, llevaba por pasarahí la siesta, a beber en el Tajo a mi ganado, y después de llegado, sinsaber cuál su arte, por desusada parte, y por nuevo camino el agua se iba,ardiendo yo con la calor estiva, el curso enajenado iba siguiendo del aguafugitiva,...”. Y es que así solía quedarse dormido en el campus el Ché, con el aire suave de las tardes universitarias dándole en la cara. Aquellas lejanas siestas sosegadas fueron de un placer que Martín jamás volvería a gozar. Menos ahora, que no había podido conciliar bien el sueño por causa del ruido imparable que, cual tínitus, se le había quedado en el oído, repitiendo aquella pregunta que le hiciera el vendedor de la feria libresca y que rebotaba en su conciencia limpia como el eco sordo de una ineludible y vieja pesadilla.