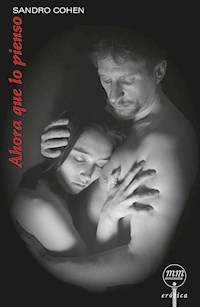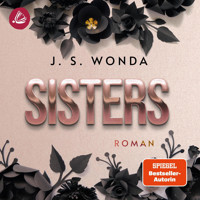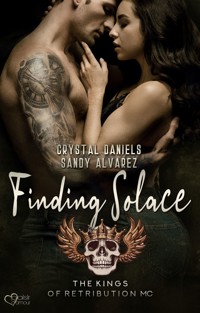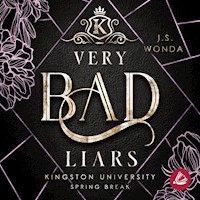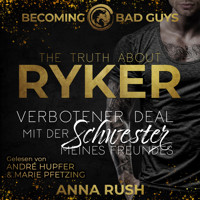5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Publicaciones Malaletra Internacional
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
La sexualidad es quizá el componente más importante de nuestras vidas. Tratarla desde detrás de una cortina, como si sus causas y sus consecuencias no fuesen la simiente de las motivaciones humanas, es relegar a un rincón una de las piezas fundamentales con las que construimos nuestra cotidianeidad. Porque, a fin de cuentas, ¿cuántas vidas no han comenzado (y cuántas más no habrán terminado) por un arranque de deseo? Las historias que Sandro Cohen nos relata en "Por la carne también" versan sobre situaciones humanas comunes y corrientes, con la diferencia de que éstas son tratadas sin el velo del pudor que nos permite verlas (y de paso vernos a nosotros mismos) en carne viva.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Diseño de portada: Ricardo Caballero
Primera edición electrónica, marzo 2011
© Sandro Cohen
http://libros.malaletra.com
Twitter: @librosMalaletra
Facebook: Libros Malaletra
© Publicaciones Malaletra Internacional
Ignacio Mariscal 148-3 Col. Tabacalera, México, D.F.
ISBN: 978-607-95520-3-9
Hecho en México
Sandro Cohen
Poeta, narrador, traductor, editor y ensayista. También es profesor-investigador titular en el Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco (UAM), en la Ciudad de México. Realizó sus estudios de licenciatura y maestría en la Universidad de Rutgers; los de doctorado, en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Por la carne también
Sandro Cohen
Cien lugares comunes, amor cándido,
amoroso y porfiado amor primero.
Vámonos por las rutas de tus venas
y de mis venas. Vámonos fingiendo
que es la primera vez que estoy viviéndote.
Por la carne también se llega al cielo.
—Gilberto Owen,
"booz canta su amor",
El libro de Rut
Sonetos a Celina
El dinero sí me importaba. Se supone que a los escritores les interesa la Verdad, la Justicia o la Belleza mucho más que su cuenta bancaria. Pero como periodista yo ganaba apenas lo suficiente para subsistir con cierto decoro, y debía aparentar holgura porque me habían asignado la fuente de Economía. Los personajes entre los cuales me movía se vestían bien, comían en buenos restaurantes, usaban automóviles lujosos, y de noche asistían a cocteles en compañía de damas distinguidas. Ni modo de vestir pantalón de mezclilla y chamarra de cuero, como si fuera de Cultura.
A pesar de que ganaba más que el común de mis compañeros, con los gastos extras que debía hacer, vivía prácticamente al día. Sin embargo, logré convencer a mi editor de que me dejara hacer un reportaje de fondo acerca de cómo funciona la Bolsa de Valores entre bambalinas, detrás del escenario, debajo del agua, o como uno quiera decirlo. Así podría abrirme puertas más lucrativas en el futuro. Representaba la posibilidad de elaborar una gran denuncia, una crónica de la corrupción en las esferas más altas del gobierno y del comercio, semblanzas verídicas de los involucrados, tanto de los ganadores como de los perdedores.
Además, olvidaba que, en una de ésas, pudiera descubrir alguna historia digna de contarse en una novela. Siempre había querido romper la etiqueta que algún crítico me había colgado y que, para esas alturas, parecía indestructible: periodista aspirante a escritor de cuentos y poemas fácilmente olvidables, sin sangre humana. La verdad, ésta era la imagen que tenía de mí mismo antes que se desencadenasen los hechos que me han traído, una vez más, hasta este lugar.
No soy tan ciego o vanidoso como para hacerme falsas ilusiones, pero es posible que algunas páginas mías valgan la pena y logren sobrevivir a pesar del vacío en que han caído. El mejor escritor del mundo nunca seré, pero pensaba que tenía algo que decir y que escribía pasablemente, aun en esos días cuando andaba tan mal. Me había deprimido un poco por lo que empecé a sospechar acerca de Celina, y otro poco por la absoluta falta de caricias al ego: me sentía como cucaracha. En momentos como ésos uno cae fácilmente en el cinismo. Con 100 mil dólares, aproximadamente un millón de pesos —algunos miles más u otros menos, según la cotización de la moneda—, Celina y yo podríamos haber comprado algo propio para salir adelante: no tendríamos que pagar renta, podríamos vivir en un barrio bien, comprar un auto decente; ella tendría la posibilidad de independizarse y yo podría dedicar más tiempo a escribir lo que yo quería en lugar de desgastarme en el periodismo, que siempre es ingrato. O casi siempre. El reportaje que hacía sobre la Bolsa prometía por partida doble: en lo profesional había posibilidades de ganar hasta un Premio Nacional. Y gracias al reportaje conocí a Celina. Aunque no podía saberlo cuando la vi por vez primera, fue ella quien me hizo vislumbrar la posibilidad de conseguir, con relativa facilidad, los 100 mil dólares.
No podía desenmascararme ante los sujetos de mi reportaje. Debía ser más sutil. Mientras iba haciendo las entrevistas de rigor, mientras juntaba documentos y filtraciones incómodas, entregaba al periódico notas decorosas —nada fuera de lo normal— y en ocasiones hasta elogiosas para Los hombres y mujeres que impulsan a la industria y el comerciodel país. Así fui ganando su confianza durante los seis meses que me dediqué a conocerlos a fondo, y al mismo tiempo armaba el material que sería una especie de bomba atómica en el mundo financiero. De menos tendrían que cerrar la Bolsa temporalmente para evitar una fuga estrepitosa de capitales una vez que se revelasen los pozos sin fondo de corrupción que ahí había.
Conocí a Celina telefónicamente el lunes de la segunda semana de mis investigaciones. Había hablado a la Consultoría de Luévano, Deschamps y Asociados para pedir cita con cualquiera de estos dos señores, y me comunicaron con Celina Romero, la asistente del señor Óscar Luévano. Me identifiqué como reportero del periódico Reforma y le dije que me interesaba hacer una nota sobre la internacionalización de la imagen de un México nuevo gracias a su arquitectura, literatura y cocina, incluyendo sus cervezas y tequilas. (Luévano, Deschamps y demás Asociados asesoraban a varios fabricantes y exportadores de bebidas alcohólicas). Me dio cita para el jueves a las once de la mañana.
Llegué puntualmente pero la secretaria me dijo que tomara asiento, que en un momento me atenderían. (Siempre me han molestado estos giros de lenguaje oficinesco. Como el que siguió de inmediato: ¿Gusta un café? De haber tenido 10 pesos por cada taza de café que me ofrecían antes de hacer una entrevista, no habría escrito estas palabras, difícilmente habría tenido necesidad de hacer el reportaje y estaría lejos de aquí, de este brasero que hice con mis propias manos y las piedras mismas del lugar, y con el cemento y cal que traje desde la ciudad de Toluca sin que nadie sospechara por qué me hacían falta).
Estaba a punto de informar a la secretaria que me retiraba, que tenía otra cita a las doce, cuando se abrió la puerta detrás de su escritorio. Salió Celina.
—Señor Soberanes... ¡Mucho gusto! —me extendió la mano derecha y la tomé, cuidándome de no apretar demasiado fuerte, como sí lo habría hecho con la mano de un hombre—. Siento mucho haberlo hecho esperar, pero estaba en una llamada de conferencia a Nueva York y se extendió más de la cuenta —había usado la frase conference call, y en cualesquiera otras circunstancias esto habría bastado para que yo ironizara a partir de su pochismo de alta tecnología a fin de burlarme inmisericordemente de ella, pues la gente de finanzas no suele tener imaginación ni sentido del humor, y nunca se dan cuenta. Mas en este caso, apenas pude abrir la boca.
—El gusto... es mío.
Hacía mucho que no había visto una mujer tan hermosa, y eso que veía mujeres hermosas diariamente. Algo tenía que irradiaba confianza, seguridad y una sexualidad a flor de piel más que intocable, lo cual se traducía en una sensualidad que me perturbó desde el primer instante y que me impidió emplear mi discurso tan ensayado. Me hizo pasar a su despacho y me señaló un sillón donde podía sentarme. Había otros tres colocados alrededor de una mesa cuadrada de vidrio, en cuyo centro había un arreglo floral de indiscutible buen gusto. Igual que su vestido, los cuadros colgados en las paredes, la alfombra en el piso y los ceniceros sobre la mesa.
—¿Le molesta si no fumo? —me preguntó con mucha seriedad.
—Sí, sí, por favor, adelante... —balbuceé antes de darme cuenta de que fue ella quien se había burlado de mí.
—¡Siempre dicen lo mismo! —se regocijó y me quedé en silencio, mi señal de derrota. Pero pronto me di cuenta de que iba a tener que romper algunas reglas si iba a reponerme y sacarle la sopa. A un lado de la comisura de sus labios, muy cerca de su boca, tenía una minúscula cicatriz, el pequeñísimo defecto que la volvía aun más apetecible e inalcanzable. Fue en ese momento cuando tomé la decisión de conquistarla. Con apenas deslizar la mirada hacia su mano izquierda, vi que no traía anillo de matrimonio y sentí que el campo se nivelaba. Sonreí...
—Licenciada Romero, como usted sabe, estoy realizando una serie de artículos sobre la imagen de... —no deseo recordar las palabras que empleé en esa ocasión para que Celina aceptara cenar conmigo en Delmonico's, donde podría seducirla mientras dábamos vueltas sobre la ciudad y sus 15 millones de habitantes. Me escuchó amablemente. Hizo algunos comentarios relativos a la fuerza de la economía de exportación y la salud de la Bolsa, pero yo apenas escuchaba. Simplemente observaba la manera en que movía la boca, el modo en que se asomaban sus dientes por entre los labios, y cómo éstos se separaban ligeramente, dejando entre sí un levísimo dejo de saliva que primero se adhería a los dos, pero que se replegaba enseguida cuando Celina abría la boca un poco más. Al cerrarla de nuevo, sus labios volvían a sellarse perfectamente tras el rojo discreto del lápiz labial cuyo sabor gozaba con sólo ver su brillo. Ya estaba enamorado.
Quedamos de vernos en el restaurante giratorio el viernes de la siguiente semana porque al otro día debía salir a un viaje relámpago (así lo llamó) a Nueva York y Londres; cuestiones de trabajo. Ahora sé por qué y con quién viajó, pero en ese momento carecía de motivos para tener celos. Además, ¿quién era yo?
Los próximos días los pasé en una especie de neblina. Me presentaba en la Redacción, escribía mecánicamente, entregaba mis notas y recogía órdenes de trabajo cuando las había. Sólo pensaba en Celina, en la comisura de sus labios. Me preguntaba quién era, si sería rica, si de veras era licenciada (en este país nadie se queja cuando le dicen licenciado) o si, sencillamente, era una secretaria que el jefe había ascendido a asistente porque era muy lista, muy guapa y...
Más que la espera, mis pensamientos eran la peor tortura. Por primera vez en mi vida, no sabía si estaba yo desclasado o si tenía las armas suficientes para librar la batalla sin hacer el ridículo. ¿Vería en mí algún atractivo? ¿Le importaría que hubiera publicado poemas y cuentos en alguna revista? ¿Se fijaría siquiera en mí? ¿Se burlaría de mí si supiera cuánto gano?
Desde el viernes mismo aproveché la neblina que se había apoderado de mi cerebro y me puse a escribir sonetos. Hacia fuera no veía nada, pero dentro de mi cabeza todo aparecía con nitidez de cristal. Escribía sin parar, tachaba y volvía a borronear los endecasílabos. Antes que pasara la semana, ya había terminado un ciclo completo de poemas, todos ellos dedicados a Celina. En ese momento, si hubiera sido el siglo XIII, Beatriz habría sentido celos y Dante habría abandonado la escritura. La Vida nueva de repente hubiera envejecido y sus metáforas se habrían convertido en fórmulas huecas. El mundo se habría llenado de Celina y sólo ella existiría, como de hecho ya había ocurrido para mí en ese momento.
A las nueve en punto apareció, aun más hermosa que ocho días antes. Primero la vi contra las luminarias del sur de la ciudad. El aire estaba limpio y se observaba, a más de 20 kilómetros, la fila de luces rojas de los coches que, a la manera de una gran serpiente, ascendían, centelleantes, por un costado del Ajusco hacia Cuernavaca. Quince minutos después apreciaba el lóbulo de su oreja izquierda, con la Sierra Madre Occidental —bañada en la luz del plenilunio— como fondo. A los 30 minutos la antena del Cerro del Chiquihuite aparecía como una peineta detrás de su cabello, y por primera vez me pareció hermoso ese artefacto de las telecomunicaciones. Apenas puse atención a la silueta de los volcanes cuando aparecieron un cuarto de hora después. Ya había hecho unas preguntas sin demasiado filo, y había grabado unas cuantas declaraciones cuando saqué de un cartapacios que traía mi ciclo de Sonetos a Celina, mi propia Vida Nueva, la corona que había elaborado con siete sonetos entrelazados, todos ellos arrancados de mis tripas, y los coloqué enfrente de ella, junto a su taza de café.
En ese momento ella no sabía de qué se trataba. Antes de ver las hojas pensaría que serían artículos escritos por mí acerca del cuasi monopolio telefónico o el hombre más rico de América Latina. Rápidamente echó un vistazo a la primera hoja y estoy seguro que estaba a punto de preguntarme qué pretendía con ello, pero en lugar de formular su interrogante, cerró los labios con fuerza —lo cual me inspiró una gran ternura— y no mostró sorpresa alguna cuando empezó a leer el primer soneto. Al llegar al verso final de ese poema, levantó la mirada, me vio a los ojos pero no dijo palabra. Volvió a la lectura, un poema tras otro, hasta concluir. Cuando volvió a verme, sus ojos se habían llenado de lágrimas.