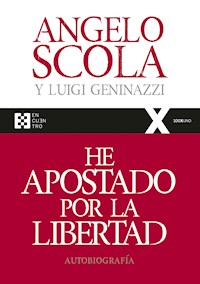Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: 100XUNO
- Sprache: Spanisch
Al comienzo del tercer milenio, el hombre se ve impelido a abordar una serie de preguntas radicales y urgentes: ¿Está destinada mi existencia a ser un enigma incomprensible? ¿Estoy condenado al vacío de la soledad? Si Dios existe y me ha querido, ¿por qué calla? Sin embargo, estas preguntas en última instancia le resultan extrañas, porque no vislumbra su posible respuesta, lo que lleva al hombre posmoderno a quedarse en aquello que conoce y controla de sí mismo y de los demás, dando lugar al individualismo narcisista que predomina hoy. Y, a su vez, este hombre es quizá más realista que en otros tiempos: la ausencia de vínculos y la falta de libertad le hacen intuir que la esperanza no puede proceder sin más de un cambio de circunstancias. En el contexto de esta Europa que, desde el punto de vista sociológico, es ya una sociedad postcristiana, el cardenal Scola se pregunta si ha llegado el tiempo del "postcristianismo" o si, por el contrario, es posible todavía encontrar hoy hombres y mujeres que continúen esperando que haya Otro que salga a su encuentro y salve su existencia. Esa tenaz espera es, precisamente, "con la que el cristianismo quiere entrar en diálogo hoy, para poder ofrecer una esperanza" sobre los desafíos del momento actual, como nos ilustra el recorrido de estas páginas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Angelo Scola
¿Postcristianismo?
El malestar y las esperanzas de Occidente
Traducción de Gabriel Richi Alberti
Título original: Postcristianesimo? Il malessere e le speranze dell’Occidente
© El autor y Ediciones Encuentro, S. A., Madrid, 2018
Edición original publicada en Marsilio Editori s.p.a., Venecia, 2017
La traducción de esta obra ha sido financiada por el SEPS
Segretariato Europeo per le Pubblicazioni Scientifiche
Via Val d’Aposa 7 - 40123 Bologna - Italia
[email protected] - www.seps.it
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
100XUNO, nº 34
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN: 978-84-9055-864-5
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Ramírez de Arellano, 17-10.a - 28043 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
DEVOLVER LA ESPERANZA A MODO DE INTRODUCCIÓN
El corazón de todo hombre, especialmente del hombre contemporáneo, por muy confuso que pueda ser su vagar por los caminos de la vida, grita esperando una salvación encontrable en un rostro humano.
¿Qué enigma es mi propio “yo”? Hoy existo, ayer no y mañana dejaré de existir. Al comienzo del tercer milenio, en nuestras sociedades en transición y con expresiones muy diferentes entre sí –incluso contradictorias y violentas–, el hombre contemporáneo está atravesado por algunas preguntas radicales que no dejan de cuestionarle: ¿estoy condenado al vacío de la soledad? ¿Mi existencia está destinada a ser un enigma incomprensible? Si existe Dios, y me ha querido, no me deja solo y me puede comprender, ¿por qué no se hace oír?, ¿por qué calla? La duda de que soledad pueda ser la palabra final y definitiva sobre el destino humano conduce a los hombres a rendirse a una progresiva “desertización espiritual”, que concluye en el dilatarse del vacío. Rápida y sintéticamente podemos decir que el hombre de hoy, también en virtud de los últimos descubrimientos de la tecnociencia, se ve como suspendido entre la afirmación de Pascal, según la cual el hombre por su naturaleza supera infinitamente a sí mismo[1], y el mandato que Nietzsche dirige al hombre de ir más allá de sí mismo hacia la trágica abolición del sujeto[2]. Decir esto no es pesimismo, sino realismo.
La condición dolorosa del hombre contemporáneo ha sido descrita adecuadamente por una expresión poética de san Juan Pablo II: «Hace ya muchos años que vivo como hombre desterrado de lo más profundo de mi personalidad y, al mismo tiempo, condenado a indagarla a fondo»[3]. De alguna manera, nos encontramos condenados, obstinadamente condenados, a la urgencia de preguntas radicales que, aunque surgen en nosotros mismos, en última instancia nos parecen extrañas porque en el horizonte no se vislumbra ninguna respuesta. Ante la fatiga que requiere la profundidad misteriosa de tales cuestiones, el hombre posmoderno prefiere detenerse en lo que ya conoce de sí mismo y de los otros, en lo que puede tener bajo control. Cada vez está más difundido el individualismo narcisista. En efecto, el narcisista es aquel que prolonga durante toda la vida una experiencia inevitable de la primera infancia: complacerse de la propia imagen. Con el tiempo esta dimensión se reduce porque nos abrimos al otro, y quien continúa el ejercicio estéril de complacerse ante el espejo acaba por encontrar en sí mismo lo que ya cree saber, sin la esperanza de encontrar algo nuevo. El narcisismo sofoca radicalmente toda esperanza, porque impide al yo tanto ver al otro diferente de sí, como escrutar las profundidades de uno mismo, encerrándose en una soledad malvada. En efecto, si lo otro –ya sea una relación o una circunstancia– es percibido como una amenaza y no como un recurso para la propia autorrealización, es inevitable que nos defendamos hasta que podamos y que al final acabemos por sufrirlo. Entonces la vida se convierte en un peso, como ha intuido, por ejemplo, Dante de manera genial en el canto XI del Purgatorio, condenando a los soberbios a caminar aplastados por enormes piedras sobre sus espaldas.
Y sin embargo, aunque se encuentre muy solo y oprimido por sus propias imágenes, el hombre posmoderno quizá es más realista que el de otras épocas. La ausencia de vínculos y la falta de libertad hacen que perciba con radicalidad que la esperanza no puede derivar simplemente de que las circunstancias cambien: es demasiado poco. Ni un nuevo sistema intelectual, ni una nueva técnica de introspección, ni una nueva teoría social, serán capaces de que volvamos a alzar la mirada. Todo hombre, quizá en las más profundas e insondables fibras de su ser, espera que llegue alguien de fuera que le salve de su condición. En un artículo publicado casi hace treinta años y titulado significativamente Los tambores del profeta, el poeta y escritor Guido Ceronetti decía: «Sin embargo, esperar a alguien que sea completamente otro, un Extranjero, un Exiliado que tenga en común con nosotros sólo la forma humana, o ni siquiera eso (...) para que consuele el gemido insistente del corazón indecentemente ultrajado. Y así cada mañana me repito: al final tendrá que venir alguien, quizá lo sabremos hoy mismo, descubriendo algo que ha cambiado en una de las caras habituales que se encuentran, y llegando desperdigará con un soplo, antes que cualquier otra cosa, esta tierra agusanada de poderes sin ley que nos atenaza»[4].
Las palabras de Ceronetti describen, quizá de modo excesivamente crudo, pero ciertamente con actualidad desconcertante, la condición que hace humanamente real la espera, forma elemental de la esperanza. La espera de que alguien llegue, arranque nuestros ojos del espejo y, con su rostro, nos haga menos extraños a nosotros mismos, nos haga alzar la mirada hacia los otros que pensamos ya conocidos, que nos reconcilie con el renovarse martilleante de esas preguntas enigmáticas que no podemos acallar. Nosotros no podemos devolvernos la esperanza por nosotros mismos, no podemos salvarnos con nuestras propias fuerzas. Es otro que puede hacerlo por nosotros. Y hablar de otro significa identificar el terreno en el que puede florecer la esperanza: ella es siempre un fruto del encuentro entre un yo y un tú. Un tú que permita afrontar la realidad con asombro y seriedad al mismo tiempo, como a menudo hacen los niños.
No hay esperanza para quien no deja espacio al otro. Pero la razón posmoderna no conoce la sencillez del niño; le es más familiar la angustia de un huérfano abandonado. Teme que el otro pueda traer consigo la enésima ilusión utópica o, aún más, un engaño mentiroso. Lo intuyó con agudeza Kafka en una de sus célebres cartas a Milena. No basta ser salvados, si después nos abandonan a nosotros mismos: «Si alguien salva a otro de perecer ahogado ha cumplido una gran acción; pero si luego le obsequia el abono a un curso de natación ¿qué queda por decir? ¿Por qué quiere facilitarse así las cosas el Salvador? ¿Por qué no quiere seguir salvando al otro por su sola existencia, su existencia siempre dispuesta? ¿Por qué intenta traspasar su misión a un profesor de natación?»[5]. El hombre posmoderno ha venido al mundo habiendo sido ya advertido del carácter ilusorio de todas las posibles narraciones teológicas, filosóficas y económicas que no tienen la capacidad de perdurar en el tiempo. En la tierra dura y árida de su desencanto florece una sola evidencia: solamente se puede esperar a uno que venza para siempre la muerte y que, en el presente, se relacione con él gratuitamente.
Es a este hombre al que nos dirigimos con la pregunta que da título a este volumen: ¿Postcristianismo? Para el hombre de hoy, el cristianismo ¿ha agotado verdaderamente la fuerza fascinante del anuncio de un Dios que sale al encuentro de nuestra esperanza, muere por nosotros y, resucitado, permanece con nosotros «hasta el final de los tiempos» (Mt 28,21)? Se puede reconocer al cristianismo como la narración más significativa de la modernidad, que ha convencido a muchísimos hombres y mujeres, pero ¿estamos realmente seguros de que hoy ya no tiene nada que ofrecer para el hombre cada vez más abandonado a sí mismo? Ante la progresiva reducción de la práctica cristiana, una vez que se ha derrumbado por completo el cristianismo convencional que tejía toda la sociedad occidental, Cristo y su Iglesia ¿todavía pueden comunicar algo a la esperanza del hombre posmoderno? ¿También hoy pueden ofrecer ese encuentro, que no podemos deducir y sin embargo tanto esperamos, capaz de abrazar y de dar una unidad definitiva todos los fragmentos de la personalidad, cada vez más desorientados y replegados sobre sí mismos? Como creyente no quiero sustraerme al desafío entusiasmante y dramático que me plantea el contexto actual.
La sociedad posmoderna, desde el punto de vista sociológico, es una sociedad ciertamente postcristiana; el cristianismo ya no es la religión civil dominante, pero esto no quiere decir que haya llegado el tiempo del “postcristianismo”. Hoy todavía se encuentran hombres y mujeres que continúan esperando a ese Otro que de alguna manera les salga al encuentro, liberándoles y devolviéndoles a sí mismos, continuando a salvarles con su existencia.
A causa de esta espera tenaz hemos preferido un título con forma de pregunta: ¿Postcristianismo?, porque precisamente con esa espera es con la que el cristianismo quiere entrar en diálogo hoy, para poder ofrecer una esperanza para el hoy y para el mañana. «Pero cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?» (Lc 18,8): la pregunta de Cristo hace explícita la cuestión del título del libro. Será posible encontrar una respuesta afirmativa si encontramos al menos un hombre sobre la faz de la tierra que reconozca en Cristo y en su Iglesia la fuente de su esperanza. La esperanza para Europa, y más en general para el mundo contemporáneo –más allá de todos los análisis y propuestas objeto de propaganda por parte de los medios de comunicación– se juega precisamente en este nivel.
Por esta razón, en el presente volumen, he preferido dar espacio, en la primera parte, a las semillas de espera, de esperanza, presentes hoy en el ámbito del diálogo entre las religiones, particularmente con el Islam, en un contexto de “nueva laicidad”, en medio de la trabajosa crisis económica, del respeto del ambiente y en búsqueda de la paz[6]. No me he limitado a compartir los dolores de parto y las esperanzas de los hombres de nuestro tiempo, sino que he intentado indicar qué signos, qué perspectivas, sobre todo por parte de los cristianos, pueden transformar los dolores de parto en la ocasión de un nuevo nacimiento.
En la segunda parte, de carácter más teológico pero accesible también para los “no especialistas”, confronto la propuesta cristiana con la experiencia del hombre, del hombre de todos los tiempos, tal y como la hemos poco a poco delineado en la primera parte del libro. Se encontrarán descritas brevemente, pero espero que de forma original respecto a la forma de pensar común, la figura de Cristo, de la Iglesia, del testigo y del mártir cristiano ante las preguntas de nuestros contemporáneos.
A los lectores les pido que, a lo largo de las páginas de este libro, tengan despierta la esperanza y abierta la pregunta del título. A ellos les corresponde la tarea de responder.
PRIMERA PARTE EL PARTO DE CIVILIZACIÓN
1. TRANSICIÓN Y DOLORES DE PARTO
El contexto social, político y económico en el que está inmersa nuestra sociedad está caracterizado más por la incertidumbre y la desconfianza que por el impulso vital propio de quien tiende a una meta capaz de generar vida cumplida y, por tanto, también bienestar compartido, desarrollo sostenible, recuperación económica y equidad internacional. El actual cambio de milenio nos ve, comprensiblemente, caminar a trompicones. Y por ello tenemos la tentación de recurrir a narraciones que se detienen más sobre los aspectos de disgregación que sobre los constructivos.
Las dificultades de nuestro tiempo son evidentes –cito sólo la lenta recuperación de la crisis económica y sus consecuencias dramáticas respecto al trabajo, sobre todo de los jóvenes, o la permanente incertidumbre que domina el panorama sociopolítico de Europa– y ciertamente no podemos esconderlas. Por ellas solas, sin embargo, no explican el ir a la deriva que parece prevalecer en muchos ámbitos sociales y culturales.
Además, ante las terribles violencias a las que son sometidos cada día cristianos, hombres de otras religiones y los que buscan la justicia en Oriente Medio, en África y no sólo, ante la persistente situación de radical injusticia que, en el sur del planeta, condena a millones de personas a la miseria hasta hacerles morir de hambre, ante el repetirse ininterrumpido de la tragedia de los inmigrantes que llegan a nuestras costas y ante el incremento de la pobreza –también en nuestras ciudades evolucionadas y todavía opulentas–, ¿quién de nosotros no desea una reacción de humanidad que busque poner la palabra “fin” a todas estas realidades dolorosas?
Todos percibimos, con particular intensidad, la urgencia de un cambio, de una novedad radical; pero en la lectura de esta situación a menudo somos víctimas de una reducción de nuestro campo de visión. Vemos sólo una crisis económica o política y no la reconocemos según su verdadera naturaleza: nos encontramos ante un parto de civilización en el comienzo del nuevo milenio.
En efecto, a mi parecer dolores de parto y transición son los términos más adecuados para describir la crisis de nuestro tiempo. Este tiempo, en el que estamos llamados, más que nunca, a actuar como co-agonistas, se parece al momento del parto, una condición de sufrimiento agudo, pero con la mirada ya puesta en la vida que está naciendo: «La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza, porque ha llegado su hora; pero, en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre» (Jn 16,21). Sin embargo, los dolores de parto exigen de la mujer el compromiso de toda su energía humana. Del mismo modo, nosotros, ciudadanos inmersos en la crisis, estamos llamados a ponernos en juego, comprometiendo toda nuestra energía personal y comunitaria.
Hablar de dolores de parto, y no limitarse a hablar de crisis económico-financiera, quiere decir no detenerse en las medidas técnicas claramente necesarias a la hora de afrontar las graves dificultades que estamos atravesando. ¿Cómo no reconocer que no se trata sólo de problemas técnicos, vinculados al mal funcionamiento del sistema, sino más bien de un malestar más profundo, que implica todo un modo de concebir lo humano? ¿Cómo no ver que, sin una acción decidida y responsable a nivel ético-antropológico, ni siquiera el mercado mejor estructurado y garantizado resolverá los problemas?
En este momento de grave prueba, el peso de la persona y de sus relaciones vuelve testarudamente a alzar su voz. Es imposible huir de los dolores de parto; si no los asumimos, corremos el riesgo de quedar sometidos a ellos. Nadie puede ni debe considerarse excluido de la necesidad de implicarse personalmente, ante todo en la observación de los factores en campo, considerando seriamente las cuestiones fundamentales que están implicadas. Ante los ojos de todos están dos preocupantes síntomas de este minusvalorar la dimensión humana del actual momento de parto: la crisis de la representación política y la ausencia de una gramática de lo humano compartida. Los apartados siguientes los dedicaremos precisamente al examen de estos dos aspectos, decisivos a la hora de comprender el contexto actual.
La crisis de la representación política
Cuando hablo de crisis de la representación política me refiero, ante todo, a algunos fenómenos ya comunes en muchas sociedades europeas que, en parte han sido puestos de manifiesto y en parte acentuados por la crisis económica.
Hoy la política tiende a vivir sólo de sondeos de opinión, plegándose a un modelo cultural para el cual a los deseos de emancipación, capacidad expresiva y éxito, deben corresponder gratificaciones inmediatas, según la lógica del carpe diem, hija de sentimientos ambivalentes de omnipotencia e inseguridad.
De este modo, queda gravemente comprometida la relación intrínseca que existe entre derechos y deberes, base de las buenas leyes: se ve de manera evidente en las cuestiones vinculadas al derecho a la vida y a los afectos. En efecto, a una percepción exasperada de los derechos individuales –existe la tendencia a considerar toda inclinación como un derecho– a menudo no sigue el reconocimiento de los deberes correspondientes –lo cual también es esencial para la vida en común– y, de este modo, se pretende que las leyes protejan, sancionen o incluso favorezcan el derecho a la realización de cualquier tipo de deseo subjetivo. «El concepto de derecho humano, que tiene en sí mismo un valor universal, queda sustituido por la idea del derecho individualista»[7].
Esto explica la paradoja según la cual la proclamación de la exigencia de libertad acaba por quedar prendida en una red de leyes cada vez más tupida. La opción de transformar en ley todo derecho afirmado de manera individualista no parece ser una vía segura hacia el bien común, sobre todo para aquellos cuya voz no se escucha.
En este contexto, se comprende la marginación de los cuerpos intermedios, favorecida también por el ejercicio actual de la política. Cuerpos intermedios que, a su vez, no raramente corren el riesgo de reducirse a corporaciones de defensa de intereses particulares. En su origen, en cambio, los cuerpos intermedios eran ámbitos sociales en los que la tensión del pueblo por el bien común tenía la función de unificar en orden a responder a intereses legítimos. Baste pensar en lo poco que se sostiene todavía hoy a la familia –el cuerpo intermedio por excelencia en toda sociedad– o en la crisis de los partidos políticos, percibidos a menudo como extraños o incluso enemigos del bien común. No sólo los cuerpos intermedios, sino también los sectores más débiles corren el riesgo de ser meros instrumentos de una política guiada por la emoción, incapaz de perspectivas de amplio horizonte. Me refiero especialmente a los ancianos, a los jóvenes y a los emigrantes, recursos que nuestra sociedad no escucha y que, como mucho, son percibidos como problemas que hay que gestionar en lo inmediato, mientras que, en cambio, deberían ser implicados en la elaboración política del presente y del futuro.
La política nacional y europea tiene necesidad de una renovada responsabilidad creativa.
La crisis comunicativa: el babelismo
El parto de nuestra sociedad sufre un proceso de aceleración también debido a una especie de crisis comunicativa que Jacques Maritain definía como babélisme: «La voz que cada uno pronuncia no es nada más que un ruido para sus compañeros de viaje»[8]. La falta de una visión unitaria y compartida sobre el hombre, como código de un entendimiento común, hace problemática la pluralidad de las visiones culturales, en ese proceso evidentemente en acto que he denominado mestizaje de civilizaciones.
El aumento y la aceleración de los flujos migratorios han modificado con decisión la configuración del mundo: los “distintos” que cada uno de nosotros somos –lo queramos o no– estamos obligados a proyectar una convivencia, sin poder recurrir a los grandes relatos del pasado, a aquellas potentes narraciones que sugerían d’emblée las coordenadas del bien común. Considerada la atmósfera en la que estamos inmersos, se comprende lo difícil que ha llegado a ser comunicar entre personas y sujetos asociados que tienen concepciones del mundo muy distintas y en contraste.
La crisis comunicativa no incide sólo en la dimensión social de las relaciones entre los que son diferentes sino que afecta al hombre en su capacidad de reflexión sobre sí mismo, de descripción de sí mismo. Podemos verlo en nuestros estilos de vida: vivimos fragmentados en una infinidad de informaciones, conocimientos y saberes hasta el punto de que, cuando afrontamos un aspecto de nuestra existencia, es como si nos olvidásemos de todos los demás, como si no existiesen. Vivimos en “compartimentos estancos”, hechos astillas, refiriéndonos a lógicas autónomas entre sí y, de hecho, sin comunicación porque no están integradas en un sistema de “ideales” (valores) unitario y respetuoso de todos.
Y así estamos apegados, casi obsesionados por cada fragmento. Y por esta razón nos apoyamos en la enorme memoria cuantitativa de los newmedia; y, sin embargo, no es esta la verdadera memoria capaz de establecer nexos y relaciones entre el pasado y el futuro, entre aquellos que son diferentes entre sí.
El parto presente afecta al hombre en su intimidad (la conciencia de sí mismo), en su expresión (el lenguaje), y en su deseo (la relación social). Parece que se ha desvanecido, como en un sueño, la posibilidad de una hipótesis existencial que nos haga capaces de interpretar unitariamente la realidad que somos y que vivimos.
Durante el parto con espíritu de “ad-ventura”
¿Tenemos que resignarnos a este estado de cosas o, en cambio, es posible encontrar caminos transitables que nos permitan superarlo? Mientras tanto, por mucho que el hombre pueda distraerse en lo inmediato, los dolores del parto avanzan inexorablemente. Y, sin embargo, en el fondo, lo humano reclama su parte. Porque el desarrollo del parto, avanzando tan dramáticamente que a veces se confunde con el camino hacia la muerte, también puede llegar a ser el inicio invencible de una nueva vida.
Precisamente en momentos de parto como el presente explota el problema del sentido de la vida, que Cristo ha sintetizado admirablemente en la pregunta: «¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma?» (Mc 8,36). Se plantea el problema del sentido de la vida en su forma más noble, la forma del don: ¿a quién estoy donando mi vida? A menudo digo a los jóvenes: “Atención, existe un test para saber que la vida es don: si tú no la donas, el tiempo te la roba”. Y henos aquí de nuevo, ante el sentido del tiempo que se hace breve y ante una existencia que pide ser arrancada a la pura supervivencia y ser conducida a la verdadera vida, la vida acogida y donada.
Para afrontar el momento actual de transición dramática quiero traer a la memoria el ejemplo de Job, un hombre que ha dado testimonio del renacer de lo humano en un tiempo de dolores de parto hasta el punto de llegar a ser un arquetipo. En el cénit de su sufrimiento, Job, prisionero del potente zarpazo del dolor, llega hasta presentar su acusación contra Dios. Su anterior certeza granítica comienza a agrietarse. ¿Cuál es el sentido de esta terrible agresión del mal contra un inocente? Ese punto infinitesimal del universo que es el hombre, “nada” comparado con las grandes obras de la creación, sin embargo es capaz de alzarse por encima de todo lo creado para gritar su ¿por qué? Un hombre que grita su ¿por qué?, es un hombre que comienza a perforar la crisis comunicativa del babelismo, que retoma el diálogo con el otro sin pretender nada, sino solicitando las razones de las cosas.
Hay una segunda observación que nos recuerda la historia de Job. Dios acepta el desafío de Job, acepta el reto de la razón humana que le convoca ante su tribunal. Y lo hace hasta el punto de decidir asistir a la escuela de su acusador, invitándole a asumir el papel de maestro. Job quería llamarle ante el tribunal, pero el Todopoderoso hace todavía más: elige ocupar el puesto del colegial, desea poner a prueba la “sabiduría” del hombre que se ha situado a la altura de Dios. Dios le responde asediándole con sus preguntas, no lo humilla, pero le hace alzar la mirada, mostrándole el orden armónico de la creación. De este modo, se produce en Job una experiencia de conversión (en su sentido etimológico más fuerte: del latín cum-vertere, volverse, cambiar de dirección). Aquel que tiene ante sí es un Dios que sabe escuchar al hombre y que, a partir de sus preguntas, lo cambia, dilata su deseo. La opción de Dios respecto a Job es profundamente “política”. La crisis política puede ser vencida sólo por interlocutores capaces de reabrir y dilatar el deseo del hombre. Si el cristianismo no sabe dialogar adecuadamente y teme asistir a la escuela de las preguntas del hombre para acogerlas y abrirlas de par en par, está destinado a ser un postcristianismo, una especie de anestesia demasiado débil y, a estas alturas, inútil a la hora de afrontar los dolores de parto.
Creo que hoy todo hombre tiene el deseo, como Job, de poder mirar más allá de los presentes dolores de parto con espíritu de ad-ventura, vuelto hacia el futuro. Es necesaria, solamente, la audacia de plantear con radicalidad la pregunta existencial fundamental, considerando a todo hombre como un interlocutor adecuado, capaz de escucha y de comprensión.