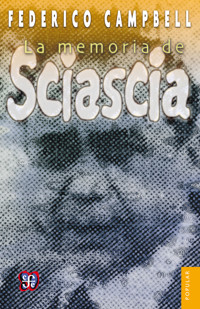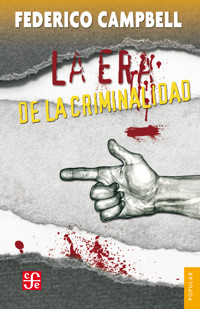6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Federico Campbell, narrador, traductor ensayista y periodista, en esta novela polémica y de trazo preciso, aborda el tema de la lealtad a uno mismo y su contraparte: la traición.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Fotografía: © Carmen Gaitán
Federico Campbell (Tijuana, 1941-Ciudad de México, 2014) estudió derecho y filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México y periodismo en Macalester, Minnesota. Campbell es uno de los novelistas más destacados de la generación que agrupó a narradores como Hugo Hiriart, Juan Tovar, Esther Seligson y José Agustín. En 1977 fundó la editorial La Máquina de Escribir, que dio a conocer a muchos nuevos autores. Fue ganador, en 2000, del Premio de Narrativa Colima por Transpeninsular. Entre sus libros destacan Tijuanenses (1989), La invención del poder (1995), Máscara negra. Crimen y poder (1995), La clave morse (2001), La memoria de Sciascia (FCE, 2004), Post scriptum triste (2008) y Padre y memoria (2009). El FCE prepara la publicación de La era de la criminalidad.
LETRAS MEXICANAS
Pretexta o el cronista enmascarado
FEDERICO CAMPBELL
PretextaO EL CRONISTA ENMASCARADO
Edición deVICENTE ALFONSO
Primera edición (Letras Mexicanas), 1979 Segunda edición (Lecturas Mexicanas), 1988 Tercera edición (Letras Mexicanas), 1996 Cuarta edición, 2011 Quinta edición (Letras Mexicanas), 2014 Primera edición electrónica, 2014
Diseño de la camisa: Paola Álvarez BalditCollage del forro: Rafael López Castro
D. R. © 2014, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-2341-6 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
A Carmen Gaitán
—Pero no todos son inocentes. Digo, los que caen en el engranaje.
—A como anda el engranaje, todos podrían ser inocentes.
—Pero entonces también podría decirse: a como anda la inocencia, todos podríamos caer en el engranaje.
LEONARDO SCIASCIA, El contexto
•
I
Que nunca fuera a trabajar para el gobierno le había pedido su padre muchos años atrás, por lo menos más de veinte antes de que Bruno empujara el portón entreabierto de la antigua iglesia, entrara en la gran nave de la biblioteca abovedada y empezara a escudriñar expedientes judiciales, recortar fotografías individuales y de grupo, organizar fichas bibliográficas, catalogar algunas páginas sueltas del acervo hemerográfico, pasar repetidas veces la misma porción de un cierto microfilm en la pantalla esmerilada e introducir hojas con garabatos y firmas y líneas y recortes de periódicos en la fotocopiadora electrónica que poco a poco, de una manera informe y desigual, irían configurando la amañada historia personal del profesor Ocaranza.
—No se te vaya a olvidar —le había dicho su padre cuando Bruno todavía muy joven, casi un niño, fingía no escucharle y untaba de engrudo las hojas apaisadas de papel manila que iba acumulando y cosiendo al canto repletas de luchadores enmascarados y desenmascarados. Las palabras de su padre se iban desvaneciendo de su memoria casi un instante después de que las pronunciara, absurdas, delirantes, sin ningún sentido para quien, inmerso en la contemplación del luchador encapuchado y los ojos y los labios y la punta de la nariz apenas entrevistos tras la máscara plateada, inidentificables, pronto se apresurara a recuperar el tiempo empeñado en aquel rito vespertino que infaliblemente celebraba después de comer y se lanzara a la calle montando en su bicicleta y escurriéndose a toda prisa por entre los callejones y las veredas que le servían de atajo hasta llegar a la imprenta en donde se repartía el periódico y le encomendaban treinta ejemplares, con la tinta fresca aún, que de inmediato empezaba a distribuir en todos los barrios a la redonda, siguiendo una ruta de antemano trazada, sacándolos uno a uno para cada una de sus entregas de una bolsa de ixtle morada que llevaba en los manubrios y arrojándolos a la puerta de las casas o tendiéndolos directa, personalmente, en la mano de alguno de los vecinos más impacientes por conocer las noticias del día. El olor a tinta, el placer de comunicar algo desconocido o secreto, su propensión a sorprender e incluso al chisme, hubieron de marcarlo para siempre desde aquellos primeros contactos con la prensa, muchos años antes, ciertamente, de que un camión de redilas remolcara las jaulas de los leones frente a los campos del Club Campestre y entre los estudiantes en desbandada, muchos años antes de que el profesor Ocaranza amaneciera golpeado y malherido en el fondo de una zanja, muchos, pero no muchos años atrás, tan sólo los pocos o las pocas decenas de años que pueden mediar entre la generación de un padre y la de su hijo, pocos años, pues, casi ninguno, antes del momento en que, con una bayoneta en la mano, Bruno irrumpiera en la casa del profesor y se la pusiera en la garganta, unos meses tan sólo antes de que le encargaran la confección del libelo y le ordenaran rehacer de otra manera el pasado del viejo periodista mediante la invención de artimañas, la falsificación de datos que de algún modo, es cierto, parcialmente se imbricaban en la biografía real del profesor periodista, aunque poco o nada tuvieran que ver con su vida, aunque nada de deshonroso tuvieran, al menos para el pensar y el sentir del profesor Ocaranza; muchos años antes, eso sí, antes de que Bruno huyera de sus deudas penales en el sur y zozobrara su aventura editorial de mujeres desnudas, crónicas de lucha libre, reseñas de cabarets y cafés cantantes, notas rojas y políticas, muchos años antes, tal vez más de veinte, pero en todo caso muchos años antes de aquella época de sevicia política en que viera las fotografías del profesor Ocaranza vestido de mujer, con zapatos de tacón alto y medias, pintados de oscuro carmesí los labios, pintarrajeadas las cejas y las pestañas y las mejillas, con flores en la cabeza, rodeado de jóvenes cubiertos con sábanas, las fotografías demasiado iluminadas del maestro, que miraba a la cámara fuera de sí, vejado, humillado, constreñido seguramente a punta de pistola a adoptar posiciones obscenas (según el adjetivo apresurado de algunos boletines oficiales de prensa), muchos años antes, los años que van de una madurez inútil a una infancia irrecuperable, a una pureza irreconquistable, perdida sin remedio como un diente o la raíz de un cabello, muchos años antes de toparse consigo mismo dividido en dos voces, como los dos ojos o los dos labios o los dos oídos que tenía, y sorprenderse in fraganti dialogando a balbuceos, ahogándose, en la profundidad de la noche, con la figura tierna y desolada de su padre, otra vez, veinte o más años después.
—Nunca vayas a ser policía —le había dicho.
•
II
El nombre de Álvaro Ocaranza le fue dado a conocer por medio de un sobre lacrado que fue deslizado una mañana, mientras Bruno aún dormía, por debajo de la puerta. Los empleados del hotel Serena no hicieron nunca cara de estar enterados; en el mostrador de la administración había, es cierto, una casilla para Bruno, pero se utilizaba exclusivamente para guardar su llave. Nunca recibía recados de nadie.
Las primeras instrucciones que le llegaron se referían a la hora y el lugar de una cita: como una gran fábrica o una penitenciaría se levantaba el edificio antiguo de una iglesia transformada. Sólo por sus rasgos coloniales y la mampostería exterior de sus altas paredes se sospechaba que aquel inmueble debía dar la apariencia deliberada de un palacete que no estaba hecho para exhibirse con ostentación. De ahí los muros elevados que, hacia el lado de la calle, ocultaban todo movimiento o hecho que allí tuviera lugar. Bruno sintió el gran portón de madera repujada al intentar tocar con la aldaba de fierro en forma de puño que había levantado. Sin rechinar, el portón se abrió suave y pesado, prácticamente por su propio peso. Nadie estaba allí para recibirlo. Al fondo, un corredor techado de arcos se prolongaba circundando en esquinas un jardín poco cuidado. Pronto se vio en el centro de la nave principal y blanca, iluminada por la escasa luz de la tarde que se filtraba apenas a través de los vitrales en los que predominaban los verdes y los rojos sin alterar por ello la blancura de las bóvedas ni las características heráldicas del único emplomado con un escudo que sin duda era el imaginario punto de fuga de la construcción. Se oían pasos a lo lejos, toses distantes que resonaban de una pared a otra, pero prevalecía el silencio entre las mesas de caoba barnizadas.
Bruno fue reconociendo el terreno. No le interesaba escribir sino conseguir la identidad de escritor, socialmente, o íntimamente por lo pronto, ante sí mismo. Identificó como dórico el trazo de la fachada interior que a partir del área del altar inauguraba otra galería: la sala del archivo, la zona de estanterías parcelada por materias o temas, letreros perfectamente organizados. En el friso se distinguía esculpida una frase de la Santa Inquisición en latín indescifrable, bajo la cual encajaban los arcos torales decorados de lacas. Bruno descubrió su propia sombra en el mueble que contenía los tarjeteros y volvió la vista rápidamente hacia los tragaluces laterales. A lo alto y a lo largo de los muros enjalbegados creyó distinguir como de origen franciscano la cenefa de colores ocres y plateados que armonizaban el encuentro de las paredes con el cielo raso, pero no estaba seguro y era lo de menos. No tenían nada de laberínticos aquellos aposentos, al contrario: constituían un orden cerrado y pulcro, una hemerobiblioteca cuyos anaqueles en algunas partes llegaban hasta lo alto de los vitrales y atesoraban acordeones de archivos repletos de recortes, fotografías, cartas personales, cuadernos de notas, agendas, directorios, actas de nacimiento, credenciales: la historia toda de un personaje. El sistema era mecánico, tal vez anticuado (aunque para cierta información clasificada se servía de computadoras), porque lo que interesaba al principio, en las etapas iniciales de acopio de material, eran los rasgos grafológicos del sujeto investigado, las notas y los dibujos anotados al margen de otros escritos cuando se telefonea: triángulos, flechas, caracoles, rehiletes, círculos viciosos, laberintos, perfiles y rostros, garabatos que denotaban nerviosismo, ansiedad, aburrimiento. Cada una de las tarjetas que permitían identificar los expedientes contenía un resumen acompañado de copias fotostáticas de cartillas del servicio militar o de pasaportes: se señalaban además gustos, aficiones, preferencias sexuales, debilidades. La labor ulterior de Bruno consistiría en impostar un estilo según las peculiaridades del personaje acometido, recreando incluso sus propias imposturas u otras reelaboradas. Allí, en el antiguo presbiterio, bajo los descoloridos murales en que se ilustraba la historia de la Inquisición, Bruno iría conociendo los ficheros, las bibliografías, y obedeciendo las normas del reglamento interno: no hablar con nadie, no solicitar nombres de funcionarios, entenderse únicamente con el empleado en turno, observar las medidas de seguridad y servirse de los informes escritos proporcionados por los procesadores de datos sin conocer su identidad. Tenía que llenar una ficha con el número y el título del expediente o la publicación requerida, indicar su lugar, la colocación a la que pertenecía, y quedarse con el talón de la ficha. Debía también añadir el nombre y la clave del investigador, es decir, de sí mismo, pero cuando empezó a trabajar dejó el espacio en blanco y no hubo reparos ni reprimendas. Se procedía sobre valores entendidos. En todos sus actos, en todas sus rutinas a partir de entonces, prosperaba en su primera etapa de investigación conforme a un acuerdo tácito, no explicitado por nadie, pero presente y actuante en todas sus diligencias, en todas sus solicitudes, en toda la fluidez informativa que conseguía al inquirir por cualquier dato o detalle. De un compartimiento a otro se le abrían las puertas. Se le proporcionaban libros de historia, novelas, manuales de composición, diccionarios, colecciones de revistas nacionales y extranjeras, artículos sueltos, copias mimeografiadas de conferencias, un manual de retórica y poética. Al pasar a la sección de procesamiento técnico ubicada en una sala menor que en el pasado albergó tal vez una sacristía, hacía el pedido de fotocopias, microfilms, mientras que en la sala de lectura se ponía al día en los últimos estudios sobre ciencias de la comunicación, estilística y análisis de contenido. La imagen del profesor Ocaranza emergió de uno de los catálogos iconográficos: apuntes de dibujantes que lo delineaban sentado en la mesa de un café, fotografías de manifestantes en la calle, de mítines en los que como espectador participaba el viejo periodista: su cara aparecía dentro de un círculo de tinta blanca, con anotaciones al reverso de la foto, en lápiz rojo y azul. No se puntualizaba su peligrosidad, sólo su calidad de sospechoso en grado de tentativa. Se le veía también al frente de una concurrida conferencia en la Universidad y bajo las siglas AO integrando una novena de béisbol cuando aún no cumplía los veinte años en un pueblo minero de la sierra. Entre el rostro cincuentón del hombre maduro y la lisa cara del joven beisbolista, Bruno pudo imaginar al Álvaro Ocaranza de treinta y tantos años que había conocido de manera efímera en una época como maestro y luego, en el proyecto fallido de una revista, como compañero de trabajo. Calculaba que el profesor, por su edad y por los destellos de una memoria presenil, recordaría mejor los incidentes de su más temprana infancia y no los acontecimientos o a las personas de ayer o de quince o veinte días atrás. El Bruno Medina con quien se permitió algunas confidencias, en los breves paseos de la oficina a la parada de los autobuses, se había desvanecido en el pasado.
Al hacer la clasificación del material que más despertaba su interés, Bruno leyó a saltos algunos párrafos en los que se aludía a una cierta tendencia a la introversión, al alcoholismo. Se caracterizaba a Ocaranza como a alguien obsesionado con las causas perdidas, las cosas sin remedio, los paisajes pútridos y la acumulación de todos los detritos. No se advertía que las adjetivaciones podrían ser meras apreciaciones subjetivas de los delatores, hipótesis de trabajo de los espías puestas al capricho para obviar, en caso de ratificaciones verbales, circunloquios descriptivos. Musarañas. ¿Qué eran musarañas? ¿Por qué esa palabra suelta, anotada al margen? Bruno apuntó también la palabra anedonia y la explicación subsiguiente: incapacidad de experimentar el goce. ¿O debe escribirse anhedonia? La idea opuesta al concepto de hedonismo la extrajo de unas anotaciones borroneadas en las últimas páginas en blanco de una libreta y al pie, en letra manuscrita del profesor Ocaranza: sólo he estado enamorado dos o tres veces en mi vida, me casé dos o tres veces, pero nunca con la mujer de la cual estaba enamorado.
•
III
El anonimato del libro le permitiría expresarse con más desinhibición y libertad que de costumbre. Era la forma perfecta de ocultarse y emitir sin temores sus opiniones y sus condenas. Lo único que temía era que al trasponer los hechos inferidos de las declaraciones que salían de los expedientes de pronto se banalizaran si los fraseaba de manera muy correcta, si ordenaba todo el material respetando las reglas de la más elemental y convencional puntuación, sin repetir las mismas palabras. Se hizo de un diccionario de sinónimos, contrarios, acepciones, voces técnicas y especializadas, americanismos de la lengua española; acudió a una enciclopedia “ideológica” del idioma, que luego resultó ser efectivamente ideológica, y su único afán entonces fue no pensar en los posibles lectores, o por lo menos no en un lector particular, concreto, suspicaz, un ser vivo identificado y sardónico. Al fin y al cabo, de esa manera, al protegerse bajo el anonimato, eludiría la burla, el sarcasmo, la mala leche con la que lo mirarían halagándolo en el caso de confesarse autor de la obra. Sin embargo, abrigaba el temor de que alguien lo identificara, y por ello utilizaba palabras y estructuras propias del castellano peninsular o conosureño para así despistar a los posibles estilistas o lingüistas metidos a detectives de la letra que intentaran descifrar, por el ritmo de sus frases, por la respiración de sus párrafos, por el tamaño de sus diálogos y su organización con guiones y comillas, el texto del probable pergeñador del mamotreto. Pero lo hacía por dinero, eso estaba claro. De la misma manera hubiera aceptado escribir otro infundio de otra tendencia contra otros enemigos de otro signo y color, al fin y al cabo —pensaba, creía estar convencido— a él la política le interesaba muy poco. Lo que sí le fascinaba, y no tenía empacho en admitirlo, era su incurable grafomanía, su inevitable tendencia a poner por escrito cuanta palabra le pasaba por la cabeza; ya cortaría después, ya amputaría páginas y párrafos por entero si de algún modo se extraviaban en una oscuridad no intencional.
Las copias de los expedientes estaban semiborradas, el carbón de las letras se gastaba y, como no era de trascendencia la precisión, tenía libre el camino para improvisar, inventar cambios en los acontecimientos, añadir matices a los hechos que en los partes policiales se daban por reales. Y no sólo se encontraba en condiciones de hacerlo; era ésa su labor, para eso específicamente había sido contratado: uniformar el estilo, ser la emoción de un único hombre que llevara la voz narradora. De eso se trataba, de construir al personaje anónimo que daba cuenta de los sucesos, no sin tomar por supuesto las precauciones debidas para desorientar al más escéptico y malicioso de los lectores. El libro ajeno era lo ideal. Alguna vez soñó con abandonar toda actividad alimenticia y burocrática para dedicarse a escribir, para ofrecerse bajo contrato como escritor fantasma de algún poderoso o de alguna actriz con desahogos interesantes. Era la única forma de estar en lo suyo, de vaciarse, de verter por escrito el primer vómito hasta lograr colocar en la caja de zapatos en que iba acomodando las cuartillas una masa de datos e invenciones dispersas que más tarde podría resolver y remodelar. El libro ajeno era lo ideal. Tenía que poner en la mesa un material informe, como la plastilina o el barro de los escultores, antes de disponerse a concebir y realizar el proyecto: “De la nada no se crea nada”, pensó. El libro subrogado, como plan, como aventura, era perfecto. Saberse el verdadero autor de la gloria o el fracaso de quien caía en sus manos, sentirse también el creador del fingido cronista que tras el seudónimo asumía una nueva existencia, habitar el alma de quien —así fuera tras el significado social de un nombre falso— daba la cara, lo invadían de un gozo incontenible e incomunicable al interpretar a la eminencia gris satisfecha de que sus acciones de alguna manera alteraran, si no es que cambiaran, las cosas del mundo. Su profundo placer competía con la gratificación íntima y solitaria y obsesiva del espía: la mano desconocida que lanzaba la piedra, el dedo en la oscuridad distante que apretaba el gatillo, el ojo detrás de los binoculares o la mira telescópica que penetraba las ventanas encendidas de los edificios o que se aproximaba a los muslos de las parejas recostadas en los parques. Así procedería, como una fuerza inatrapable y omnipresente, con la dulce irresponsabilidad infantil de quien se sabe invisible y maléfico, devastador, un diablo, un dios, un hombre de Estado.
De las carpetas que contenían informes psiquiátricos y de los documentos extraídos de ciertos juzgados penales debía poner por un lado los párrafos en los que se asentaba que las pruebas psicológicas eran meras hipótesis de trabajo o se establecía que las declaraciones habían sido arrancadas por la fuerza. Su obligación consistía en constreñirse a la anécdota y en dar a la narración un determinado calor humano. Si alguna vez se quejó del saqueo, de la usurpación que tal vez toda escritura comporta, si en algún momento de su adolescencia sintió una grave sensación de pecado al imitar los modos de hablar de su hermano cuando escribía una simple carta a su abuela, ésta era la ocasión perfecta para consumar sin culpa algo que de pecaminoso poco a poco fue convirtiéndose en un juego solitario. A sí mismo se bastaba, creía. En él mismo, específicamente en su cuerpo, residía la otra mujer que su pecho significaba; de sí mismo emanaba la fuente de toda satisfacción. No necesitaba a nadie en el mundo. Podía reírse a carcajadas de cualquier traición, de cualquier gesto femenino que lo menoscabara o humillara. Para eso se tenía a sí mismo, para regodearse en su propia, enloquecedora, noción de sí. Se había vuelto, era cierto, ni modo, un agente de la escritura secreta, un halcón de la literatura. Era su coraza. De esa manera se sabía protegido, por su propio talento y desde arriba, invulnerable, porque así era, cómo dudarlo, un creador invisible, omnipotente, divino, situado en todas partes y en ninguna.
Intentar rastrear el destino último de Bruno Medina es un propósito ocioso. Todos preferimos ignorar su paradero. Por lo demás, siempre se evadía. De la misma manera en que se presentaba todas las tardes en el café, instalándose hasta la medianoche en una de las mesas y hablando sin cesar y abrumándonos (“Ya empezó a delirar el Bobo Excitado”, decía uno de nosotros), de esa misma forma se ausentaba sin explicación de por medio, sin pretender hacerse el interesante o el enigmático; simplemente desaparecía... sin configurar con ello, por cierto, la noción de persona desaparecida con que suelen arrancar algunas ficciones criminales. Algunas veces dejábamos de verlo seis, ocho meses, más de un año, y de pronto allí estaba de nuevo: su peinado a la cepillo, su desteñida chamarra verde olivo, sus ojos vivarachos, sus repentinas caídas en blanco a la mitad de una conversación que aparentemente le entusiasmaba, sus inesperados silencios que tras la mirada eran como el hueco en que se hundía y se entregaba al vacío, a su desgarrada parálisis mental, a su furia contenida.
—¿Han visto al profesor Ocaranza? —preguntaba.
—No, hace ya mucho tiempo que no viene por aquí.
Atribuíamos su obcecada búsqueda del profesor a cualquier causa, a alguna necesidad sin importancia para nosotros. El día en que por enésima vez, desesperado y con algo de sudor en la frente, inquirió nuevamente por el profesor Ocaranza, se vio en la situación de explicar (sin muchas ganas, un tanto indiferente y eludiendo los detalles) que una semana atrás creyó haberlo visto en uno de los coches que seguían la carroza de un cortejo fúnebre.
—Alguien ha de haber muerto, alguien a quien yo conocía —nos dijo Bruno—. Quise adelantarme para ver al profesor y hacer que me reconociera, pero mantenía siempre la vista hacia enfrente, fija, sin alcanzar a oír mis gritos. Avanzaba en el cortejo, de perfil, como si también él se uniera en cadena, dentro de aquel ataúd metálico que era su auto, a la procesión que enfilaba hacia el cementerio. Volví a mi casa esa tarde, revisé cuadernos y viejas y desgastadas agendas con el fin de localizar una de sus antiguas direcciones, algún número de teléfono, el domicilio de algunos de los empleos que iba teniendo y abandonando consistentemente, pero en ninguna parte supieron darme noticias del profesor. Carajo, me dije, tal vez murió alguien a quien yo conocía.
Así lo dijo, más o menos con esas palabras, en un tono menos coherente y con más pausas que las que recordamos.
—A lo mejor se trataba de la Quebrantahuesos —bromeó uno de nosotros, inoportuno y tonto. Nadie se atrevió a apoyarlo en su burla. Ensimismado, Bruno nos contemplaba sin rencor. En nada le hubiera extrañado que alguno de nosotros hiciera bromas sobre un inválido que en esos momentos atravesara la calle. “No tienen conciencia del mal”, decía, o por lo menos alguno de nosotros le atribuía esa idea como una frase que le pasara por la cabeza... pero de seguro su imaginación ya se encontraba a miles de kilómetros de distancia, en las altas montañas del Ecuador o del Perú, contemplando cómo revoloteaba aquella Quebrantahuesos de la estúpida broma de uno de nosotros: el siniestro animal que (el mismo Bruno nos lo había contado) sólo tenía del cóndor el tamaño y que recogía un cordero del rebaño, lo agarraba alzándolo en su vuelo, se remontaba a las alturas del vértigo y desde allá arriba lo dejaba caer contra los peñascos y las rocas y los desfiladeros donde lo acababa de devorar succionándole la sangre y picoteándole los tillados huesos que por todas partes en el cuerpo del cordero componían una masa informe, grasosa y cálida, las carnes reventadas, las vísceras a flor de piel. En aquellos accidentados y aéreos parajes muy probablemente vagaba la mente de Bruno cuando poco a poco las mesas del café se fueron quedando vacías; tomó la revista que llevaba enrollada entre las manos y se alejó. Debajo de las valencianas le caían sobre las botas, de doble tacón y suelas dobles, las puntas roídas de un pantalón piyama de franela.
No lo volvimos a ver en muchos años.
•
IV
Era una radiante mañana estival. El pequeño jet de franjas anaranjadas y plateadas coleó en el aeropuerto de Tijuana produciendo un estruendo ensordecedor. Bruno Medina, el pelo como de puerco espín, las antiparras negras que oponía al sol aquella húmeda y pegajosa mañana del verano, descendió la escalerilla del avión como el luchador que baja triunfante del ring y se apodera magnéticamente de la multitud. Pero ese supuesto imán, ese carisma irresistible era una sensación que sólo él experimentaba. El resto de los pasajeros se confundía en los dispersos grupos de personas que daban la bienvenida a sus familiares o amigos y por lo visto nadie reparaba en aquel hombre de camisa deportiva y paso seguro. Él sí, él sí se contemplaba a sí mismo imaginando un punto de vista desde todos los ángulos del edificio y desde el inclinado reflejo de los altos ventanales que configuraban la arquitectura de la terminal. Había llegado para conquistar la ciudad. Pero antes de asumir el poder, pensó, uno debe responderse la siguiente pregunta: ¿soy capaz de matar?
Y, efectivamente, conforme se arrellanaba en el asiento posterior del taxi que se deslizaba por la colina y dejando tras de sí la meseta donde se asentaba el aeropuerto, pensó en la fatalidad a que lo condenaba esa absoluta posibilidad de energía y de poder. Fantaseaba con el valor acumulativo que significaban sus pasadas actividades en el sur; poco a poco tomaba más forma la convicción de que los servicios prestados a otros de alguna manera constituían una inversión muy recuperable a largo plazo, en suma, una capacidad aniquiladora, como la varita mágica de la política que había que saber utilizar en el momento y el lugar precisos, dosificadamente. Se veía a sí mismo como inmerso en un remoto escenario cinematográfico en blanco y negro, encarnando a un personaje digno de las mejores novelas de espionaje en Europa o en un lejano país asiático. Su fuerza era inconmensurable, pero tenía el límite incorregible de confinarse en esa ciudad y de no poder dar marcha atrás sin arriesgar de modo definitivo y para siempre su libertad. El arma única que llevaba era su máquina de escribir portátil. Sentía las teclas en las yemas de los dedos con la honda esperanza de que él mismo, y sólo él en lo más íntimo de su ser y de su imaginación, se abriría seguro camino. Le harían falta después, ya lo había previsto, un par de tijeras y una cámara fotográfica, lo demás vendría por añadidura, relaciones, contactos, oportunidades. De nadie era la tierra tijuanense. Allí se iba para hacer fortuna y luego largarse.
La topografía y los elementos que conformaban el panorama de la ciudad habían cambiado con los años. Tijuana ya no tenía la apariencia de una ranchería y unas cuantas calles trazadas al azar, como pueblo de paso de las caravanas. El pasado no había sido sepultado sino desvencijado. Las banquetas de madera, las altas fachadas de mampostería que ahora sólo se evocaban en películas de vaqueros, el poste encajado al centro de dos avenidas y sosteniendo dos faroles a lo alto, eran material de los sueños, tarjetas postales deslavadas en los armarios de los abuelos, imágenes de un pueblo fantasma aniquilado por el sol y la bestialidad comercial. Fierros retorcidos sobresalían de los expendios de partes usadas de automóviles, deshuesaderos que involuntariamente se erigían como estatuas monstruosas de chatarra, esculturas en homenaje de los años a la sociedad del desperdicio. Escombros, viejos edificios carcomidos y rayados con leyendas tricolores de una reciente campaña electoral que aún babeaba sus sentencias burlonas y macabras, muros arruinados en contraste evidente con nuevas edificaciones levantadas a medias, iban proporcionando los indicios más groseros de lo que habría de ser su último refugio. Bruno comparaba las imágenes de un libro en el que se dibujaban caballerizas, carretas, pequeños Ford modelo T, camiones acondicionados para pasajeros, un aeródromo de grava, dos monoplanos blancos, y unas casas sobre ruedas que eran remolcadas por más de treinta caballos, con el cuadro urbano y la escenografía híbrida de la ciudad en movimiento. No había recorrido aún del todo la cuesta desde la que pudo ir descubriendo todo el valle, cuando nuevas colinas cubrían su visión o le regalaban otro punto de vista. Así, percibió a los lados un grupo de casas empotradas en hileras de llantas de automóvil que junto con toneladas de cascajo corregían el declive y constituían su asiento. Y vio entonces, apenas traspuesta esa parte de las afueras, el gran dique de la presa seca, con pasto en el fondo y algunas charcas, el gigantesco paredón-puente que a cada extremo tenía una garita con un centinela. Lo que vieron sus ojos posteriormente fue una sucesión monótona de anuncios publicitarios, tiendas, polvo en las banquetas y en los coches, vendedores ambulantes, y de pronto las letras JAI ALAI que coronaban un elefante blanco consagrado al frontón.
En el vestíbulo del hotel Serena un agente de la policía lo enfrentó mostrándole una copia, evidentemente falsificada, de su pasaporte: una mica transparente y cuadriculada. En seguida, sin contestar, Bruno sacó del bolsillo su cartera y constató que allí seguía, cierto que a medio salir, su mica de pasaporte, la única original. Luego entonces no la había perdido. La copia que el agente quería hacer pasar por buena y genuina contenía una fotografía un poco amplificada cuyos granos se hacían evidentes por medio de una pantalla superpuesta. Ah, pero atrás de su mica de identidad sobresalía el dibujo de una mujer en pantimedias, semidesnuda, con zapatos de correas y los dedos de los pies descubiertos con las uñas pintadas de rojo. Quiso corroborar el duplicado y volvió al reverso la mica de su cartera: en ella aparecía una foto de sí mismo vestido de militar, en la cabeza una gorra cuartelera con un botón tricolor sobre dos barras de teniente blancas, de tres cuartos de perfil, una cara inédita, cuyos rasgos nunca había visto antes: un individuo desconocido en imagen y persona. Su perplejidad chocó con la risa burlona del agente, que abandonó el lugar sin dar explicaciones. Toda la noche Bruno repasó el incidente en la memoria, con los ojos fijos en la parte del techo iluminada por el diluido reflejo que la luz de la calle enviaba por la ventana. Y se quedó dormido.
Había vuelto, pues, al escenario del crimen que no sabía cuándo había cometido. Se preguntaba si todo había sido en vano, si seguía perteneciendo a aquel mundo pretérito hacia el cual siempre había concentrado su interés. El escape, el deseo de cambio, el abandono de todo vínculo en el sur del país, habían coincidido, y él dejaba que así fuera, con ciertas consecuencias del azar, pero nunca estuvo entre sus cálculos que la ciudad acometida una vez más en los últimos quince o veinte años reprodujera —por ausencia, por extrañeza, por su valor contrario— las mismas entretelas de las que venía huyendo y que no eran, desventuradamente, las de su pasado más inmediato y determinante, sino otras suscitadas muchísimos años atrás. Nada en la actualidad lo estimulaba, lo excitaba tanto como aquel mundo olvidado y ya no vivido por nadie. Sin embargo, en el momento en que se imbricaba con lo que él mismo había construido se producía una especie de cortocircuito que lo colocaba en una posición neutralizada, que le consumía una energía incosteable y, sí, tal vez irrecuperable, en un tramposo equilibrio como el de los planetas en el universo, en una suerte de coexistencia provisional consigo mismo que no era sino esterilidad, desperdicio del tiempo y de la vida, apatía, desaliento, dificultad para hablar o imposibilidad, indiferencia. Se dividió en dos partes su vida, la que estaba aquí y ahora, y aquella que lo retrotraía sin saber por qué, y en cuanto se esforzaba por descubrir qué era lo que le hacía alimentar el pasado, o propiciar sus sueños de una manera morbosa, o remitirse a aquella ciudad maldita —el escenario del crimen, en efecto— se quedaba embrutecido, sin poder dar marcha atrás ni adelante.
Me permito hacer del superior conocimiento de usted que la noche última de los corrientes, por instrucciones recibidas, me aposenté detrás de un corralón en las inmediaciones del Cañón del Matadero, y por ello le comunico a usted que la tierra estaba un poco suelta y mojada, en peligro de derrumbe y que, en efecto, los pilotes que sostenían las casuchas de los paracaidistas no bastaban a soportarla, por lo que los invasores tuvieron que abandonar la localidad. Los rijosos fueron acompañados por un individuo de apellido Ocaranza cuyo nombre completo no pude por el momento comprobar o mejor dicho investigar, pues aunque es muy conocido de los habitantes de esa colonia, no me lo quisieron decir. Y además, con esta fecha, di cumplimiento a la orden de investigación encomendada respecto a la celebración de esa supuesta reunión entre los colonos, uno de los cuales luego dijo que el profesor (como así le dicen) andaba por allí sólo en calidad de reportero y no de líder, cosa que confirmó una señora que es dueña de una pequeña tienda de abarrotes.
Lo que me permito informar a usted para lo que tenga a bien determinar.
Hago también del superior conocimiento de usted que, cumpliendo la comisión que se me encargó por escrito, he establecido vigilancia en la entrada de las oficinas del periódico