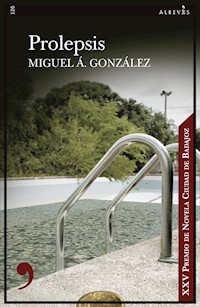
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Alrevés
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
«En la entrada hay un jardín y hay un lago y hay un montón de patos dentro del agua. Pero el césped es de plástico y los patos son de madera y el lago es artificial. Mi padre va a morir en un lugar en el que todo parece de verdad, pero es de mentira, y yo no puedo evitar pensar que no existe un sitio mejor que este para que muera porque su vida siempre fue así, una acumulación de hechos que parecían ciertos, pero que eran falsos.» Aunque nunca vio pelear a su padre, cuando Mina era pequeño se sentaba junto a él y miraban combates de wrestling en la televisión. Lo difícil era vender el golpe. Eso le solía decir. No saltar por los aires ni cargar con el peso del rival, sino que el público creyera que realmente te habían lastimado. Y es que, para Augusto, lo más importante siempre fue intentar hacer creíble la farsa que le rodeaba. Augusto quería ser campeón del mundo de lucha libre, se hacía llamar Mastodonte. Podría haber sido el mejor, pero acabó en la cárcel por atracar una sucursal del Banco Hispano Americano con la réplica de un revólver Smith & Wesson. Mina quería ser escritor, pero ahora se conforma con enseñar a un puñado de desconocidos a narrar sus historias. En Prolepsis, la novela por la que Miguel Á. González ha obtenido el XXV Premio Ciudad de Badajoz, padre e hijo comparten una tarde en la que rememorarán los fracasos que les unen y el presente que les separa. Una tarde cualquiera. Quizá la última.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Miguel Á. González, nacido en la primavera de 1982 en Madrid, es narrador, poeta y dramaturgo.
Publicó su primer relato en el año 2003; desde entonces intenta sobrevivir ejerciendo como cuentista, cumpliendo de forma estricta con las tres acepciones que emplea el diccionario de la Real Academia Española, en su 23.ª edición, para definir dicho término:
1. Persona que acostumbra a contar enredos, chismes o embustes.
2. Persona que suele narrar o escribir cuentos.
3. Persona que por vanidad u otro motivo semejante exagera o falsea la realidad.
Galardonado en algunos de los certámenes más prestigiosos del panorama nacional e internacional, en su obra destacan las novelas Todos los miedos (Ediciones Siruela), premio Café Gijón 2015; Cariño (Alianza Editorial), elegido entre los diez mejores libros del 2018 por la revista Forbes; el texto autobiográfico Un nublao de tiniebla y pedernal (Editorial Comba), premio Ciudad de Alcalá 2020, o la novela negra Dios no está con nosotros porque odia a los idiotas (Menoscuarto Editorial).
Como dramaturgo, ha sido merecedor del premio Fray Luis de León por la obra Aguantar la respiración (2017) y del premio Max Aub por la obra Modo avión (2019).
«En la entrada hay un jardín y hay un lago y hay un montón de patos dentro del agua. Pero el césped es de plástico y los patos son de madera y el lago es artificial. Mi padre va a morir en un lugar en el que todo parece de verdad, pero es de mentira, y yo no puedo evitar pensar que no existe un sitio mejor que este para que muera porque su vida siempre fue así, una acumulación de hechos que parecían ciertos, pero que eran falsos.»
Aunque nunca vio pelear a su padre, cuando Mina era pequeño se sentaba junto a él y miraban combates de wrestling en la televisión. Lo difícil era vender el golpe. Eso le solía decir. No saltar por los aires ni cargar con el peso del rival, sino que el público creyera que realmente te habían lastimado. Y es que, para Augusto, lo más importante siempre fue intentar hacer creíble la farsa que le rodeaba.
Augusto quería ser campeón del mundo de lucha libre, se hacía llamar Mastodonte. Podría haber sido el mejor, pero acabó en la cárcel por atracar una sucursal del Banco Hispano Americano con la réplica de un revólver Smith & Wesson. Mina quería ser escritor, pero ahora se conforma con enseñar a un puñado de desconocidos a narrar sus historias.
En Prolepsis, la novela por la que Miguel Á. González ha obtenido el XXV Premio Ciudad de Badajoz, padre e hijo comparten una tarde en la que rememorarán los fracasos que les unen y el presente que les separa. Una tarde cualquiera. Quizá la última.
Prolepsis
Prolepsis
MIGUEL Á. GONZÁLEZ
Primera edición: mayo del 2022
Para Josep Forment, siempre con nosotros
Publicado por:
EDITORIAL ALREVÉS, S.L.
C/ València, 241, 4.°
08007 Barcelona
www.alreveseditorial.com
© 2022, Miguel Á. González
© de la presente edición, 2022, Editorial Alrevés, S.L.
ISBN: 978-84-18584-46-6
Código IBIC: FA
Producción del ePub: booqlab
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
Un jurado compuesto por Luis Alberto de Cuenca, Paloma Sánchez-Garnica, Fernando Marías, Manuel Pecellín y Juan Manuel de Prada concedió a la obra titulada Prolepsis, de Miguel Á. González, el vigesimoquinto Premio de Novela Ciudad de Badajoz, que fue convocado por el Excelentísimo Ayuntamiento de Badajoz.
Las despedidas
Un tipo le dijo a mi padre que yo había roto los cristales del colegio jugando al fútbol. El tipo era el portero de un colegio que no era el mío y tenía quince o veinte hijos. Los quince o veinte hijos tenían un grupo musical. Uno tocaba la armónica, la otra la guitarra, la otra el xilófono, el otro las maracas, el otro la flauta, el otro cantaba, tres tocaban el triángulo y los otros trece o quince hacían coros. Pues ese tipo le dijo a mi padre que yo había roto los cristales y mi padre le creyó. El pasado es un tiempo en el que yo siempre soy culpable.
FÉLIX ROMEO,Dibujos animados
En la entrada hay un jardín y hay un lago y hay un montón de patos dentro del agua. Pero todo es de mentira. El césped es de plástico y los patos son de madera y el lago es artificial. Todo parece de verdad, pero es falso.
Mi padre ahora vive aquí. Tiene una habitación que comparte con otro anciano y come cinco veces al día y viste ropa deportiva de tactel y hace taichí y hace yoga y hace meditación. Mi padre fumaba tres paquetes de tabaco al día. Fumaba Winston y durante años pensé que el hombre que aparecía montado a lomos de un caballo en las cajetillas era él. Ahora ya no fuma, ahora solo medita y respira profundamente y pasea por el jardín de plástico y se detiene frente al lago artificial y les tira migas de pan a los patos de madera. Mi padre va a morir en un lugar en el que todo parece de verdad, pero es de mentira, y yo no puedo evitar pensar que no existe un sitio mejor que este para que muera porque su vida siempre fue así, una acumulación de hechos que parecían ciertos, pero que eran falsos.
*
Yo nunca lo vi pelear, pero sé que fue feliz haciéndolo, que llegó a pesar ciento treinta y siete kilos y que todo el mundo lo llamaba Mole.
Al principio lo llamaban Mole, pero luego dejó de llamarse Mole y pasó a ser Mastodonte. A mi padre le gustaba más el nombre de Mastodonte que el de Mole, pero prefiere Mole a Mastodonte porque todo se fue al traste llamándose así. Fue Mastodonte el que se dislocó el hombro derecho en una mala caída contra la lona. El accidente tuvo lugar en un combate por el cinturón de Campeón Intercontinental celebrado en Perales del Río. Los títulos por los que combatían solían parecer mucho más importantes que los pueblos en los que se celebraban las contiendas. Su rival era un chico de diecinueve años que había nacido en Teruel, pero al que todo el mundo llamaba El Mexicano porque peleaba cubriendo su rostro con una máscara. Una máscara con la forma de una calavera.
Estaba previsto que El Mexicano perdiera el combate. Mi padre tenía que subirse a la tercera cuerda de una de las esquinas, cargar a su rival en la espalda y lanzarlo de vuelta al ring, pero la suela de su bota resbaló al pisar la segunda cuerda y los dos se precipitaron contra la lona. Mi padre se dislocó el hombro derecho, El Mexicano ganó el combate y la carrera deportiva de Mastodonte se fue por el desagüe.
No del todo.
Después de la caída lo operaron y tras nueve meses de rehabilitación volvió a pelear. Dos veces. Pero nada fue como antes. Tuvo que dejarlo porque el dolor era más grande que sus ganas de seguir luchando. A mi padre se le daba bien pelear, pero acabó perdiendo el combate más importante de su vida. Perdió cuando lo tenía todo de cara para ganar. Supongo que con esa misma frase se podría resumir toda su biografía.
*
La primera mentira que parecía verdad en la vida de mi padre fue la lucha libre.
Cada fin de semana viajaban a un pueblo distinto y peleaban. Los combates parecían reales. Los luchadores saltaban por los aires y se golpeaban en la cara y en el torso y los golpes parecían golpes de verdad porque sonaban como suenan los golpes de verdad. Los días previos a la velada entrenaban los movimientos. Repetían cada llave decenas de veces hasta que podían llevarla a cabo sin dañar a su contrincante. Todo parecía real, pero era de mentira.
Lo más difícil de la lucha libre no es golpear fuerte, lo más difícil de la lucha libre es vender el golpe. Mi padre siempre usaba ese término: «Vender el golpe». Yo no lo vi pelear, pero años después, cuando era un niño, mirábamos los combates del wrestling americano en la televisión. Los emitían los domingos por la mañana. Nos sentábamos frente al televisor durante una hora. Mi padre se colocaba al borde del sillón, con los codos apoyados en las rodillas, y les daba indicaciones a los luchadores de la pantalla con la misma vehemencia y precisión con la que un entrenador de fútbol dirige a su equipo desde la banda. Yo no decía nada. Me sentaba junto a mi padre y miraba en silencio a Ric Flair y a Shawn Michaels y a Roddy Piper y a Hulk Hogan y a Bruno Sammartino y a Bret Hart golpeándose los unos a los otros mientras mi padre les decía lo que debían hacer para que todo pareciera real, aunque fuera falso.
Mi padre no dejaba de hablar durante la hora completa que duraba el programa. Les daba indicaciones a ellos y me contaba anécdotas a mí. Me decía cosas como que Owen Hart era el hermano de Bret Hart y que se mató accidentalmente al inicio de una pelea. No se murió tras recibir un golpe ni nada por el estilo. Se mató de camino al ring. Se mató solo. Llevaba puesto un arnés y un cable metálico anudado al arnés. El cable metálico debía elevarlo del suelo para que su entrada fuera tan espectacular como un número de magia de David Copperfield, pero algo salió mal y la argolla que unía el cable al arnés se rompió y Owen Hart se precipitó contra el suelo y se partió el cuello. Al principio la gente creía que todo estaba preparado, que aquello parecía real, pero que era de mentira, así que comenzaron a aplaudir y a vitorearlo. Para cuando se dieron cuenta de la situación, Owen Hart ya llevaba un buen rato muerto. También me dijo que André el Gigante había nacido en Grenoble, que su vecino era el escritor Samuel Beckett y que solía llevarlo en coche al colegio cada mañana.
Lo difícil era vender el golpe. Eso decía mi padre. Vender el golpe consistía en que el público creyera que realmente te habían lastimado. La forma en que encajabas cada puñetazo, en que caías a la lona o en la que te revolvías de dolor, era lo que diferenciaba a un buen luchador de un aficionado. Mi padre era un buen luchador. Lo fue siendo Mole y lo fue siendo Mastodonte. Él tenía que haber ganado la pelea contra El Mexicano. Pero no ganó. Se resbaló y se dislocó el hombro y se quedó tendido sobre la lona bocarriba, como una cucaracha que se ha girado accidentalmente y no puede continuar su camino. El Mexicano tenía diecinueve años. Aquel combate era su tercer combate. No tenía muy claro lo que debía hacer ante una situación como esa, así que se tumbó sobre Mastodonte y el árbitro golpeó con la palma de su mano derecha tres veces contra la lona y el combate terminó.
Hay una regla no escrita en la lucha libre: si uno de los luchadores se daña durante la contienda, el otro debe hacer todo lo posible para ayudarlo a ganar el combate. Si uno de los luchadores se daña durante la contienda, debe salir victorioso. Mi padre lo sabía. Lo supo durante el tiempo en que fue Mole y lo supo durante el tiempo en que fue Mastodonte. Pero El Mexicano solo era un chico de diecinueve años y mi padre pesaba ciento treinta y siete kilos y estaba tumbado bocarriba sobre la lona y no había manera de hacer que se levantara, así que lo único que se le ocurrió fue colocarse sobre él para que todo terminara.
*
Nos sentamos en un banco de madera y damos de comer a los patos de madera. Lanzamos migas de pan al lago artificial. Lo hacemos los dos. Al principio lo hace él solo, pero después me pide que lo ayude y yo lo ayudo. El pan se lo consigue Flora. Eso es lo que me dice.
—Me lo consigue Flora —me explica moviendo la bolsa de plástico de su regazo para que la mire—. Si no fuera por Flora nadie se preocuparía de los patos. Ni de mí tampoco.
Mi padre me habla de Flora y me pide que lo ayude a dar de comer a los patos de madera que flotan sobre el agua del lago artificial. Y yo lo ayudo. El agua se llena de pan como una sopa de ajo y me pregunto quién será la persona encargada de limpiarla cuando la visita termine y yo vuelva al coche y mi padre regrese a su habitación. También me pregunto si mi padre sabe que los patos de madera son de madera o si realmente cree que son reales. Me lo pregunto a mí mismo, pero no se lo pregunto a él. Creo que no lo hago porque me dan miedo las dos posibles respuestas. Mi padre me cuenta que Flora recoge los restos de pan de la comida y los mete en una bolsa de plástico y luego se los da. A decir verdad, mi padre me cuenta que Flora recoge los restos de pan de la comida y los mete en una bolsa de plástico y luego los deja en la puerta de su habitación. Me lo explica aunque yo no tenga el menor interés en la historia. Me dice también que por ese motivo se levanta antes que su compañero de cuarto, porque teme que un día él se despierte primero y le robe el pan.
—Flora es la cocinera —me aclara después de haber estado hablando de ella alrededor de diez minutos—. Es negra, pero cocina muy bien —me asegura, como si estuviera citando cosas incompatibles—. Hoy hay macarrones. Macarrones con verduras. Creo. A mí me gustan con queso, pero aquí no nos dejan comer queso.
Seguimos lanzando migas de pan al lago artificial un buen rato. Lo hacemos en silencio. Aparece un hombre. Lleva un pijama. O un chándal. No puedo ver bien su ropa porque cruza por delante de nosotros corriendo. Mi padre no levanta la cabeza para mirarlo, sigue concentrado en sus patos de madera. Y es así, con la vista fija en otro lugar, como me explica que se trata de Jonás y que cada tarde hace lo mismo. Cruza corriendo el jardín porque su hijo murió en un accidente de avión y eso fue lo que hizo cuando lo llamaron para darle la noticia: salir corriendo. Su hijo se mató en un accidente de avión a más de tres mil kilómetros de distancia y lo único que se le ocurrió hacer fue ponerse a correr.
—Tres mil kilómetros son muchos kilómetros... —dice mi padre—. Quizá por eso siga corriendo.
Jonás no se detiene, pasa por delante de nosotros unas dos o tres veces más. Corre en silencio. No grita ni hace aspavientos, pero tampoco corre como si estuviera haciendo ejercicio. Lo hace como alguien que llega tarde a una reunión y, a mitad de camino, descubre que se ha dejado el cuaderno de notas en casa y debe regresar a por él. Así corre Jonás. El pan se acaba. Mi padre sacude la bolsa, deja caer las últimas migas sobre el césped de plástico y la dobla en triángulos. Un triángulo sobre otro triángulo. Hasta que la bolsa adquiere un tamaño tan pequeño que puede guardársela en el bolsillo del pantalón. Se pone de pie y yo sé que eso significa que la visita ha terminado. Lo acompaño a la puerta de entrada a la residencia. Jonás sigue corriendo a nuestro alrededor. Le pregunto entonces a mi padre si cree que Jonás está loco. Él niega tajantemente.
—No está loco —me asegura—. Es solo que está solo.
*
A mi padre lo abdujeron los extraterrestres en dos ocasiones. No eran grises ni tenían cabezas con la forma de una pera de conferencia invertida. Eso decía mi padre. Decía que no eran grises ni tampoco verdes, pero no aclaraba cómo eran. Cuando ocurrió por primera vez tenía veintitrés años y trabajaba como mozo en una ferretería. Mi padre tenía veintitrés años y vivía en Alameda del Valle o en Garganta de los Montes —o en cualquier otro pueblo pequeño de la Sierra— y trabajaba en la ferretería de su tío Camilo. En la ferretería estaban Camilo y mi padre, pero solo trabajaba mi padre porque a Camilo le faltaban los dos brazos. El izquierdo y el derecho. Ambos. No se los amputaron a la vez, pasaron más de treinta años entre una pérdida y la otra. Primero perdió el izquierdo. Cuando tenía doce años. Estaba jugando con una pelota de trapo en la calle y se tropezó y se cayó al suelo y un coche le pasó por encima. Justo por encima del bíceps de su brazo izquierdo. Más de treinta años después perdió su brazo derecho en una fresadora de metal. Hay que tener muy mala suerte o ser muy imbécil para perder el brazo derecho después de haber perdido el izquierdo. Eso solía decir mi padre cuando —muchos años después de haber trabajado para él— se refería a Camilo.
Camilo dirigía el negocio y le decía a mi padre lo que tenía que hacer y, cuando había que preparar un pedido, mi padre cogía las tuercas o los clavos o los tornillos e iba formando un montoncito con ellos sobre un rectángulo de papel de estraza y Camilo los contaba. Mi padre dejaba un tornillo sobre el papel de estraza y Camilo decía: «Uno». Mi padre dejaba otro tornillo sobre el papel de estraza y Camilo decía: «Dos». Y así hasta que terminaban.
Camilo no se encontraba en la ferretería cuando ocurrió por primera vez. Mi padre estaba barriendo. Todavía llevaba puesto su guardapolvos azul. Estaba barriendo el suelo de linóleo de la ferretería con una escoba de crin de caballo y un instante después se encontraba en mitad del monte. Tumbado sobre la arena y los hierbajos, la mitad de su cuerpo sobre el suelo y la otra mitad, de cintura hacia abajo, dentro del río Lozoya. Mi padre creía que no había pasado más de un minuto entre un momento y otro. Lo creyó hasta que miró su reloj de pulsera y comprobó que habían transcurrido diecisiete horas. Eso es todo lo que recuerda de su primer encuentro alienígena. Recuerda que estaba barriendo el suelo de la ferretería con una escoba de crin de caballo y que un instante después se encontraba tumbado sobre la hierba con las piernas dentro del río Lozoya. Lo despertó el agua porque era invierno y estaba helada.
A decir verdad, de no haberse producido la segunda abducción, mi padre nunca hubiera relacionado ese extraño acontecimiento con los alienígenas.
Mi abuelo era rejoneador y, cuando mi padre se despertó en medio del monte con las piernas dentro del río Lozoya, no estaba en casa, estaba matando toros en un pueblo de Tarragona. Mi abuela buscó a mi padre sin descanso durante toda la noche. Lo hizo sin parar. Sin dormir ni un solo minuto. Mi abuela fue a casa de Camilo. Camilo y su mujer también se pusieron a buscarlo. No lo encontraron. Apareció solo. Llegó a casa andando, con la ropa todavía mojada. Estaba asustado, aunque no sabía por qué. Mi padre ya medía cerca de dos metros y pesaba más de cien kilos a los veintitrés años, pero cuando vio a su madre se puso a llorar y ella lo abrazó y lo besó en la frente y le preguntó qué le había pasado y mi padre dijo que no lo sabía. Dijo que no sabía lo que había ocurrido y continuó llorando.
Mi abuelo regresó dos días después. Mi abuela no le contó lo ocurrido porque sabía lo que pasaría si lo hacía. No fue necesario. Lo hizo Camilo. Camilo le dijo que mi padre había desaparecido y que no se había presentado al trabajo y que él no podía hacerlo todo solo porque no tenía brazos y que alguien debía meter en cintura a aquel chico. Mi abuelo llegó a casa y no hizo ninguna pregunta. A mi abuelo no le gustaba demasiado hablar. A mi abuelo le gustaba montar a caballo y clavar su rejón en el lomo de un toro y salir a cazar con Furia, que era un braco de Weimar de siete años al que no dejaba entrar en casa y que dormía sobre el felpudo. Mi abuelo atravesó el pasillo, dejó el equipaje bajo el umbral de la puerta del salón y no preguntó nada; solo agarró a mi padre por la oreja, retorciéndola entre sus dedos, y le dijo:
—Si lo vuelves a hacer te mato, hijo de perra.
Mi abuelo era rejoneador y la bolsa que había dejado bajo el umbral de la puerta del salón estaba llena de ropa manchada de sangre y de dos orejas envueltas en papel de charcutería; así que, cuando trece días más tarde volvieron a abducirlo los extraterrestres, mi padre supo que regresar a casa no era una opción.





























