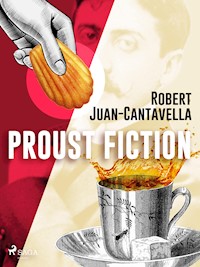
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Proust Fiction» es una recopilación de ocho relatos del escritor Robert Juan-Cantavella. Estos cuentos equivalen a otras tantas fábulas de una actualidad apabullante. Una actualidad vista con un ojo personalísimo, osado, distorsionador. La aparente discontinuidad del texto deja entrever el rigor de las «operette morali», y la imaginación del autor, entre festiva y apocalíptica, pone en escena tanto a los gigantes del «Quijote» como su versión de «Casa tomada». O inserta a Proust y a Marinetti en una finísima reflexión acerca de la naturaleza misma de la escritura. Robert Juan-Cantavella irrumpe en la escena literaria de un modo tan sorpresivo como contundente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert Juan-Cantavella
Proust Fiction
Libro de relatos
Saga
Proust Fiction
Copyright © 0, 2022 Robert Juan-Cantavella and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726776737
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Proust Fiction
«Mi capitán añadía que cada bala que salía de un fusil tenía su esquela»
Jacques le Fataliste Denis Diderot
«Con el permiso de vuestra señoría, dijo Trim, el rey William opinaba que todo en este mundo nos está ya predestinado; hasta tal punto, que a menudo decía a sus soldados que ‘cada bala lleva consigo su esquela’.»
The Life and Opinions of Tristram Shandy Lawrence Sterne
1
Giacomo Marinetti fue un insensato. Un atolondrado, un loco, añadirán aquellos que sienten vértigo con sólo mirar su vida, ahora ya, de una sola vez. Lo cierto es que fue un genio. Uno de esos espíritus superiores a quienes tanto cuesta llevar una vida ordenada. Giacomo Marinetti fue un pionero. Por eso le costó tantos escándalos vivir. Porque hay dos formas de pasar por la vida, y él eligió la difícil.
A su primer juicio, Giacomo Marinetti acudió todavía en pañales. No iba a ser el último, ni tampoco el más fructuoso. Si hay que dar crédito a los archivos de aquel juzgado italiano, numerosos testigos –entre ellos algunos de sus familiares y unos cuantos médicos– echaron por tierra la versión de los padres, a saber, que «el niño cayó al suelo porque se le escapó al médico justo cuando se disponía a asomar su cabeza al mundo. Se le escurrió el tobillo» y, según testificó su padre, «quedó anclado al cuerpo de su madre por mediación de su nariz, que ejerció de ancla imprimiéndole al pobrecito un movimiento pendular que acabó con su delicado cuerpo en el suelo». Giacomo Marinetti se habría precipitado como un jarrón chino y, a resultas de las lesiones, habría acabado perdiendo por completo el sentido común. Si el caso nunca fue reabierto no es más que por un afán oscurantista, ya que durante años ese triste episodio ha servido a muchos de sus detractores para afianzar una acusación del todo injusta. Pero no es cierto. Ni Giacomo Marinetti sufrió daños cerebrales de alguna relevancia ni es verdad que su obra poética esté tocada por el halo de la locura. Por lo demás, su muerte fue igualmente imprevista. Giacomo Marinetti murió de un dolor de garganta. Antes de eso había viajado, estudiado y trabajado tanto como puede hacerlo un hombre honrado; engendró dos hijos y saboreó, aunque en menor medida de lo merecido, las mieles de un éxito confuso y de cierta notoriedad pública. Lo que pasó entre tanto, antes de expirar desde su inmensa soledad en lo alto de una silla de ruedas y después de haberse partido la crisma en un incidente que –doy fe de ello– nunca tuvo lugar, lo que este hombre hizo y las cosas que le pasaron, igual los golpes de suerte que los trances desafortunados y, ante todo, sus grandes muestras de lucidez, todo tuvo un único objetivo: la poesía.
Así que nació, y aunque lo habían criado con mucha generosidad y un gran cariño, con apenas quince años abandonó su Italia natal para consagrar su existencia a las artes. Quizá esto explique su añoranza, pues tras tomar conciencia plena de su destino y asumir el peso de su apellido, Giacomo Marinetti empezó a entrevistarse a sí mismo no menos de una vez por mes: «La familia es siempre lo primero», solía entonces responder. Giacomo Marinetti fue un hombre triste y melancólico pero fue ante todo un intelectual precavido. Así es, más que por hobby grababa aquellas cintas por precaución, adivinando que en el futuro sus opiniones habrían de ser de un interés excepcional, y sin otro propósito que el de facilitar sus investigaciones a todos aquellos que, como tantos venimos haciendo, habrían de buscar en ellas alguna luz para dar explicación de una propuesta poética tan asombrosa como iba a ser la suya. Por eso Giacomo Marinetti se grababa en vídeo y luego montaba los planos dando a entender que había dos Giacomos. «La familia es siempre lo primero, y yo he de cargar por herencia con la responsabilidad de ser un gran poeta –dice en una cinta datada en 1998, mientras mira a cámara sin ningún pudor–, lo fue mi abuelo, y ahora es mi turno.» Y en verdad asumió Giacomo Marinetti tan ambicioso propósito, pues dedicó su vida entera a la poesía. La poesía, por su parte, no le ofreció tanto a cambio, o acaso fue su mala suerte. Pero lo cierto es que lo intentó, y su obra y todas las cintas de video que la glosan están ahí para demostrarlo.
Ya de muy joven empezó a prepararse en silencio. En su etapa parisina alquiló un pequeño apartamento y se encerró a estudiar durante años. Después siguió viajando y al final se armó de la tecnología más insólita y se dispuso a cometer un atentado poético que habría de sobrecoger al mundo: un acontecimiento tan sorprendente que, de no equivocar la época, hubiese llevado su nombre al lugar privilegiado que le correspondía por familia y por mérito propio; una épica nueva que, al cabo, hubo de propiciarle tantos problemas y una ventura cargada de tantos estropicios y desconciertos que, en verdad, su vida fue desafortunadamente curiosa, pero fue ante todo decisiva.
Antes de entrar en prisión, los recitales poéticos de Giacomo Marinetti eran el resultado de introducir un texto en su portátil, aplicarle un traductor on-line un par de veces, por ejemplo del francés al inglés y luego del inglés al castellano (algún día habrá que estudiar en qué momento y por qué razón Giacomo Marinetti abandonó para siempre su lengua materna, el italiano, la lengua en que sus padres le habían enseñado cuanto sabía), y reproducir el resultado mediante otro programa. Todos ellos bastante simples. Giacomo Marinetti se obstinó desde el principio en no utilizar textos propios, así que trabajaba en colaboración con otros escritores que aportaban los textos originales, la materia prima. El procedimiento era sencillo. Tras la segunda traducción, Giacomo Marinetti seleccionaba el texto para después copiarlo, pegarlo en un segundo programa y darle al play. Entonces su ordenador, equipado con un sistema de altavoces que nunca alcanzó la potencia que Giacomo Marinetti soñara, recitaba el texto emitiendo una secuencia de palabras pregrabadas que él era capaz de reproducir según diferentes patrones de habla y a tres velocidades distintas. Mientras tanto, Giacomo Marinetti, de cuerpo presente junto a su invento y vestido para la ocasión, guardaba silencio, un silencio de muertos. En sus entrevistas insistía en que no había otra forma de resucitar «el cadáver ya frío de la poesía contemporánea, amortajada», decía, «por tantas manías estilísticas, tanta máscara y tantas culpas que ya no está en disposición de responder más que a un tratamiento de shock». Nadie le entendía muy bien. Pero Giacomo Marinetti contaba con ello.
En pocos meses ya había llevado aquella máquina a sus últimas consecuencias, a lo que él dio en llamar la «colaboración unilateral». Pero no nos dejemos engañar por la rotundidad de las palabras, pues el suyo no fue nunca un plagio al uso. Se trataba más bien de una investigación, una búsqueda incansable de la esencia, un rastreo minucioso del puro hecho literario. Igual que tantos otros autores interesados como él en el grado sumo de lo irreal, Giacomo Marinetti había optado por la aniquilación del yo. Pero no contento con desarmarlo en heterónimos o despojarlo hasta del último de sus atributos y caprichos, Giacomo Marinetti se había decidido por su completa aniquilación. De ahí su negativa rotunda a escribir los textos que habían de convertirse en poemas suyos.
Aunque Giacomo Marinetti había ideado aquella máquina con un interés puramente intelectual, tratando de inscribir su trabajo en la línea de las propuestas más beligerantes de las vanguardias, en poco tiempo acabó sintiendo auténtico asco con sólo imaginarse escribiendo sus propios poemas, y con honesta rotundidad y una clarividencia subyugante llegó a la convicción de que el poema no empieza a surgir sino con trabajos muy posteriores a su redacción. Es así como acabó convirtiéndose en el técnico de montaje de sus poemas.
Normalmente los textos los robaba, y para robarlos Giacomo Marinetti echó mano de tantas argucias y tan sofisticadas, que harían falta varios libros sólo para dar cuenta de las más insospechadas. Baste decir que en cierta ocasión, Giacomo Marinetti entrevistó a «Marinetti, técnico de montaje», pues esta era exactamente su forma de concebirse como escritor, como poeta. «Dígame, señor Marinetti», se preguntó entonces Giacomo Marinetti, «¿puede aclararme a qué se refiere usted cuando reivindica la figura de Frederick Winslow Taylor, autor de Una serie de impresiones, como precursor de la única poesía que es posible hoy en día?»
De ahí la confidencialidad 1 con que su particular método le obligaba a comportarse. Y no es que Giacomo Marinetti tuviese ningún miedo a ser desenmascarado –nada de eso–, pues en tal caso su apología del plagio habría perdido toda la crudeza ideológica que tan atractivo hacía su trabajo, y eso Giacomo Marinetti lo sabía. Sin duda no era eso. Simplemente pensaba que el poema era suyo. Eso es todo. Y que si nadie pedía explicaciones al escultor por tomar sus piedras de esta cantera o de aquella, tampoco él tenía por qué darlas. El poema le pertenecía y punto. De ahí que soliese referirse a su antiguo autor como el escriba. Él mismo lo había plagiado. El resto era secundario.
Su éxito más rotundo lo obtuvo Giacomo Marinetti al recitar con su ordenador un texto robado, aplicándole su traductor un par de veces y dándole al play. El resultado era siempre la misma distorsión de ideas, errores y palabras. El texto en cuestión lo había sustraído dos años antes. Entonces le llamó mucho la atención porque creyó reconocer en él la huella de algún otro escritor. No estaba seguro de qué se trataba exactamente, pero algo de lo que leyó en aquel papel le traía a la memoria otro texto, uno que él conocía bien, pero que entonces fue incapaz de recordar. Y aunque le divirtió desde el principio la idea de plagiar un texto que era a su vez un plagio, Giacomo Marinetti no pudo asegurarse hasta mucho tiempo después. Porque esa misma noche llegaron a por él.
Estaba dormido cuando el primero de ellos rompió la puerta de la habitación y entró con los pies por delante. Los otros tres irrumpieron a su señal. Uno de ellos no iba armado. Giacomo Marinetti no entendió nada pero trató de salir de allí. Tras forcejear con el más pequeño, el policía que no parecía ir armado le abrió la cabeza con la culata de su revólver. Fue detenido y el juez, poco amigo de la poesía experimental y en general de cualquier tipo de infracción, no supo o no quiso entender el sentido de su poética ni la mecánica de su artilugio, de tal forma que sacó unas conclusiones muy lejanas a la realidad de los hechos y lo condenó sin remilgos.
No hizo falta un gran esfuerzo para comprobar que, en efecto, aquel poema partía de un texto que le había sido sustraído, apenas dos años antes, a un joven escritor francés.
El escritor joven jamás lo denunció pero a su muerte, los herederos, concretamente su hermano y la esposa, tras unas pocas pesquisas y algunos sobornos, acabaron averiguando que Giacomo Marinetti había robado aquellos papeles después de invadir la casa del citado escritor joven en compañía de un tropel de vecinos con los que, al parecer, poco tiempo después perdió todo contacto.
A pesar de que todas las pruebas le inculpaban, Giacomo Marinetti no perdió su aristocrática y graciosa arrogancia de poeta experimental. Fue así como levantó de un salto y subió al estrado para advertir al juez de que le estaba haciendo un flaco favor a su descendencia, pues la historia dictaría sentencia mucho después de hacerlo él mismo –«Todos responderemos tarde o temprano ante la historia», dijo exultante– y sus descendientes tendrían que cargar, sin culpa alguna, con la deshonra de llevar su maldito apellido de juez. «La familia es lo primero, Geoffrey», le decía levantando el dedo índice como un predicador. «Debes cuidar tu apellido porque sólo es tuyo de forma transitoria y quedará manchado si como ya sucediera con Sócrates, con Galileo y con tantos otros, te atreves a condenarme. Soy el poeta más grande de nuestros tiempos, Geoffrey. Tú lo sabes.»
Cuatro años, dos meses y un día más tarde salía a la calle con energía renovada y «La magdalena» entre ceja y ceja. Con su paso por presidio, el gran poema de Giacomo Marinetti no había hecho más que empezar a funcionar, y una vez pagada su deuda con la justicia era definitivamente suyo. Y si era su poema, «La magdalena» no era ya un plagio, o no sólo un plagio, pues Giacomo Marinetti firmaba algo que legalmente le pertenecía. Por tanto, salía de su injusto cautiverio un nuevo Giacomo Marinetti, poeta con los papeles en regla. Con todo calculado.
«La magdalena» había dado la primera voltereta.
Y así sucedió que cuando la sombra del plagio parecía alejarse de aquel poema decisivo para la historia de la poesía contemporánea, es decir, tras resolverse que él era su autor legal pues lo había pagado con cuatro años de su vida, y dispuesto como estaba a entrar en la historia, Giacomo Marinetti anunció públicamente que estaba dispuesto a abrir lo que él llamó la segunda puerta del poema. Convocó a sus incondicionales, a la prensa, a los más de dos mil incautos que tenía fichados en su cuenta spam, y citó a todos en la misma taberna en que recitara «La magdalena» por vez primera, apenas cinco años atrás. Después de todo este tiempo, el poema daría por fin su segundo paso en un plan cuidadosamente urdido hacía ya casi seis años. 2
Así que ahí tenemos a Giacomo Marinetti, abriendo la segunda puerta de su poema, dándole otra vuelta a la tuerca de la copia impune, afirmando sin reservas que el texto del joven Marcel, cuyo plagio lo había llevado a la cárcel, era a su vez otro plagio, y asegurando que él, el gran Giacomo Marinetti, depositario de la última esperanza de la poesía experimental, iba a sacar a la luz pública las pruebas que lo demostrarían.
Entonces se subió a la pequeña tarima de la taberna.
Fue un 18 de mayo de 2009.
Esperó a que el aforo dejase de aplaudir y dijo sólo estas palabras:
–Yo acuso...
Hizo una breve pausa:
–... a José Ángel Valente. 3
2
Tenemos que vivir con nuestra parentela, sea ella como sea, dijo. Al fin y al cabo, somos esa parentela, dijo, yo soy al fin y al cabo, dentro de mí, todos ellos juntos.
Thomas Bernhard
Cuando le dijo que sólo quería entrar a charlar un rato se dio cuenta y trató de cerrar de un portazo, pero encontró su pie. Esforzadamente agachado, apoyando el hombro en el picaporte y empujando también con la cabeza, Marcel trataba de evitar lo inevitable y sudaba. Pasaron unos pocos segundos y el pie no se había movido un ápice. Marcel seguía sudando. Tras la puerta, a su vecino parecía no disuadirle su obstinada negativa. Pasaron otros pocos segundos, los suficientes para extenuarlo. Y Marcel cayó al suelo. El vecino entró entonces en su casa sin siquiera mirarlo.
–Cristo en casa de Marta y María, de Han Van Meegeren –dijo el vecino al entrar, señalando el cuadro que Marcel tenía colgado en el recibidor–, ¿no es cierto? Sí, sí lo es. ¿Le interesa el barroco centroeuropeo? Veo que no le ha puesto marco. Es una opción, no lo niego. Y este espejo, con esas líneas tan toscas... ¿Se ha fijado en la cantidad de polvo que puede acumular un objeto en posición vertical? Su espejo, amigo mío –y cuando le dice «amigo mío» aparta la cabeza de Marcel con el pie para enfilar el pasillo rumbo al cuarto de estar–, su espejo desafía la ley de la gravedad. Aunque quizá sea usted de otra opinión, todo podría ser, y le parece que está bien tenerlo tan sucio. Como le intentaba decir cuando me cerró la puerta en las narices, le robaré sólo unos minutos. Pero levántese, hombre de Dios –y al decir «hombre de Dios», se sienta en el sofá y enciende un gran cigarro–, levántese y venga conmigo. ¿Le molesta que me siente?
Nunca se esconde lo suficiente. Por más que lo intenta sus vecinos siempre dan con él. Seguramente lo huelen. Es evidente que husmean cada rincón con la eficacia de un oso hormiguero y, tras aislar los diferentes componentes de su aroma corporal, sumarlos al agua de colonia que utiliza, a su marca de cigarrillos, de detergente y de after shave, es posible hasta que hayan obtenido algo así como su patrón odorífero, un modelo casi exacto. Seguro que le han seguido en el súper. Como no los conoce a todos sería imposible darse cuenta. Sin el mínimo peligro por su parte, podrían seguirlo con cámaras ocultas y anotar hasta su más leve vacilación. Además, nunca bastaría con conocer a cada uno de ellos. Podrían llamar a sus primos. Incluso a todos y cada uno de los amigos de sus primos. ¿Por qué no? Las formas en que los vecinos pueden alterar la vida de una persona normal son infinitas. Sumándolos a todos deben de ser varios miles de espías. De proponérselo, hasta podrían tramar un plan de vigilancia continuo para seguirlo las veinticuatro horas del día. Es probable que se turnen para no perderle la pista. Cada vez resulta más evidente que han puesto en marcha una base de datos en la que van anotando todo.
En cualquier caso, aunque los vecinos no llegaran nunca a llamar a sus primos sería suficiente con vigilar la escalera para saber si está en casa o ha salido, y semejante seguridad a Marcel lo aturde. El terror le agarrota el cuerpo y las ideas con sólo intuir las sombras de sus vecinos. Debe mantenerse alerta porque al mínimo descuido se cuelan en casa como por accidente, en voz baja. Entonces se sientan, ponen los pies encima de la mesa, fuman cigarros habanos y ven películas.
Sólo una vez se había atrevido Marcel a levantarles la voz: la primera. Fue al poco de llegar al piso. Todavía se estaba instalando. Llamaron al timbre, abrió y lo convencieron para que les dejase entrar. Querían darle la bienvenida. Marcel fue entonces a la cocina a sacarles un refrigerio y los vecinos, husmeando entre las cajas de cartón de la que había hecho la mudanza, encontraron una película y se apresuraron a ponerla. Cuando Marcel regresó de la cocina con una apetitosa bandeja de pastas y un poco de té, encontró a sus vecinos abarrotando los dos pequeños sofás y mirando embobados una película. En la tele:
Plano corto de John, de perfil. Al fondo del bar, sentados en sillones acolchados de escai rojo, un hombre de pelo canoso y una mujer que parece más joven. En la pared dos cuadros. Dos cuadros desenfocados porque en primer plano está John, con melena y pendiente y moviendo las manos al hablar.
John: Samuel, audi quod hodie mane actum est; mihi conuenit: mirum fuit, sicut in aqua uinum conuertere, sed…
Plano corto de Samuel, también de perfil. Apenas da tiempo a ver que la camarera bajita y rechoncha que pasaba mientras le hablaba a John se ha esfumado de repente. Se ven, como antes, los asientos rojos y acolchados, y una cristalera adornada con plantas. Las de Samuel son unas largas patillas que parecen no encontrar su fin ni cuando llegan al bigote. Los ojos le brillan. Resulta convincente. También mueve las manos, pero de una forma más tranquila. El plano apenas dura un segundo.
Samuel: Miracula maxime uaria sunt, John.
Contraplano de John, que pasa de ser el gallito, de tener todo controlado (por lo menos él pensaba que lo tenía todo controlado, nunca hubiera imaginado que aquel comentario, «sicut in aqua uinum conuertere», podría llevarlo tan lejos. Pero así ha sido, mucho más lejos de lo que él esperaba, tanto que al final John no tiene ya nada controlado. Sólo planteó el tema por educación, aquello era casi un ejercicio retórico, pero Samuel se lo había tomado en serio. En fin, podría decirse que es el mismo plano de antes, pero sus ojos brillan menos ahora. Levanta el dedo con energía porque no se resigna a perder la razón) a suplicar como un colegial.
John: Age modo, uir, ne ita mihi loqueris.
La protagonista absoluta de este plano es la mandíbula de Samuel, moviéndose en el vacío de un paisaje que sigue siendo el mismo bar de carretera. Samuel sabe que tiene la sartén por el mango, por eso sus ojos brillan cada vez más. Sus manos siguen moviéndose igual de suave. Le dice a John que no deberían asustarle sus respuestas.
Samuel: Si mea responsa tibi terrent, John, tum eae quaestiones non tibi faciendae essent.
John actúa sincopado, hace una pausa y es entonces cuando se escucha la voz del Sr. Naranja, al fondo, casi tan desenfocada como la pareja sentada en el escai rojo.
John: Ibo defaecare.
John coge sus cosas y se levanta dando un giro que sirve para encadenar un plano más amplio. Está furioso, no deja de moverse, piensa un poco y le dice que quiere preguntarle algo.
John: Quandam rem a te rogare uolo.
Hasta tal punto estaban absortos los vecinos en la discusión de los dos gángsters de la película, que sólo advirtieron la llegada de Marcel cuando este dejó caer la bandeja de pastas al suelo y se abalanzó sobre la tele.
En ese mismo instante, un contraplano picado de Samuel, con su taza de café entre las manos. Parece sorprendido por la actitud de John. Le escucha casi por cortesía. Apenas 0.6 segundos de plano.
John: Vbi id consilium cepisti? dum ea dulciola edisti?
Y la respuesta se plantea desde el mismo contraplano picado de antes. Samuel sigue igual de tranquilo. Por muy amigo que sea, sabe que poco importa lo que diga John. Si quiere dejar la vida de gángster así será, se ponga como se ponga. Por eso contesta tan tranquilo. Al fondo, en otra mesa, dos o tres personas sentadas.
Samuel: Ita, cum dulciola huc sedens emerem, meam potionem calidam biberem atque hunc casum recognoscerem, caput meum id quod madentes claritatis tempus uocant habuit.
Justo antes del cambio de plano, Samuel muerde la magdalena. Cambia el plano y reaparece John, otra vez en contrapicado.
John: Vae tibi... hoc prosequemur.
John se marcha a cagar y entra un plano de Samuel que tras unos segundos se acerca a su rostro. Samuel sorbe por fin el café, queda pensativo, y de nuevo su mandíbula retoma el protagonismo de la imagen.
Plano viñeta del Sr. Naranja y Honey Bunny.
Honey Bunny: Sr. Naranja, amo te.
Sr. Naranja: Honey Bunny, amo te.
El Sr. Naranja se levanta y la cámara enfoca desde abajo su escorzo de bandolero pop, pistola en mano y con toda la luz de la cristalera como fondo. Camisa desabrochada, camiseta negra y jeans azules. Silencio en la sala.
Sr. Naranja: Omnes astate! Hoc furtum est.
Ante la indiferencia que los intrusos demostraron primero a sus argumentos y luego a sus gritos y aspavientos, Marcel paró el vídeo, escondió la cinta bajo su batín y cogió también una caja llena de libros y de papeles. Los vecinos le siguieron entonces con la mirada, sin decidirse entre sentir miedo o pena. Marcel salió de allí a empujones y no advirtió que un pliego de folios le caía de entre el botín recobrado. Sin ser visto, uno de los vecinos se apoderó del pliego y se lo escondió.
Era Giacomo.
Dos días más tarde Marcel se había hecho instalar una caja fuerte en la que confinó aquella cinta junto con algunas películas más y unos cuantos libros.
Siete de ellos, Noches blancas, El desierto de los tártaros, La náusea, Sobre los acantilados de mármol, Oblomov, La subasta del lote 49 y las Divagaciones de Mallarmé, tenían una de sus páginas dobladas, y, en cada una de ellas, un párrafo subrayado.
En el primer libro se podía leer: «Pero ese instante es efímero, y acaso al día siguiente vuelve uno a encontrar los mismos ojos pensativos y lánguidos de antes, la misma cara pálida, iguales movimientos dóciles y cohibidos, e incluso un deje de arrepentimiento, un rastro de nostalgia y de pesar por aquella momentánea distracción... A uno le da pena que se haya marchitado tan pronto y tan sin remisión aquella belleza pasajera, que su brillo haya sido tan equívoco y vano».
En el segundo libro: «Le recordaba, sí, los años lejanos, la dulzura de ciertos domingos, las alegres cenas, la niñez perdida».
En el tercer libro: «Esta mañana, a las ocho y cuarto, cuando salí del hotel Printania para ir a la biblioteca, quise levantar un papel que había en el suelo y no pude. Es todo, y ni siquiera es un acontecimiento».
En el cuarto libro: «Hermano Othón llamaba ‘sorber el tiempo’ a esta manera de observar las cosas».
En el quinto libro: «El sueño detuvo el indolente y lento fluir de sus pensamientos y lo trasladó de inmediato a otra época, lo situó entre otras gentes y en otro lugar».
En el sexto: «–Rediós –dijo–, esto es un plagio, y encima nos han censurado, a Wharginger y a mí, pero al revés.»
Y en el último: «Apenas hube dado la primera calada olvidé los grandes libros que tenía pensado escribir y maravillado, enternecido, respiré el invierno pasado que regresaba. Todavía no había vuelto a tocar a mi fiel amiga desde mi regreso a Francia, y todo Londres, Londres tal como lo viví hace un año, apareció ante mí».
Sólo con aquella caja fuerte pudo asegurarse Marcel de que los vecinos no volverían a fisgonear, de que nadie descubriría el secreto de su obra maestra, las fuentes de las que esta bebía... y es que los vecinos siguieron entrando en su casa.
En ocasiones llegaban y una vez sentados le preguntaban: ¿Le importa que tome un poco de zumo?, tengo la garganta seca. Es por el tabaco, ya sabe. ¿Cuántas veces se ha propuesto Marcel poner las mosquiteras en su sitio? Lo cierto es que muy a menudo. En especial cada vez que su casa se convierte en un avispero de vecinos y él, lejos de ejercer de abeja reina, se ve exiliado a un pequeño cuarto donde trata de seguir escribiendo.
Pero presentémoslo.
Marcel es un joven escritor. Se espera mucho de él. Por eso está preocupado, porque no logra sacarse a los vecinos de la cabeza. Le agobian cada vez que encuentra un decorado para su historia, cada vez que plantea una escena, en cada punto y en cada coma. Así que aun dentro de su propia casa, se ve obligado a esconderse. Noche tras noche, los vecinos parecen sobrevolar el patio interior esperando la menor oportunidad para asomarse como por descuido y atacar en batería de a cinco. Seguro que disponen de un complejo equipo de radar y teledetección –piensa Marcel– «y saben dónde me encuentro en cada instante con sólo enfocar sus receptores al techo del segundo segunda.»
Para cuando Marcel terminó de instalar una mosquitera en cada ventana, la casa ya estaba otra vez hasta arriba de vecinos. La reunión había empezado, así que le pidieron que no hiciese ruido. Escargot, de pie en medio de la salita de estar y visiblemente excitado, trataba de convencer al resto de que no tenía ningún sentido que los libros le fuesen asignados a Marcel.
–¿Acaso no os parece suficiente esa actitud suya tan reservada? Cuando sube las escaleras lo hace de puntillas, tratando de que nadie lo advierta, por eso lleva siempre esas zapatillas, para hacerse invisible.





























