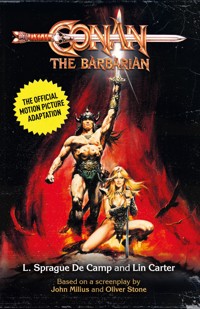Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Colección Popular
- Sprache: Spanisch
Que no caigan las tinieblas es una novela de ciencia ficción estadunidense publicada por primera vez en 1939, en ella se abordan los temas del viaje en el tiempo y la historia alterna. La caída de un rayo transporta a Martin Padway en el tiempo, a la Roma de 537, donde sobrevive a partir de la invención de herramientas y tecnologías pertenecientes a otras épocas históricas. Con una narración ágil, clara, despreocupada y no exenta de comicidad, Sprague de Camp da su propio giro al viaje en el tiempo y la historia alterna, ideal para los jóvenes iniciados en la ciencia ficción.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
COLECCIÓN POPULAR
785
QUE NO CAIGAN LAS TINIEBLAS
L. SPRAGUE DE CAMP
Que no caigan las tinieblas
Traducción DARÍO ZÁRATE FIGUEROA
Primera edición, 1941 Primera edición en español (FCE), 2020 [Primera edición en libro electrónico, 2020]
Diseño de portada: Laura Esponda Aguilar
Título original: Lest Darkness Fall © 1941, L. Sprague de Camp
D. R. © 2020, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios: [email protected] Tel. 55-5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-6809-7 (ePub)ISBN 978-607-16-6764-9 (rústico)
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
Para Catherine
I
TANCREDI volvió a apartar las manos del volante e hizo un ademán.
—… Por eso lo envidio, doctor Padway. Aquí en Roma todavía nos queda trabajo por hacer. Pero ¡pah! Sólo se trata de llenar pequeños huecos. Nada grande, nada nuevo. Y trabajo de restauración. Trabajo para contratistas de obras. De nuevo: ¡pah!
—Profesor Tancredi —dijo Martin Padway, con paciencia—, como dije, no soy doctor. Espero serlo pronto, si puedo sacar una tesis de esta excavación en Líbano. —Puesto que él era un conductor cauteloso, tenía los nudillos blancos por la fuerza con que se aferraba al interior del pequeño Fiat, y le dolía el pie derecho de tanto tratar de empujarlo contra el entablado del piso del vehículo.
Tancredi dio un volantazo a tiempo para esquivar por un pelo a un señorial Isotta. El conductor del Isotta siguió su camino, con pensamientos siniestros.
—Ay, ¿cuál es la diferencia? Aquí todos son doctores, lo sean o no, si me entiende. Y un joven tan inteligente como usted… ¿De qué estaba hablando?
—Depende. —Padway cerró los ojos mientras un peatón apenas si escapaba a su destrucción—. Hablaba de inscripciones etruscas, y luego de la naturaleza del tiempo, y luego de arqueología roma…
—Ah, sí, la naturaleza del tiempo. Ésta sólo es una tonta idea mía, ya sabe. Estaba diciendo que todas esas personas que desaparecen se han resbalado de nueva cuenta por la valija.
—¿La qué?
—Quiero decir el tronco. El tronco del árbol del tiempo. Cuando terminan de resbalarse, están de vuelta en algún tiempo pasado; pero en cuanto hacen algo, cambian toda la historia posterior.
—Suena como una paradoja —dijo Padway.
—No-o. El tronco sigue existiendo, pero donde la persona se detiene surge una nueva rama. Así tiene que ser; de lo contrario, todos desapareceríamos, porque la historia habría cambiado y quizá nuestros padres no se habrían conocido.
—Ésa es toda una idea —dijo Padway—. Ya es bastante saber que el sol puede convertirse en una nova, pero si también es probable que desaparezcamos porque alguien volvió al siglo XII y atizó la lumbre…
—No. Eso nunca ha pasado. Quiero decir que nunca nos hemos desaparecido. ¿Ve usted, doctor? Seguimos existiendo, pero ha comenzado otra historia. Tal vez hay muchas, existiendo todas a la vez en alguna parte. Tal vez no son muy distintas de la nuestra. Tal vez el hombre viene a caer en medio del océano. ¿Qué pasa? Los peces se lo comen y todo sigue como antes. O la gente lo cree loco, y lo silencian o lo matan. De nuevo, no hay mucha diferencia. Pero suponga que el hombre se convierte en rey o en duce… Entonces ¿qué? ¡Presto, tenemos una nueva historia! La historia es una red cuatridimensional. Es una red resistente, pero tiene puntos débiles. Las uniones —los puntos focales, podríamos decir— son débiles. El deslizamiento en sentido inverso, de ocurrir, ocurriría en esos lugares.
—¿A qué se refiere con “puntos focales”? —preguntó Padway. Aquello le sonaba a palabrerío rimbombante.
—Oh, lugares como Roma, donde se intersecan las líneas mundo de muchos acontecimientos famosos. O Estambul. O Babilonia. ¿Recuerda a aquel arqueólogo, Skrzetuski, que desapareció en Babilonia en 1936?
—Pensé que lo habían matado unos atracadores árabes.
—Ah. ¡Nunca encontraron su cuerpo! Ahora bien, muy pronto Roma podría volver a ser el punto de intersección de grandes acontecimientos. Eso significa que, una vez más, la red está debilitándose en este punto.
—Espero que no bombardeen el Foro —dijo Padway.
—Oh, nada de eso. No habrá más grandes guerras; todos saben que es demasiado peligroso. Pero no hablemos de política. La red, como dije, es resistente. Si un hombre en efecto se resbalara hacia atrás, se necesitaría un esfuerzo tremendo para destejerla. Como una mosca en una telaraña del tamaño de una habitación entera.
—Qué agradable pensamiento —dijo Padway.
—¿Acaso no lo es? —Tancredi se volvió para sonreírle, y luego pisó el freno con brusquedad. El italiano se asomó por la ventanilla y lanzó maldiciones contra un transeúnte. Se volvió hacia Padway una vez más—. ¿Vendrá a cenar a mi casa mañana?
—¿Q-qué? Por supuesto, con mucho gusto. Mi barco sale…
—Sí, sí. Le mostraré las ecuaciones que he resuelto. Se tiene que conservar la energía, aun cuando cambia el tiempo de uno mismo. Pero no diga nada de esto a mis colegas, por favor. Usted entiende. —El hombrecillo cetrino retiró las manos del volante para agitar ambos índices en dirección de Padway—. Es una excentricidad inofensiva, pero uno debe proteger su reputación profesional.
—¡Caray! —exclamó Padway.
Tancredi pisó el freno y derrapó hasta detenerse detrás de un camión que estaba parado en la intersección de la Via del Mare y la Piazza Aracoeli.
—¿De qué estaba hablando? —preguntó Tancredi.
—Excentricidades inofensivas —dijo Padway. Tenía ganas de añadir que su forma de conducir era una de las menos inofensivas. Pero aquel hombre había sido muy amable con él.
—Ah, sí. Las cosas se saben y la gente habla. Los arqueólogos hablan peor que el resto de la gente. ¿Es usted casado?
—¿Qué? —A Padway le parecía que ya debía estar acostumbrado a este tipo de cosas. No lo estaba—. Pues sí.
—Bien. Traiga a su esposa. Verá algo de cocina italiana de verdad, no esas cosas de espagueti con albóndigas.
—Ella ya volvió a Chicago. —Padway no tenía ganas de explicar que su esposa y él llevaban más de un año separados.
Ahora entendía que no todo había sido culpa de Betty. Para una persona con sus antecedentes y sus gustos, él debió haber parecido imposible: un hombre que bailaba mal y se negaba a jugar bridge, y cuya idea de diversión era reunir criaturas semejantes a él para una tarde de discusión a fondo sobre el futuro del capitalismo y la vida amorosa de la rana toro. Al principio, ella se había emocionado con la idea de viajar a lugares lejanos, pero eso se curó cuando probó la vida en una tienda y vio a su esposo murmurando sobre las inscripciones en trozos de cerámica.
Además, él no era muy atractivo; era más bien menudo, con una nariz y orejas enormes y una actitud tímida. En la universidad lo apodaban el Ratón Padway. Bueno, de todos modos era una insensatez que un hombre que hacía trabajo de exploración se casara. Sólo había que ver la tasa de divorcios entre antropólogos, paleontólogos y similares.
—¿Podría dejarme en el Panteón? —preguntó—. Nunca lo he examinado de cerca, y está a sólo un par de cuadras de mi hotel.
—Sí, doctor, aunque me temo que se mojará. Parece que va a llover, ¿no?
—Está bien. Esta gabardina me protegerá.
Tancredi se encogió de hombros. Salieron disparados por el Corso Vittorio Emanuele y, derrapando, doblaron la esquina hacia la Via Cestari. Padway bajó en la Piazza del Pantheon, y Tancredi se alejó agitando ambos brazos y gritando:
—¿Mañana a las ocho, entonces? Sí, muy bien.
Padway se quedó unos minutos mirando el edificio. Siempre le había parecido muy feo, con esa fachada corintia sobrepuesta a la rotonda de ladrillos. Por supuesto, la gran cúpula de concreto era toda una obra de ingeniería, tomando en cuenta la época de su construcción. Entonces Padway tuvo que saltar para evitar que lo aplastara un hombre con uniforme militar que pasó a toda velocidad en su motocicleta.
Padway caminó hacia el pórtico, en torno al cual se agolpaban hombres entregados al deporte nacional de holgazanear. Una de las cosas que le gustaban de Italia era que ahí era un hombre bastante alto en comparación con los demás. Un trueno retumbó a sus espaldas y una gota de lluvia le cayó en la mano. Comenzó a andar a zancadas. Aunque su gabardina lo protegiera del agua, no quería que su Borsalino nuevo de doce mil liras se empapara. Le gustaba ese sombrero.
Sus reflexiones se vieron interrumpidas por el padre de todos los relámpagos, que cayó sobre la Piazza a su derecha. El pavimento se desprendió bajo sus pies como una trampilla.
Sus pies parecían colgar sobre la nada. No podía ver nada, por los fosfenos rojos y púrpuras en sus retinas. El trueno seguía retumbando.
Estar suspendido en medio de la nada era una sensación de lo más desconcertante. No había ninguna corriente de aire, como cuando se cae por un pozo. Sentía algo parecido a lo que Alicia debió sentir en su tranquila caída por la madriguera del conejo, sólo que sus sentidos no le daban información clara sobre lo que estaba ocurriendo. Ni siquiera podía saber qué tan rápido ocurría.
Entonces, las plantas de sus pies golpearon algo duro. Estuvo a punto de tropezar. El impacto fue tan fuerte como el de una caída de medio metro. Mientras trastabillaba, se golpeó la espinilla con algo.
—¡Auch! —exclamó.
Sus retinas se despejaron. Estaba de pie en la oquedad creada por el derrumbe de un trozo de pavimento casi circular.
Ahora llovía a cántaros. Padway salió del agujero y corrió a refugiarse bajo el pórtico del Panteón. Estaba tan oscuro que pensó que las luces del edificio deberían estar encendidas. No lo estaban.
Padway notó algo curioso: los ladrillos rojos de la rotonda estaban cubiertos por losas revestidas de mármol. Pensó que ésa era una de las obras de restauración de las que Tancredi se había quejado.
La mirada de Padway pasó con indiferencia sobre el holgazán más cercano, y luego volvió a él con brusquedad. En vez de pantalón y abrigo, el hombre vestía una sucia túnica de lana blanca.
Era extraño. Pero si el hombre quería usar ese atuendo, no era de la incumbencia de Padway.
La penumbra empezaba a iluminarse un poco. Ahora los ojos de Padway comenzaron a desplazarse de un hombre a otro. Todos llevaban túnicas. Algunos se habían guarecido bajo el pórtico para protegerse de la lluvia. Ésos también llevaban túnicas, y algunos estaban cubiertos con capas parecidas a ponchos.
Algunos miraron fijamente a Padway, sin mucha curiosidad. Entre ellos y él seguían cruzándose miradas fijas pocos minutos después, cuando la lluvia cesó. Padway conoció el miedo.
Las túnicas por sí solas no lo habrían atemorizado; un solo hecho inusitado puede tener una explicación racional, aunque recóndita. Sin embargo, dondequiera que miraba, los hechos se acumulaban. No podía asimilarlos todos a la vez.
En vez de la acera de concreto había losas de pizarra.
Aún había edificios alrededor de la Piazza, pero no eran los mismos. Por encima de los más bajos, Padway notó que la Cámara del Senado y el Ministerio de Comunicaciones —ambas construcciones bastante llamativas— no estaban.
Los sonidos eran distintos. El ruido de las bocinas de los taxis estaba ausente. No había taxis. En vez de eso, dos carretas tiradas por bueyes bajaban despacio, con un chirrido irritante, por la Via della Minerva.
Padway olfateó. El aroma a ajo y gasolina de la Roma moderna había sido remplazado por una sinfonía de corrales y chozas en la que el olor a caballo era el motivo más fuerte y más identificable. Otro ingrediente era el incienso que flotaba desde la puerta del Panteón.
El sol salió. Padway avanzó hacia la luz. Sí, el pórtico aún tenía la inscripción que atribuía la construcción del edificio a Marco Agripa.
Mirando a su alrededor para cerciorarse de que no lo observaban, Padway se acercó a uno de los pilares y lo golpeó con el puño. Le dolió.
—Diablos —dijo Padway, mirando sus nudillos lastimados.
No estoy dormido, pensó. Todo esto es demasiado sólido y consistente para ser un sueño. No hay nada fantástico en la luz de la tarde y los mendigos de la Piazza.
Pero, si no estaba dormido, ¿entonces qué? Tal vez estuviera loco… pero ésa era una hipótesis sobre la cual era difícil orquestar un plan de acción sensato.
Estaba la teoría de Tancredi sobre los deslizamientos hacia atrás en el tiempo. ¿Había vuelto al pasado, o le había ocurrido algo que hacía que imaginara que así era? La idea del viaje en el tiempo no le agradaba. Sonaba como algo metafísico, y él era un empedernido empirista.
Estaba también la posibilidad de la amnesia. Tal vez el relámpago había caído sobre él y suprimido su memoria hasta ese momento; luego, tal vez había ocurrido algo que le devolvió el sentido… Entonces habría en su memoria una laguna entre el primer relámpago y su llegada a esa copia arcaizante de la vieja Roma. Entretanto, podría haber ocurrido toda suerte de cosas. Podría haber entrado por equívoco al plató de una película. Mussolini, que por mucho tiempo se había creído la reencarnación de Julio César, podría haber decidido que la gente debía usar ropa romana clásica.
Era una teoría atractiva; sin embargo, la echaba por tierra el hecho de que Padway llevaba exactamente la misma ropa y tenía las mismas cosas en los bolsillos que antes del relámpago.
Escuchó el parloteo de un par de holgazanes. Padway hablaba un italiano bueno, aunque con un dejo de pedantería. Sin embargo, no lograba entender la conversación de esos hombres. A menudo captaba entre las sílabas apresuradas algunos sonidos familiares, pero nunca los suficientes. Aquella lengua tenía la prometedora pseudofamiliaridad que tiene el bajo alemán para los angloparlantes.
Entonces pensó en el latín. De inmediato, el habla de los haraganes le resultó más familiar. No hablaban latín clásico, pero Padway descubrió que si tomaba una de sus oraciones y la comparaba primero con el italiano y luego con el latín, podía entender la mayor parte.
Decidió que estaban hablando alguna forma tardía del latín vulgar, a más de medio camino entre la lengua de Cicerón y la de Dante. Jamás había intentado siquiera hablar esa lengua híbrida, pero al hurgar en su memoria en busca de su conocimiento sobre cambios fonéticos, podía intentarlo: Omnia Gallia e devisa en parte trei,quaro una encolont Beige, alia…
Los dos holgazanes lo habían visto prestando oídos a hurtadillas. Fruncieron el ceño, bajaron la voz y se fueron.
No, la hipótesis del delirio tal vez fuera desagradable, pero ofrecía menos dificultades que la del deslizamiento temporal.
Si estaba imaginando cosas, ¿de verdad estaba de pie ante el Panteón, imaginando que la gente vestía y hablaba como en el periodo entre los años 300 y 900 d.C.? ¿O estaba en una cama de hospital, recuperándose de una electrocución y fantaseando que se encontraba frente al Panteón? En el primer caso, debía encontrar a un policía y pedir que lo llevara a un hospital. En el segundo caso, esto sería un desperdicio de energía. Por seguridad, era mejor suponer lo primero.
Sin duda, alguna de esas personas era en realidad un policía, con sombrero reluciente y todo. ¿Qué significaba “en realidad”? Que Bertrand Russell y Alfred Korzybski se preocuparan por eso. ¿Cómo encontrar…?
Un mendigo llevaba un par de minutos gimoteando ante él. Padway hizo una imitación tan perfecta de un sordo que el jorobado harapiento se alejó. Ahora había otro hombre hablándole. En su mano izquierda llevaba una sarta de cuentas con una cruz, todo ello amontonado. En la derecha, entre el pulgar y el índice, sujetaba el broche de la sarta. Levantó la mano derecha hasta que toda la sarta de cuentas quedó suspendida, luego volvió a bajarla y la levantó de nuevo, hablando sin cesar.
Fuera cual fuera la época y la situación, ese gesto le confirmó a Padway que aún estaba en Italia.
Padway preguntó en italiano:
—¿Podría decirme dónde encontrar un policía?
El hombre detuvo su parloteo mercantil y respondió:
—Non compr’endo.
—¡Hey! —dijo Padway. El hombre se quedó callado. Con mucha concentración, Padway tradujo su petición a lo que esperaba que fuera latín vulgar.
El hombre se quedó pensando y dijo que no sabía.
Padway comenzó a voltear hacia otro lado, pero el vendedor de cuentas llamó a otro buhonero:
—¡Marco! Este caballero quiere encontrar a un agente de policía.
—El caballero es valiente. Y también está loco —respondió Marco.
El vendedor de cuentas rio. Varias personas más también rieron. Padway sonrió un poco; aquellas personas eran humanas, aunque no fueran útiles. Dijo:
—Por favor, de verdad quiero saber.
El segundo vendedor, que tenía colgada del cuello una bandeja llena de baratijas de latón, se encogió de hombros y soltó una retahíla que Padway no pudo seguir.
Padway le preguntó al vendedor de cuentas, lentamente:
—¿Qué dijo?
—Dijo que no sabe —respondió el vendedor de cuentas—. Yo tampoco sé.
Padway comenzó a alejarse. El vendedor de cuentas lo llamó:
—Señor.
—¿Sí?
—¿Se refiere a un agente del prefecto municipal?
—Sí.
—Marco, ¿dónde puede el caballero encontrar a un agente del prefecto municipal?
—No sé —dijo Marco.
El vendedor de cuentas se encogió de hombros.
—Lo lamento, yo tampoco sé.
Si ésa fuera la Roma del siglo XX, no habría ninguna dificultad para encontrar a un policía. Y ni siquiera Benny el Alce podía hacer que toda una ciudad cambiara de lengua. Así que Padway debía estar en (a) una filmación, (b) la antigua Roma (la hipótesis de Tancredi) o (c) un engendro de su imaginación.
Comenzó a caminar. Hablar era demasiado esfuerzo.
No pasó mucho tiempo antes de que cualquier esperanza de estar en una filmación se esfumara ante el descubrimiento de que la supuesta ciudad antigua se extendía varios kilómetros en todas direcciones, y que la disposición de sus calles era muy distinta de la Roma moderna. Padway descubrió que su mapa de bolsillo era casi inútil.
Los rótulos de las tiendas estaban escritos en un latín clásico muy inteligible. La ortografía seguía siendo la de los tiempos de César, aunque la pronunciación no lo fuera.
Las calles eran estrechas, y en su mayor parte no estaban muy abarrotadas. La ciudad tenía un aire soñoliento, de decoro conservado pese al desaliño, de deterioro, como Filadelfia.
En un cruce relativamente concurrido, Padway vio que un hombre a caballo dirigía el tránsito. Extendía una mano para detener una carreta de bueyes y dejar que pasara una litera. El hombre llevaba una estridente camisa a rayas y pantalones de cuero. Tenía aspecto de ser de Europa central o del norte, más que italiano.
Padway se apoyó en una pared y escuchó. Ocasionalmente un hombre decía una oración demasiado rápido como para que la entendiera. Era como si mordisquearan la carnada pero jamás tragaran el anzuelo. Con una enorme concentración, Padway se obligó a pensar en latín. Mezclaba los casos y los números, pero mientras se limitara a oraciones simples no tendría muchos problemas con el vocabulario.
Dos niños pequeños lo miraban. Cuando los vio, rieron y se echaron a correr.
El lugar le recordaba a Padway los proyectos del gobierno de Estados Unidos para restaurar pueblos coloniales, como Williamsburg. Pero esto parecía auténtico. Ninguna restauración incluía toda la suciedad y la enfermedad, los insultos y las trifulcas que Padway había visto y oído en una hora de caminata.
Sólo quedaban dos hipótesis: el delirio y el desplazamiento temporal. Ahora el delirio parecía lo menos probable. Decidió seguir la suposición de que todo era en verdad lo que parecía.
No podía quedarse ahí parado indefinidamente. Tenía que hacer preguntas y orientarse. La sola idea le daba escalofríos. Tenía fobia a abordar extraños. Dos veces abrió la boca, pero la glotis se le cerró de pánico.
Vamos, Padway —se dijo—, contrólate.
—Le ruego me disculpe, pero ¿podría decirme la fecha?
El hombre al que se dirigía, un individuo de aspecto apacible que llevaba una hogaza de pan bajo el brazo, se detuvo y lo miró de forma inexpresiva.
—¿Qui’e?¿Qué cosa?
—Dije: ¿podría decirme la fecha?
El hombre frunció el ceño. ¿Iba a ser grosero? Pero sólo dijo:
—Non compr’endo.
Padway volvió a intentarlo, hablando muy despacio. El hombre volvió a decir que no entendía.
Padway buscó su agenda y su lápiz. Escribió su petición en una página y alzó la agenda.
El hombre la miró, moviendo los labios. Su rostro se aclaró.
—Oh, ¿quiere saber la fecha?
—Sic, la fecha.
El hombre le soltó una larga oración, que bien podría haber estado en trabresh.1 Padway agitó las manos con desesperación, exclamando:
—¡Lento!
El hombre retrocedió y volvió a empezar.
—Dije que lo entiendo, y que pensaba que era ocho de octubre, pero no estaba seguro porque no recordaba si el aniversario de bodas de mi madre fue hace tres días o cuatro.
—¿Qué año?
—¿Qué año?
—Sic, qué año.
—1288 Anno Urbis Conditae.
Esta vez fue el turno de Padway de quedar perplejo.
—Por favor, ¿qué año es en la era cristiana?
—¿Quiere decir cuántos años desde el nacimiento de Cristo?
—Hoc ille; así es.
—Bueno, no sé; quinientos y algo. Mejor pregunte a un sacerdote, forastero.
—Eso haré —dijo Padway—. Gracias.
—No es nada —dijo el hombre, y siguió con sus asuntos. Padway sentía las rodillas débiles, aunque el hombre no lo había mordido y le había respondido con bastante cortesía. Pero eso sonaba como si Padway, un hombre pacífico, no hubiera caído en una era muy pacífica.
¿Qué debía hacer? Bueno, ¿qué haría cualquier hombre sensato en esas circunstancias? Tendría que encontrar un lugar para dormir y una forma de ganarse la vida. Se sobresaltó un poco al darse cuenta de lo rápido que había aceptado la teoría de Tancredi como hipótesis funcional.
Caminó a zancadas por un callejón para perderse de vista y comenzó a registrar sus bolsillos. El rollo de billetes italianos le sería tan útil como una ratonera de cinco centavos rota. No, aún menos; una ratonera podía repararse. Un libro de cheques de viajero American Express, un boleto de tranvía romano, una licencia de conducir de Illinois, un estuche de cuero lleno de llaves: todo inútil. Su pluma, su lápiz y su encendedor serían útiles mientras duraran la tinta, el grafito y el combustible. Su navaja de bolsillo y su reloj sin duda se venderían a buen precio, pero quería conservarlos mientras pudiera.
Contó el puñado de monedas. Sólo tenía veinte, comenzando por cuatro de plata, de diez liras. Sumaban cuarenta y nueve liras con ocho céntimos, o unos cinco dólares. La plata y el bronce podían cambiarse. En cuanto a los céntimos de níquel, ya lo vería. Comenzó a andar de nuevo.
Se detuvo ante un establecimiento que se anunciaba como S. Dentato, orfebre y cambista. Respiró profundo y entró.
S. Dentato tenía una cara bastante parecida a la de una rana. Padway le tendió su cambio y dijo:
—Me… me gustaría cambiar esto por dinero local, por favor. —Como de costumbre, tuvo que repetir la oración para darse a entender.
S. Dentato parpadeó al ver las monedas. Las recogió, una a una, y las rascó un poco con un instrumento puntiagudo.
—¿De dónde viene esto… y usted? —dijo al fin con un hilo de voz.
—América.
—Nunca he oído de ese lugar.
—Está muy lejos.
—M-m-m. ¿De qué están hechas éstas? ¿Hojalata? —El cambista señaló las cuatro monedas de níquel.
—Níquel.
—¿Qué es eso? ¿Algún metal raro que tienen en su país?
—Hoc ille.
—¿Cuánto valen?
Por un instante, Padway pensó en darles un valor extraordinariamente alto a las monedas. Mientras reunía valor, S. Dentato interrumpió sus pensamientos:
—No importa, porque ni siquiera pienso tocarlo. No hay mercado para eso. Pero estas otras… déjeme ver. —Sacó una balanza y pesó las monedas de bronce, y luego las de plata. Movió cuentas en los surcos de un pequeño ábaco de bronce y dijo—: Valen poco menos de un sólido. Le doy un sólido por todo.
Padway no respondió de inmediato. Al final tendría que aceptar la oferta, pues odiaba la idea de regatear y no sabía el valor del dinero de esa época. Sin embargo, para no quedar en ridículo tenía que aparentar que sopesaba la oferta con detenimiento.
Un hombre llegó hasta el mostrador y se detuvo a su lado. Era corpulento y rubicundo, con un gran bigote castaño y un corte de cabello a lo Ginger Rogers. Llevaba una blusa de lino y largos pantalones de cuero. Le sonrió a Padway y se soltó a hablar:
—¡Ho, frijond, habais faurthei! Alai skalljans sind waidedjans.
¡Ay, Dios, otra lengua! Padway respondió:
—Lo… lo lamento, pero no entiendo.
El hombre se demudó un poco y habló en latín:
—Lo siento, pensé que eras del Quersoneso, por tu ropa. No podía quedarme parado viendo cómo estafaban a un compatriota godo sin decir nada. ¡Ja, ja!
La sonora y explosiva risa del godo hizo saltar a Padway; esperaba que nadie lo hubiera notado.
—Gracias. ¿Cuánto vale esto?
—¿Cuánto te ofreció? —Padway le dijo, y el hombre continuó—: Bueno, hasta yo puedo ver que te están timando. Dale un precio justo, Sexto, o haré que te comas todo tu inventario. ¡Eso sería gracioso, ja, ja!
S. Dentato suspiró con resignación.
—Bueno, está bien, un sólido y medio. ¿Cómo voy a vivir así, con ustedes interfiriendo en mis negocios legítimos todo el tiempo? Eso sería, con la tasa de cambio actual, un sólido y treinta y un sestercios.
—¿Qué es eso de la tasa de cambio? —preguntó Padway.
El godo respondió:
—La tasa oro-plata. El oro ha estado a la baja los últimos meses.
Padway dijo:
—Creo que llevaré todo en plata.
Mientras Dentato, con amargura, contaba noventa y tres sestercios, el godo preguntó:
—¿De dónde vienes? ¿De algún lugar en territorio huno?
—No —dijo Padway—. De un lugar más lejano, llamado América. Nunca ha oído de él, ¿verdad?
—No. Bueno, eso sí que es interesante. Me alegro de haberte conocido, joven amigo. Tengo algo nuevo que contarle a mi esposa. Ella cree que siempre que vengo a la ciudad voy al burdel más cercano, ¡ja, ja! —Buscó en su bolsa de mano y sacó un gran anillo de oro y una gema sin labrar—. Sexto, esta cosa volvió a salirse de su lugar. Arréglalo, ¿sí? Y nada de sustituciones, por favor.
Mientras salía, el godo le habló a Padway en voz baja:
—La verdadera razón por la que me alegro de venir a la ciudad es que alguien echó una maldición sobre mi casa.
—¿Una maldición? ¿Qué clase de maldición?
El godo asintió, solemne.
—Una maldición de falta de aliento. Cuando estoy en casa no puedo respirar. Hago así. —Dio bocanadas de asma—. Pero en cuanto me alejo de la casa estoy bien. Y creo que sé quién lo hizo.
—¿Quién?
—El año pasado ejecuté un par de hipotecas. No puedo probar nada contra los dueños anteriores, pero… —Le guiñó un ojo con aire sapiente a Padway.
—Dígame —dijo Padway—, ¿tiene animales en su casa?
—Un par de perros. Y está el ganado, por supuesto, pero no entra a la casa. Aunque ayer un lechón entró y se llevó uno de mis zapatos. Tuve que perseguirlo por toda la maldita granja. Debe haber sido todo un espectáculo, ¡ja, ja!
—Bueno —dijo Padway—, pues trate de mantener a los perros fuera de la casa todo el tiempo, y que alguien barra la casa todos los días. Tal vez eso detenga sus, em, jadeos.
—Eso sí que es interesante. ¿De verdad lo crees?
—No lo sé. Algunas personas se quedan sin aliento por el pelo de perro. Inténtelo un par de meses y vea qué pasa.
—Sigo creyendo que es una maldición, joven amigo, pero seguiré tu consejo. He probado de todo, desde un par de médicos griegos hasta un diente de san Ignacio, y nada funciona. —Vaciló—. Si no te molesta la pregunta, ¿a qué te dedicabas en tu país?
Padway pensó rápido y recordó los terrenos que poseía en el sur de Illinois.
—Tenía una granja —dijo.
—Eso está muy bien —rugió el godo y le dio una palmada en la espalda a Padway, con tremenda fuerza—. Soy muy amigable, pero no quiero mezclarme con gente muy por encima o por debajo de mi clase, ¡ja, ja! Me llamo Nevitta; Nevitta hijo de Gummund. Si alguna vez pasas por la Vía Flaminia, visítame. Mi casa está unas ocho millas al norte de aquí.
—Gracias. Me llamo Martin Padway. ¿Cuál sería un buen lugar para alquilar una habitación?
—Eso depende. Si no quisiera gastar mucho dinero, escogería un lugar río abajo. Hay muchas casas de huéspedes rumbo a la colina Viminal. Oye, no tengo prisa; te ayudaré a buscar. —Dio un agudo silbido y exclamó—: ¡Hermann, hiri her!
Hermann, que estaba vestido al mismo estilo que su amo, se levantó de la acera y trotó calle abajo conduciendo dos caballos, mientras sus pantalones de cuero producían un peculiar flop-flop.
Nevitta empezó a avanzar a paso ligero, y Hermann, tras él, condujo los caballos. Nevitta preguntó:
—¿Cómo dijiste que te llamabas?
—Martin Padway; Martinus está bien —respondió, asegurándose de pronunciar la i larga a la manera latina.
Padway no deseaba abusar de la bondad de Nevitta, pero quería toda la información útil que pudiera obtener. Se quedó pensando un minuto y preguntó:
—¿Podría darme los nombres de algunas personas de Roma, abogados, médicos y demás, a quienes pueda acudir cuando lo necesite?
—Claro. Si quieres un abogado especialista en casos que involucren extranjeros, Valerio Mummio es el indicado. Su oficina está junto a la Basílica Emilia. En cuanto a médicos, busca a mi amigo Leo Vekkos. Es un buen tipo, para ser griego; pero, en lo personal, creo que una reliquia de un buen santo arriano, como Asterio, es tan eficaz como todas las hierbas y brebajes.
—Probablemente lo sea —dijo Padway. Escribió los nombres y direcciones en su agenda—. ¿Qué tal un banquero?
—No trato mucho con ellos. Odio la idea de endeudarme. Pero si quieres un nombre, está Tomás el sirio, cerca del puente Emilio. Mantén los ojos abiertos si tratas con él.
—¿Por qué? ¿No es honesto?
—¿Tomás? Claro que es honesto. Sólo necesitas vigilarlo, es todo. Mira, éste parece un buen lugar para hospedarte. —Nevitta tocó la puerta, y un superintendente desaliñado la abrió.
El hombre tenía una habitación, sí. Era un cuarto pequeño y mal iluminado. Olía mal. Por otra parte, así eran todos los cuartos en Roma. El superintendente quería siete sestercios por día.
—Ofrécele la mitad —le dijo Nevitta a Padway en un susurro.
Eso hizo Padway. El superintendente parecía tan aburrido como él por el regateo que siguió. Al final, Padway tuvo el cuarto por cinco sestercios.
Nevitta le dio un apretón de manos a Padway con su manaza roja.
—No te olvides de visitarme alguna vez, Martinus. Siempre es un placer oír hablar latín a un hombre con acento peor que el mío, ¡ja, ja!
Nevitta y Hermann montaron sus caballos y se fueron.
Padway lamentó su partida, pero Nevitta tenía sus propios asuntos que atender. Padway vio cómo su robusta figura doblaba una esquina, y luego entró a la oscura y destemplada casa de huéspedes.
1 O arbëreshë: dialecto del albanés que hablan algunas comunidades minoritarias en Italia. [T.]
II
PADWAY despertó temprano con un mal sabor de boca y un estómago que parecía tener un saltamontes entre sus antepasados. Quizá fuera por la cena de la noche anterior, que consistió de un caldo lleno de puerros; no estuvo mal, pero no era lo que acostumbraba. El encargado de la hostería debe haberse desconcertado cuando Padway hizo ademán de recoger algo de la mesa: estaba tratando, inconscientemente, de tomar un tenedor y un cuchillo inexistentes.
Es natural dormir mal la primera noche en un simple colchón relleno de paja. Y le costó un sestercio extra por día. Sintió comezón y se levantó la camiseta. Una hilera de manchas rojas en su abdomen mostraba que, después de todo, no había dormido solo.
Se levantó y se lavó con el jabón que había comprado la tarde anterior. Fue una agradable sorpresa descubrir que ya se había inventado el jabón; sin embargo, cuando arrancó un trozo de la masa de éste, que parecía un pastel de calabaza ligeramente estropeado, descubrió que su interior era blando y viscoso por una mala metátesis de la potasa y la sosa. Por si fuera poco, el jabón era tan alcalino que Padway pensó que daba lo mismo limpiarse las manos y la cara con una lija.
Luego hizo un esfuerzo por afeitarse con aceite de oliva y una navaja del siglo VI. El proceso fue tan doloroso que se preguntó si no sería mejor dejar que la naturaleza siguiera su curso.
Estaba en un aprieto, lo sabía. El dinero le duraría más o menos una semana; con cuidado, tal vez un poco más.
Un hombre que supiera que iba a transportarse al pasado se cargaría con toda clase de artículos útiles: una enciclopedia, textos sobre metalurgia, matemáticas y medicina, una regla de cálculo, y demás. Y un arma, con muchas municiones.
Pero Padway no tenía arma, ni enciclopedia, ni nada más que lo que un hombre ordinario del siglo XX cargaría en sus bolsillos. Oh, y un poco más, pues estaba de viaje al momento de transportarse: cosas tan útiles como los cheques de viajero, un mapa irremediablemente anacrónico y su pasaporte.
Y tenía su ingenio. Lo necesitaría.
El problema era utilizar sus conocimientos del siglo XX de una manera que lo ayudara sin meterlo en problemas. No podía, por ejemplo, proponerse construir un automóvil. Se necesitarían varias vidas para recolectar los materiales necesarios, y varias más para aprender a manejarlos y a darles la forma adecuada. Sin mencionar la cuestión del combustible.
El aire estaba cálido, y Padway pensó en dejar su sombrero y su chaleco en el cuarto. Sin embargo, la puerta tenía una cerradura de lo más sencilla, con una llave de bronce lo bastante grande como para que un alcalde la obsequiara a un dignatario visitante. Padway estaba seguro de que se podía abrir la cerradura con un cuchillo. Así pues, llevó su ropa consigo. Volvió a la misma hostería para desayunar. Sobre el mostrador había un letrero que decía: “NO SE PERMITEN DISCUSIONES RELIGIOSAS”. Padway le pidió al propietario la dirección de Tomás el sirio. El hombre le dijo:
—Siga la Calle Larga hasta el Arco de Constantino, y luego la Calle Nueva hasta la Basílica Juliana, y luego dé vuelta a la izquierda hacia la Calle Toscana, y… —y así por el estilo.
Padway le pidió que lo repitiera dos veces. Aun así, tardó casi toda la mañana en encontrar el lugar. En su caminata pasó por la zona del Foro, llena de templos cuyas columnas, en su mayor parte, habían sido retiradas para usarse en las iglesias, cinco grandes y poco más de treinta pequeñas, desperdigadas por la ciudad. Los templos lucían patéticos, como un portero de Park Avenue sin pantalones.
Cuando vio la Biblioteca Ulpiana, tuvo que reprimir las ganas de mandar al demonio su misión del momento. Le encantaba hurgar en bibliotecas, y definitivamente no le encantaba la idea de confrontar a un banquero extraño en una tierra extraña para hacerle una propuesta extraña. De hecho, esa idea le daba un miedo terrible, pero Padway tenía el tipo de valor que se manifiesta sobre todo cuando la persona está a punto de desfallecer. Así pues, siguió avanzando hacia el Tíber, sombrío.
Tomás trabajaba en un desvencijado edificio de dos pisos. El negro que custodiaba la puerta —probablemente un esclavo— condujo a Padway hasta lo que él llamaría una sala de estar. El banquero apareció de inmediato. Tomás era un hombre barrigudo y calvo, con una catarata en el ojo izquierdo. Recogió su bata andrajosa, se sentó y dijo:
—¿Y bien, joven?
—Me… —Padway tragó saliva y volvió a empezar—. Me interesa un préstamo.
—¿Cuánto?
—Aún no lo sé. Quiero empezar un negocio, y primero tengo que investigar precios y otras cosas.
—¿Quiere empezar un negocio? ¿En Roma? M-m-m. —Tomás se frotó las manos—. ¿Qué garantías puede dar?
—Ninguna en absoluto.
—¿Qué?
—Dije que ninguna. Usted tendría que probar suerte conmigo.
—Pero… pero mi estimado señor, ¿no conoce a nadie en la ciudad?
—Conozco a un granjero godo llamado Nevitta hijo de Gummund. Él me mandó con usted.
—Ah, sí, Nevitta. Lo conozco un poco. ¿Él sería su aval?
Padway lo pensó. Nevitta, a pesar de sus grandes gestos de amabilidad, le había parecido bastante reservado en lo referente al dinero.
—No, no lo creo —dijo.
Tomás puso los ojos en blanco.
—¿Escuchas eso, Dios? Viene aquí, un bárbaro que apenas sabe latín, y admite que no tiene garantía ni aval, y aun así espera que le preste dinero. ¿Alguna vez escuchaste cosa semejante?
—Creo que puedo hacerlo cambiar de idea —dijo Padway.
Tomás negó con la cabeza y chasqueó la lengua.
—Sin duda tiene mucha confianza en sí mismo, joven; eso lo admito. ¿Cómo dijo que se llama? —Padway le dijo lo mismo que a Nevitta—. Está bien, ¿cuál es su plan?
—Como bien dedujo usted —dijo Padway, esperando mostrar la mezcla correcta de dignidad y cordialidad—, soy un extranjero. Acabo de llegar de un lugar llamado América. Está muy lejos y, naturalmente, tiene muchas características y costumbres distintas de las romanas. Ahora bien, si pudiera respaldarme para fabricar algunos de nuestros artículos, que no se conocen aquí…
—¡Ay! —exclamó Tomás, alzando los brazos—. ¿Oíste eso, Dios? No quiere que lo ayude en algún negocio bien conocido. Oh, no. ¡Quiere que lance alguna línea novedosa de la que nadie ha oído hablar! Jamás se me habría ocurrido, Martinus. ¿Qué tiene en mente?
—Bueno, tenemos una bebida hecha de vino, llamada brandy, que se vendería bien.
—No, ni pensarlo. Aunque admito que Roma está muy necesitada de fábricas. Cuando la capital se trasladó a Rávena, todos los ingresos por salarios imperiales dejaron de entrar, y por eso la población se ha reducido tanto en el último siglo. La ciudad está en una mala ubicación y ya no tiene razón de existir. Pero nadie hace nada al respecto. El rey Thiudahad pasa todo su tiempo escribiendo versos en latín. ¡Poesía! Pero no, joven, no puedo invertir dinero en un proyecto estrafalario para preparar una bebida rara de bárbaros.
Padway estaba empezando a recordar sus conocimientos de historia del siglo VI. Dijo:
—Hablando de Thiudahad, ¿ya asesinaron a la reina Amalaswentha?
—Bueno, sí. —Con su ojo bueno, Tomás le lanzó una mirada penetrante a Padway. Eso significaba que Justiniano, el emperador “romano” de Constantinopla, pronto iniciaría su esfuerzo, desastrosamente exitoso, por reconquistar Italia para el Imperio—. Pero ¿por qué planteó la pregunta de ese modo?
—¿Le… le molesta si me siento? —preguntó Padway.
Tomás dijo que no había problema, y Padway casi se desplomó sobre una silla. Tenía las rodillas débiles. Hasta ese momento, su aventura había parecido una compleja mascarada. Su propia pregunta sobre el asesinato de la reina Amalaswentha lo había hecho caer repentinamente en la cuenta de todos los terribles riesgos de la vida en ese mundo.
Tomás repitió:
—Pregunté por qué, señor, planteó su pregunta de ese modo.
—¿De qué modo? —preguntó Padway fingiendo inocencia. Sabía en qué se había equivocado.
—Preguntó si ya la habían asesinado. Eso suena a que sabía de antemano que la matarían. ¿Es un adivino?
A Tomás no se le iba una. Padway recordó el consejo de Nevitta de mantener los ojos abiertos. Se encogió de hombros.
—No exactamente. Antes de venir aquí escuché que había problemas entre los dos soberanos godos, y que Thiudahad se desharía de su co-gobernante si tenía la oportunidad. Yo, ejem, simplemente me preguntaba en qué había acabado aquello, eso es todo.
—Sí, fue una lástima —dijo el sirio—. Ella era toda una mujer. Y era guapa además, aunque tenía más de cuarenta años. El verano pasado la emboscaron en su bañera y le sujetaron la cabeza bajo el agua. En lo personal, creo que la esposa de Thiudahad, Gudelinda, convenció al viejo blandengue de hacerlo. Él no tendría el coraje para hacerlo por sí solo.
—Tal vez estaba celosa —dijo Padway—. Ahora, en cuanto a la fabricación de esa bebida bárbara, como usted la llama…
—¿Qué? Usted sí que es terco. Pero está absolutamente descartado. Debe tener cuidado al hacer negocios aquí en Roma. No es como una ciudad en crecimiento. Ahora, si esto fuera Constantinopla… —suspiró—. En el Este sí que se puede hacer dinero. Pero no me gustaría vivir ahí, con Justiniano haciéndoles la vida difícil a los herejes, como él los llama. ¿Cuál es su religión, por cierto?
—¿Cuál es la suya? No es que sea importante para mí.
—Soy nestoriano.
—Bueno —dijo Padway con cautela—, yo soy lo que llaman un congregacionista. —No era verdad, pero supuso que un agnóstico no sería popular en ese mundo loco por la teología—. Es lo más cercano al nestorianismo que tenemos en mi país. Pero, sobre la fabricación del brandy…
—Nada de eso, joven. Absolutamente no. ¿Qué artículos necesitaría para empezar?
—Oh, una gran caldera de cobre y muchos tubos de cobre, y una dotación de vino como materia prima. No tiene que ser buen vino. Y podría empezar más rápido con un par de ayudantes.
—Me temo que es mucho riesgo. Lo lamento.
—Mire, Tomás, si le enseñara cómo reducir a la mitad el tiempo que le toma hacer sus cuentas, ¿le interesaría?
—¿O sea que es un genio de las matemáticas o algo así?
—No, pero tengo un sistema que podría enseñar a sus empleados.
Tomás cerró los ojos como un Buda de Levante.
—Bueno… si no quiere más de cincuenta sólidos…
—Todo negocio es un riesgo, ¿sabe?
—Ése es el problema. Pero… lo haré, sólo si su sistema de contabilidad es tan bueno como dice.
—¿Y el interés? —preguntó Padway.
—Tres por ciento.
Padway se sobresaltó. Luego preguntó:
—¿Tres por ciento por qué?
—Por mes, claro.
—Es demasiado.
—Bueno, ¿qué esperaba?
—En mi país, seis por ciento al año se considera bastante alto.
—¿O sea que espera que yo preste dinero con esa tasa de interés? ¡Ay! ¿Oíste eso, Dios? Joven, debería ir a vivir entre los salvajes sajones, para enseñarles cómo ser piratas. Pero usted me agrada, así que lo dejaré en veinticinco al año.
—Sigue siendo demasiado. Tal vez considere siete y medio.
—Eso es ridículo. Ni por un momento aceptaría menos de veinte.
—No. Nueve por ciento, tal vez.
—Ni siquiera me interesa. Lástima; habría estado bien hacer negocios con usted. Quince.
—De ninguna manera, Tomás. Nueve y medio.
—¿Oíste eso, Dios? ¡Quiere que le regale mi negocio! Váyase, Martinus. Pierde su tiempo. No podría bajarlo más. Doce y medio. Es lo menos.
—Diez.
—¿No entiende latín? Dije que es lo menos. Buen día; me alegra haberlo conocido. —Cuando Padway se levantó, el banquero respiró entre dientes como si lo hubieran herido de muerte, y dijo con voz ronca—: Once.
—Diez y medio.
—¿Le importaría enseñarme los dientes? Por mi fe, son humanos después de todo. Pensé que serían dientes de tiburón. Está bien. Esta generosidad mía tan sentimental me llevará a la ruina. Y ahora veamos ese sistema de contabilidad suyo.