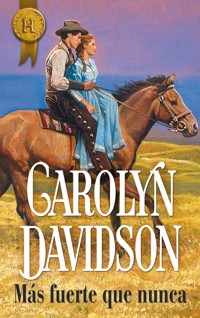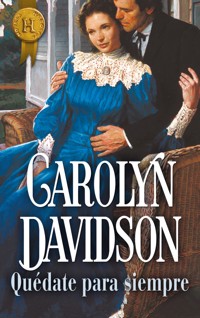
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
De repente... ¡era padre! O al menos era muy parecido a serlo. El rico Nicholas Garvey se quedó estupefacto cuando se enteró de que tenía que hacerse cargo de una sobrina que ni siquiera sabía que tenía. Pero la mayor sorpresa se la dio Carlinda Donnelly, la cautivadora niñera de la pequeña, una mujer que iba a darle a conocer los placeres del amor... y del hogar. Él la llamaba Lin, un diminutivo dulce e incluso inocente, pero Carlinda sabía que Nicholas era todo menos inocente. Estaba claro lo que quería de ella. Aquel hombre tan complicado y con tantos planes de futuro hacía que el corazón se le acelerara... y que sus pasiones se desataran.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2003 Carolyn Davidson
© 2015 Harlequin Ibérica, S.A.
Quédate para siempre, n.º 296 - enero 2015
Título original: Tempting a Texan
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Publicada en español en 2003
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-6047-6
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Epílogo
Uno
Collins Creek, Texas, abril de 1897.
—Yo no tengo ninguna hermana —murmuró Nicholas entre dientes, mientras leía por tercera vez la nota manuscrita que le acababan de llevar a la oficina.
—Parece que sí —replicó el sheriff, con una amplia sonrisa. Estaba en medio del umbral de la puerta, como el mensajero de las malas noticias. Y, por la sonrisa que tenía en la cara, ver a Nicholas Garvey sin saber cómo actuar hacía que el tiempo que había perdido en llevarle el mensaje valiera la pena.
—¿Estás seguro de que Henry entendió bien esto? —preguntó Nicholas, con una expresión tensa en la boca, mientras le tendía al sheriff la nota para que la leyera—. ¿Estabas allí cuando se recibió el telegrama?
—Sí —respondió Cleary—. Por eso me ofrecí para traértelo en persona. Me imaginé que era importante cuando Henry farfulló las palabras y luego intentó esconder lo que escribía cuando yo miraba por encima de su hombro —se acercó a una silla que había frente al escritorio de caoba. Cruzó las piernas y una de sus botas descansó sobre la otra rodilla, mientras se quitaba el sombrero y se acomodaba.
—¿Lo has leído entero? —preguntó Nicholas, hundiéndose en su sillón, con el ceño fruncido.
—No. Solo… —miró al techo, procesando rápidamente las palabras mientras las pronunciaba—. Veamos… Decía algo así como que te habían nombrado tutor del hijo de tu hermana. Una niña, creo.
—Ha habido un error —gruñó Nicholas, con una ferocidad que se le reflejaba en el rostro—. No tengo ninguna hermana.
—Alguien del Este del país no está de acuerdo contigo —respondió Cleary suavemente.
—Bueno, pues de todas formas pueden buscar otro sitio —dijo Nicholas con rudeza—. No sé qué es lo que ese juez espera de mí, pero criar a un niño no entra en mis planes.
—Pues parece que te llevas muy bien con tu ahijado —replicó Cleary, recorriendo con el dedo índice el pliegue de su sombrero. Miró hacia arriba. Su alegría inicial por el contenido de la nota se había desvanecido, ante el comportamiento sombrío de Nicholas.
—Eso es diferente, y lo sabes. No quiero que me carguen con una niña que se supone que es mi sobrina, cuando sé perfectamente que su madre no tiene nada que ver conmigo.
Cleary se puso de pie y se ajustó el cinturón del revólver, mirando hacia la puerta de salida—. Supongo que no… —dudó y frunció el ceño.
—¿Qué? —Nicholas se incorporó en la silla y dejó la nota arrugada sobre su escritorio. Extendió las manos sobre la superficie de la mesa y se inclinó hacia delante.
—Sabes un poco de leyes, Cleary. ¿No hay nada que pueda hacer para solucionar esto?
—¿La niña ya viene hacia acá? —la inocente expresión de Cleary se contradecía con la información que había obtenido leyendo el mensaje completo, y Nicholas no pudo evitar apretar la mandíbula, frustrado.
—Sabes perfectamente que sí —miró la nota—. Acompañada. Es lo que dice aquí.
—¿Quién la ha enviado? —preguntó Cleary.
—Un despacho de abogados, por orden de los tribunales. Según esta nota, la niña está sola en el mundo.
—Bueno —murmuró Cleary—. Entonces hacéis buena pareja. Nunca te he oído mencionar que tuvieras familia.
—Eso es porque no la tengo. No sé a quién se le habrá ocurrido la idea de mandarme a una niña de cinco años. Tengo otras cosas en las que pensar.
—Esto no tiene nada que ver con Patiente Filmore, ¿verdad?
Nicholas miró hacia arriba, en actitud repentinamente defensiva.
—Tengo intención de pasar tiempo con ella.
—¿Estás pensando en casarte?
—Todavía no. Pero es una posibilidad —y sin embargo, su instinto le decía que dejara aquella idea en suspenso. Al menos, hasta que aquel asunto estuviera claro.
—¿Quieres mandar una contestación? —el abogado miró la nota arrugada y enarcó una ceja.
—¿Y de qué serviría? Según esto, llegarán cualquier día de estos.
Un joven con el pelo engominado carraspeó desde la puerta.
—Señor Garvey.
—¿Sí? —la única sílaba tenía la fuerza de una bala, y el empleado pestañeó.
—Tiene una visita, señor. Una joven y una niña, señor.
—Demonios… —la palabra murió con un sonido siseante en sus labios mientras se volvía de nuevo hacia Cleary—. No puedo creerlo. ¿Cómo es posible que hayan llegado tan pronto? —tomó otra vez la nota y la alisó contra la palma de la mano—. ¿Ya ha llegado el tren de la mañana?
—Sí. Hace casi dos horas —Cleary se sentó en la silla de la cual se acababa de levantar—. Quizá me quede un rato más, después de todo.
El tono solemne de la afirmación fue debilitado por el brillo de humor en los ojos del sheriff, mientras veía cómo su amigo daba grandes zancadas hacia la puerta. Y entonces, como si la mujer que apareció en el umbral tuviera la capacidad de cambiar sus movimientos, el sheriff volvió a levantarse mientras ella se dirigía al banquero en tono amable y gentil.
—Soy Carlinda Donnelly —dijo, y extendió la mano para saludar—. Le he traído a su sobrina, señor Garvey.
Nicholas sintió que le invadía la ira sin poder evitarlo, mientras ella esperaba a que correspondiese a su saludo. Ante la evidente desgana que él demostró, la sonrisa de la mujer se desvaneció, y mientras él la observaba, dejó caer la mano hacia su falda. Una pequeña que estaba a su lado se la agarró, mientras abría mucho los ojos con desilusión al mirarlo.
Unos ojos del mismo color azul que él había observado cada mañana de su vida en el espejo. Tenía el pelo moreno y rizado, y llevaba un vestido de florecitas y unas botas. La boca le tembló al hablar.
—¿Eres mi tío? —preguntó tímidamente. Y después miró hacia la mujer y le dijo con un susurro claramente audible—: No creo que yo le caiga bien —dijo, con los ojos llenos de lágrimas.
Nicholas carraspeó.
—No sé si soy tu tío o no —admitió tras un momento de duda—. Si lo soy, es una noticia que acabo de conocer. Hasta hace diez minutos, pensaba que estaba solo en el mundo —se agachó ante la niña y observó con una aguda mirada sus largas pestañas, las cejas anchas y, finalmente, la pequeña mancha que tenía al lado de la boca. Sin pensarlo, se tocó un lunar idéntico que él tenía en el labio superior.
—No es que no me caigas bien —le dijo en tono suave, incapaz de ser cruel con una niña inocente—. Es solo que no sé quién ha decidido que tú eres responsabilidad mía.
—Un juez de Nueva York —dijo la mujer—. Su padre y su madre sufrieron un accidente fatal mientras estaban de viaje por Europa. Ella quedó bajo custodia del tribunal hasta que lo encontraron a usted. Yo he estado cuidándola en ausencia de sus padres, y después me han contratado para traérsela. Hay otra parte interesada en su custodia, pero el juez decidió en su favor.
«No era necesario que me concediera tal privilegio», pensó Nicholas irónicamente.
La señorita Donnelly dejó un paquete que llevaba en el brazo sobre el escritorio de Nicholas.
—Estos son los documentos que envía el juez. Incluyen una copia del testamento. Estoy segura de que encontrará aquí todo lo que necesite.
Él miró el grueso sobre y después a la niña, y se dio cuenta de la expresión de angustia de la pequeña.
—¿Le importaría presentarnos?
Carlinda asintió rápidamente.
—Por supuesto. Esta es Amanda.
Al oír su nombre, la niña extendió la mano para saludarlo.
—Encantada de conocerlo, señor —le dijo. Evidentemente, estaba muy bien educada y le habían enseñado lo que tenía que decir en la presentación.
—Hola, Amanda —le dijo amablemente, y después miró hacia arriba, a la mujer—. Señorita Donnelly… —se interrumpió bruscamente. Se quedó sin palabras. ¿Qué le decía un hombre a una mujer que acababa de invadir su vida, cuyos gestos educados él había rechazado despreciativamente, y que esperaba una reacción ante su presencia?
Miró a Cleary y observó que el hombre sacudía ligeramente la cabeza y encogía los hombros. Allí no iba a encontrar ayuda. Era evidente que el sheriff estaba a punto de marcharse; se había puesto de pie y acariciaba el borde del sombrero.
—Creo que mi mujer me está esperando para comer —dijo Cleary, sonriendo a las visitantes, y esperando que el paso se quedara libre.
—Estoy en mitad de la puerta. Lo siento mucho —dijo, y se retiró para dejarlo pasar. Parecía confusa, cansada del viaje y desalentada, pensó Nicholas. Nada de lo que estaba ocurriendo era culpa suya, pero aun así, la convirtió en objeto de su ira mientras observaba cómo Cleary daba grandes zancadas hacia su casa.
—No sé qué es lo que tengo que hacer, señorita Donnelly —le dijo Nicholas con brusquedad—. No tengo una vida como para poder cuidar de una niña apropiadamente.
—¿Está casado? —le preguntó con voz calmada.
Él sacudió la cabeza.
—No. Soy un hombre de negocios, y el matrimonio no entra en mi futuro inmediato. En este momento, no veo la necesidad de una mujer en mi casa.
Ella parpadeó al oírlo.
—¿No le gustan las mujeres? —le preguntó, mirándolo como si estuviera haciendo una conjetura—. Quiero decir… —se interrumpió, como si se arrepintiera de lo que sugerían sus palabras.
—Sí me gustan las mujeres. En su lugar —replicó él.
—Y eso significa…
Titubeó deliberadamente. Y aunque a él se le pusieron los pelos de punta al oírla, aplaudió en silencio su valentía al desafiarlo.
—Donde considero que son más útiles —le dijo suavemente, observando cómo se ruborizaba. Tenía el pelo color caoba, recogido bajo el sombrero en un moño un poco despeinado. Le caían algunos rizos por la frente, que suavizaban el efecto de la mirada de sus ojos marrones, clavada en él.
—Ya entiendo —le dijo con aspereza—. Bien, quizá necesite a alguien que se ocupe de cuidar a Amanda —sugirió la señorita Donnelly—. Yo solo soy la persona contratada para traérsela, señor. Supongo que no tengo ninguna razón para no tomar el primer tren mañana por la mañana, de vuelta a San Luis y después a Nueva York.
«Es un farol», pensó él. Y el pensamiento le complació.
—No creo que esa sea una de sus opciones —replicó él suavemente—. No puede dejarme aquí con una niña y largarse sin ni siquiera pedir permiso. Sería terriblemente injusto para… —miró a Amanda, y continuó con una sonrisa fría—: para la pequeña.
Ella entrecerró los ojos y levantó la barbilla defensivamente.
—Le pido perdón humildemente, señor Garvey, pero yo puedo hacer lo que quiera. No estoy a su servicio.
—Eso es muy cierto, pero esto es una ciudad pequeña, señora. Podría resultarle difícil encontrar un billete de tren para mañana, si yo no quiero.
—¿Me obligaría a quedarme contra mi voluntad? —su rubor se desvaneció y se puso pálida bajo el suave color cremoso de su cutis. Apretó los labios y él notó algo de pánico en sus ojos marrones.
—No, por supuesto que no lo haría. No he querido decir eso —dijo con suavidad. Miró de nuevo a Amanda, que lo miraba fijamente, y le dedicó una sonrisa. Después se dirigió a la mujer—: Vamos a reconsiderar la situación. Yo haré que merezca la pena para usted quedarse. Tenemos que aclarar todo este asunto.
—¿Y dónde sugiere que me quede mientras permanezco a su entera disposición? —le preguntó ella. Tenía la mandíbula apretada, y él notó algo de crispación en su comportamiento, como si fuera a romperse en mil pedazos si perdía el control de la situación a la que se estaba enfrentando.
Él no quería que aquella mujer diera un espectáculo en su banco, donde se enorgullecía de su reputación inmaculada. La agarró por la muñeca, la metió en su despacho y cerró la puerta. Oyó que algunos clientes murmuraban y se dio cuenta de que se habían enterado de que habían mantenido una discusión en murmullos.
Ella se resistió mientras Nicholas la llevaba desde la puerta hasta una silla al otro lado de la habitación.
—Por favor, suélteme, señor —le pidió. A su lado, Amanda dejó escapar un sollozo, y la señorita Donnelly la miró con tristeza.
Nicholas nunca se había sentido tan confuso en toda su carrera ni en su vida. Siempre había tenido el control, y estaba orgulloso de cómo dirigía su negocio y de su enorme influencia. Sus primeros años habían sido otra historia, pero durante los veinte últimos había recorrido un largo camino desde el muchacho que recorría los callejones en busca de algo que comer.
Había trabado amistad, a los quince años, con un hombre al que salvó de un atraco una noche, y el señor lo había enviado al colegio y luego a la universidad. En agradecimiento por rescatarlo, su acaudalado benefactor había cambiado el futuro de aquel joven esquelético, y le había abierto las puertas de un destino que nunca hubiera imaginado.
Su carrera ascendente en el mercado de las finanzas, cimentada por la fortuna intachable que le había legado su benefactor sin descendencia, lo había conducido a Collins Creek, una pequeña ciudad del norte de Dallas, donde era conocido solo como el propietario del banco. Aquella era una situación segura y tranquila que él mismo había elegido. Para Nicholas Garvey, su pasado solo eran los años que habían transcurrido hasta lograr la vida que llevaba en aquel momento.
Y de repente, en menos de treinta minutos, había vuelto a recordar su vida anterior por la aparición de aquella joven y de una niña que, supuestamente, era su sobrina. La señorita Donnelly llevaba un vestido sencillo, pero su apariencia era la de una neoyorquina refinada, y su acento tenía una entonación culta que no se molestaba en disimular.
De cualquier forma, no podía garantizar que fuera lo que aparentaba ser. Había aprendido muy pronto en la vida a no fiarse de las apariencias. Se enfrentaba a él con orgullo y furia y con una expresión en la cara que reflejaba el torbellino ante el que se encontraba.
La señorita Donnelly se agachó hacia la niña y él notó que le dedicaba una sonrisa dulce mientras le hablaba.
—No pasa nada, Amanda —le dijo suavemente, y las palabras de consuelo tuvieron un efecto inmediato.
—¿Adónde vamos a ir, Linnie?
«¿Linnie?». Nicholas sintió un calor que se le extendía por el pecho al oír el nombre que la pequeña había elegido para su niñera. Respiró hondo mientras intentaba deshacerse de su rudeza.
—Iréis a mi casa —le dijo a Amanda, y se apoyó en el suelo sobre una rodilla para poder mirarla directamente. No importaba cuál fuera la misión de la mujer allí, la niña se merecía un trato decente.
Sin embargo, no pareció que el ofrecimiento complaciese mucho a Amanda.
—No te caemos bien —dijo firmemente—. Y no creo que tú me caigas bien a mí. No eres simpático.
—Eso no es amable —le dijo la señorita Donnelly con total naturalidad, agarrando con fuerza la mano de Amanda. Y miró a Nicholas—. Estoy segura de que habrá sitio para nosotras en el hotel. No querríamos ser una molestia para usted. Hablaré con Amanda esta noche. No puedo obligarla a nada.
Nicholas tomó a la mujer por el codo y la ayudó a levantarse, incorporándose al mismo tiempo para mirarla a los ojos.
—Tengo una casa muy cómoda al otro lado de la calle —le dijo amablemente—. Mi ama de llaves estará encantada de acomodarlas. De hecho, nos iremos ahora mismo y yo me encargaré de todo. Estarán mucho mejor que en un hotel. Usted y yo hablaremos esta noche, señorita Donnelly.
Ella intentó librarse de sus dedos, pero solo consiguió que la agarrara más fuerte.
—No merece la pena discutirlo más —le dijo él rotundamente—. La niña debe de estar cansada, y creo que usted también necesita sentarse y relajarse —remató, y tomó su sombrero de una percha que había detrás de la puerta. Después las acompañó fuera de su despacho.
—Me voy a casa un rato, Thomas —le dijo a su secretario—. Volveré pronto. Entretanto, manda a alguien a la estación a recoger las cosas de la señorita Donnelly y las de la niña. Que las lleven a mi casa.
El hombre asintió, con los ojos abiertos como platos, mientras miraba a las visitantes de Nicholas.
—Sí, señor Garvey. Yo me ocuparé.
La puerta se abrió y salieron al porche. Nicholas le ofreció el brazo a la señorita Donnelly, y ella aceptó el gesto con aplomo. Él miró hacia abajo para ver sus delgados dedos extenderse por su antebrazo, y sintió una especie de calor allí donde la elegante mano se había posado. Después la miró a la cara, intrigado por aquella sensación que le había recorrido el cuerpo.
Ella bajó la cara, concentrada en la niña que caminaba a su lado, y que levantó una manita para cubrirse un bostezo. Tenía razón, decidió él. Aquellas dos féminas necesitaban algún sitio donde descansar, y un refugio fresco y limpio en el cual recuperarse del viaje. No podía imaginarse otro lugar mejor que su propia casa. Pasaría el resto del día decidiendo su próximo movimiento.
Así que, por el momento, había conseguido su propósito, aunque vivir en casa de Nicholas Garvey había sido más su meta para Amanda que para ella misma. Irene quería que su hermano se hiciera cargo de su sobrina, y si estar bajo su techo ayudaba a conseguirlo, Carlinda se quedaría tanto tiempo como fuera necesario. Recordó su amenaza de irse y sacudió la cabeza. Él la había molestado y ella le había respondido demasiado deprisa, y en aquel momento tenía que retroceder.
El único obstáculo para quedarse allí hasta que Amanda estuviera bien adaptada era la atracción que ejercía el hombre sobre su parte femenina. La palabra guapo no se acercaba a describirlo, y autocrático no le hacía justicia a su aura de confianza en sí mismo.
Paseó la mirada por la agradable habitación que le había sido asignada y dejó escapar un profundo suspiro. La casa era grande. Tenía dos pisos y estaba rodeada, en la parte de delante y los dos laterales, por un porche de madera. Estaba a unos cincuenta metros de la calle principal, tras una valla verde de madera con una gran puerta.
La casa era fresca y confortable. Estaba amueblada con una sencillez elegante, con bonitas alfombras y elegantes cortinas. Al pasar al lado de la puerta del salón, había visto preciosos muebles de madera brillante.
Al subir las escaleras, que se bifurcaban desde el vestíbulo y ascendían por dos flancos al segundo piso, se había dado la vuelta para mirar a su elegante anfitrión, que la observaba mientras ella avanzaba por los escalones. Él había levantado la mano para saludarla, y después había salido por la puerta principal.
Katie, la mujer que mantenía la casa inmaculada, le había lanzado a Carlinda una mirada escrutadora al abrirle la puerta y cederle el paso a su habitación.
—Ya he dejado a la niña en la habitación de al lado. En cuanto le he quitado los zapatos y el vestido, se ha acurrucado en la cama y ha cerrado los ojos.
Aquello era un punto a favor de la mujer, pensó Carlinda. Que el ama de llaves tratara bien a Amanda era una buena señal para el futuro de la pequeña.
Carlinda caminó hacia el ventanal que daba a la calle principal y apartó la cortina para ver mejor la acera. Él estaba allí, caminando enérgicamente mientras cruzaba la calle, con el sombrero cubriéndole la cabeza en un ángulo elegante.
Lo primero que le había llamado la atención de él habían sido sus ojos, de un azul brillante que proclamaba su origen irlandés. Era el mismo azul que había en la carita de la niña que ella le había llevado. Se mostraba cauteloso, de aquello no había duda. Y hacía bien. Nicholas Garvey era un hombre con secretos, un hombre que tenía una fortuna en sus manos y un pasado que no se prestaba a investigaciones. Ella sabía todo aquello. Pero no había esperado la impresión que le causaría aquel pelo negro y aquellos ojos azules, y el brillo de sus dientes blancos mientras hablaba y sonreía.
Ella conocía su pasado, lo había oído en la confesión susurrante que su hermana había hecho antes de dejar sola a Amanda y emprender el viaje final de su vida. Que ella hubiera podido proporcionarle al tribunal un documento sellado que identificaba a Nicholas Garvey como el único pariente vivo de la niña había sido providencial para el bienestar de Amanda.
Irene conocía la vida de su hermano, sabía que había tenido éxito, y estaba avergonzada de todas las aventuras de su padre, de una de las cuales había nacido Nicholas. Antes de casarse con el hombre que le había dado su apellido a la niña, ella no había querido pedirle ayuda a Nicholas. Pero después de la muerte de Irene, Carlinda tomó la determinación de conseguir que el rico financiero supiera de la vida y la muerte de su hermana, y de lograr que se hiciera cargo de la niña huérfana.
—Estoy haciendo todo lo que puedo, Irene —susurró, mientras trazaba una línea con el dedo en el cristal ondulado que tenía enfrente—. Él nunca sabrá, por lo menos de mí, el origen de Amanda.
Suspiró profundamente y se le llenaron los ojos de lágrimas mientras se apartaba de la ventana. A menos que hubiera forzado demasiado las cosas, Nicholas Garvey haría todo lo posible por persuadirla de que se quedara en su casa, al menos hasta que Amanda estuviera bien instalada y adaptada. Y sería inteligente por su parte no protestar mucho.
A ella no le quedaba nada en Nueva York.
Se despertó por la tarde, en la cama grande y cómoda de su habitación, y por un momento miró a su alrededor confusamente. Entonces, su memoria reaccionó y recordó haber subido las escaleras, y la figura de su anfitrión observándola desde abajo. Él tenía el aspecto de un digno oponente y se preparó para cualquier cosa que pudiera decir o hacer. Balanceó los pies a un lado de la cama y miró a su alrededor buscando su vestido. Se lo había quitado y lo había dejado en una silla antes de meterse en la cama. Sin embargo, al despertarse estaba en el armario, recién planchado. No había duda de que había sido el ama de llaves, Katie.
Desde el pasillo oyó una risita y reconoció la voz inmediatamente. Era Amanda, que parecía muy alegre.
Por encima de la voz de la niña prevalecía otra masculina, y Carlinda se puso rápidamente el vestido, consciente de que Nicholas Garvey estaba solo unos pasos más allá, en el corredor. Mientras se abrochaba los diminutos botones, oyó que alguien golpeaba con los nudillos la puerta de su habitación.
—Sí, ya voy —dijo, y cruzó rápidamente la habitación. Cuando abrió, miró hacia arriba y vio los rasgos morenos y masculinos de Nicholas—. Lo siento. Había pensado en descansar solo un rato, pero me temo que he dormido más de lo que creía.
—No hay ningún problema, señorita Donnelly —respondió él amablemente, mientras la recorría con la mirada—. Hemos venido a despertarla porque Katie ha anunciado que la comida está servida, y Amanda ha pensado que usted tendría hambre. Me ha dicho que no ha comido mucho hoy.
Carlinda se ruborizó. La niña veía más de lo que debía, y aquella mañana había sido un batiburrillo de actividad: habían llegado a Collins Creek y solo habían parado en el hotel para desayunar antes de dirigirse al banco. Ella no había podido comer lo que había pedido, porque su estómago había estado protestando mientras planeaba la mejor forma de presentarse ante Nicholas. Carlinda solo había podido vigilar y animar a Amanda para que comiera de su plato de huevos y salchichas.
—No tenía hambre —dijo Carlinda—. El viaje ha sido muy cansado, y había perdido el apetito.
—Bien, pues ahora tendrá que encontrarlo. Katie se ha superado a sí misma. No tenemos compañía muy a menudo —dijo él, y tiró suavemente de la mano de Amanda en dirección a la escalera.
—El señor Garvey tiene dos escaleras, y muchas habitaciones —informó Amanda alegremente. Con la manita libre, le tiró a Carlinda de la falda, y le susurró una sugerencia fácilmente audible—. Creo que tiene mucho sitio para que nos quedemos.
—Sí, lo tengo —dijo él, sin inmutarse ante la proposición.
—Me da la impresión de que no fuimos tan bien recibidas como las flores en primavera —dijo Carlinda, forzando una sonrisa por el bien de la niña.
Él se encogió de hombros despreocupadamente.
—Tendremos que ir poco a poco. En este momento, creo que sería imperdonable hacer esperar a Katie. A ella le gusta servir la comida caliente.
Carlinda bajó lentamente las escaleras, para poder observar mejor el primer piso. Al lado del salón y del comedor había otras dos puertas abiertas, y mientras avanzaba hacia abajo, pudo ver un escritorio tras una de ellas. Probablemente era el despacho de Nicholas, pensó. La otra parecía un pequeño saloncito, y se quedó embelesada al ver un delicado sofá y la sillería a juego, y el sol de la tarde que entraba por la ventana.
—Tiene usted una casa preciosa —el cumplido era sincero. Probablemente, la primera cosa sincera que había dicho o hecho aquel día, pensó. Y sintió una punzada de culpabilidad al considerar que había omitido algunos hechos.
—Gracias —respondió él con seriedad, aunque esbozó una sonrisa al mirarla a los ojos—. No tengo la oportunidad de ofrecer mi hospitalidad con frecuencia. He sido muy descortés al no darles la bienvenida a usted y a Amanda cuando nos hemos conocido esta mañana. Creo que mis pensamientos estaban muy alterados, y mi mente no ha funcionado tan bien como hubiera debido.
—Se ha visto ante un hecho consumado, señor Garvey. No puedo culparlo porque los acontecimientos lo hayan tomado por sorpresa y haya sido poco amable.
—Aun así —dijo él, encogiéndose de hombros. Ella levantó la cabeza para mirarlo y vio un brillo cálido en sus ojos, algo que él disimuló rápidamente. A Carlinda le parecía el tipo de hombre que se interesaría en cualquier mujer disponible. Durante un instante, había sentido aquel interés masculino hacia ella, e intentó reprimir la tentación que suponía llamar la atención de Nicholas Garvey.
Quizá quedarse en su casa no fuera un buen comienzo. Él podría pensar que era una mujer fácil, al haber aceptado su hospitalidad tan rápidamente. Y sin embargo, no podía dejar allí sola a Amanda.
—No queremos causarle ningún problema —dijo, cuando llegaron al final de las escaleras—. Estoy segura de que estaremos muy cómodas en el hotel. Al menos, hasta que haya tenido la oportunidad de comprobar todo este asunto.
—No quiero ni oírlo —dijo en tono cortante. Terminó la conversación abruptamente porque no quería discutir delante de la niña, y como si él entendiera la posición de Carlinda y estuviera de acuerdo, señaló con un movimiento de la cabeza hacia la puerta de su despacho—. Después de comer, quizá quiera reunirse conmigo allí y hablar con más tranquilidad.
Carlinda asintió y pasó al comedor. La mesa estaba puesta y había una sopera que desprendía un aroma delicioso. Él retiró la silla en un gesto galante para que se sentara, y Carlinda desplegó la servilleta ante su plato, consciente de la imitación que hacía Amanda para seguir su ejemplo.
Nicholas sirvió la sopa, rechazando el ofrecimiento de ayuda de Katie, que había llegado con una panera llena de pan recién horneado. Después tomaron carne asada con patatas y judías verdes, y cuando Katie llevó el postre, Carlinda estuvo tentada de abstenerse. Pero entonces vio el jugo de las moras extendiéndose por el pastel caliente que Nicholas estaba cortando.
—No debería —dijo con un suspiro, incluso al fijarse en el humillo que salía de entre las capas de hojaldre.
—Es la especialidad de Katie —dijo Nicholas, persuadiéndola con una sonrisa—. Se sentirá insultada si no lo prueba.
—Creo que me comería el pastel entero —dijo ella, mientras lo probaba—. Ten cuidado de no quemarte —le dijo a Amanda.
—Hay nata para ponerle por encima, si quieren —dijo Katie desde la puerta de la cocina. Y se aproximó con una jarrita dorada mientras la niña asentía en agradecimiento—. Está más bueno así —le dijo a la niña, echándole una cantidad generosa.
—Yo tomaré un poco, también —dijo Nicholas, ofreciéndole el plato.
—¿Y usted, señora? —preguntó Katie.
—Si está más bueno así, supongo que debería unirme al grupo —respondió Carlinda.
Durante la larga comida, Nicholas conversó con Amanda sobre el viaje, evitando el tema de sus padres, y explicándole cosas sobre su vida en aquella pequeña ciudad de Texas. Aunque ocasionalmente hizo algunos comentarios aparte a Carlinda, su interés estuvo centrado en la niña, que estaba sentada a su derecha.
El parecido entre los dos era evidente para cualquiera que quisiera fijarse, pensó Carlinda. Incluso Katie miró varias veces a la niña y al hombre, y antes de que terminara la comida, le lanzó a la otra mujer una mirada de entendimiento.
Finalmente, Nicholas se retiró de la mesa.
—Creo que he comido más de lo que debía, Katie —dijo, mientras la observaba retirar su plato.
—Normalmente, no come lo suficiente —cortó ella—. Ya era hora de que le hiciera justicia a mi cocina.
—Sí, señora —dijo él, amablemente. Y después se levantó y le preguntó suavemente a Amanda—: ¿Te gustaría que nos sentáramos un rato en el porche? O quizás prefieras mirar diapositivas por el estereoscopio del salón.
—Estoros… —Amanda intentó repetir la palabra, pero se interrumpió a la mitad, asombrada.
—Un estereoscopio es una especie de lente por la que puedes mirar fotografías. Tengo una caja llena —le explicó, y después la tomó de la mano y la condujo hacia la otra estancia, mirando con expresión de disculpa a Carlinda.
—¿En el salón? —preguntó Amanda alegremente, dando dos pasos por cada zancada que daba su tío—. ¿Y qué tipo de fotografías tienes?
—Algunas de Roma, de Venecia e incluso de Londres. Y muchas de Nueva York y de otros lugares de América.
—Ya he estado en Nueva York —le dijo la niña decididamente—. Prefiero ver de otros lugares.
—¿Qué te parece de las cataratas del Niágara? —preguntó él—. ¿O de barcos por el océano?
—Evite cualquiera de P-a-r-í-s —dijo Carlinda inmediatamente, deletreando el nombre de la ciudad con rapidez para que la niña no lo entendiera.
—¿Hay alguna razón especial para eso? —le preguntó en voz muy baja, mientras se acercaba a la estantería donde guardaba el instrumento. Mientras, Amanda se acomodó en un sofá al otro lado de la habitación, y alisó la falda de su vestido con la impaciencia reflejada en los ojos. Él la miró, y Carlinda notó que se le suavizaba la mirada en aquellos ojos azules tan parecidos a los de la niña.
—El accidente ocurrió en París —murmuró ella—. Yo intento no mencionarlo. Se quedó traumatizada durante varios días después de conocer la noticia.
—No sabía que conociera a su madre. ¿Estaba usted con la niña incluso cuando sus padres vivían?
Carlinda dudó y después asintió ligeramente.
—¿Encendemos una luz para que Amanda vea mejor? —preguntó, cambiando de tema habilidosamente.
Y aunque él accedió a su petición, ella supo que el tema sería abordado de nuevo en otra ocasión. Tendría que prepararse para un aluvión de preguntas.
Dos
El despacho de Nicholas era un reflejo del hombre que lo ocupaba: lujoso, pero masculino. Había un escritorio de caoba enorme y brillante, que captó la atención de Carlinda. Sentado tras él, apoyado en el respaldo de su silla, Nicholas parecía un rey dando audiencia a una súbdita que entrara en el salón del trono. Ella reprimió una sonrisa ante el pensamiento, y se concentró en el hombre. Tenía las manos morenas y los dedos largos, entrelazados en un gesto de paciencia mientras la miraba.
—¿Se ha dormido la niña? —cuando oyó su pregunta, Carlinda pensó que su voz la atraía. Era profunda y tenía un acento culto, con un matiz de fuerza bajo el tono resonante, que transmitía la advertencia de que aquel no era un hombre al cual se pudiera subestimar.
—¿Amanda? —ella entonó el nombre como una pregunta, como una reprimenda sutil, y Nicholas frunció el ceño—. Es un nombre precioso, ¿no le parece? —y después contestó a su pregunta, cediendo—. Sí, estaba cansada —«igual que yo», pensó.
Quizá aquel no fuera el mejor momento para enfrentarse con aquel hombre y aclarar su situación. Las siguientes palabras que pronunció le dieron a entender que él sabía lo que estaba pensando, mientras una sonrisa encendía sus brillantes ojos azules.
—Intentaré acordarme de usar su nombre cuando me refiera a ella —dijo, y le señaló el sillón de cuero marrón que había al otro lado del escritorio—. No tengo intención de interrogarla, señorita Donnelly. Siéntese un momento. Tan solo quiero charlar.
Mientras se sentaba, notó que le flaqueaban las rodillas al observar su pelo negro y sus rasgos bronceados. No era justo que fuera tan guapo, pensó, mientras disimulaba su admiración con una sonrisa cortés.
—Me temo que no seré una buena compañía, señor Garvey. Aunque he descansado durante la siesta, creo que necesito reponerme con una noche de sueño. Quizá podamos mantener la conversación en otra ocasión —le dijo. Mientras hablaba, observó cómo él la recorría con la mirada de pies a cabeza. Se dio cuenta de que detenía los ojos en su pecho, y después bajaba hasta el suelo. Aquel hombre no estaba intentando aparentar que no le interesaran sus formas y su cara, sino al contrario, estaba dejando patentes sus intenciones.
—Usted no parece una niñera, señorita Donnelly —le dijo sin rodeos, con una ligera sonrisa en los labios—. He visto mujeres como usted en la ópera de Nueva York. Usted viste de una forma conservadora, como una mujer joven y culta debe vestir, pero da la impresión de conocer lo que es la vida en sociedad.
—Y sin embargo, soy lo que soy —respondió ella con suavidad—. Mi apariencia no tiene nada que ver con mi profesión, señor Garvey. Hay mujeres como yo trabajando en las mejores casas de la ciudad —miró su vestido, que aunque sencillo, estaba a la última moda—. Seguramente, no voy vestida como para ir a la ópera o a un restaurante francés, señor. Tengo referencias, si quiere verlas, pero le aseguro que solo soy una mujer sencilla que ha acompañado a su sobrina desde la Costa Este.
—Usted puede ser muchas cosas —dijo Nicholas, asintiendo como si aceptara lo que le estaba diciendo—, pero no una mujer sencilla.
A Carlinda le dio un vuelco el corazón al oír cómo él subrayaba la palabra y la observaba, admirando sin disimularlo la imagen que ella ofrecía. Consciente de su escrutinio, notó que la sangre le recorría el cuerpo a toda prisa, y que su mirada tenía un efecto en ella que no podía controlar. Se ruborizó y bajó los ojos.
Entonces, con valentía, levantó la cabeza y lo miró directamente. Dejó escapar un suspiro al traicionarse involuntariamente con aquel gesto, y dijo sonriendo:
—Quizá no. Pero sí soy una mujer cansada, y a menos que tenga alguna instrucción para mí, le pido permiso para retirarme a mi habitación.
Él se quedó asombrado, pero aun así se levantó con desenvoltura.
—Por supuesto. Solo quería intentar familiarizarme con su relación con Amanda —su boca se curvó, y el seductor movimiento de sus labios la atrajo como un imán—. ¿Puedo llamarla Carlinda? ¿O no nos hemos conocido el tiempo suficiente como para que la tutee?
—Probablemente, no estaré aquí lo suficiente como para que nos hagamos amigos, señor Garvey —dijo, levantándose de la silla. Notó que le dolía la espalda y una rigidez repentina hizo que le flaquearan las rodillas. Él se dio cuenta y rodeó rápidamente el escritorio para ofrecerle su mano.
—Creo que está empezando a acusar los efectos del viaje —dijo él—. La acompañaré por las escaleras.
Ella no estaba segura de si podría aguantar el calor de aquellos dedos durante un segundo más, pero entonces él movió la mano hasta posarla gentilmente en su espalda, mientras la ayudaba a girar para dirigirse hacia la puerta. Incluso era peor allí, enviándole dardos de calor desde aquel punto al resto del cuerpo, haciendo que toda ella fuera consciente del hombre alto y masculino que la sujetaba.
Si se fiara de él, y de que iba a tratar bien a Amanda, debería marcharse rápidamente. Aunque ni siquiera sabía adónde podía ir. Reprimió un suspiro mientras cruzaban el estudio hacia la puerta. Ella ya había decidido que aquel banquero elegante era un mago cuyos ojos le daban calidez y cuya mano la persuadía sin ningún esfuerzo de que hiciera lo que él quisiera.
Así que caminó con él hacia la escalera. Su ropa y su cuerpo bajo la lana fina y el lino exhalaban una fragancia fresca que seducía sus sentidos.
Él alargó la mano para abrir la puerta de su habitación, y le quitó la otra mano de la espalda mientas le señalaba suavemente en dirección a la cama con la cabeza. Había una lamparita encendida, un faro que la conducía hacia el confort de las sábanas blancas y la almohada suave.
—Buenas noches —le dijo él, suavemente—. Nos veremos mañana. Desayunamos muy pronto, debo advertirle.
—Estoy acostumbrada a levantarme en cuanto amanece —le dijo ella, avanzando sobre la alfombra. Después volvió la cara para mirarlo—. Esta habitación, ¿está comunicada con la de Amanda? —preguntó, fijándose en una puerta que había en una de las paredes—. Antes no presté atención a ese detalle.
—Nicholas sacudió la cabeza.
—No. Eso es un vestidor. No tengo ninguna suite en la casa —sonrió como disculpándose—. Me temo que está en Texas, el salvaje Oeste, señora. No tenemos tantas comodidades como en la ciudad.
Ella volvió a ruborizarse al escuchar sus palabras.
—No pretendía hacer una crítica. Solo quería poder oír a Amanda en caso de que se despierte por la noche.
—¿Tiene pesadillas? —preguntó él, frunciendo el ceño.
—Algunas veces. No durante el viaje, pero aquí todo es nuevo y emocionante para ella. Además, a veces sueña con su madre, y eso la hace llorar.
—Quizá debería dejar su puerta entreabierta —sugirió él—. La de la niña lo está —informó. Y después, ante el titubeo de Carlinda, sonrió, con una mirada tensa. Se apoyó en el quicio de la puerta y dijo—: Le prometo que no voy a entrometerme en su privacidad.
—A menos que las paredes sean muy gruesas, o a prueba de sonido, estoy segura de que la oiré si grita —dijo ella al instante. Miró por la ventana y vio las luces de la ciudad, al Este—. Parece que todo está muy tranquilo; seguro que Amanda no se despertará por ningún ruido de fuera.
—Entonces, la dejo —respondió su anfitrión—. Si quiere, abriré la ventana. El aire fresco la ayudará a dormir —sus ojos parecían negros a la débil luz de la lamparita, y ella tomó aire, sacudiendo la cabeza para rehusar su ofrecimiento.
Él le lanzó la última mirada, escrutadora y larga.
—Muy buenas noches entonces, señorita Donnelly.
Tenía la espalda muy recta, y caminó sin hacer ruido sobre la alfombra mientras se dirigía hacia la escalera. Ella se relajó, se acercó a la cama y se dejó caer sobre el colchón. El efecto que le producía aquel hombre no tenía precedentes. Nunca, en sus veinticuatro años de vida, había sentido atracción por ningún hombre, excepto por el joven alto y quince años mayor que ella que vivía en la casa de al lado cuando era pequeña.
Jack había sido su ídolo, su amor secreto, hasta el día en que él se casó con otra joven y se convirtió en esposo y padre. Entonces, su atracción hacia él se había desvanecido, y solo podía mirarlo como una criatura aburrida, con un montón de niños y una esposa abnegada que entraba detrás de él en la iglesia los domingos por la mañana.
Y en aquel momento, allí estaba Nicholas Garvey, un hombre que la miraba como si estuviese considerando la posibilidad de poseerla. Carlinda sacudió la cabeza. Qué tontería. Él sería seguramente un mujeriego consumado, y ella era una mujer agraciada que se había metido en su vida, ofreciéndole un momento de distracción.
Y aun así, había una respuesta en su interior que no podía negar. Debería dejar aquella ciudad tan pronto como se asegurara de que Amanda estaría bien allí. Pasaría un tiempo deshaciendo los lazos que tenía con la niña y después decidiría adónde ir.
Se levantó y abrió un cajón de la cómoda que había en la habitación, en busca de su camisón. Una rápida mirada a la puerta le recordó que aún estaba abierta, y cruzó la habitación para cerrarla. Después se puso el camisón, dobló la ropa interior y el vestido, y lo colocó sobre una silla.
Con curiosidad, abrió el vestidor y miró en su interior. Había perchas vacías y un espejo que ocupaba toda una pared y que reflejaba su pálida forma y el pelo brillante por la luz que provenía de detrás. Él no tenía por qué disculparse, pensó Carlinda. Su casa tenía las mismas comodidades que la suya, en Nueva York. Al menos, la casa que una vez había sido suya, donde había vivido con Amanda y sus padres.
A la mañana siguiente, desharía el equipaje que alguien le había llevado de la estación. Estaba deseando colgar algunas de sus prendas en el enorme vestidor, quizá para hacerse la ilusión de que aquel era su hogar.
Se volvió hacia la cama y se metió entre las sábanas. Se dio cuenta de que la ventana estaba todavía cerrada al aire de la noche, y apretó los labios de impaciencia. Solo le tomó un momento salir otra vez de la cama y levantar la hoja de la ventana. La deslizó silenciosamente hacia arriba, y se puso de rodillas para mirar al césped de abajo.
Una sombra pálida le llamó la atención, y vio la alta figura de un hombre que caminaba hacia los árboles que estaban al borde de su propiedad. Nicholas Garvey había salido a dar un paseo nocturno, pensó Carlinda.
La luz de un farol de la calle iluminó su perfil al acercarse a la verja, y Carlinda sintió un escalofrío de aprensión en la espalda.
Él tenía el aroma del peligro, y ella sabía que su instinto nunca le había fallado. Sería una estupidez quedarse allí.
A la mañana siguiente, el sol brillaba en lo alto del cielo, pero Nicholas no le prestaba la menor atención. Tenía la mente puesta en los acontecimientos de la tarde anterior. Carlinda Donnelly era un enigma, y quizá lo estaba tomando por tonto con todas aquellas insinuaciones sobre su marcha y con sus titubeos mientras, aparentemente, se adaptaba a su casa. La idea de que se marchara no le complacía, porque Carlinda ejercía una atracción a la que no podía resistirse, pero que su modo de pensar masculino rechazaba. No era, definitivamente, el tipo de mujer que aceptaría lo que tenía en mente para ella.
—Demonios. Ni siquiera es guapa —murmuró Nicholas al percatarse de que sus pasos se hacían pesados mientras se dirigía al banco.
—¿Quién no es guapa? —la voz de Jonathan Cleary acabó con su concentración al ponerse a su lado por el camino y formular la pregunta que Nicholas esperaba. Lo había visto justo cuando expresaba en voz alta lo que estaba pensando, y no le quedaba otro remedio que explicarle el significado de aquella afirmación.
—Sabes perfectamente bien de quién estoy hablando —avergonzado, no solo por su contestación malhumorada, sino también por su evidente interés en la niñera que había llevado a su casa, Nicholas se paró de repente en el porche del banco y le lanzó a su amigo una mirada sombría.
Cleary simplemente sonrió, y aquello irritó aún más al banquero.
—Tendrás que admitir que tengo razón —dijo Nicholas, más calmado, mientras saludaba con la cabeza a un vecino.
—¿Y también que no es guapa? —pareció que Cleary reflexionaba sobre la cuestión, y después sacudió la cabeza—. Tiene algo, Nick. Quizá esos ojos oscuros, o los rizos color caoba. Quizá el color cremoso de su piel, como si fuera terciopelo bajo los dedos —se encogió de hombros—. Y no se lo digas a Gussie, ¿me oyes? Me cortaría el cuello si supiera que he mirado a otra mujer.
—¿Y cómo ibas a poder evitarlo? —le preguntó Nicholas—. Lo último que yo necesito es encapricharme de una extraña. Una que ni siquiera estará aquí el tiempo suficiente como para establecer una relación.
—¿Estás pensando en…