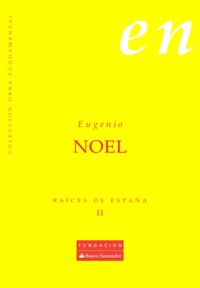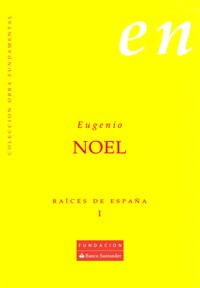
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fundación Banco Santander
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Colección Obra Fundamental
- Sprache: Spanisch
Los textos publicados en estos dos volúmenes han sido escogidos siguiendo el mismo criterio: dar a conocer al lector la visión que Noel tenía de España. Se incluyen obras completas como España, nervio a nervio, considerado hoy uno de sus mejores libros, y los tres tomos de Castillos de España, reeditados por primera vez. En otros casos, se trata de fragmentos que proporcionan una visión de conjunto de su extensa producción literaria.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 749
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
COLECCIÓN OBRA FUNDAMENTAL
Eugenio NOEL
RAÍCES DE ESPAÑA I
Edición y prólogo de Andrés Trapiello
© Fundación Banco Santander
© Herederos de Eugenio Noel
© Del prólogo, Andrés Trapiello
Reservados todos los derechos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 534-bis del Código Penal vigente, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes reprodujeren o plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica fijada en cualquier tipo de soporte sin la preceptiva autorización.
ISBN OBRA COMPLETA: 978-84-16950-79-9
ISBN TOMO I: 978-84-16950-80-5
PrólogoLAS CORNÁS DEL HAMBRE O EL PEÓN DE BREGA(Breve ensayo sobre la esforzada vida y la obra de Eugenio Noel)
LA VIDA DE EUGENIO MUÑOZ DÍAZ, quien firmaría sus libros con el seudónimo de Eugenio Noel, fue una vida en verdad triste e increíble.
Hubo en su tiempo algunas otras como la suya, vidas peregrinas o desarregladas, engolfadas en la bohemia, sepultadas en la miseria diaria o encanalladas en la delincuencia más o menos graciosa, pero a nadie le fue dado vivir una existencia como la de Noel: ni al franciscano don Ciro Bayo, ni al venenoso Luis Bonafoux, ni al megalómano e inofensivo Alejandro Sawa, ni a aquel miserable llamado Gálvez, que llenó Madrid de sonetos y sablazos, ni al inopinado y gaseoso Villaespesa. Ninguno de ellos vivió una vida tan rara como la que vivió aquel hombre que mereció una suerte mejor.
El propio Noel incluso debió saberlo, porque no hizo otra cosa que ir juntando, con verdadero mimo, todo lo referente a su persona a lo largo de su vida. Debió ser consciente desde muy al principio de su carrera de escritor de que lo verdaderamente excepcional de ésta no era ni su obra ni él mismo, sino precisamente su vida, algo que venía a ser la suma de las dos cosas. Así hay que entender las memorias de Noel, que se publicaron mucho después de su muerte por conducto de su hijo con el título precisamente de Diario íntimo.
No son estos dos voluminosos tomos un diario propiamente, sino el borrador de esas magnas memorias que jamás llegó a redactar de manera definitiva porque se murió antes, y a las que tituló precisamente la Novela de la vida de un hombre, convencido de que su verdadera obra de arte, su verdadero Don Quijote, iba a ser él mismo, pero no en su irrebatible realidad, sino en su mixtificación novelesca, porque estaba convencido de que a una vida como la suya sólo podía hacerle el dúo una novela excepcional.
Basta haber leído estas memorias para darse cuenta de que durante muchos años Noel se entregó, día a día, a ese proyecto de alimentar su biografía con las pobres piltrafas de su vida, como si fuese arrancando uno a uno todos los miembros de su cuerpo para que la criatura no se le muriese de inanición, y en esa autofagia Noel, derrotado y sin ilusiones, acabó por morirse también de una manera desdichada, diríase que de empacho, si acaso no fuese irrespetuoso para con una vida esforzada y una obra que tiene algo muy puro, noble y honesto, en medio de la hambruna general, empachado de hambre, como si dijéramos.
Las memorias están escritas en presente y quizá eso ha llevado a la confusión a algunos, y a pensar que el conjunto de ese centón de cuartillas de letra menuda y en las que hay pegadas abundantes fotografías suyas y curiosidades biográficas formaban un diario, pero no hay tal. No se habrá visto a ningún literato de la época que tuviese tanta afición a retratarse solo o en grupo, y que a falta de mármol diera tanta importancia a ese testimonio del nitrato de plata, como si no fuese capaz de dar un paso sin olvidarse por un segundo de que la posteridad le estaba observando.
El Diario íntimo, que tiene mucho de íntimo, cosa infrecuente en nuestra literatura, tiene en cambio poco de diario, aunque esté redactado en presente.
Noel habló en presente siempre, como los mártires, los niños y los locos. Es como si jamás hubiese logrado salir de ninguno de los acontecimientos remotos de su infancia, que nunca pudo olvidar, de la misma manera que los infortunios de la edad madura terminaron por quitarle toda la esperanza de que podría dejarlos atrás, hasta enloquecerle. Fue la suya, puede decirse, una vida sin tregua, como la de los mártires catecúmenos.
Gómez de la Serna hizo un retrato bastante bonito y cariñoso de Noel, aunque ese retrato casa a veces poco con la vida tal y como nos la contó el interesado. Para empezar el retrato es uno de esos que a Ramón le venían bien para el lucimiento, porque el personaje era lo bastante estrafalario como para dar colorido y lo suficientemente desgalichado en lo literario como para no tenerle el respeto que a Ramón le inspiraron otros como Unamuno, Valle-Inclán o Juan Ramón Jiménez. Por Noel sintió esa mezcla de simpatía, admiración y desentendimiento que nos inspira a todos el fakir que se traga un sable. Lo que Noel pudo tragar en esta vida sólo él pudo saberlo, desde luego.
Eugenio Noel nació en Madrid en 1885. Creo que es Ramón el que dice que el padre de Noel era lazarillo de ciego y la madre una lavandera al servicio de la duquesa de Sevillano. Lo de lazarillo de ciego es posible porque en esos años los pobres acababan haciendo de todo, pero Noel habla siempre de su padre como de oficial de barbero, único oficio que conocía, y de su madre como de criada de servir, pero no sólo de la duquesa de Sevillano y no sólo lavandera. La madre de Noel trabajó a destajo para muchas señoras principales de Madrid, aunque fue la de Sevillano la que más protegió al chico. Cuenta también Noel que su madre realquilaba algún cuartucho inmundo de las casas donde iban mal viviendo a mendigas viejas y a gente tronada, de la calle, que le enseñaron a él muchas cosas del pueblo y que le relataron historias increíbles.
La infancia de Noel fue terrible y deja en un cuento de hadas la de Oliverio Twist. En ella debió de tener un gran peso la madre, por la que el escritor sentía veneración, aunque no puede decirse que ésta le consintiera y malcriara. De la lectura de esas memorias saca uno la conclusión de que la madre adoraba a su hijo, el único que le quedó vivo, pero que al mismo tiempo lo traía derecho como un huso. Cuenta por ejemplo Noel que en cierta ocasión le mandó su madre a por el pan, que tenía que traer de fiado de la tahona, porque no había dinero en casa. Debía de andar Noel por los ocho o diez años. En la tahona no quisieron fiarle, porque seguramente llevaban fiándoselo muchos días, de modo que Noel salió a la calle y se puso a pedir, como los mendigos. Cuando sacó suficiente volvió por el pan, lo pagó y se fue a su casa, donde su madre le recibió con un par de bofetadas monumentales por haber tardado tanto en volver. Noel nos confiesa con verdadera ternura que jamás reveló la causa de esa tardanza, ni entonces ni nunca, ni a su madre ni a nadie. Sólo a la cuartilla de sus memorias.
En general, en una casa donde la miseria y la penuria se señorean, lo normal es que uno tenga que hacer muchas cosas que deben permanecer en secreto, medio anormales o vergonzosas, porque los trapos sucios de las casas pobres no son más numerosos ni más sucios que los de las casas ricas, pero sí más oreados. Incluso llega a decirnos Noel que su madre, en una de esas crisis agudas del pordioseo, estuvo a punto de perder la virtud, como él la llama, y salir a hacer la calle, pero que no fue preciso. Unas veces de una manera y otras de otra, siempre lograron salir adelante y conservar la virtud de la madre: enviando memoriales a la congregación de San Vicente de Paul, pidiendo socorro en los conventos, atosigando a los secretarios de las marquesas, instando a algún pariente mejor situado, en fin, todo antes que tirarse al arroyo. El caso es que aquella vida de miseria y un trabajo que la descardó temprano, y los padecimientos físicos y morales, terminaron llevándola pronto a la tumba, cuando el poeta tenía diecinueve años. Noel la recordó toda su vida con verdadero amor, pensaba en ella como en una mujer fuerte, heroica y un poco idiotizada por el dolor y el sufrimiento. Por ejemplo, cuando se enfermaba, dice Noel, la mujer se encerraba en su cuarto, se encamaba y pedía la dejaran sola, para sanar en completa soledad, sin ver a nadie, como alimaña de monte: «Cuando enfermaba quería que la dejaran sola, y se mejoraba en silencio», nos confiesa Noel. Se le murieron también tres hijos pequeños, de difteria y cosas así de las que se morían los niños entonces, y guardaba anudadas en una cinta negra las llavecitas de sus ataúdes, no se sabe para qué, como las obras de arte que se mandó hacer con los dientes, uñas y tirabuzones de las criaturas difuntas, historia que tiene que ver ya más que con Oliverio Twist con aquella novela tremebundista que se titulaba El Corazón, de Edmundo d' Amicis.
Pocos años después de la muerte de la madre Noel le dedicó un libro, Escenas y andanzas de la campaña antiflamenca, uno de los primeros. Puso en él unas palabras que le cortan a uno el aliento: «Al recuerdo de mi pobre madre Nicasia, sola, siempre sola, criada de servir, de cuya miseria, que la vida pudo hacer miserable, ella supo desentrañar una inconcebible energía». Uno lee una cosa como ésa, y parece que se le quitan las ganas de más literatura, y cierra el libro como si fuese más bien un cajón mortuorio.
¿Y el padre? Del padre en cambio habló poco siempre. Era, como se ha dicho, barbero, y sólo conocía ese oficio, en el que el propio Noel llegó a ser aprendiz. Tanto por lo que de él relata como por lo que no, uno saca la conclusión de que el padre debió de ser toda la vida un tarambana, casi siempre en el paro, uno de esos inútiles que sisan a la mujer unos céntimos para marcharse corriendo a gastárselo en vino. Con todo, Noel no dice gran cosa de él, ni de bueno ni de malo. Se ve que las decisiones importantes en aquella casa las tomaba siempre Nicasia, como la de enviarle a estudiar con los frailes Paules al colegio apostólico que tenían en un pueblo de la meseta castellana que se llama Tardajos. Como él dijo: la única salida de los pobres es la Iglesia.
Era apenas un niño. Pasó en aquel colegio de los padres de la Conferencia un año más o menos, aprendiendo latín y otras cosas absurdas con las que luego iba a empedrar muchos de sus libros, pues no se habrá visto erudición más disparatada que la de Noel, y más extravagante.
Como sus memorias las redactó cuando ya era socialista y republicano trató de distanciarse lo más posible de esos comienzos clericales para convencernos lo más posible de que aunque él participaba de toda la liturgia piadosa de los frailes, en el fondo de su corazón no sintió jamás el deseo de ser cura.
Volvió a Madrid y fue el momento en que entró en escena la duquesa de Sevillano, una beata multimillonaria, que decidió correr con los gastos del seminario, convencida de que Noel iba a ser su gran obra en esta tierra.
La formación como seminarista que había empezado en Tardajos siguió en Madrid. Incluso lo enviaron los frailes a su colegio de Bélgica, pero apenas tuvo tiempo de orearse por ese país, por Francia y por Alemania, y terminó volviendo. Noel tenía entonces trece años y una inclinación innata a la fantasía, porque asegura en esas memorias que en Brujas, a donde le llevaron, se tropezó con Rodenbach apoyado en el barandal de un puente, mirando el agua muerta de los canales, esperando seguramente a que viniera Noel para verlo, lo mismo que en Silesia, a donde también fue, se tropezó con Gogol y Turgueniev. Es posible que como las memorias están escritas de una manera incompleta y telegráfica quisiera decir que el espíritu de todos esos literatos estaba flotando por el aire o como sombras en las minas de carbón de Silesia para inspirarle a él unas bonitas líneas. Pudiera ser.
Al volver a Madrid habría vuelto al pordioseo de no haber sido por los socorros de la duquesa que Noel se gastaba con rumbo por ahí, lo que motivó que la gente empezara a conocerle como «el marquesito». Lo cuenta Noel también, pero eso, en cambio, resulta poco verosímil, entre otras razones porque son los mismos años en los que dice Ramón que él solía pasarle revistas y pantalones gastados de su casa, para remediarle el aspecto.
Una de las ventajas de ser pobre, casi la única, si se va a ser escritor, es que uno se pasa la vida en la calle porque las casas de los pobres no les recuerdan a sus moradores más que la miseria en la que se hunden. Eso fue lo que le pasó a Noel, que llegó a conocer muy bien Madrid y los pueblos de los alrededores, donde a veces iba a visitar a parientes de su madre. Si a eso añadimos la gran afición a cambiarse de casa y de barrio que se tenía entonces, a veces hasta dos o tres veces por año, se explica que Noel llegara a empaparse de tal manera de ese casticismo popular que más tarde llevaría a todos sus libros.
Por esos años fue también cuando Noel, que había alentado la ilusión de ser torero alguna vez como posibilidad para darle salida a la miseria, empezó a asistir a algunas corridas de toros, asunto que tan importante iba a ser en su aperreada vida. Fue entonces cuando les atribuyó un poder desconocido y nocivo, al creer que la visión de unas truculencias taurinas fueron causantes de unas lesiones cardíacas irreversibles en uno de los hermanos que se llevó la huesa.
El caso es que muerta la madre y colgada la sotana, a Noel no le quedó otra salida que la de las armas, y decidió alistarse como voluntario para la guerra de África, campañas que entonces agitaban a la opinión nacional. Tenía veintiún años.
En ese tiempo, antes de irse a morir por la patria, Noel vivió en Madrid una vida de bohemio, alternaba con las golfas, pasaba las noches en los cafetuchos y en los teatros donde actuaban aquellas mujeres que aspiraban siempre a un ricacho de Badajoz y terminaban enredadas con los literatos, libretistas y poetas de Lavapiés. Una de esas se llamaba María Noel, conocida por el sobrenombre de Mimí, y con la que Noel partió entre otras cosas el nombre. Fueron tiempos de penuria extrema. «Comienza la verdadera miseria», dirá Noel con ese tono candoroso del que parece no haberse enterado de lo que su vida había sido hasta ese momento.
Fueron meses más o menos literaturizados, como los que saca Baroja en sus novelas de La lucha por la vida: juergas tristes de aguardiente, niñas escrofulosas que se han tirado al cante y al señorito calavera para poder comer, chulos malencarados, nietzscheanos señoritos más o menos desorientados en el cante y en el hambre, policías secretas en busca de anarquistas…
Como Noel tuvo siempre inclinación a sofisticarse un poco la novela, dirá de ese tiempo: «Mi vida en los cafés de Madrid no es trasunto de la bohemia conocida. Las calles de Madrid tienen para mí un encanto singular. En ellas se embriaga mi alma de nocturnidad y de bohemia. Pero mi bohemia es la bohemia de un hombre que recibe pensiones nobiliarias. La duquesa de Sevillano no me deja leer. En vano se empeña ella y sus familiares en hacer que mi yugo se tuerza. La carrera escolástica me repugna y el sayal tortura mis carnes jóvenes y ansiosas de libertad. Mi indomable actitud obliga a esta señora a renunciar a verme cardenal primado de las Españas». En fin. Tuvo siempre Noel la preocupación razonable de que no le confundieran con los bohemios, sólo porque no tenía dinero. Peleó para disipar ese lugar común lo que pudo, sin conseguirlo el pobre: «Se ha dicho por ahí que mi bohemia era de la misma hechura que las de los carrere y tantos más… No es verdad. La mía se distinguía en que jamás he imitado a Murger ni he «sableado» a nadie, ni he debido un cuarto a nadie, ni hice vida irregular». Más tarde tendremos tiempo de ocuparnos de la opinión que tenía de sí mismo, porque ese fue un poco el motor de su propia vida.
De la guerra de Melilla se trajo Noel un libro, Notas de un voluntario, que se publicó en 1909. Tenía, pues, veinticuatro años. El libro le llevó a la cárcel, por las cosas que se denunciaban en él. No fue la primera vez, porque iría a prisión dos o tres veces más a cuenta siempre de sus escritos, lo que para Noel fue siempre un timbre de gloria, como medallas al valor en su carrera particular.
La literatura española ha sido testigo del nacimiento de cinco o seis escritores que empezaron su carrera literaria relatando sus experiencias militares. Trigo y Ciges Aparicio fueron los primeros, con la guerra de Filipinas y la de Cuba, respectivamente. Luego vino Noel y después de Noel, el año 23, Giménez Caballero, con sus Notas marruecas de un soldado, o Tras las águilas del César, con los recuerdos del Tercio, Luys Santamarina, o Barea con La forja de un rebelde.
El de Noel está lleno de soflamas patrióticas desde el prólogo. Es un libro de gran tono, con esa solemnidad que solemos tener todos a los veinticinco años: «Mejor hubiera sido callar; pero los jóvenes de nuestra generación nos hemos impuesto una labor ingrata: la de persuadir hasta sus escondites más privados la irreflexión que todo lo aventura y la audacia que todo lo reflexiona». La frase no se sabe muy bien lo que quiere decir, pero suena bien. En general a Noel le iba a pasar siempre algo parecido, dicho lo cual es llegada la hora de ver a quiénes decía estas cosas Noel, a qué público estaban destinadas estas palabras.
Noel, se ha dicho, y es exacto, es el hijo menor de la generación del 98. De eso no hay ninguna duda. Es incluso más del 98 que todos los del 98, se creyó los ideales noventayochistas más y mejor que ninguno de ellos, si exceptuamos a Ganivet y a Costa. El pobre Ganivet, lo llamaría siempre con afecto Noel, el pobre Noel, diríamos, y a Costa, el gran Costa. Uno tiene la sensación de que Noel, como hermano menor de los escritores del 98, se había tomado mucho más en serio que éstos las cosas que ellos mismos habían predicado, y en un momento en el que incluso parecían haberse desentendido de ellas. «El mil ochocientos noventa y ocho», habrá de decirnos Noel, «no ha tenido aún su historiador; un extranjero no sirve para el caso y un español se muere de vergüenza si tiene corazón para decir la verdad».
Naturalmente Noel se propuso decir la verdad, ante un público que en general lo miró como un fenómeno pintoresco y ante una sociedad literaria que se desentendió de él muy pronto, como de hecho se había desentendido de Ganivet, de Macías Picavea o de Costa. Hablábamos antes de un fakir, pero a veces no le cupo más suerte que la de don Tancredo.
Costa fue con el único con el que de verdad llegó a identificarse Noel, peregrinó incluso hasta su tumba para hacerse junto a ella un retrato, cómo no, que diera fe de su ardor regeneracionista. «Los del 98», nos dirá Noel, «son todos hombres que cierran una época. Hombres broche. ¿Qué horizontes nuevos abren? Contribuyen a la anquilosis de la raza. Intelectuales in dinamismo. Sentimentales. Seremos los novecentistas los que estirparemos el cáncer que está royendo la vitalidad de la raza (…) Son hombres sin proyecciones. Sólo hay uno que puede hacerla: Joaquín Costa».
Maeztu ya había expresado antes que Noel el estrepitoso fracaso de esa generación: «No hay hombres», dijo Costa; «No hay voluntad», Azorín; «No hay valor», Burguete; «No hay bondad», Benavente; «No hay ideal», Baraja; «No hay religión», Unamuno; «No hay heroísmo», exclamaba yo, pero al día siguiente decía: «No hay dinero», y al otro: «No hay colaboración».
Debió de pensar Noel que los del 98, entregados a sus carreras literarias, habían hecho renuncia de los ideales que habrían erradicado el paludismo espiritual que desolaba la península, y decidió echarse él sólo esa cruz a la espalda. España tiene cada cierto tiempo un Cirineo que decide levantar él solo el pesado leño del atraso, la incultura, el hambre, el abandono, y echárselo no sólo a su propia espalda sino a la cara de todos los mirones, como el que dice: miradme de lo que soy capaz, tomad buena nota de lo que estoy haciendo. Son aquellos para los que España no es una nación o un país, sino el problema de España.
Al salir de la cárcel ocurrió algo en la vida de Noel que nadie sabe, como si se le hubiese aparecido alguien para ordenarle que empezase una campaña antitaurina por toda la península, primero, y por América después, al modo de las que había desarrollado Costa. Tuvo que ser algo como la caída de San Pablo, alguien que le dijera: con los toros no hay nada que hacer; a por ellos.
Si Costa había creído, con Silverio Lanza y con otros, que la verdadera lacra del país era el caciquismo, Noel iba a centrar todo su esfuerzo en la lucha contra el flamenquismo.
Asumió entonces todos los ideales traicionados y que creyó abandonados, y se puso a la labor. Fue como si dijera: No hay hombres, es cierto, pero estoy yo. Eso mismo dijo Noel, pero seríamos injustos si viéramos en ello la menor soberbia, pues lo cierto es que nadie demostraría en muchos años más tenacidad y valor que él, ni que fuese más bondadoso e idealista que él, ni con más ansias de salir de una vez de la pobreza y hacer que la economía de España fuese mejor empezando por la suya propia.
Para hacerse una idea de lo que significaron sus campañas antiflamenquistas hay que leer los recuerdos del propio Noel de esos años y los recortes de la prensa del momento. Puede decirse que era como una lanzadera de sí mismo, recorriendo el país de punta a cabo, en la agitación perpetua, de mitin en mitin, él solo contra un país de toreros y de flamencos.
Fue infatigable. Por dondequiera que iba exponía su programa con arrebato: los toros de lidia estarían mucho mejor en filetes para los pobres o uncidos a un yugo: la gente no empeñaría sus colchones para ir a ver al El Gallo; no se degeneraría la raza en los colmados, donde las mujeres propagan la sífilis y los hombres reblandecen la médula; con los caballos que se destripan en las plazas se podrían roturar no sé cuántas hectáreas; con el dinero que se juega en la lotería y que la gente pierde cada año podrían levantarse innúmeras escuelas; con las vidas que se podrían arrebatar a las lagunas infectadas de mosquitos podría formarse una tropa de aprendices de oficios muy productivos. Y así con toda la vida nacional, meticulosamente revisada en todos y cada uno de sus apartados, por insignificantes que fuesen. Noel había pensado en todo. En Acuarela en negro, rojo y amarillo y Puente de Vallecas, 1898, dos de sus escritos más célebres, expone primero los síntomas de los males de la patria, que emiten por sí mismos el diagnóstico, e insinúa el tratamiento para una enfermedad que podría resumirse en pocas palabras: «España tiene veinte millones de habitantes de los que once son analfabetos».
República y flamenquismo, el primero de sus libros antiflanquistas que se publicó en 1912, le dio una rápida popularidad. Su imagen la reprodujeron en unos meses todos los periódicos, y eso le hizo muy feliz. Creyó que la gloria le estaba esperando con las manos llenas de dádivas que habrían de sacarle de una vez por todas de la mendicidad, pero el cálculo se equivocó. Allá donde Noel llegaba se producían altercados que terminaban de cualquier manera, unas veces en la prevención, otras en la casa de socorro, muchas veces más en la estación huyendo de linchamientos o chiflas, sin que nada de lo que hacía le sacase de la pobreza.
La actitud de Noel esos años fue como la de un apóstol. La secuencia fue siempre más o menos la misma. Daba igual que se tratase de la capital de una provincia que de la cabeza de un partido judicial o de un villorrio. Bastaba con que tuviera un teatro, un casino, un Ateneo. Llegaba Noel, llamaba al periodista de la localidad y procuraba caldear el ambiente con los principales puntos de su programa: supresión de las corridas de toros y su sustitución por el box, cierre de los colmaos flamencos y aperturas de ateneos, sustitución de la guitarra flamenca, sicalíptica y disolutora de las ternillas del alma, por la guitarra viril de Tárrega o Pujol, redención de las prostitutas y escolarización general, derrocamiento de la monarquía e implantación de una república laica, restricciones para el género ínfimo y promoción de la música de Wagner, restricciones en las procesiones religiosas y de la superchería clerical… Por la tarde iban a oírle las fuerzas vivas de la ciudad, los caciques, los señoritos, los ilusos, los gandules de casino, la mayoría con enormes ansias de preparar un gran escándalo y jugar al pim pam pum con el conferenciante, que para más abundamiento se afeitó la frente y empezó a dejarse una melena que acercara el parecido de su rostro al de Beethoven. Unas veces se reían de él, otras le esperaban los mozos de la localidad, y en un callejón, cuando regresaba por la noche al hotel o la fonda, le abrumaban las costillas o le pegaban un par de tijeretazos a la melena… Noel era tan ingenuo que pensaba que la polémica le favorecía, quizá porque creyera que la polémica era como el hervor del espíritu donde se iba cociendo la sustancia nacional, mientras se acababa con el microbio y el chancro. En algunas localidades, incluso el clero lo insultó desde el púlpito, pero fueron injustos los curas con él, pues no fue Noel uno de esos seminaristas como Stalin, que salen renegados de su apostasía y con ánimos de prenderle fuego a la civilización cristiana. No, Noel fue un hombre pacífico, pese a todas las evidencias. Incluso yo diría que creyente, de los que rezan todas las noches antes de dormirse. Lo único que Noel conservó del seminario fue esa manía que tienen los seminaristas de rociar la conversación con algunas vulgaridades y lugares comunes dichos en latín. Por lo demás, puede decirse que fue siempre un hombre respetuoso con la religión, o al menos con una idea teosófica del mundo. A Noel le habría gustado ser un hombre terrible y jacobino, pero se ve que había nacido con maneras mansas. No hay que verle, si no, la cara, con ese aspecto siempre de reno tristón, con los ojos bovinos, la frente abombada, la piel lustrosa y las melenas lacias de tantas melancolías inexplicables.
En muy pocos años, puede decirse que en diez, se sucedieron cientos de artículos en todas partes, casi siempre en periódicos republicanos y de agitación, en el de Rodrigo Soriano, que fue unos años amigo suyo, o en el de Blasco, con el que compartió el ideal republicano.
En la editorial de este último, Sempere, de Valencia, publicó unos cuantos libros que reunían parte de esos relatos y artículos antitaurinos, Pan y toros, las Escenas y andanzas de la campaña antiflamenca y El rey se divierte, a los que siguieron pronto otros como El as de oros o Las capeas, libro éste que Valle-Inclán situaba entre los cinco mejores de su tiempo, supongo yo que porque estaba escrito en un estilo que es primo hermano del suyo propio.
Fueron años de una ilusión increíble en los que Noel trabajó como un verdadero coloso, aunque no sabe uno ni dónde pudo hacerlo, porque estaba siempre montado en el ferrocarril, el automóvil o la tartana, ni cómo, porque o estaba en una fonda o se estaba mudando, tratando de lismonear unas pesetas o llevando a empeñar unos libros para poder cenar algo esa noche.
En poco más de quince años, de 1911 a 1930 Noel publicó treinta libros, o sea, casi a dos por año, y de 1911 a 1926 sesenta y cinco novelas cortas.
Al principio vivió con una gran ilusión sus campañas, porque pensó sinceramente que con ellas estaba contribuyendo a la regeneración de España. Incluso en la euforia concibió un par de periódicos, primero fue El Flamenco y cuando éste fracaso, a los pocos meses sacó El chispero, ambos del año 14.
Son hoy dos revistas inencontrables de las que aparecieron muy pocos números, tres o cuatro de cada una, no más, hasta donde yo conozco, y las dos están concebidas tipográficamente de la misma manera. El que no las haya visto nunca no puede sospechar siquiera la importancia que esas dos publicaciones tuvieron para Gómez de la Serna, ya que son el precedente más claro de la tipografía que luego implantaría Ramón en sus Pombo. Puede decirse que son la base de cierta estética pomba o estética ramonista. Se trata de unas hojas de mal papel con una gran profusión de ilustraciones heteróclitas, que van desde reproducciones de la Venus de Milo, por la que Noel sentía una auténtica pasión, a los cuadros de Zuloaga, de fotografías de caballos despanzurrados en la suerte de varas o dos hombres boxeando a retratos de cupletistas de moda. Son como un bazar del casticismo redimido por un combinado de la magnesia y el esperanto.
Casi toda la revista se la escribió él, pero pidió también colaboración a Unamuno y Azorín, que correspondieron, el primero porque creía que la campaña antitaurina de Noel valía la pena, y el segundo, por simpatía condescendiente hacia el personaje.
El flamenco y El chispero tuvieron un gran éxito, nos dice Noel, a consecuencia del cual tuvo que cerrar a los dos meses, como casi todas las empresas exitosas que arrostró en su vida.
Fue algo que jamás se explicó Noel, que se ve que era de un candor ilimitado. Jamás llegó a comprender cómo, dado el éxito que tenían sus conferencias, podía estar muriéndose de hambre, o cómo, siendo uno de los mejores escritores de España si no el mejor, según dice de sí mismo un Noel de una ingenuidad inofensiva, cómo, decimos, no vendía más libros y los editores no le daban más dinero por aquellos que les llevaba cuando lo necesitaba, que era cada dos meses. Eso a Noel le desarmó por completo. Como si estuviera jugando a las cartas con la mano llena de triunfos y perdiera siempre.
Poco a poco el carácter de Noel se fue volviendo amargo. Él era consciente de esa amargura, a la que se entrega con fatalidad, convencido de que no podrá vencer su mala suerte, tal vez envidioso de ver cómo la fortuna sonreía a otros colegas con mucho menos talento que él.
En esos años, que van del 1915 al 1930, Noel decidió jugárselo todo a una carta: la de la raza.
En Noel esta es la palabra clave, y por paradójico que parezca hay en ella mucho de taurino, como si quisiera él mejorar la raza hispana de la misma manera que los ganaderos mejoran el trapío de los santacolomas.
En Noel hay dos clases de libros: los de crónica y los de novelería, la realidad y el deseo. Están hechos ambos si se quiere sobre los mismos asuntos, pero de distinta manera.
En los primeros, quizá porque buscasen un público inmediato y un lenguaje claro, Noel encontró cierto estilo ligero e impresionista, muy periodístico, sin abandonar jamás ciertas truculencias estilísticas, que siempre le gustaron. En los segundos, en sus novelas y en sus relatos, Noel se puso imposible y llegaría a construirse un estilo de tal barroquismo, que su maestro Valle-Inclán podría pasar por un Azorín a su lado. «Su continua exhibición de conocimientos, sus interminables citas de obras y autores de desigual valía, tan típicas del autodidacta (…) su casticismo, su empleo incansable de palabras de argot o del acervo popular», nos dirá Abelardo Linares, empedrarán esa prosa camino del infierno. ¿No escribió aquel comienzo de novelita: «De salto en guiño, de vaivén en tumbo, se zambulló el carro en el barro hasta el pezón de las cañoneras»?
Su única novela larga, Las siete Cucas, de 1927, ambientada en una mancebía de Castilla, algo peor escrita que las novelas de El Ruedo ibérico de Valle, participa, sin embargo, del mismo delirante proyecto de construir una prosa tan sonora como insignificante e interminable, y musical, como se ha dicho, pero por lo que tiene sobre todo de rollo de pianola.
Por eso es en sus crónicas donde hallaremos lo mejor suyo. Son los escritos que ahora se publican en esta edición, una selección al menos.
Fueron sin duda sus mejores libros, Piel de España, España nervio a nervio, Raza y alma… Fueron todos como libros hechos a sí mismos, nacidos de la misma entraña de la tierra que pisaba. Sus libros eran crónica de su vida, en todos ellos exponía las razones de su alma, las vicisitudes de su esfuerzo. Del viaje a ese pueblo en el que iba a dar una charla, salía al poco tiempo una crónica de esa misma charla, enriquecida por las impresiones del viaje. Recuerda mucho este Noel a ese célebre dibujo en el que se ve una mano que está dibujando la mano que dibuja esa mano.
Por otro lado, ¿cómo eran estos libros? La característica común era que en ellos se mezclaban los ensayos sociológicos, los retratos de las eminencias artísticas o científicas del momento, las estampas taurinas, los paisajes de España, en un didactismo conducente a la alfabetización de España.
Noel era su propia literatura, la medida de las cosas, el ángulo de su visión.
Son libros hechos todos de cualquier manera, o mejor, de una manera tan precipitada como su vida. Reúne en ellos al azar alguno de esos artículos que le han ido pidiendo en los periódicos o algunas de esas charlas que va soltando por los pueblos, los ata con una cinta, les pone un título y los manda al editor, que si acaso le pagará por ellos doscientas cincuenta pesetas.
Había y hay en esos libros un poco de todo como en las ferreterías de pueblo. El tono de los artículos es, por lo general, también el mismo. A un tiempo de desolación e irritación, de impotencia y de ilusión, del hombre al que la visión de los males de España aplana, y visión del soñador al que precisamente las dificultades lanzan a una acción tenaz y enaltecida.
Es en sus libros Noel un hombre serio, grave, consciente de lo sagrado de su ministerio. No tuvo desde luego Noel sentido del humor. Tuvo otras muchas cualidades literarias, pero no esa. Él se defendería diciendo que ninguna de las cosas de las que se ocupó era como para ser tomada a broma. Y sus partidarios podemos también echarle un capote, en atención a la vida que llevó, propicia para cualquier cosa menos para tocar los pitos. Noel era de naturaleza pesimista. Así como de Solana, un escritor que por las mismas fechas hizo la procesión de su España negra, no se puede sostener que fuese un artista pesimista, de Noel no se puede asegurar otra cosa. Incluso Ciges fue un hombre menos arrebatado en sus denuncias sociales.
Ramón Gómez de la Serna, que lo admiró siempre, llegó a decir que era el ejemplo de escritor genial, que tenía todo para ser genial, pero al que el medio hostilizó y terminó destrozando. Es posible. ¿Cómo habría sido Noel sin esas andanzas, sin la penuria, con trajes nuevos, con un público fiel que comprara sus libros? Eso es cosa imposible de decir, porque la naturaleza literaria de Noel está en todo eso, en haber sido un escritor hostilizado, camino de la aniquilación.
Poco a poco se fue venciendo. Novelas cortas dejó de publicar en 1926, y los libros le costaba cada vez más publicarlos, porque los editores, después de un despegue publicitario tan rotundo, observaron que sus libros no se vendían. Con esa crueldad de los empresarios para evaluar pérdidas y ganancias, terminaron concluyendo que Noel había logrado ser en el mejor de los casos una atracción de feria: novedad, sensación y más tarde desinterés y ruina.
Para huir del hambre y el fracaso decidió marcharse a América. Cuando no quedaba ya un solo pueblo español por visitar, cuando se le acabaron todas las crónicas posibles, porque ya había escrito de todos los rincones y todas las catedrales, cuando se cansó de decir aquí que el toro de lidia era muy pérfido, decidió cruzar el charco atlántico.
La crónica de ese viaje es aún si cabe más desoladora que la de su campaña antiflamenquista ibérica: «Mi mala suerte es ya trágica; ni Méjico tiene dinero, ni me toca la lotería, a la que tanto juego, ni nada de lo que hago me saca de apuros». ¿Se acordaría Noel en Jalisco, donde anotó la frase anterior, de aquellos artículos suyos en los que arremetía contra el vicio nacional de jugar a la lotería? Hay que creerle, desde luego, pues cuando alguien empieza a confiar en la lotería es que su suerte está irremediablemente echada. En todas partes ve «órdenes secretas, canalladas, extraños sucesos que me persiguen por todo el país».
La crónica de ese peregrinaje, primero por Cuba, vuelta a España y vuelta a América, el año 1924, es de lo más penoso, y cada día que pasa sus conferencias antitaurinas causan peor impresión: «están acostumbrados a la vaselina, a la valeriana sentimental», razonará con amargura. Dondequiera que vaya la crónica será de dos maneras. Si le reciben bien, dirá buenas cosas del pueblo, creerá ver abrirse entre los nubarrones un rayo de esperanza. Si no, la crónica será siempre como la que hizo una vez de Salamanca: «Salamanca es un vasto cementerio. Grandes capitales muy bien guardados, un convento en cada calle, poca o nula vida cívica, un silencio que sólo interrumpen los cánticos quejumbrosos de las procesiones».
En América se hizo multitud de fotos. Siempre está magnífico, como un conquistador, como un Byron de la causa, con capa, sin ella, con gorra de general, con botas de hacendado, con poncho y a caballo, entre unos mariachis con sombrero gigante. Y Noel cada vez entendiendo menos, aunque sin derrumbarse.
Decíamos al principio que debíamos ocuparnos de la opinión que Noel tenía de sí mismo. Fue determinante en la consecución de su obra, pero sobre todo de su novela, mucho más importante, como también hemos dicho, que su obra y que su vida juntas.
Es, desde luego, una muy buena opinión la que dice tener de sí. No es tampoco la de un hombre vanidoso ni endiosado. Si dice, por ejemplo «días de indecisión, pero pronto recobro mi energía» no lo dirá como el presuntuoso que se gallea en el patio.
En Nervios de la raza trazó este retrato de sí mismo: «Adoro mi patria y puedo sostener con orgullo que en estos últimos años ningún joven de mi generación —tengo veintinueve años de edad— ha trabajado como yo. Calumniado, impopular, solo, pobre, supe vencer el obstáculo repugnante de la indiferencia o de la envidia (…). En el espléndido aislamiento con que me honran mis compañeros he logrado fortificar mi corazón; y su silencio, que tantos triunfos editoriales me ha restado, duplicó el esfuerzo de una labor que, cuando se conozca, tal vez produzca respeto».
No hay mucho más que añadir a unas palabras como ésas. Noel se sentía acosado en la misma proporción que se sabía llamado para una misión superior. No fue la clase de iluminado que fue, por ejemplo, por esos mismos años, Roso de Luna, el que descubrió a ojo más de una docena de cometas y que acabó reencarnándose en un gallo de Madagascar. En absoluto. La locura de Noel es una locura modesta, lógica, razonada, mansa y desesperada, perfectamente asumible por un alma cuerda como la suya, pronta siempre a asombrarse de la maldad y la estupidez del hombre, que encuentra a la vez invariables nuevas. Sabía lo que valía él e intuyó lo poco que valían muchos de los que le rodearon.
Pero hasta su tenacidad conoció un límite. «El último día de diciembre hace mucho frío. Escribo arropados los pies con mantas, sin la menor calefacción, y paso mis horas en examen de conciencia de toda mi labor hecha y la que me espera. Me es imposible marchar a proseguir mi campaña, porque no tengo un céntimo, y porque el editor tortosino Monclús me ha devuelto el original que le envié, y aun cuando inmediatamente le he enviado otro, no me ha contestado todavía».
Son las confidencias de las horas bajas. Noel ya no puede mentirse. Cuando todos han huido de su lado, ¿qué objeto tendría repetirse el rosario de sus propias cualidades humanas y literarias, en las que difícilmente cree?
Lo intentó todo, tanto para triunfar él como para que triunfaran sus ideas. Cuando publicó su Semana Santa en Sevilla colocó a modo de dedicatoria estas palabras: «En septiembre de 1913 un joven que tenía fe en los destinos de su Patria predicó en Sevilla los inconvenientes del flamenquismo. Se le quiso matar por estos actos, y su escarnio fue telegrafiado a España entera. Aquel joven perdonó estas infamias. Hoy entrega a tan bella e injusta ciudad un libro que ella ha inspirado. Su autor tiene la soberbia de creer que tales páginas son dignas de Sevilla, y confiesa que no se las ofrecería de no juzgarlas severas y exentas de toda bastarda adulación».
Pero lo que uno entiende es otra cosa: la pobre adulación de un escritor que a esas alturas quiere dar marcha atrás, para ganarse un favor que le era tan necesario con una obra que ni él mismo puede creer tan buena como dice, porque si algo no fue jamás Noel fue soberbio. Eso no era más que un truco de feriante, y él lo sabía, como el de celebrarse continuamente el género.
En 1924 no le queda ya ni orgullo ni adulaciones ni flamenquismo; no le quedaba ya nada. Le quedaba, eso sí, su última carta, el as en la manga, la novela, esas cuartillas donde fue anotando los pormenores de esa existencia, el cuidado que puso en ellas, su letra primorosa, los recortes y las fotografías.
En esa novela no se da fe de que viva o que sigue esperando, sino de lo contrario, que se desespera y se está muriendo ante los ojos del mundo. Piensa que tal vez habrá fracasado como intelectual y aun como literato, pero no como agitador y profeta, y quizá es así como deberíamos tomarle, como el nuevo Joaquín Costa.
A Noel, enfermo y derrotado tras ese viaje por América, le dejó un barco en Barcelona, en uno de cuyos hospitales de beneficiencia murió a los pocos meses, no durante la guerra, como se ha dicho, sino un 23 de abril de 1936, día muy conveniente para morirse si se es escritor. Lo había matado la vida perra que llevó y la quimera de querer salir del oficio de carrilano.
Giménez Caballero vio a Noel como un sólido cóctel de Baroja, Unamuno, Valle-Inclán, Julio Antonio, Bagaría, Zuloaga, Azorín y Maeztu. Pensaba que si se proyectara de todo eso una sombra, la sombra sería Noel. La descripción es exacta. Los libros de Noel son todos un poco el mismo libro, incluída su novela Las siete cucas, una historia pavorosa y sombría de la depravación moral. Es difícil distinguir en ellos hasta dónde llega la literatura de viaje, el manifiesto (Noel es el primer vanguardista español en estricto sentido, lanzando al mundo cada semana proclamas y manifiestos y pidiéndole a la humanidad un motín urgente), la memoria, el diario, la crónica, el reportaje… incluso la poesía, en él, tan estropajoso.
La noticia de su muerte corrió como la pólvora y todos sus compañeros de la literatura y la prensa, con la mala conciencia que dejamos para los entierros, creyeron que habían contribuido por omisión a esa muerte injustificada que ponía un triste colofón a una vida inmolada en un ideal, y se movilizaron. Mandaron traer sus despojos de Barcelona a Madrid, donde dispusieron una banda para que tocase una marcha fúnebre en cuanto el tren se divisara por el horizonte, pero las cosas que no le salieron bien al Noel vivo no dejaron de salirle mal al Noel difunto. Por esos azares que ocurren en España, el vagón donde venía Noel se les traspapeló a los ferroviarios durante una operación de transbordo en Zaragoza, y se quedó allí, extraviado, en una vía muerta. Cuando el convoy llegó a la estación de Madrid, donde le esperaba la comitiva, el chasco fue grande. Hubo que enviar emisarios a revisar la línea, para saber en qué punto lo habían perdido. Encontrado al fin, le dieron cristiana sepultura en el cementerio civil, porque a los apóstoles como a Noel se les acaba dando siempre cristiana sepultura.
Madrid, 19 de Julio de 1997
Andrés Trapiello
NOTA A ESTA EDICIÓN
La presente edición de estas obras de Eugenio Noel está hecha como la habría realizado el propio Noel, un poco a trozos y de una manera arbitraria, aunque siguiendo un criterio: recoger en ella la visión que el autor tenía de España, tal vez lo más satisfactorio dentro de su producción literaria, por encima de la obra de creación e incluso por encima de su particular y honesta campaña antitaurina y antiflamenca.
En algún caso, en el de España, nervio a nervio, el libro que unánimente es considerado hoy la mejor obra del autor, o los tres tomos de Castillos de España, reeditados por primera vez, las obras aparecen completas. En otros casos, son fragmentos de libros, una como antología que versara sobre la visión que de España tenía su autor. No siempre ha sido posible deslindar lo que era paisaje de lo que eran páginas de su antiflamenquismo, de las que hemos querido dejar alguna muestra, para mejor comprensión del conjunto. En cuanto al título que le hemos puesto a estas obras escogidas, nos pareció bien éste, porque podría haber sido del mismo Noel, preocupado por las raíces de España para atajar las epidemias de su vestidura floral y de sus frutos.
El lector moderno tendrá suficientes muestras en estas páginas para una comprensión cabal de lo mejor de su autor. Quizá se podría haber reeditado los dos tomos de su Diario íntimo, total o parcialmente, pero dado el volumen de páginas de esta obra y la circunstancia de que aún queden no pocos ejemplares de la primera edición saldados en todos los sotabancos de las librerías de viejo de España, excusaba cualquier intento en ese sentido.
NERVIOS DE LA RAZA(1915)
DEDICATORIA
A los manes venerandos de Ernesto Renan y León Tolstoi.
Os debo lo que soy. Sin vosotros, tal vez hubiera sido escritor; por vosotros, el espíritu que arde en mí tomó la forma de apostolado y piensa más en el bien que en el modo.
EUGENIO NOEL
1915
Creo contribuir al estudio del alma nacional con estos dibujos a la pluma hechos entre los azares sin nombre de una activísima campaña. Nervios de la raza llamo a esos trazos míos, y nervios son de nuestro espíritu desequilibrado, histérico e incorregible. Adoro mi patria y puedo sostener con orgullo que en estos últimos años ningún joven de mi generación —tengo veintinueve años de edad— ha trabajado por ella como yo. Calumniado, impopular, solo, pobre, supe vencer el obstáculo repugnante de la indiferencia o de la envidia que produce a los perezosos todo movimiento. En el espléndido aislamiento con que me honran mis compañeros he logrado fortificar mi corazón; y su silencio, que tantos triunfos editoriales me ha restado, duplicó el esfuerzo de una labor que, cuando se conozca, tal vez produzca respeto. Mas mi patria, a la que sacrifiqué muchas y no pobres cosas, no puede pedirme que mienta; e implacable con sus vicios, la digo en este libro recias verdades.
UN TORO «DE CABEZA» EN ALCORCÓN
La fase morular del embrión es análoga a las colonias de cenobios y la de gástrula a la que presentan los pólipos; y como en el embrión la mórula es anterior a la gástrula, se deduce, y ello es una realidad, que los pólipos son formas orgánicas más perfectas que las de cenobios.
(Sencilla verdad de la Metamorfología)
I
HACE MUCHOS SIGLOS Madrid se llamaba Miacum, el cerro de San Isidro estaba muy poblado y el arroyo de los Meaques, que hoy riega la Casa de Campo, era un gran río. Alcorcón no existiría, ni sus célebres botijos tampoco, si el río, al convertirse en arroyo, no hubiera previsto la necesidad de refrescar el agua que tendríamos en nuestro prosaico tiempo. Gracias, pues, a ese arroyo, cuyos berros son los mejores del mundo. Alcorcón es un pueblo famoso y sus barros tan conocidos como los berros. Líbreme Dios de comparar su loza tosca, siquiera con la de Paterna o Manises; pero hay que sostener muy alto que nada tiene que ver con aquellas «groserías de tierra» a que aludía desdeñosamente don Felipe de Guevara, gentilhombre de boca del señor emperador don Carlos V, y, que, honradamente, habría de soportar la presencia de los barreños zamoranos de San Román de los Infantes, las jarras de Andújar y la loza encarnada de San Isidro, como el vino de Méntrida resiste la compañía de un pellejo de Valdepeñas.
Arcilla digna de respeto por su edad venerable, proximidad a la corte y su destino sumamente práctico, no hubiera llamado, sin embargo, mi atención, si de aquel humus o mantillo carpetano que creó al alcalde de Móstoles rival de Napoleón, Dios no hubiese formado a un hombre cuya cabeza capaz era de volver loco a Olóriz y Lombroso, a Nicéfono y Marey.
Él mismo fue quien, por desconocer la frase de Cervantes —«la alabanza propia envilece»—, me dijo, señalando su cráneo:
—Toque aquí y verá lo que es bueno.
Palpé su cráneo desde el ofrio a la glabela; las eminencias parietales; el inión; el vértex; el bregma; desde las suturas frontales a los cóndilos del occipital; y aquella bola microcéfala me pareció, a ojo de buen cubero —que diría Sergi de haber nacido en España—, un pedazo de plomo incapaz de contener mil gramos de masa encefálica, ni de resistir el psicómetro de Hipp.
Y, como Dios, vi que aquella obra suya era «buena» de veras.
—¿Qué le parece? —me preguntó, radiante de orgullo.
Me parecía tan bien que volví a palpar, examinando minuciosamente. Por no cansaros con nombres raros pero que son insustituibles hasta en literatura, os diré, a escape y como sobre ascuas, que aquel cráneo presentaba un occipucio vigoroso y caído; tendencia del encéfalo a esa forma en la que los elementos nobles del tejido nervioso no hayan superficie bastante para asentarse; violentas las curvas de la norma lateral; en una palabra, un cráneo microcéfalo, de aspecto desagradable, al que se unía una cara larga, llena de picardía e interrogaciones morfológicas y morales. Aquellas paredes debían tener un espesor espantoso y como el héroe de Mark Twain una bala de revólver caída sobre su cráneo desde un quinto piso no pasaría del tejido adiposo capilar y podría recogerse como un grano de arena proyectado en un poro.
Volvió a preguntarme, sonriendo:
—¿Eh, qué tal?…
—Que antes de moriros debíais vender vuestra cabeza. Os la comprarían a buen precio; es un bloque de cinabrio.
Pareció agradarle mucho mi afirmación, aunque no debía entender una palabra. En sus ojuelos temblaban las lágrimas de la risa, porque era uno de esos hombres extraños que lloran cuando se ríen; y, entonces, se reía de satisfacción.
—Pues aquí donde me ve… no abuso.
No le comprendí y él se explicó.
—Cabezazo que yo dé a un hijo de su madre es el «santóleo».
—Así lo creo —respondí yo.
—Con poco de carrerilla que tome abro boquete en una pared más gorda que un hombre.
—También lo creo. Y cuando muráis —y ojalá tardéis mucho— no olvidéis regalar el cráneo a los internos de San Carlos en el Hospital Provincial de Madrid.
—¿Vale, eh?…
—Oro, amigo, oro puro; una perla negra de Ceilán. El espesor de esos huesos debe ser de doce milímetros, aunque no os enorgullezcáis mucho porque hay anomalías excesivamente mayores.
—¿Y el tener gordos los huesos es malo?
—Como malo…, no… Alguna sobreactividad perióstica, enfermedades de la vida fetal, anormalidad hereditaria…, bah, cualquier cosa; nada que os pueda preocupar.
—Estoy casado —me dijo, siguiendo quizá algún pensamiento interior suyo.
—Os felicito. Dios dijo que no era bueno que estuviese el hombre solo.
—Y estoy deseando verme libre de mi mujer.
—Eso es grave.
—Muy grave. Cuantos más disgustos la doy más gorda está. Ahora quiero darla uno que se vaya a pique con «todo el equipo».
Tuve que sonreírme por hacer algo, pues aquel «niño» dijo esto con la misma tranquilidad que había dicho lo otro.
—Habláis en broma.
—Yo no hablo en broma nunca. Tengo la cabeza dura.
—Ya lo he visto.
—Y he decidido que reviente de un susto.
—¡Atiza!
—Y de un susto verdad, no como esos que dan a los que tienen hipo.
—Hombre, sería un delito y no está bien; francamente, no está bien.
—Aquí donde me ve usted soy la envidia de Alcorcón. No hay por ahí quien no esté diciendo que le convendría tener mi cabeza. Únicamente a mi mujer no le gusta.
Volví a sonreír, y le argumenté…
—¡Cómo habría de gustarla! Tal vez presiente que…
—¡Pero si ella tiene la cabeza más dura que yo, hombre de Dios!
—¡Acabáramos!
—¿Ha visto usted pelear dos carneros?
—Sí.
—¿Dónde?
—Hombre, por ahí…, no recuerdo bien.
—Dos carneros machos de Valquejigoso o Navalcarnero…
—No, no les he visto.
—Es lástima. Mi mujer y yo peleamos con la cabeza y estamos tres horas frente a frente, las manos en las caderas; y ni ella ni yo retrocedemos un paso, aunque sudamos tinta como los fogoneros.
—¡Qué barbaridad!…
—¿Verdad que sí? Toque, toque otra vez y hágase cargo…
Y con miedo, toqué una vez más.
—Sí, es una cabeza —dije en tono doctoral—, una señora cabeza.
Examinándola, pensaba en Olóriz, el inmenso Olóriz, en su informe notabilísimo «Estudio de una calavera antigua».
—¿Y qué piensa usted hacer? —le pregunté por decir alguna cosa.
—Algo que no se haya hecho nunca. Algo que sea muy español, muy nuestro y que venga luego en los periódicos.
Reí una vez más para no confesar que estaba ya harto de oírle, aunque, en verdad, no de verle.
—Mañana es la fiesta aquí.
—Sí, ya lo sé; lo inevitable; una capea; con picadores, según me han dicho.
—Pues quédese usted y verá lo que no ha visto nunca nadie.
—¿Un crimen? Su pobre mujer…
—…muerta; pero del susto que la voy a meter en el cuerpo.
—Va usted a torear, pues.
—¿Yo? Yo soy yo. Le he dicho que pienso realizar lo que nadie ha imaginado siquiera desde el principio del mundo.
—¿Con la cabeza?
—Con la cabeza, señor mío; ha acertado.
—Entonces ya adivino y le ruego no lo intente. Va usted a picar… ¿Verdad?… Vaya con cuidado que para picar se necesita tener algo más fuerte que la cabeza de usted.
—¿Qué se necesita?
—No tenerla.
—Eso es una tontería; y perdone, que no le quiero ofender. Yo no quiero montarme en un jamelgo escuálido. Aunque tengo la cabeza dura, amo los animales domésticos.
—Entonces no insisto, me confieso vencido y le vuelvo a rogar no intente nada que le produzca perjuicio grave.
—A mí, no; a ella.
—Ni a ella.
—Ni a ella, ¿eh?… Del patatús que la va a dar, no sale ni con el bálsamo de Fierabrás. Usted no me conoce todavía.
Se quiso despedir, titubeó y por fin me dirigió esta extraña y peregrina interrogación:
—¿Sabe usted algo de Historia de España?
—Regular —le dije yo bromeando—; los nombres de los reyes godos; lo del caballo blanco en Clavija; el tributo de las cien doncellas; el pastor de las Navas; las lágrimas de Boabdil el Chico; lo de la camisa de doña Isabel…
—¿Pero sabrá quién fue Almanzor?…
—¡Hombre, ya lo creo! Mohammed ben Abdalá ben Abi Ahener, apodado por sus victorias, Al-mansur billah (ayudado por Dios), y querido de una vascongada, la sultana Sobh (aurora); el capitán más grande que ha existido desde Filipos hasta… Hindenburg.
—Bien; pues yo he leído, no sé en dónde, que mandó enterraran consigo, cuando muriera, una cajita donde guardaba el polvo que recogía su ropa en las batallas.
—Muy curioso.
—Pues en una cajita semejante voy a mandar recoger las cenizas de mi señora… mañana.
II
Una capea con picadores es un espectáculo macabro; pero con un poco de imaginación resulta lírico. Descartado todo sentimentalismo llorón con aquello de que en todas partes cuecen habas —tutto il mondo e paesse, dicen los italianos—, resta el recuerdo de la edad de oro, cuando los españoles tenían por característica «su omnímoda confianza en la fuerza». Entonces, en aquella Plaza Mayor, de Gómez de Mora, discípulo de Herrera, los caballeros rejoneaban toros fieros del Jarama. —«Hasta las aguas de este río han degenerado, pues ya no hacen fieros los pastos»—. Hoy, en las plazas mayores de los pueblos, salen caballeros sobre caballos que sólo un alma melancólica puede sufrir sin irritarse. ¡Oh, conde de la Velada! ¡Oh, marqués de Cantillana!.., si os vierais imitados después de tantos siglos… ¿qué haríais?… Seguramente que éstos no necesitan del Estilo de torear y jugar cañas, por don Andrés Dávila y Heredia. Montan un caballo incalificable e incatalogable, una especie nueva, quizá el período número trece de aquellos doce que los sabios paleontólogos reconocieran como otras tantas evoluciones de la raza caballar desde el padre de todos, el Hyracotherium. Y ellos mismos son monstruos de fábula, apariciones, brucolacos, jorquinas, cuya sola vista espantaría a otra raza que no estuviera, como la nuestra, rematadamente loca. Pero ya he dicho y vuelvo a repetir que es un consuelo recordar en ellos nuestros héroes legendarios del valle de Baza, o los campos del Garellano, o las esclusas del Escalda.
Son cuatro los piqueros, los cuatro están en una misma calle, y «llenan la calle con sus resplandores». En los balcones las mujeres ataviadas para la corrida los miran con asombro. Se oyen los acordes metálicos de una banda mercenaria que desgrana por el pueblo la «granada de la alegría». Si no habéis comido alguna vez esos granos, no sabéis cómo se encalabrina la sangre, cómo los hombres más serios «se marcan» posturas agarrapiñadas, y cómo esa sangre, envenenada de insólito heroísmo, pide a gritos vino a cántaros. Desde la mañana la gente vive en las calles. Allí se visten, comen, charlan por los codos, estallan de gozo por las junturas. Los hombres vivaquean a las puertas de las tabernas formando grupos encantadores, en los que explotan como cohetes risas multicolores y estrepitosas.
Los chiquillos trazan un nuevo corro en torno de ellos y corean o escuchan con gentil impertinencia. Los mancebos «medidores» se escurren como anguilas entre los clientes, enorme bandeja chorreante de agua en las yemas de los dedos de una de las manos y un frasco de vino en la otra. ¡Oh, medidores de Alcorcón, Méntrida, Arganda, Torrelodones, Vallecas, Colmenar Viejo y Colmenar de Oreja!… ¡Quién tuviera un cálamo de oro para inmortalizaros como merecéis!…