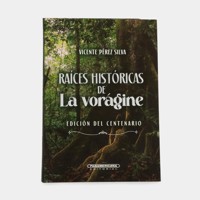
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Panamericana Editorial
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
Esta edición se publica con una doble finalidad: en primer término, el vehemente deseo de que ciertos hechos y episodios históricos, criminales e inhumanos cometidos por la infausta Casa Arana —en las entrañas de la selva amazónica, en contra de los caucheros, colonos y tribus indígenas del Caquetá y del Putumayo— no queden en el olvido y, segundo, la celebración del centenario de la publicación de La vorágine, que en manera alguna debe pasar inadvertida. No obstante los años transcurridos desde su publicación, en 1924, La vorágine sigue siendo una de las obras más ponderadas y divulgadas de la literatura latinoamericana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Primera edición en digital, julio de 2024
Primera edición, Panamericana Editorial Ltda., abril de 2024
© Vicente Pérez Silva
© 2024 Panamericana Editorial Ltda.
Calle 12 No. 34-30, Tel.: (57) 601 3649000
www.panamericanaeditorial.com.co
Tienda virtual: www.panamericana.com.co
Bogotá D. C., Colombia
Editor
Panamericana Editorial Ltda.
Diseño de carátula
Jairo Toro
Diagramación
Martha Cadena, Iván Correa
ISBN DGITAL 978-958-30-6892-8
ISBN IMPRESO 978-958-30-6869-0
Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio sin permiso del Editor.
Hecho en Colombia - Made in Colombia
A Clemente Silva:
Perdurable memoria, en la distancia de nuestra estirpe, y, en la cercanía entrañable de La vorágine.
Vicente Pérez Silva
Contenido
po
Cien años de vida de La vorágine
Fundamentación histórica
Novela de la selva
Rivera y don Custodio Morales
Habla un personaje de La vorágine
Rivera en la Comisión de Límites
José de la Espriella, inspirador de La vorágine
Fuentes bibliográficas de La vorágine
Marco de los acontecimientos
Tribus indígenas
Primeros exploradores
Los hermanos Reyes
El conquistador Benjamín Larrañaga
La Casa Arana y el capital inglés
Denuncia del periodista Saldaña Roca
Intervención e informe del cónsul Casement
Los crímenes del Putumayo
Encíclica de Pío X
El libro rojo del Putumayo
El explorador Eugenio Robuchon
Una entrevista al “negro Brown”
El proceso del Putumayo y sus secretos inauditos
La guarida de los asesinos
Defensa de la soberanía nacional
Exaltación poética a los caucheros
Protagonistas pastusos en La vorágine
Una carta de Rivera a Mr. Henry Ford
La vorágineactual
La voz del príncipe Alpichaque
Defendamos la obra de Rivera
Anexos
Anexo 1 Los crímenes en el Putumayo
Anexo 2 Evocación de José Eustasio Rivera
Anexo 3 Conceptos sobre Raíces históricas deLa vorágine
Cien años de vida de La vorágine
po
En el año de 1988 —el 19 de febrero—, con motivo de la conmemoración centenaria del nacimiento de José Eustasio Rivera, autor de La vorágine, creímos oportuno y conveniente hacer memoria de un aspecto histórico en el cual se fundamenta una de las obras narrativas más destacadas; no solamente de la literatura colombiana sino de las letras hispanoamericanas, y, aún más, del ámbito universal. Así se ha reconocido, a lo largo de estos cien años, por eminentes escritores, analistas y críticos en la materia, tanto nacionales como extranjeros.
Ahora, con ocasión del centenario de haber visto la luz la novela de marras —24 de octubre de 1924—, así mismo, hemos estimado de suma conveniencia y oportunidad, realizar una segunda edición de mi libro Raíces históricas de La vorágine, con unas pocas adiciones que estimamos pertinentes.
Esta edición la hacemos con una doble finalidad. En primer término, con el vehemente deseo de que ciertos hechos y episodios históricos, criminales e inhumanos cometidos por los esbirros la infausta Casa Arana, en la entraña de la selva amazónica, en contra de los caucheros, colonos y tribus indígenas del Caquetá y del Putumayo, hechos que constituyen, como queda dicho, el fundamento de la mayor parte de la novela, no queden sumidos en el ámbito de lo desconocido o ignorado. Y, en segundo lugar, sobra decirlo, con miras a contribuir con este acopio testimonial y documental de primera fuente, a la celebración de un centenario que, en manera alguna debe pasar inadvertido o indiferente. Muy por el contrario, no obstante, los años transcurridos, La vorágine alcanza el tributo de la actualización y el reconocimiento que merecen las obras cimeras de la inteligencia.
Pese al discurrir del tiempo y a las diversas y continuas manifestaciones de la creatividad, de la imaginación o de la fantasía, en el mundo intelectual, particularmente, en el inconmensurable de la narrativa; es preciso recordar que La vorágine constituye, a todas luces, una novela eminentemente social, que expresa una acusación, una denuncia y una protesta sobre hechos reales, demostrados hasta la saciedad; con un trasfondo del más estricto sentido nacionalista, que vuelve por los fueros de nuestro país. Aún más, una obra en la que afloran el embrujo telúrico de la selva; y, la altivez y el carácter del autor.
La vorágine de José Eustasio Rivera —se ha dicho—, ha sido y continuará siendo un tema de controversias y preocupaciones, y es posible que no se acuerde jamás, sobre la adecuada clasificación de laobra. Afirman algunos que al lado del Infierno verde, de Waldo Frank y de Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, La vorágine es una de las grandes novelas americanas… Otros opinan que, más que una narración, un canto; más que una novela, una epopeya…
De esta manera, sea lo que fuere, con este aporte, nos aprestamos a la celebración centenaria de la novela considerada una de las obras más ponderadas y divulgadas, no solo de la literatura latinoamericana, sino de la literatura universal.
* * *
En esta ocasión centenaria, nada mejor ni más indicado que volver al contenido de esta juiciosa apreciación de la consagrada investigadora Montserrat Ordóñez, en su excelente prólogo de La vorágine, publicada por Ediciones Cátedra de Madrid, en 1990. Su magnífico estudio prologal nos satisface y nos identifica plenamente. De especial reconocimiento, las diversas, atinadas y eruditas anotaciones que nos hace de la obra riveriana, para su mayor y mejor comprensión.
En una palabra, una edición de La vorágine, excepcional. Dicha apreciación es del siguiente tenor:
La vorágine es y ha sido un texto generador de comentarios y estudios sobre el género novelesco en América Latina. Es muy posible que esta tendencia continúe con una serie de trabajos que incluyan las perspectivas críticas que plantea la postmodernidad, como por ejemplo, el folletín y el modernismo como intertextos en la obra o la parodia, la polifonía y la fragmentación de las voces narrativas. La cuestión de la interpretación verdadera y única de una obra ha dejado de ser la preocupación de la crítica contemporánea. Como pocas obras, La vorágine se presta a estudios interdisciplinarios, a reflexiones sobre cultura e historia, a estudios sobre la fragmentación, la incoherencia, el engaño y el sujeto descentrado, a las nuevas lecturas de contradicciones, ambivalencias y ambigüedades, dentro de una perspectiva de valoración de la historia y de los relatos envolventes, y dentro de una perspectiva de la lectura como proceso de construcción de la obra. En resumen parece que seguiremos leyendo y seguiremos escribiendo sobre La vorágine, mientras nuestra manera de pensar la historia, la crítica y la teoría literaria combinela fascinación con el recelo.
¡Gracias!, gracias infinitas, José Eustasio Rivera, por el legado de tu obra centenaria. Gracias porque nos estimulas a amar y apreciar la naturaleza. A cuidar y a defender esa riqueza inconmensurable que es la selva amazónica, pulmón de América. Por tus ansias de justicia. Y muchas, muchas gracias porque nos enseñaste a amar la flor que es el símbolo de nuestra nacionalidad:
¡Aprendí a amar a la orquídea lánguida porque es efímera como el hombre y marchitable como su ilusión!
Bogotá, Colombia, año de gracia de 2024
Fundamentación histórica
po
Cuando Arturo Cova surca las aguas del Río Negro, en territorio brasileño, con rumbo a Yaguanarí, el sitio final del su apasionante recorrido, en la agencia de los vapores de Santa Isabel, deja una carta para el cónsul de Colombia en Manaos. En ella le invoca “sus sentimientos humanitarios en alivio de mis compatriotas víctimas del pillaje y la esclavitud, que gimen entre la selva, lejos de hogar y patria, mezclando al jugo del caucho su propia sangre”. Y agrega: “En ella me despido de lo que fui, de lo que anhelé, de lo que en otro ambiente pude haber sido. ¡Tengo el presentimiento de que mi senda toca a su fin, y, cual sordo zumbido de ramajes en la tormenta, percibo la amenaza de la vorágine!” 1/2.
Como puede verse, las breves líneas de esta carta entrañan el zumo y compendio de la obra que, a lo largo de sus páginas, nos da cuenta de todos los horrores y de todas las fascinaciones de la selva amazónica, donde se desarrolla la tremenda odisea del cauchero.
Al final, dicho protagonista concluye con esta súplica:
Don Clemente: sentimos no esperarlo en el barracón de Manuel Cardoso, porque los apestados desembarcan. Aquí desplegado en la barbacoa, le dejo este libro, para que en él se entere de nuestra ruta por medio del croquis, imaginado, que dibujé. Cuide mucho esos manuscritos y póngalos en manos del cónsul. Son la historia nuestra, la desolada historia de los caucheros. ¡Cuánta página en blanco, cuánta cosa que no se dijo! 3.
De estas manifestaciones deducimos claramente que la novela de José Eustasio Rivera es una obra de carácter social con fundamento histórico. Con razón, alguno de sus críticos tuvo el gran acierto de señalar que el mejor aspecto de La vorágine es su trascendencia sociológica. Ciertamente, La vorágine es un documento profundamente humano que contiene una denuncia, una acusación y una protesta. Es un clamor de justicia por los caucheros explotados; un afán de justicia, una queja humanitaria por los indígenas sacrificados con inhumana crueldad en las despiadadas entrañas de la selva. En fin, es “el grito lacerado de Colombia y los colombianos que empezaban a sentir por primera vez el contacto amargo con los tentáculos del imperialismo que se cernía sobre nuestro Panamá, sobre nuestro petróleo, sobre nuestro caucho, sobre nuestras conciencias” 4.
Después de la aparición de La vorágine, el 24 de noviembre de 1924, José Eustasio Rivera, en varias oportunidades, destacó la fundamentación histórica de su novela y se preocupó por convencer al público de que ella poseía una verdad incontrovertible. Así, con el convencimiento, la entereza y la altivez que caracterizan sus actuaciones, respondió alguna vez a uno de sus detractores:
¿Cómo no darte cuenta del fin patriótico y humanitario que la tonifica y no hacer coro a mi grito en favor de tantas gentes esclavizadas en su propia patria? ¿Cómo no mover la acción oficial para romperles sus cadenas? Dios sabe que al componer mi libro no obedecí a otro móvil que el de buscar la redención de esos infelices que tienen la selva por cárcel. Sin embargo, lejos de conseguirlo, les agravé la situación, pues solo he logrado hacer mitológicos sus padecimientos y novelescas las torturas que los aniquilan. “Cosas de La vorágine”, dicen los magnates cuando se trata de la vida horrible de nuestros caucheros y colonos en la hoya amazónica. Y nadie me cree, aunque poseo y exhibo documentos que comprueban la más inicua bestialidad humana y la más injusta indiferencia nacional 5.
¿Para qué más? Pobres e irredentos caucheros, olvidados de Dios, de los hombres y de las autoridades. Pobres caucheros, sujetos a la ignominia de los amos y señores de la explotación del “oro negro”.
Vidas sacrificadas en aras de la crueldad, del vicio y de la ambición, monstruosa trinidad cauchera que todo lo compendia y todo lo elimina en la penumbra cómplice de la manigua 6.
Se ha dicho que La vorágine es el relato más original y mejor documentado que se ha escrito a propósito de los crímenes perpetrados en las caucherías del Caquetá y del Putumayo; razón por la cual es preciso volver a las fuentes históricas que sirvieron de base para la estructuración de una obra de tal naturaleza, magnitud y trascendencia; fundamentos históricos que, además, no se deben ignorar ni desconocer, mayormente si tenemos en cuenta que, en el concierto intelectual, La vorágine marca el derrotero del movimiento novelístico más terrígeno de que puedan ufanarse los pueblos indoamericanos 7.
Como que es la obra que conjuga con mano mágica la denuncia social y la descripción subjetiva de la selva.
Novela de la selva
po
La vorágine, bien lo sabemos, es la novela de la selva por excelencia, con todo el potencial de su fuerza descriptiva y con todo el acento y el sentido de su clamor humano. De aquella selva que, al decir de Lydia de León Hazera, se destaca como protagonista y sobrepasa el papel de los personajes humanos 8.
Aquella selva que “trastorna al hombre, desarrollándole los instintos más inhumanos: la crueldad invade las almas como intrincado espino, y la codicia quema como fiebre. El ansia de riquezas convalece al cuerpo ya desfallecido, y el olor del caucho produce la locura de los millones. El peón sufre y trabaja con deseo de ser empresario que pueda salir un día a las capitales a derrochar la goma que lleva, a gozar de mujeres blancas y a emborracharse meses enteros, sostenido por la evidencia de que en los montes hay mil esclavos que dan sus vidas por procurarle esos placeres, como él lo hizo para su amo anteriormente. Solo que la realidad anda más despacio que la ambición, y el beri-beri es mal amigo. En el desamparo de vegas y estradas, muchos sucumben de calentura, abrazados al árbol que mana leche, pegando a la corteza sus ávidas bocas, para calmar, a falta de agua, la sed dela fiebre con caucho líquido; y allí se pudren como las hojas, roídos por ratas y hormigas, únicos millones que les llegaron, al morir.
El destino de otros es menos precario: a fuerza de ser crueles ascienden a capataces, y esperan cada noche, con libreta en mano, a que lleguen los trabajadores a entregar la goma extraída para asentar su precio en la cuenta. Nunca quedan contentos con el trabajo, y el rebenque mide su disgusto. Al que trajo diez litros le apunta la mitad, y de esta suerte van enriqueciendo su contrabando, que venden en reserva al empresario de otra región, o que entierran para cambiarlo por licores y mercancías al primer chuchero que visite los siringales. Por su parte, algunos peones hacen lo propio. La selva los arma para destruirlos, y se roban y se asesinan, a favor del secreto y la impunidad, pues no hay noticia de que los árboles hablen de las tragedias que provocan 9.
¿No es cierto que esta breve descripción de Rivera vale tanto o más que un tratado del más riguroso estudio sociológico?
Hemos dicho que es preciso tornar a las raíces históricas de La vorágine para lograr una mejor comprensión y compenetración con la trama de los relatos que la envuelven. Pero, antes de hacerlo, creemos que es conveniente recordar algunos hechos que jalonan la vida sentimental e intelectual de José Eustasio; que nos descubren el duro trasegar de su existencia y nos acercan al mundo maravilloso de sus sueños. En una palabra, de ciertos acontecimientos que nos explican la gestación y el alumbramiento de su obra.
No en vano José Eustasio Rivera —convicto de talento— vivió, amó, luchó y soñó como cualquier mortal; no en vano acusó, navegó, padeció y resistió los embates de la adversidad, para luego entregarnos el fruto deslumbrante de su genio y la condensación de sus vivencias en la noche de la injusticia y en días aciagos para nuestra patria en la selva fronteriza.
Rivera y don Custodio Morales
po
Entre septiembre de 1909 y finales de 1911, Rivera desempeñó el cargo de inspector escolar en la ciudad de Ibagué. Aquí tuvo la oportunidad de conocer a don Custodio Morales, que había actuado en la explotación cauchera del Caraparaná y por lo tanto se percató de las crueldades cometidas contra los indígenas de dicha región. De aquella experiencia, nos queda el escrito titulado “Voces del Putumayo”, publicado en el periódico La Cohesiónde Ibagué, que sin duda alguna fue leído por Rivera.
Fue todo aquello una catástrofe —escribe don Custodio Morales—, una sombra que no podía llegar en aquellos tiempos al interior de Colombia, pero que ha llegado ya, y que envuelve muchas víctimas, desde las apartadas regiones amazónicas hasta el interior, afectando la integridad nacional, sombra tanto más densa cuánto más se aproxime el día de las liquidaciones territoriales.
Asediados por la influencia peruana, y después de haber vendido Braulio Cuéllar a José Cabrera, y este a la Casa Arana, su parte en la empresa de Nueva Granada, del Putumayo, asociados partimos para lo más bajo del río Caquetá, en busca de un retiro en donde pudiéramos proporcionarnos un verdadero modus vivendi fuera del alcance de los señores peruanos. Este retiro fue Cuemañí, sitio en la margen izquierda del río del mismo nombre, al frente del Caquetá por su banda izquierda, lejos de toda fundación de blancos; pues la vecindad más próxima quedaba a cinco días de distancia, en medio de tres tribus de indios huitotos (jayones, mirafos y akinnangaros), y con muchos indios carijonas (parientes de Braulio, pues la madre era carijona), acometiendo trabajos de agricultura, para luego emprender la explotación de cauchos.
Pronto empezaron a llegar indios huitotos de Caraparaná, huyendo de la cadena y del látigo con que recompensaban los peruanos sus servicios, e implorándonos protección. Bajaban en embarcaciones provisionales, mal construidas, sufriendo naufragios, en los que se ahogaron muchas mujeres y niños, varios de cuyos cadáveres encontramos pocos días después en las palizadas y en las playas, sirviendo de pasto a las aves y de memoria a aquellos tiempos....
Don Custodio remata su escrito con esta vehemente manifestación:
Cuando se recuerdan aquellas selvas de gomas elásticas, sarrapia, mañí o barniz de Pasto, caraña, bálsamo del Perú, gutapercha, jeve fino del Brasil, castañas del Amazonas, animales de ricos plumajes y valiosas pieles, tortugas de exquisita carne y apreciados aceites, millones de peces para su conservación en ranchos o latas, grandes ríos navegables y hermosas maderas de construcción, y se siente el hambre del interior y el lamentable estado del presupuesto nacional, sobreviene profunda tristeza, pero ni siquiera comparable con la indignación que se experimenta ante la inalterable usurpación peruana, funestísima a la integridad colombiana, y en estos momentos en plena actividad...
Con una mirada retrospectiva, fácilmente podemos resumir:
El vórtice abierto a Colombia sobre la ruta de su progreso material por una dominación sin calificativo en la historia, coadyuvada con un lamentable retroceso moral.
Un problema latente: el Putumayo, que a modo de un astro funesto de primera magnitud, se destaca en nuestro horizonte con precedentes análogos a los de la separación de Panamá.
La nota culminante de los salvajes, clamando por su civilización para defender las fronteras de su patria; la profunda indolencia de estos tiempos de tan profuso apostolado, ante el clamor de la barbarie sedienta de verdad y de luz 10.
José Eustasio Rivera trenzó una especial amistad con don Custodio Morales y departió con él momentos de expansión intelectual.
Muchas veces —anota Eduardo Neale-Silva—, en días de descanso, íbanse Rivera y don Custodio a las afueras de Ibagué y, tendidos en la hierba, leían y comentaban La légende des siecles sirviéndose de una edición parisina de bolsillo. Rivera sentía entonces el hálito de lo grandioso y creíase transportado por sobre “las cimas sublimes” al infinito azul, desde donde podía contemplar el espectáculo del mundo y oír la voz de la eternidad.
Más adelante, refiere el mencionado biógrafo de Rivera:
Entre sus lecturas favoritas estaban los relatos sobre la región amazónica. Como todos los neivanos, había oído en su niñez extraordinarias aventuras de caucheros que habían pasado por Neiva en viaje de regreso, sin nada en los bolsillos y con la alucinación de la selva en la cabeza. Rivera soñaba con un viaje a través de una floresta idílica. A ello contribuían los fantásticos relatos de don Custodio Morales. Puede decirse que el interés de Rivera por lo amazónico data de sus días de Ibagué, donde halló un informante ameno que podía pasarse días enteros hablando de indios, aventureros blancos y remotos lugares...
El laberinto geográfico del Amazonas despertaba la curiosidad de Rivera. Había algo mágico en esos nombres extraños, acentuados en la última sílaba, que traían a la imaginación paisajes de belleza indescriptible y escenas de sangre y muerte dignas de ser relatadas en un libro. La curiosidad de Rivera era insaciable. En esas veladas oyó la historia de muchos colombianos que parecían personajes de leyenda más que antes reales. Don Custodio citaba pruebas y aludía a detalles precisos...
Y en verdad, poco a poco, todo el misterio de la selva, sus oscuras tradiciones indígenas y las increíbles crueldades del hombre con el hombre fueron decantándose y convirtiéndose en realidades. El poeta había caído bajo el sortilegio de la floresta y se transportaba a menudo, en alas de la imaginación, a otro mundo extraño, enorme, colmado de sorpresas y maravillas 11.
En este punto, hablando de don Custodio Morales, se hace imprescindible transcribir a continuación el texto de la carta que, en julio de 1943, le dirigió a Jorge Añez, en la cual le da cuenta del célebre pastuso Clemente Silva, alias el Brújulo, el famoso rumbero que es uno de los personajes claves de la novela. Dice así:
Al obsequiarme con la lectura de su producción histórico-literaria De La vorágine a Doña Bárbara, que tan concienzuda y documentadamente ha elaborado usted como digna ofrenda a la memoria de nuestro común amigo José Eustasio Rivera, han reaparecido en mi memoria los episodios más interesantes de mi vida, cuando, como cauchero me tocó actuar y presenciar las escenas más trágicas de que haya noticia en la manigua suramericana, acontecimientos que José Eustasio plasmara en su obra al parecer con “imaginación vesánica”, pero que en realidad no son más que la fiel y suscinta narración de hechos históricos, increíbles por su monstruosidad, como usted dice.





























