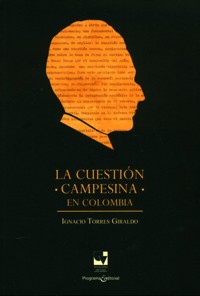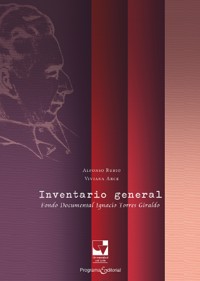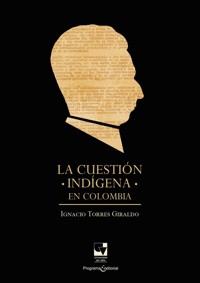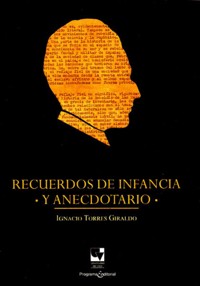
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Universidad del Valle
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Ignacio Torres Giraldo (Filandia 5 de Mayo de 1893 - Cali,15 de noviembre de 1968),es una figura central de las reinvindicaciones populares en Colombia,aunando a la actividad politica y sindical,un comprometido ejercicio intelectual.Sus escritos incluyen obras de tipo político,histórico y teórico,novelas,obras de teatro,crónicas y cuentos.Se destacan,entre otros,Fuga de Sombra (1928),Huelga General en Mcdellín (1934),50 Meses en Moscú (1934).Cinco cuestiones colombianas:La cuestión Sindical en Colombia,La Cuestión Indígena en Colombia,La cuestión industrial en Colombia,La Cuestión campesina en Colombia y la Cuestión Imperialista en Colombia (1946-1947). Recuerdos de Infancia (1946-1950),Daniel,Diálogos en la Sombra,EÍ Míster Jeremías y Misía Rudestina de Pimentón.Los Inconformes:historia de la rebeldía de las masas en Colombia,(cinco volúmenes,1955).Comentarios sobre cuestiones económicas,(1957,recopilación de 47 artículos escritos para el periódico El Colombiano en 1956.), Anecdotario (1957),La reforma agraria en Colombia (1958),¿A dónde va la doctrina social católica? Un examen realista de la acción social católica en el mundo (1962). Síntesis de la Historia Política de Colombia (1964),María Cano,mujer rebelde (1968),Nociones de Sociología Colombiana (1968).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 470
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Torres Giraldo, Ignacio, 1893-1968.
Recuerdos de infancia y anecdotario / Ignacio Torres
Giraldo.-- Cali : Programa Editorial Universidad del Valle, 2016
300 páginas ; 24 cm.
Incluye índice de contenido
1. Torres Giraldo, Ignacio, 1893-1968- Anécdotas 2. Ensayos colombianos I. Tít.
Co864.6 cd 21 ed.
A1527536
CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango
Universidad del Valle
Programa Editorial
Título:Recuerdos de Infancia - Anecdotario
Autor: Ignacio Torres Giraldo
Prólogo: Alfonso Rubio. Departamento de Historia, Universidad del Valle.
ISBN-EPUB: 978-958-507-066-0 (2023)
ISBN-PDF: 978-958-507-064-6 (2023)
ISBN: 978-958-765-237-6
Colección: Biblioteca Ignacio Torres Giraldo
Primera edición
Diagramación y diseño de carátula: Anna Karina Echavarría
Impreso en: Velásquez Digital S.A.S.
© Universidad del Valle
© Ignacio Torres Giraldo
Universidad del Valle
Ciudad Universitaria, Meléndez
A.A. 025360
Cali, Colombia
Teléfonos: (57) (2) 3212227 - 339 2470
Este libro, salvo las excepciones previstas por la Ley, no puede ser reproducido por ningún medio sin previa autorización escrita por la Universidad del Valle.
El autor es responsable del respeto a los derechos de autor del material contenido en la publicación (fotografías, ilustraciones, tablas, etc.), razón por la cual la Universidad no puede asumir ninguna responsabilidad en caso de omisiones o errores.
Cali, Colombia, abril 2016
Diseño epub:Hipertexto – Netizen Digital Solutions
CONTENIDO
La escritura autobiográfica de Ignacio Torres Giraldo un aprendizaje del contacto humano
RECUERDOS DE INFANCIA
Mi primer dolor
La muerte de mi madre
Un retrato descriptivo
Yo vi flagelar a dos hombres
Mi tio juancho
Lo que yo sé de mis abuelos
Como aprendi a leer
El camino de mis ideas
ANECDOTARIO
A MANERA DE PRÓLOGO
El apellido Torres
Del cañón de arma a la ciudad de Cali
La familia de don Felipe Giraldo
Para distracción del posible lector
DE LA INFANCIA Y DE UNA SEGUNDA JUVENTUD
Buena memoria
La iglesia mayor de Pereira
Un caso de sonambulismo
La guerra civil de 1899
El diablo sentado en una viga
La penicilina en 1903
¡Y las gallinas comen caña!
Aprendiz de comerciante
Pero ¿cuándo estudié?
Por fuerza de un apellido
Una afortunada equivocación
Así empecé a tener uso de razón
Un policía periodista
Mis maderas
Ciudadano deliberante
La primera guerra mundial
El abanderado de palo
El instituto Murillo Toro
Girondinos y jacobinos
Geografo improvisado
El martillo todavía sin hoz
¡Un cura guapo!
El vicio de la inteligencia
Un joven suicida
Conato de asonada
La protección de la joven
“Con los crespos hechos”
Luis Tejada
Y yo también me marché
Daniel Gil Lemos
“Los polacos”
El día de gastar se gasta
Con los Córdobas
¡En el camino de hacerme rico!
¡Viva el patojo Valencia!
Husmeando…
Con el maestro Valencia
DE UNA SEGUNDA JUVENTUD
Otra vez con Valencia
Un directorio socialista
Termina la primera guerra mundial
¿Quién le amarró el badajo al reloj?
La casa de los disfraces
La biblioteca del poeta
Quintín lame y pío-coyo
En la muerte del coronel sarria
La ola roja
Improvisado duelo de palabras
¿Salváronse los gallos?
¡Líbranos señor!
Un hombre honrado
Negociar con la figura
Y no dijo ni mu
Un rey de verdad
Yo te curo
Tamales con violin
Y apenas dije mu
La paridad en familia
Lo que yo no tenía
Astucia de contrabandista
Avaros, excéntricos y maniáticos
¡Democracia ilusa!
De regreso a la vida elemental
Intelectuales metafísicos
Un choque feroz
Aquí de cambronne
Maniobra y contramaniobra
Un río del pueblo
Rudolf von Wedel
Historia de quinientos pesos
El amigo español
¿Soplado a la cámara?
Una explosión política
Con los protestantes
Espíritu de lucha
Un matrimonio práctico
La mujer de “mon”
Odio al gringo
Vida de colonia
Raíces que viven
Marido de ficción
Un mariscal en apuros
Las ratas de Buenaventura
El traje hace a veces al monje
“Torre de la giralda”
En el penal de Tunja
Aquí del caballo de troya
Y carcelazo en Cali
Cuartel por cárcel
¿Bautismo socialista?
Carcelazo colectivo
Capturado en Armenia
Lo que la gente se imagina
¿Libertad con fianza?
¡Por tres centímetros!
¿A veinticuatro años de prisión?
¿Farolón o provocador?
¿Y el oro de Moscú?
En la cárcel de Medellín
Cuestión de herejía
¿Planes de sublevación?
Una profecía
De general venezolano
Actor de teatro y empresario
Sombras errantes
Ante un juez de prensa y orden público
Mareado y después quemado con mostaza
El turno de los López
Carne de cadáver
Un embustero de cónsul general
Columbia, colonia, Colombia
Cuando se pierde la fe
La madre Anna
¿Comer en el suelo y a mano limpia?
¡Ese no es México!
Los cincuenta años de Stalin
¿Y los ríos?
Los cerveceros holandeses
Un doble incidente sobre idiomas
El primer encuentro con faldas
Ni Romeo ni Don Juan
Una prueba de fuego
Español y vasco
La experiencia bolchevique
Un bogotano en apuros
Las uniones libres
Otro pequeño lío
Contrabando humano
Mirochevsky y Jahnson
Una decisión heroica
De mi regreso a Colombia
Con los nazis en Berlín
Gracias, aquí me siento bien
Mi plan en París
Con Vásquez Cobo
Con el poeta cónsul
Una secta de gente alegre
La importancia de ser líder
El ladrón juzga por su condición
¿Ingenuidad, torpeza o picardía?
De nuevo con los protestantes
Como niñas bonitas
Un energúmeno
Mal rato de un rector
¿Escuela de trabajo?
Ayudando a patentar doctores
La moral comunista
Mi voz de barítono
La primera generación de saco
Con los doce apóstoles
La importancia de conservar el pasaporte viejo
La iniciativa popular
Otro caso
Para algo se es jefe
Otra tentación
Que lo fusilen
¿Genios tocados?
Hágase lavar la sangre
Alambres, cáncer y lepra
Médicos invisibles
Locos en equipo
Tribunal de camaradas
Por un soneto
¿Escribir un libro?
Mi modo de escribir
Músicos de oído
El subsidio familiar
Dos empleos fugaces
“Cincuenta meses en Moscú”
Mis relaciones con Jorge Eliécer Gaitán
El 9 de abril de 1948
Pero ¿qué hice yo el 9 de abril?
“El escuadrón montalvo”
Capturados con fusileros
Bonita prisión
Estampas de prisión
Solo para humoristas
Año 1949 en Bogotá
El plan Lleras Restrepo
Laureano Gómez en comedia
El cuartelazo del 13 de junio de 1953
Mi obra grande
Otra vez la euforia colectiva
El plebiscito del primero de diciembre de 1953
La elección de Lleras
De los principios a los negocios
Lo que pudo ser y no fue
Notas al pie
Dedicado a mis hijos Eddy y Urania;
a mis nietos Torres Restrepo y Rodríguez Torres.
LA ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA DE IGNACIO TORRES GIRALDO UN APRENDIZAJE DEL CONTACTO HUMANO
Quien sale a tratar con la masa debe ser una persona
si no completamente evolucionada, sí por lo menos
capaz de comprender la importancia política de
comportarse con sencilla delicadeza.
Ignacio Torres Giraldo
Anecdotario
En 1974, en el apartado denominado “Guía de libros” del periódico El Tiempo, María Mercedes Carranza reseñó Los inconformes, la obra del colombiano Ignacio Torres Giraldo (1893-1968) que la Editorial Margen Izquierdo había publicado en la ciudad de Bogotá. La obra, dice la reseña, “permite hacerse una idea de la variada gama de dificultades y contradicciones que rodearon la época en que comenzó a manifestarse el socialismo en Colombia”. En este sentido, la historia de Torres Giraldo, uno de los fundadores en 1926 del Partido Socialista Revolucionario que en 1930 dio origen al Partido Comunista, es un valioso documento, cuya trascendencia “aumenta a medida que se acerca a la exposición y análisis de los hechos de su época, en los cuales tuvo participación directa […], un acerbo de datos dados de primera mano definitivos para elaborar la historia del sindicalismo en el país”1.
Esa participación directa y comprometida en los hechos de su época es lo que hace que sus textos contengan un alto nivel de subjetividad, la mayor crítica que se hace a su trabajo desde la rigurosidad científica necesaria para abordar la historia o la sociología de la realidad colombiana. Pero la información que ofrece un testigo directo de los hechos políticos que le afectan, desde la observación y el análisis personal, es tan válida como las valoraciones subjetivas de los políticos militantes u oficiantes y las que buscan la objetividad desde las ciencias sociales.
La historia que envuelve a Torres Giraldo está contada por alguien que participa en ella, él se siente parte de una época cuyos hechos relata como si su propia figura fuera un documento de la historia. En realidad lo es y como escritor, es consciente de ello. En su escritura vivencial, autobiográfica, se encuentra a gusto y por ello, dentro de una vasta obra que todavía no ha sido dada a conocer en su totalidad, donde aparecen géneros literarios como el ensayo, la novela, la narración histórica, el comentario económico y sociológico, o la crónica periodística, es frecuente lo esencialmente biográfico: Cincuenta meses en Moscú; María Cano, mujer rebelde; Anecdotario y Recuerdos de infancia2.
El original del Anecdotario aparece fechado en el año de 1957 y posteriormente, al parecer en 1965, el autor añade un último apartado que brevemente referencia hechos de los años de 1963, 1964 y 1965. Fue editada por primera vez en el 2004 por el Programa Editorial de la Universidad del Valle. Recuerdos de infancia permanecía inédita hasta ahora, cuando ambas obras se presentan juntas por su similitud en tono y contenido describiendo un paisaje social, familiar y cultural especialmente colombiano. Los Recuerdos fueron escritos entre 1946 y 1950, nos lo dice el propio autor en una nota introductoria a los textos mecanografiados originales de esta obra que hace parte del Archivo Personal de Ignacio Torres Giraldo, donado por su familia en el año de 2008 a la Universidad del Valle, en cuya Biblioteca Central se conservan3. En dicha nota también nos habla del interés que estos apuntes memorísticos poseen si se les mira “como testimonio de los destrozos que hacía la guerra del 99”4. Cuadros de dolor personal a los que se nos invita a mirar desde un sentido colectivo.
Se trata de recuerdos y anécdotas de breves episodios donde la reflexión autobiográfica se apropia de la escritura como acto y necesidad de una introspección solitaria para revivir un tiempo de guerras, de evidentes injusticias sociales; para recordar sucesos extraordinarios, personales y políticos, que fueron marcados por el devenir de un periodo histórico concreto, por lo que su reflexión autobiográfica no se detiene sólo en lo más íntimo de él, al contrario, la exterioriza para pensarla y hacerla “cuestión social”. El “pensamiento escrito”, como dijo Pedro María Herreros (1900-1995), un obrero antioqueño escritor de un diario personal durante los años de 1940 a 1992, “es fiel reflejo de la personalidad de quien lo escribe”5. No son hechos insignificantes los que Torres Giraldo ha seleccionado de entre su memoria para dar a conocer a los demás, pues el ejercicio reflexivo que hace de ellos por medio de la palabra escrita demuestra que han sido momentos que marcaron su personalidad, como en algunas ocasiones, explícitamente, el propio autor nos lo hace saber. Desde su niñez hasta el año de 1965, desfilan en estas evocaciones personajes (familiares, amigos, políticos), hechos históricos y escenarios colombianos diversos que hasta entonces, hasta el momento de su escritura, permanecían ocultos en su recóndita intimidad.
A través de la reconstrucción textual de estos episodios, Torres Giraldo como autor, se representa asimismo, se autoexamina, al tiempo que estructura su propia historia bajo una superestructura mayor que es la historia de todos nosotros. Recupera su pasado por medio de recreaciones, a veces aisladas temáticamente, más o menos distantes en el tiempo, pero siempre conectadas por momentos de agitación política, para hacerlo común dentro de un proceso histórico. Al tiempo que escribe, define su identidad como persona, pero también la personalidad, en la medida de lo posible, del país de su tiempo. Como suele suceder con los “diarios”, estas páginas ven la luz cuando la vida de quien las ha escrito se ha extinguido. Ya no está su autor entre quienes ahora podemos leerlas para preguntarle por los hechos concretos que describe, pero la mejor defensa de sus confesiones no es su propia voz, sino la voz, frente a las “gentes petrificadas”, de quienes llamó “espíritus en evolución”6.
La escritura es también un acto consciente de permanecer en todos. En 1965, cuando Torres Giraldo revisa el original de Recuerdos de infancia, no encuentra en ellos “nada que deba corregir […] substancialmente”. Antes de dar comienzo al primer recuerdo (“Mi primer dolor”), introduce una copia de su partida de bautismo que certifica que nació en Filandia el 15 de mayo de 1893 y se le puso el nombre de Ignacio Antonio Torres, el mismo de su padre. La copia mecanografiada es de 1950, año en que acaba de escribir sus reminiscencias, y está firmada por el propio Ignacio. Pero no es la única firma autógrafa que aparece a lo largo del original. Al término de cada uno de los capítulos, ocho en total, también estampa su firma. Torres Giraldo muere en Cali en el año de 1968, sólo tres años después de que se pusiera a revisar estos recuerdos pensando en su posible publicación futura: “caso de ser publicados les haría una breve introducción para dedicarlos a mis hijos Eddy y Urania”7. La inclusión de la copia de la partida de bautismo y las firmas autógrafas con que cierra cada uno de los recuerdos intentan otorgar un carácter de oficialidad, de veracidad a su escritura y a su autoría. Es el propio Torres Giraldo el autor de estas páginas, el mismo que nació en el lugar y la fecha certificados y es él mismo quien certifica con su firma la autoría personal de lo escrito. De esta manera está dando fe a quien en el futuro pueda leer estas hojas mecanografiadas a tinta negra, de su autenticidad, de la autenticidad de su encuentro o su hallazgo.
Parque de Filandia. (Archivo particular)
La preocupación por su escritura, por todo lo que tiene escrito y pueda un día darse a conocer por medio de su edición, la manifiesta en repetidas ocasiones. Dos de ellas son significativas. En cuatro cuartillas sin fecha, posiblemente próximas a su muerte, habla de los “proyectos de libros que deseo escribir tan pronto como tenga el tiempo y la relativa tranquilidad que tal empeño exige”. En ellas aparecen cuatro títulos de libros con su estructura ya pensada, donde se relaciona el enunciado de sus correspondientes capítulos: Experiencias de algunas huelgas en Colombia, con XI capítulos; Jorge Eliécer Gaitán y su época (XIV capítulos); Primer ensayo de un partido de masas en Colombia (XV) y Mi actuación como miembro de la Internacional comunista (XV)8.
De 1962 es su escrito titulado “Por si la muerte me toma sorpresivamente”. En él hace referencia a la mencionada copia de su partida de bautismo, relaciona el nombre de algunos de sus familiares y médicos, con sus respectivas direcciones; y de la misma manera acompaña un listado de sus amigos en Medellín, Envigado, Cali, Cartago y Bogotá. Con un espacio en blanco para su firma, deja otro para finalizar así: “Dejo los originales y propiedad de mis libros, archivos y pequeñas pertenecías a __ . Como no tengo creencias religiosas, pido que se obre consecuentemente”9.
Su escritura autobiográfica no registra, como los diarios, el día a día del sujeto escribiente, pero estos episodios de recreación memorística ofrecen información, datos, señalan acontecimientos de fecha concreta y a base de ramalazos reflexivos, su autor no sólo se recuerda reviviéndose, también se inscribe en la oficialidad de la historia para textualizarse en la duración. El Archivo Personal del líder político y sindical es una muestra palpable de la abundancia de escritura personal que en él reposa. A su obra histórica, ensayística y literaria, se suma una gran cantidad de “notas”, “comunicados”, “declaraciones”, “conferencias”, “escritos”, “informes”, “programas” y “correspondencia”; la correspondencia que contiene su Archivo, ahora denominado Fondo Documental Ignacio Torres Giraldo, y la copiosa correspondencia, todavía desconocida, que custodian privadamente amigos y familiares. Textos en letra manuscrita, en letra mecanografiada por su Remington Rand y en letra de imprenta manejada por el propio autor, que representan la importancia que para él tenía la actividad letrada: “yo que tanto había pensado en el prodigio que para mí representaba el hecho de que las gentes pudieran leer y escribir”10.
Página de la Citolegia, editada por Librería Colombiana - Camacho Roldán y Tamayo, Bogotá, 1891
Los emocionantes recuerdos titulados “Cómo aprendí a leer” y “El camino de mis ideas”, y algunas de sus anécdotas nos van a hablar de su práctica lectora y escritora. En Pereira, los abuelos maternos de Ignacio, compraron a su hermana Ester Torres, cuando ésta sólo tenía tres años, “pizarra, citolegia y catecismo”11. Cuando cumplió cinco años, la llevaron a una escuela privada y después de estudiar dos años en ella, se retiraron a la finca de Huertas, donde vivían, pues necesitaba reconstruirse. Como en la zona no había escuela, Ester “organizó un juego” en el secadero del café. El juego consistía en que ella hacía de maestra enseñando el catecismo y las primeras letras a los niños de la vecindad que acudían a la finca. Por iniciativa de los padres de los aprendices, éstos comenzaron a pagar matrícula de 25 centavos al mes a la maestra, con lo que pudo comprar “tablerito” y arreglar “dos tablas sobre cajones para sentar a los niños”. La informal escuela (“un caedizo en puro suelo de tierra, pero limpio y de buena luz natural”) llegó a contar con más de veinte niños y niñas, entre los que se encontraban “dos grandulazos que caminan más de una legua para venir a las clases”.
Era el año de 1903, Ignacio contaba con 10 años de edad; “el país había cambiado un poco, las gentes del pueblo habían encontrado algún sitio para vivir, el dolor de la guerra [de 1899] estaba pasando” y fue entonces cuando comenzó a aprender a leer, con su hermana la “maestrica” y en el libro de oraciones de la abuela, “que tenía letras grandes” y se titulaba Oraciones al pie del altar, un texto útil para la celebración de la misa tradicional. Uno de sus tíos contaba con un negocio de cacharrería y el sobrino se haría cacharrero si “aprendía a leer de corrido, sobre todo letra de carta”, y si aprendía a conocer los números. La propuesta entusiasmó tanto a Ignacio que tres meses después dejó de cosechar café para hacerse cacharrero: “sabía juntar letras, hacer palabras de memoria, conocía los números y, claro, me sabía casi todo el catecismo de memoria. Lo demás lo aprendí leyendo avisos de “za-pa-te-rí-a”, “es-tan-co”, “pe-se-bre-ra”, “pren-de-rí-a”, “ga-lle-ra” y otros que se veían en las tablas voladas de las calles de Pereira, Santa Rosa, San Francisco y Manizales, y sobre todo leyendo las facturas de mis compras y los chistes ilustrados del Almanaque Bristol, que me regalaban por docenas en las droguerías Central y Andina”.
Torres Giraldo se fue haciendo lector habitual de periódicos y libros y a medida que iba poniendo más apego a ellos, “el espíritu comercial se fue apagando” en él. El año de 1911, ya con 18 años de edad, fue decisivo en su vida y a partir de ahí comienza su formación ideológica, que tendrá como base lecturas de literatura y filosofía. Es entonces cuando conoce al coronel veterano Germán Uribe Zuleta, quien ejercía de sastre en Pereira y era fanático partidario de Rafael Uribe Uribe. En su taller tenía lugar una tertulia que también dedicaba sesiones a las logias masónicas, a las investigaciones espiritas, a las corrientes librepensadoras, a la internacional de los jesuitas, a la filosofía de artesano de Herbert Spencer y a las de Kant y Baruch Spinoza.
De esta tertulia formaba parte el obrero Pablo Rivas, quien influyó ideológicamente en quien todavía ejercía de cacharrero y se inclinaba ya por el estudio de la “cuestión social” al leer a Proudhon, Charles Fourier y Jean Jaurès. En la tertulia, que no se reunía de manera regular ni tampoco era homogénea políticamente, Torres Giraldo, dice, participaba poco, pero en ella se vio notablemente estimulado a la lectura. Comenzó así a leer “libros serios” en la biblioteca de alquiler de la Plaza Mayor que regentaba Clotario Sánchez y a comprar obras como el Diccionario Filosófico en seis tomos de Voltaire, donde aprendió a “leer pensando”. A Voltaire le sucedieron las “Oraciones” de Cicerón, Lacordaire, Bossuet, Balmes y Rabelais, “pero me quedé un poco volteriano, hasta que pude hacerme un marxista que guía el espíritu de Lenin y el pensamiento de Stalin”. El primer contacto con Marx lo tiene entre 1918 y 1919, en Popayán. Gracias al poeta Guillermo Valencia, pudo leer el resumen de El Capital hecho por Gabriel Deville. Había leído algunos textos de Schiller, de Heine, Nietzsche, Goethe, y la biblioteca de Valencia le “surtía de selectas lecturas”, entre ellas El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Federico Engels12. La búsqueda de este saber libresco fue decisiva para su emancipación intelectual, fundamento de su activismo político y su desarrollo moral y racional.
Los recuerdos autobiográficos son un indicio claro de una mayor conciencia de sí mismo y del manejo de la palabra escrita de alguien con orígenes humildes que no podía beneficiarse de la ayuda de un tutor o un guía, ni de una formación académica regular. Sólo en condición de oyente asistió entre 1912 y 1913 al colegio público Arcadio Herrera de Pereira, a unas clases de gramática del profesor Deogracias Cardona; y entre 1921 y 1922, a unas cátedras de bachillerato dictadas en la Universidad del Cauca de Popayán.
Torres Giraldo relata los hechos y esfuerzos que le conducen al éxito de poder dominar la palabra escrita y la palabra oral (“las gentes me siguieron tomando en serio como orador”) con las que pudo llegar a ser un reconocido sindicalista y periodista. Entre el año de 1940, cuando comienza a escribir sus “recuerdos”, y fines de la década de los años cincuenta, cuando acaba sus “anécdotas”, siente la evolución positiva que se ha experimentado en su trayectoria formativa hacia, como decía, la “madurez ideológica” y, con ella, la madurez como escritor que le permiten alcanzar la emancipación individual con pretensiones de hacerla colectiva. Fue un autodidacta comprometido que reconoció la importancia de la palabra escrita para elaborar y difundir la ideología política de la clase obrera. Como autodidacta se sometió al deseo, casi obsesivo, de formarse por medio de la lectura y mejorar su producción escrita. Una obsesión lógica si tenemos en cuenta su necesidad inmediata de ganarse la vida, de superar los obstáculos materiales que le separaban de sus objetivos de progreso. Como artesano o vendedor ambulante que fue en sus inicios laborales, hay que suponer que sus ritmos de trabajo fueron irregulares y los periodos de inactividad laboral posibilitarían sus esfuerzos por formarse.
Torres Giraldo leía el periódico El Liberal, de Rafael Uribe, y se convirtió, como dice, en “un liberal libre-pensador con tendencias hacia un socialismo popular” o un “revolucionario de ideología proletaria”. Al poco tiempo de participar en las tertulias de Germán Uribe, en 1912, comenzó a escribir en periódicos de provincia. Desde entonces, su actividad en la prensa fue larga y diversa, como escritor, como “colaborador artístico” que elaboraba artesanalmente clisés de madera, como tipógrafo asociado a empresas políticas colectivas, o como director de periódicos: El Martillo. Periódico del Pueblo, La Democracia, El Obrero del Valle, La Humanidad y Tierra. Desde el siglo XIX, todavía el periódico siguió ejerciendo de actor político y ahora, en la primera mitad del XX, se le sumó la actividad sindical. Los periódicos generaban hechos políticos, laborales, tramas, alianzas, rupturas que, generalmente a iniciativa particular, contaron con comunidades de lectores y crearon o reforzaron su identidad política, muchas veces formando redes de relaciones sociales que se afianzaban alrededor de intereses comunes. A los periódicos, en esta época había que añadir la producción tipográfica de propaganda política: “No somos enemigos de la propaganda escrita”, del “escrito de agitación”, “estamos de acuerdo con el empleo de material escrito (en papel, en la pared con una consigna o un alerta, etc.) si estas son las formas habituales empleadas por los obreros”13.
Una escritura tipográfica de inmediata aparición pública, política, sindical; una escritura manuscrita más doméstica o íntima y una escritura mecanografiada con la que encontramos la mayor parte de su producción intelectual y literaria, que construye, según dice, como habla, pero poniendo en práctica un determinado método de trabajo: “Yo tomo apuntes en papelitos, copio citas y cifras, todo a mano, reviso en lo posible mis archivos y extraigo de ellos lo que pueda servirme, según el tema; después clasifico estas cosas por materias y teniendo a la mano un mapa de Colombia y un diccionario popular como el Vastus de Sopena, me siento ante una máquina y escribo, despacio, muy despacio, leyendo cada párrafo, controlando bien la claridad de las ideas, y en general desechando adjetivos decorativos, palabras sobrantes, expresiones plebeyas y giros de pedantería. Escribo a renglón cerrado, y luego de leer la cuartilla que termino, tiro al margen las correcciones. Y ya está.” (Anecdotario: Mi modo de escribir).
Si en el vivir de hoy la esencia de nuestra manera de ser que se comunica en el trato público es lo menos propio, lo menos personal que hay en cada uno de nosotros, cuando a través de su Anecdotario sabemos de las abundantes y diversas relaciones que llegó a tener Torres Giraldo, encontramos a un hombre que durante la primera mitad del siglo XX colombiano, un tiempo bien distinto al de ahora, construyó una personalidad marcada por un halo de respeto y autenticidad. Una personalidad tal vez ayudada por la facilidad de palabra, tanto en la conversación directa como en el ejercicio de la oratoria, y esa cualidad de ser “un creador popular que oía los pensamientos de las gentes y sabía entrar a la morada de sus ideas” (Anecdotario: Español y vasco). Respeto y, al leer algunas cartas personales, podríamos añadir, “amabilidad”. Torres Giraldo escribió con regularidad numerosas cartas a muchos de sus familiares siempre con un trato respetuoso, “caballeroso”, como diría su hija Urania. Además de las preocupaciones sobre el tema laboral y la salud, acostumbradas a incluirse en la correspondencia familiar, era habitual en él hablar, con responsabilidad, de la educación dirigida a “formar hijos […] en un ambiente no sólo sano, amable, de confianza y cariño en el hogar, sino también de estudio, de reflexión, de amenidad y buen humor y seriedad. Seriedad en el sentido de que no se hagan frívolos, superficiales, negligentes, irresponsables. Para esto es indispensable que empiece a sentir placer en las buenas lecturas, que se sientan orgullosos de poder expresar sus pensamientos escribiendo por afición”14.
Cuando tratamos con un juez funcionario del Estado ya no somos nosotros, sino unos ciudadanos cualesquiera, y ese hombre, ya no es Juan o Pedro, sino pura y simplemente el Estado. En estas circunstancias, nuestra peculiar, inconfundible, única personalidad permanece oculta en la relación pública. Sin embargo, Torres Giraldo describe momentos de su vida donde sus acciones y reacciones —probablemente envueltas ahora en su escritura por la nostalgia del recuerdo que concede un mayor decoro humanitario—, no son mecánicas ni externas, no están fijadas en la definición misma de esas “especies” o clasificaciones sociales que son el funcionario, el profesional y el ciudadano. En las relaciones públicas que aparecen a lo largo de Recuerdos de infancia y Anecdotario, sobresale la vida humana del autor que entra en contacto con la gente para hacer de ese contacto no una relación abstracta, convencional o anónima, sino una relación en la que prima la naturaleza humana, muchas veces ante situaciones de “atropello” social que se estaban dando en Colombia. Veamos una de esas situaciones que le ocurrió en la cárcel de Medellín, después de escribir una breve novela, todavía inédita, en la cárcel de Manizales.
Desde 1926 hasta mediados de 1929, durante varias temporadas, Torres Giraldo habitó diferentes prisiones. Antes de pasar a la cárcel de Medellín, estuvo en la de Manizales. Aquí, a mediados de 1928, sobre un papel rosado en formato de pequeño libro (hojas de 37cm. x 24cm. dobladas por su mitad haciendo cuadernillos de 4 páginas de 18’5cm. x 12cm.) escribió, según él mismo la califica, una “novelita romántica, casi ingenua”, que tituló Fuga de sombras. En 1956, después de revisar su “viejo y desordenado archivo” y hallarse con estos originales y descoloridos papeles, donde a lápiz hizo “una primera corrección”, en previsión de una futura publicación, decidió escribir un prólogo a la novelita. Es en este prólogo donde nos dice que Fuga de sombras fue escrita en una etapa de su vida que podría caracterizarse por una “tendencia a teorizar sobre problemas sociales” y a “insinuar soluciones inconexas y parciales, a la manera de los idealistas”. En 1956, en una etapa ya de “maduración ideológica”, al descubrir este que llama “ensayo de novela”, tal vez por encontrar en él un “lirismo seguramente petulante de aprendiz de prosa”, pensó en destruirlo, pero sólo hizo correcciones para suprimir, cambiar o agregar palabras15. Dejando a un lado la calidad literaria, hace que primen otros motivos sobre ella y autojustifica así la conservación de la novela que quiere ser al mismo tiempo autojustificación de perdurar en el tiempo mediante la no destrucción de su escritura. El ejercicio escriturario se ha hecho cotidiano desde hace muchos años y, en tanto es continuamente pensado, se convierte en obsesión. Expurgar lo que un día construyó la escritura es evaporar parte de su vida.
Luego, en calidad de preso, pasando por la población de La Ceja, lo llevan desde Manizales a la cárcel de Medellín, donde ya en 1929 pasa otra temporada, y escribe la obra de ficción cuyos originales se perdieron, titulada La estirpe (o El hijo de Margarita), uno de los personajes este último que, idealizado, aparece en la novela Fuga de sombras. En uno de esos momentos diarios en que el juez pasa lista en la prisión de Medellín, éste preguntó si alguien deseaba hacer algún tipo de reclamo. Torres Giraldo levantó entonces su voz para denunciar la situación de quienes se encontraban presos sin ser todavía juzgados, y proponer a la vez la creación de talleres de trabajo y de lectura ante las degradantes consecuencias del ocio generalizado que existía entre los reclusos. Estos, dice el autor, estallaron en frenéticos aplausos: “El alto juez me contestó con mucha cortesía, ofreciéndome estudiar los problemas planteados en mi intervención; me felicitó por la ‘redentora idea de hacer de la cárcel un lugar de trabajo’. La visita judicial terminó. Los jueces pasaron por calle de honor que se les hizo, algunos me estrecharon la mano” (Anecdotario: En la cárcel de Medellín).
El sentido social de este momento es ejemplo del tono que recorre la mayoría de estos recuerdos y anécdotas que el propio autor ha tenido que extraer y seleccionar del arca de su memoria. Por debajo de lo anecdótico, de estos sucesos circunstanciales y aparentemente irrelevantes donde se describen hechos y vidas reales de personas verdaderas que se narran con pretendida sencillez, subyace lo colectivo, lo social, lo profesional y lo político, lo que ha moldeado la auténtica personalidad, vista ahora desde un yo íntimo que siente y quiere.
Conocer es saber lo que algo es. Más allá de las cosas, Torres Giraldo se interesó por el conocimiento de las personas. Los hechos, una vez transcurridos, como las cosas, permanecen quietos y pasivos, mientras que las personas contienen un último residuo activo en cuyo trato hay necesariamente implicada una reciprocidad. Conocer significa en realidad conocerse mutuamente. La cosa es objeto y la persona subjetividad. La historia, como se dice en Los inconformes, es mucho más que los hechos en sí, más que los factores que hacen posible los hechos. Como las personas, la historia, más que objetividad es también esencia subjetiva. Observando bien los pequeños procesos vivenciales de la gente, las decisiones o actitudes, es posible develar, bajo el manto de la “ingenuidad” o el estilo de la “torpeza”, el sentido de la “picardía”. Torres Giraldo aprende del contacto humano (“en el trato menudito con las gentes he aprendido a distinguir estas cosas que a veces se parecen entre sí”) para visualizar y proyectar el desarrollo histórico de la sociedad como una realidad que requiere saber qué impulsos la han formado. Frente al intelectual tradicional, “aristócrata y feudal”, que vive arrinconado en sus bibliotecas, soñando en el “mundo maravilloso de los libros”, defiende al “hombre público que evoluciona con el proceso histórico de los pueblos y sabe percibir las pulsaciones que anuncian los grandes cambios de la Humanidad”16.
Hechos, personajes y escenarios múltiples de un solo contexto histórico-social que abarca lo que abarca la vida activa de un relevante político, periodista, historiador y sindicalista colombiano, se presentan en estos pedazos autobiográficos sin fingimientos, para romper anonimatos y en lo posible hacer visibles fragmentos de su propia vida y otras vidas minúsculas por lo poco conocidas. Nombres y pequeños sucesos que probablemente no vuelvan a tener oportunidad de aparecer escritos. Nombres de vidas anónimas, pero también nombres de actores conocidos que en la narración más ligada al campo político, no dejan de aparecer por haber mantenido algún tipo de relación (circunstancial, amistosa, familiar, laboral, política, sindical) con el eje central de los recuerdos y las anécdotas: Ignacio Torres Giraldo, contador, en este caso, de pequeñas historias que no arrincona como personajes secundarios a quienes hace aparecer en su narración, por el contrario, los hace protagonistas de estos escasos momentos que para él poseen alguna significación personal y política; escasos frente a “Lo que pudo ser y no fue”, un título, según él, bajo el cual podría haber escrito muchos episodios de su vida.
En la Terraza del Ingenio. Cali, diciembre de 2015
Alfonso Rubio
RECUERDOS DE• INFANCIA •
MI PRIMER DOLOR
Corría la segunda mitad de 1899.Tenia yo entonces poco más de seis años. Pero lo recuerdo muy bien. Mi abuelo paterno había muerto y la abuela, muy triste, habitaba un viejo casón con jardín y huerto, acompañada de sus dos hijas solteras que habían pasado ya las fronteras de la juventud. Mi madre consideraba de su deber mandarme por las mañanas al casón de la abuela a preguntar “cómo había amanecido”, y yo tenía de mucho agrado cumplir con tal misión, porque siempre recibía, junto al trato de cariño y los mimos de rigor, sabrosa arepa con quesito y chocolate que se tomaba de media mañana.
Un día, al regresar de mi buena misión, cruzaba la plaza principal de Pereira, tal vez al punto de las diez. Observe con natural curiosidad a muchas gentes que se movían en los balcones de la Casa Consistorial. Y mi curiosidad creció cuando vi a un policía llevando en alto un taburete de cuero crudo que situó cerca de una baranda y con dos pequeños maderos empezó a redoblar. Me detuve contra la esquina de una pared, diagonal al suceso. Alcé un poco el ala del sombrero para ver mejor, metí las manos en los bolsillos del pantalón, y cuadré lo mejor posible la menuda figura.
Los redobles atraían el público que circulaba por las calles cercanas, y de muchas tiendas y oficinas del marco de la plaza salían las gentes con aire de gravedad en sus semblantes. Yo estaba muy contento de poder apreciar en todo sus detalles a un policía. En aquella época —en Pereira al menos— la policía usaba alpargatas con elegantes capelladas de colores fuertes, pañuelo rabodegallo al cuello, y una especie de quepis blando azul apagado con visera roja de tono coral. Pero el policía que yo admiraba agitando sus palitroques, lucia además unos bigotes espesos y caídos y unas cejas largas y ariscas como ramas de ciprés que jamás olvidaré.
Un empleado sacó su cuerpo de entre las gentes, y de pecho sobre la baranda leyó el bando. Sin haber terminado la grave lectura, estalló un terrible murmullo de sorpresa en los oyentes, y algunos, como aturdidos a la explosión de una bomba, se deslizaban contra la paredes cual si la sombra de una mano les estuviera alcanzando, y caminando alargaban los pasos como si quisieran correr. Yo paré bien las orejas para saber algo de aquella horrible inquietud que se leía en todos los semblantes. Y, por fortuna, pasaron muy cerca de mí algunas personas comentando, con voces excitadas y a veces moduladas en bajísimo tono: “estamos en guerra ¡Esto se lo llevó el diablo!”.Y como las dichas personas siguieran por la ruta que yo debía proseguir, aligeré los pies para tener a buena distancia las orejas. Y claro que pude oír muchas cosas que me saltaban en la lengua pensando en el momento cuando las soltaría en la casa regocijadamente.
Y apunté en la puerta, única entrada de la modesta vivienda que obligaba a cruzar la salita para llegar a un corredor. En este corredor estaba mi madre, de pies ante una mesa, lavando sus pañuelos en un aguamanil.”¡Estamos en guerra!” —le dije con alborozo— y, avanzando hacia ella, le agregué: “Esto se lo llevó…”pero me detuve porque sentí miedo de pronunciar esa horrible palabra —“Diablo”— en su presencia. Sin embargo, le pinté a lo vivo cuanto había visto, y le conté por lo menos una parte de lo que había oído…Pero mi madre se ponía pálida. Sus ojos que eran color de avellana brillaron bajo el agua de su llanto. Y con sus manos, blancas de espuma, puestas sobre mis hombros. Me acercó a su regazo y me cubrió con su cabellera que tenía entonces suelta como lluvia de seda castaña.
Ese día no fue mi padre a la casa. En verdad que todo se puso triste: Al caer la noche, mi madre adormía en los brazos a su pequeña de diez meses, en medio de cuatro hijos más que la rodeábamos y al mismo tiempo la fortalecíamos como raíces. Yo seguía al mayor. Sara, dulce muchacha que vivía con nosotros, también estaba hundida en sus meditaciones. Unas vecinas que visitaron a mi madre aquella noche, hablaban con gran misterio. Y de las palabras y frases que pude aprisionar, me quedaron sonando.—“las guerrillas”, “los liberales sabían”, pero…
Y pasaron pocos días para que fueran a contarle a mi madre —también con alborozo— que los hermanos de ella estaban en la plaza, vistiendo lucidos uniformes; que uno de ellos llevaba en sus manos la bandera azul y el otro, le seguía. Eran las fuerzas del Coronel Marco Hincapié que venía de Santa Rosa de Cabal. A fe que me agradaban las noticias y sentía piquiña por salir a ver a esa belleza de mis tíos que la información pintaba. Pero el entusiasmo estaba solo en mí. Sara se asustó mucho, y mi madre estaba triste. En semejante situación apagué la luz de mis fantasías. Pero alguna vecina dijo algo que pude oír, y que ordenando en la memoria ahora quería decir: Gran fortuna la de mi padre que aquel día salió de la casa antes de amanecer, y que no estaba en la ciudad. Porque sabiendo que ayudaba a la guerrilla del capitán Villa y que andaba siempre en tratos de información y planes de pronunciamientos, era seguro que le pondrían el guante.
Y se complicaba la situación: A mi padre muy rara vez se le veía en la casa y cuando llegaba lo hacía con mucho misterio. Entraba por la puerta de la calle pero salía por el huerto, siempre de noche y muchas veces sin que nos diéramos cuenta nosotros, “los muchachos”. La pobreza hacia plaza de miseria en el hogar desolado. El temor, la incertidumbre, el miedo constante invadían como un tormento interior la vida de mi madre, y con ella, por su pesadumbre, todos en la casa nos estábamos cubriendo de intenso dolor.
Una mañana, en casa de mi abuela encontré a las tías llevando agua de la poceta para el jardín. “La guerra es una cosa horrible —me decía una de ellas como si yo entendiera mucho—, se llevaron al “hombrecito” que nos cuidaba las matas, ¡qué te parece!”. Y sin pensar en lo que pudiera parecerme, tomé un balde y establecí rápidamente un servicio de agua en todos los frentes… ¡Aquel día estaba más grande la tajada de quesito! Felices las tías con un sobrino que tenía tan ágiles los pies y tan bien colgados los brazos, me dieron frutas para llevar a la casa, entero un quesito de bola y, además, tres cuartillos en sonante…”No gaste la platica, mijito; dígale a su mama que se la guarde”—me dijo y recomendó la abuela—.
Y claro. Llegué a la casa como un hombre rico. Entregué todo, menos los tres cuartillos. Después, con mucha reserva de mis hermanos, le dije a mi madre la recomendación de la abuelita que ahora estaba queriendo más. Y entonces empezamos a conspirar mi madre y yo en el renglón de los cuartillos. Porque resulta que la historia se siguió. Una veces un medio, otras tres cuartillos y los sábados un real. Pero en vista de que me portaba como todo un muchacho perseguidor de cuartillos, un día me dijeron que fuera a casa de la tía casada —también tía paterna— para que llevara la leche de un ordeñadero cercano, porque a causa de la guerra ya no la mandaban.
En las nuevas condiciones, arreglé mi trabajo de tal modo que gastaba todas las mañanas en las dos casas. Y como la tía casada me arrimaba otros mandaditos, me fijo en medio de renta al día, sin contar mis pocillos de leche con arepa y de cuando en cuando la invitación de almuerzo en mesa de familia.
Mi abuelo materno, que vivía entonces en el campo, salía los domingos a oír la misa mayor y en tales ocasiones nos visitaba. Sabiendo mis habilidades en la persecución de los cuartillos, me trajo a regalar una alcancía de madera en forma de baulito que fabricó el mismo. ¡Y qué bien manejaba mi madre nuestros planes de conspiración! A veces estaba a la casa desprovista de todo y la pobre Sara saltaba matojos por las tiendas que le tenían crédito a mi padre, mientras estaba impávida la alcancía como el corazón de un avaro.
Y pasaban los meses. Los liberales tomaban por asalto la ciudad pero la sostenían apenas mientras venían los conservadores de Santa Rosa a reconquistarla. El episodio se repetía con resultados iguales. Mi padre era arrestado, algunas veces, pero le concedían libertad pagando cuota de guerra y otorgando fianza, bajo la promesa de “no meterse en nada”, y a condición de portar una cintica azul, discretamente visible, a modo de salvoconducto. Esta cintica la portaba mi padre en la ciudad pero la guardaba en sus actividades guerrilleras. Y, a cada nuevo arresto le imponía fianza mayor y le daban cinta nueva…
Por épocas muy frecuentes, menudeaban las rondas a la casa en busca de mi padre, pero jamás fue hallado en ella. El General Carlos Mejía, jefe civil y militar de la plaza por algún tiempo, nos puso vigilancia permanente. Y ni las vecinas volvieron a visitarnos porque les daba miedo de comprometer a sus maridos. El propio abuelo dejo de vernos después de su misa mayor. La situación se hacía cada vez más complicada. Mi madre les tenía horror a los asaltos liberales, porque en los repliegues solían las gentes pasar por nuestro propio huerto. En vista del peligro que corríamos hizo construir mi padre, por buenos amigos suyos, un sótano debajo de la casa al cual se descendía por una puerta oculta que se hallaba en la alcoba de mi madre, precisamente donde estaba su oratorio…
Una tarde, pintando ya la noche, llego a la casa la abuela materna, provista de una canasta de mimbre que usaba a modo de baúl de varios paquetes menores. Una ráfaga de alegría nos inundó a todos. Pero, reflexionando un poco…Algo estaba para suceder. Porque las visitas de la abuela tenían lugar únicamente en cuaresma, cuando mi madre hacía ejercicios espirituales, y cuando la virgen “le traía los niños”. Por cierto que alguna vez, conversando con mi hermano mayor, dudamos en forma seria si no sería la misma abuela la que traía los niños en esa cesta de mimbre.
De todos modos, la abuela —que se adueñaba de la casa por más de un mes— empezó a quejarse de que faltaba todo. ¡Esto es horrible!, exclamaba. ¿Cómo hacerle frente a esta situación sin tener una peseta? Y llego un día de grandes conflictos. ¿Qué se puede vender que valga la pena? Mi madre tenía su traje de novia, pero esa era una reliquia; el hermoso crucifijo de marfil que se alzaba en su oratorio, nunca saldría de su hogar; su mantilla española, su cofrecito de caoba con un relicario y dos anillos, símbolos de su amor…No, ¡no había nada que vender! Y las dos madres afligidas se enjuagaban los ojos de sus pañuelos. Yo estaba cerca de mi madre, oía el conflicto de los dos corazones mientras en mi cabeza florecía una idea de luz de aquella obscuridad. Y tomando valor para ser hombre de una vez y sentirme dueño de la casa y de todo, trepé sobre un baúl, metí las manos por la espalda de un santo y saqué mi alcancía. Las madres se miraron y me miraron, creo que con respeto. Alcé con un cuchillo de cocina el fondo de la cajita y vacié sobre una cama por lo menos tres puñados de monedas. Mi madre me apretó la cabeza con sus manos y mi abuela también pero no me dijeron nada, y eso me agradó intensamente.
Por entonces hacía ya muchos días que mi padre no iba a la casa. Pero como él también sabía las épocas en que viajaba la Virgen,1 mi madre lo estaba esperando, con mucho anhelo pero también temor. Y mi padre llegó…Pero la Virgen se había ido ya dejando una niña que tenía los ojos grandes y negros.
Yo no sé cómo sucedió, pero dijeron que la niña era mía, ¡cómo regalo! Y mis hermanos lo decían también: hasta la misma Sara lo afirmaba, muy seriamente. De todos modos, el hecho es que me convencí, en tal medida que me adueñé de ella. Coloqué su cuna al lado de mi cama, aprendí a cargarla con delicadeza, llevarla a los brazos maternos. Y me afinó tanto el sueño que sentía cuando se despertaba para volverla a mecer. La niña me conoció muy ligero y parece que me sentía como yo sentía su aliento.
Muy dulce pero muy en serio me dijo mi madre: “¿Qué nombre piensas ponerle a tu niña? Que lo tenía muy pensado, y al punto le contesté: Carmen Rosa. Percibí que a la abuela no le agradó lo de Rosa porque me dijo acentuando las palabras: “Carmen es un lindo nombre”. Pero mi madre me auxilio diciéndome, “si, mijito, Carmen Rosa”.
¡Y qué afecto por la niña se despertó en mí! Parece que me ablando el corazón. Muy temprano la sacaba de su cuna, iba con ella al patio, le mostraba el sol naciente, el cielo y las nubes, las flores y los pájaros. Conversaba con ella como lo hacen las madres, contentándome yo mismo. ¡Qué fantasía de la vida! y sin embargo era verdad. Cuando asaltaban los liberales la ciudad —que lo hicieron siempre al amanecer—, a la primera descarga de la fusilería, mi madre empuñaba su crucifijo de marfil y musitando oraciones descendía al sótano llevando adelante la prole; pero cuando Sara clareaba la escalinata con su lámpara de petróleo, hacía ya buenos instantes que me hallaba yo, con mi niña, en el sitio mejor del escondite…
Entretanto, mi fábrica de cuartillos se había derrumbado desde la visita de la Virgen, o más exactamente, desde que mi padre estuvo en la casa con tal ocasión, porque pienso que al saber la calidad de mi trabajo se opuso a él. De todas maneras, la situación económica del hogar había mejorado un poco, gracias a que mi padre y don Nemesio Mejía, persona ésta de cierta posición, se asociaron en negocios de ganado y esto le permitía a mi madre girar por dinero a casa del buen socio que también era compadre.
Y ya tenía mi niña ocho meses. Sentadita en el corredor sobre una estera, pasábamos las tardes como dos gorriones. Que la recuerdo muy bien: tenía el cabello ensortijado, abundante y de tono castaño obscuro, las cejas negras y espesas, los ojos gitanos, y la nariz vasca de la familia, la boca pequeña y debajo un hoyuelo encantador. Era blanca opaca como las perlas, robusta y risueña.
Pero hubo una terrible epidemia de tosferina y los pobres niños pagaron el tributo de sus vidas despiadadamente .Mi niña peleó con la muerte varios días. Sin embargo una noche aprovechándose del frío a tiempo que amanecía, la muerte cruel cogió en las tenazas de sus manos el cuello de pétalo de mi niña, hundió los garfios de sus dedos en su garganta inflamada y la mató de asfixia…
Cuando salió el solo de aquel día, le tocó verla dormida en una tarima, cubierta con su capa bautismal, rodeada de flores que yo corté del jardín, y bajo el reflejo pálido del crucifijo de marfil. La mañana estaba limpia, en el huerto plateaba la luz. Perro había mucha sombra en nuestro hogar, mucho dolor en nuestros corazones.
Mi padre no estaba. Sin embargo, no hubo dificultades para llenar las necesidades que la muerte de mi niña ocasionaba. La casa se llenó de amistades, de niños de la vecindad y hasta de algunos mis amigos que tuvieron la precocidad de expresarme su condolencia. Yo estaba realmente aturdido. Pero llegó el momento. Estaba atardeciendo, cuando vi que se acercaban algunas gentes a la pequeña caja blanca cubierta de flores y de tules de cielo. Adiviné que pensaban llevarse a mi niña, y, sin decir nada, me puse a su lado, reuní mis fuerzas y alce mi prenda amada, la situé en mi hombro y salí adelante.
Que no estaba lejos del cementerio y muy pronto llegamos. El Cortejo era casi todo de muchachos. Pero silenciosos, casi solemnes, parecíamos un desfile de ánimas. El sepulturero nos salió al encuentro y yo le entregué mi ofrenda. Llegamos hasta la boca de la pequeña sepultura, miré el fondo amarillento, y sentí que otra vez el llanto me quemaba los ojos. El sepulturero hizo un columpio con un grueso cordel y bajó en él delicadamente a mi niña. Después… nos miramos todos. Algunas muchachas que llevaban flores, se inclinaron para que cayeran sobre el ataúd sin hacer ruido. Y fue el momento de algo que no tenía pensado: a mi lado vi la pala, y rápido como un relámpago la empuñé, y sin alzar la cabeza eché tierra al sepulcro hasta que cubrí la caja blanca, las flores y los tules de cielo. Pasé la pala al sepulturero y regresé al regazo tibio de mi madre…
No tenía todavía ocho años, ¡y ya conocía un gran dolor!
LA MUERTE DE MI MADRE
Al entrar el año de 1900 decían que se acabarían el mundo. Muchas personas de Pereira se confesaron, y no solamente arreglaron sus cuentas de mercado sino también que salieron de sus hogares la noche del 31 de diciembre para esperar la muerte en campo abierto, sobre los prados vecinos, bajo la luz tenue de las estrellas. Sin embargo, a mí no me impresiono mucho esta historia del fin del mundo por almanaque.
Se metían en mi muy hondo los sucesos de la guerra, porque mi padre era radical de los que comen aguacates por comer curas, y mi madre goda con sangre de cruzado. Mi padre era originario de la ciudad antioqueña de Rionegro —cuando Rionegro tenía toda su herencia de los mineros de Arma— y mi madre de Marinilla. Esta situación partidista hacía de nuestra casa un nido de conflictos. Una vez —que no sé cómo— llego un emisario a pedir a mi madre que hiciera saber a la familia Hincapié, de Santa Rosa, la muerte del Coronel. Mi padre estaba presente y preguntó al emisario: “Y cómo fue eso?” Ya verá —contestóle el emisario.
“Empezaba el combate; mi coronel montaba su caballo peceño, al parecer muy contento. A su lado estaban el teniente y sub-teniente abanderados (y dirigiéndose a mi madre el emisario dijo en tono de respeto), sus hermanos. El teniente, muy asustado, le grito a mi coronel: “¡bájese de ese caballo, que lo matan! Pero en el mismo momento le dieron un balazo en la frente y cayó por la cola del caballo…eso fue horrible”.
El emisario regresó en ruta hacia su campamento. Mi madre quedó preocupada porque, realmente, ella no tenía ningún servicio de información ni conexiones en Santa Rosa, ni siquiera en la esfera de la sola amistad de las familias. Mi padre que entendió la situación, ironizando a su modo, dijo para todos: “para decir que mataron a un jefe conservador hay que hacer algo. Que vayan estos muchachos (y nos señaló a mi hermano mayor y a mí).”
Mi hermano mayor que me lleva un año de edad, era lo que se decía: un muchacho guapo. Guapo en el sentido de que se terciaba su pequeño machete, iba al monte y traía leña; en el sentido de que tapaba portillos en el huerto, de que se trepaba a los arboles con grande agilidad y de que a veces se batía en duelo a puñetazos con cachorritos de mayor alzada. En compañía de mi citado hermano, salí yo muchas veces, al mediar la noche, a sitios distantes indicados por mi padre para recibir provisiones. Porque a veces sucedía que las guerrillas tenían carne y sal en abundancia que les permitía remesar a los hogares.
Bueno, mi hermano se puso muy contento con el proyecto de viajar largo: hasta Santa Rosa, como cuatro leguas. De paso conoceríamos la Iglesia, el Seminario, y nos bañaríamos en el rio San Eugenio. Y todo estuvo listo, inclusive un fiambrecito.”Nada escrito, en guerra lo mejor es no escribir” —dijo mi padre como quien hace una advertencia general—. Y bajando la voz nos instruyó: “por el camino no hablen con nadie; si alguno les pregunta para donde van, le contestan que al Seminario…y precisamente, en seguida del seminario esta la casa del finado Hincapié. Preguntan por misia (¿) y le dicen….”. “Todo lo que dijo el hombre” —le interrumpió mi hermano—. “El emisario”, acentuó mi padre, y agregó: “bueno, le dicen todo, pero sin aumentar.” Y subiendo el índice de su mano derecha a la altura de nuestras cabezas, rectificó, “no le digan que ‘cayó por la cola del caballo’, sino que cayó, simplemente.”
En la guerra se presentaban situaciones terribles para la población civil, sobre todo para las gentes pobres. No solo sucedía que a los hombres en edad de portar rifle los reclutaban por medio de la fuerza, que los buscaban en sus hogares, que los delataban por dinero; y no solo sucedía que cerraban las plazas los días de mercado para atrapar campesinos y confiscar caballerías, sino que se escaseaban los productos alimenticios de mayor urgencia. La sal la tenían en estanco y la vendían en forma de racionamiento, a veces sobre la base de influencias mayores. La carne tenía control militar que venía del ganado en pié y sus precios eran muy elevados.
En estas condiciones de crisis, nosotros nos bandeábamos un poco bajo las leyes de guerra. Por las cercanías de Pereira, Nacederos, Llanogrande, Altagracia, Los Planes, etc. existían lo que pudiéramos llamar lugares de avituallamiento de las guerrillas. Ante todo, era necesario situar en los dichos lugares sal, panela, tabacos y quimbas. La carne se conseguía requisando ganado, labor esta que se hacía con criterio de bando: los conservadores requisaban los hacendados liberales, y los liberales a los conservadores. Con la diferencia de que los liberales requisaban por unidades y los conservadores por decenas, lo que se explica por el hecho de que las fuerzas conservadoras eran ejércitos de varios cientos y en ocasiones de miles, mientras que las fuerzas rebeldes eran guerrillas de pocas toldas.