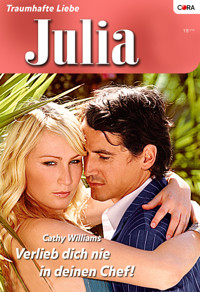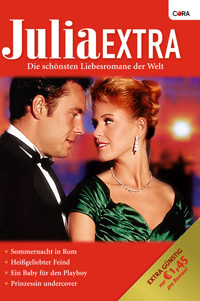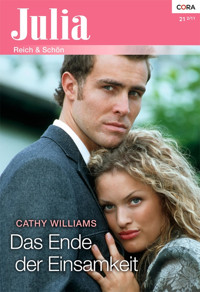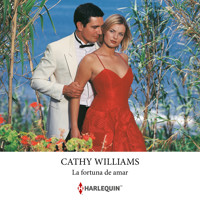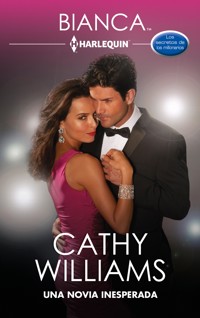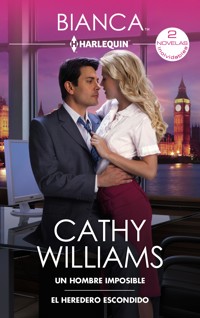2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
El acuerdo: una cita con el millonario. La consecuencia: ¡un secreto de nuevo meses! Bastaba con un fogonazo de la hipnótica sonrisa de Curtis Hamilton para que el cuerpo traidor de Jess Carr ahogase su capacidad para razonar. ¿En qué estaría pensando para acabar aceptando acompañar a semejante playboy a una boda de alta alcurnia, en los Alpes franceses? La última aventura amorosa de Curtis había salido en todos los medios, y su reputación había quedado algo resentida, por lo que le pidió a su amiga Jess que lo acompañase a la boda aparentando ser su pareja, a ver si la presencia de aquella inocente belleza yendo de su brazo podía mantener a raya a cazafortunas y fotógrafos. ¿Descubrirían los periodistas el engaño… o que Jess esperaba un hijo suyo?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2022 Cathy Williams
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Regalo de bodas, n.º 2941 - julio 2022
Título original: Consequences of Their Wedding Charade
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1141-002-1
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
FLORES? ¿Para mí? Una hora antes de lo previsto y, además, ¡con flores! Brezo, narcisos… ¡Sauce ceniciento, nada menos! No sabía que conocieras tan bien la flora del jardín de invierno inglés.
Desde su estatura de metro noventa, Curtis Hamilton miró a su padrino, mucho más bajito, y sonrió.
–No sé absolutamente nada de jardines de invierno inglés –bromeó, y cerró la puerta de la casa de su padrino, dejando fuera el paisaje nevado del mes de febrero. Aquella casa tenía un olor muy particular: a soltero amante de los libros y de la buena cocina–. Y tampoco sé absolutamente nada –continuó, mientras se quitaba el abrigo de cachemir y los zapatos italianos de piel confeccionados a mano. Ambas cosas resultaban ridículamente inadecuadas para un invierno nevado en Cambridgeshire, pero en Londres no había caído ni un copo– de flores de ningún tipo, ya sean inglesas o de otra nacionalidad. Ha sido Julia, mi asistente personal, la que las ha elegido. Ah, y un pequeño detalle más: las flores no son para ti, William.
–Me lo imaginaba. ¿Me lo cuentas, muchacho?
–A su debido tiempo. ¿A qué huele?
Olfateó el aire sin dejar de mirar a su padrino, intentando discernir algún detalle que sugiriera que las cosas no iban bien. Desde el momento en que William Farrow entró en el centro de acogida donde Curtis languidecía tristemente, siendo un crío de ocho años, atrapado en la estadística de una máquina desnaturalizada e impersonal, se ganó todo el amor y el afecto que guardaba en su interior.
La salud le había dado a William un susto año y medio antes, y eso le había hecho retraerse. Se encontraba encerrado en un cuerpo que le había dejado en la estacada, justo en el momento en que acababa de jubilarse de la Universidad de Cambridge, donde había pasado décadas dando clase de literatura clásica. Un golpe doble. Pero, en aquel momento, parecía ser el de siempre. Le precedía en dirección a la cocina con las flores mientras le contaba con todo detalle qué había para cenar, dónde había comprado los ingredientes y cómo los había cocinado.
Era un hombre bajito y orondo, siempre vestido con formalidad, algo por lo que Curtis siempre le tomaba el pelo, diciendo que si esperaba que algún miembro de la realeza decidiera pasarse a tomar el té por allí sin avisar. En aquella ocasión se había vestido con pajarita roja, camisa blanca y pantalón de traje, lo cual no era precisamente el atuendo que la mayoría elegiría para cenar en la mesa de la cocina.
El corazón de Curtis se inflamó de afecto. En una vida en la que las emociones tenían vetada la entrada, su padrino era la única persona que contaba con su amor incondicional. Nunca hablaba de ello, pero era consciente de que William lo había rescatado de un pasado atroz, salvándolo de los horrores que el futuro reservaría a un niño criado por una adicta a las drogas, y que después había quedado atrapado en los engranajes del sistema de acogida cuando su madre por fin sucumbió a una sobredosis. Había una estadística demoledora en ese sentido –sobre los niños que quedaban perdidos para siempre cuando el sistema los escupía como jóvenes adultos–, y él podría haber acabado engrosándola.
–Hace más de tres meses que no te veo. Ya sé que viniste el día de Navidad, pero no he vuelto a verte el pelo –protestó William mientras colocaba las flores en un jarrón.
Curtis, sentado a la mesa de pino de la cocina, disfrutando del aroma a guiso de ternera y pastel de ostras, sintió una punzada de culpa.
–Lo sé, y te pido disculpas. ¿Me creerías si te digo que habría venido a verte si hubiera podido?
–Sí, y ese es precisamente el problema. Trabajas demasiado, Curtis.
Dio un paso atrás para contemplar el arreglo del jarrón y lo colocó sobre el aparador antes de llevar un par de copas de vino a la mesa.
–Es una bendición y una maldición al mismo tiempo –respondió, aunque su pensamiento estaba tomando ya otros derroteros.
¿Dónde estaba ella?
Se había presentado con las flores que, tenía que reconocer, estaban un poco aplastadas. Las había dejado en el asiento del copiloto de su Range Rover y, sin querer, había soltado la bolsa del ordenador encima. Aun así, estaban perfectamente aceptables como preludio de un favor.
¿Dónde se habría metido, a las seis de la tarde, un jueves por la noche, en pleno invierno? ¿Andaría por Cambridge, nevando como estaba? ¿Acaso había algo que hacer a las afueras de Cambridge, una noche de invierno? Se había cansado de llamar al timbre de su casa durante un rato, pelado de frío, antes de dar media vuelta y salir para casa de su padrino, que quedaba a unos veinte minutos de distancia.
Cuando volvió al momento presente, su padrino le advertía sobre la tensión arterial, el estrés y todos los padecimientos que podían afectar a alguien que trabajaba demasiado.
A partir de aquel momento, transitaron por un camino muy agradable para ambos: la curiosidad de su padrino sobre los proyectos más importantes en los que Curtis estaba trabajando, edificios de última generación que desafiaban las leyes de gravedad, o centros comerciales que eran un aditamento a su cartera ya millonaria de clientes, y después el guiso de ternera con patatas y las inevitables preguntas sobre el futuro. Una esposa. Hijos. Todas las cosas que William Farrow no había podido tener, y que en su opinión deberían ser de capital importancia para su ahijado.
¿Cómo podía saber una persona lo que podía ser bueno para otra, sin haberlo experimentado por sí misma? Su padrino nunca se había casado, no tenía hijos, y nunca los había deseado. Entonces, ¿qué lógica tenía que se lo recomendase a él? Desde luego, en lo concerniente a las lecciones que le había enseñado la vida, lo tenía muy claro: los finales felices y el amor no eran para él.
Ya no era un niño perdido que empeñaba todo su amor en una madre que no tenía tiempo para él. Había aprendido que no podía entregarle el corazón a nadie. Esperar junto a la ventana, sin nada que comer, a una madre que consideraba la maternidad como algo al final de su lista de prioridades, había acabado con sus ilusiones. Y por si eso no bastara, estaba también el desastre con Caitlin.
Cerró la puerta a ese recuerdo y echó la llave.
El tema quedó archivado y William escogió aquel momento para preguntar, sin ningún preámbulo, mientras tomaban un café después de la cena:
–Bueno, muchacho, ¿y para quién eran las flores?
La pregunta lo devolvió a lo que llevaba dos horas dando vueltas en la cabeza.
–Pues para Jessica. He estado llamando al timbre de su casa media hora, y nada. ¿Dónde narices se habrá metido?
–¿Flores… para Jess?
Curtis se sonrojó, miró el reloj y cambió de postura en la silla. Los ojos azules de penetrante mirada de su padrino estaban clavados en él sin disimular la curiosidad que sentía.
–¿Por qué? –insistió.
–No es un delito comprar un ramo de flores para una persona –se defendió.
¿Cómo era posible que, en el mundo de millonarios en el que se movía, fuera él el líder de la manada y, sin embargo, en una casita de campo a las afueras de Ely quedara reducido a sudar el cuello de la camisa ante un par de preguntas de su padrino sexagenario?
Encima, cuando no tenía nada que esconder.
–Yo… es que… hace tiempo que no la veo. Le he escrito un par de correos, eso sí. Me gusta saber lo que pasa por aquí.
–Lo que quieres decir es que te pones en contacto con ella cuando quieres saber si estoy bien –adivinó William–. Quieres asegurarte de que este viejo carcamal no ha caído en un estado de absoluta desesperación porque su maquinaria ya no es lo que era –levantó un dedo–. ¡Te agradezco la preocupación, hijo, pero estoy perfectamente! Y ahora que preguntas por Jess –continuó–, te diré que por fin ha hecho lo que yo llevo dos años animándole a hacer. ¡Ha empezado a salir! Y comprenderás que, a ningún pretendiente que se precie, le va a hacer gracia que otro tipo le lleve flores.
¿Pretendiente? ¿Tipo? Curtis nunca había oído semejante ristra de antiguallas. Menos mal que él no era nada de todo eso.
–En ese caso –contestó, apoyando las manos en la mesa para levantarse–, le llevaré donuts.
Jess se despertó a medias al escuchar el insistente sonido del timbre. Miró el reloj. Eran poco más de las ocho, una hora más tarde de lo que ella solía levantarse.
Menos mal que aquella mañana no tenía clases, porque si no, le tocaría salir escopetada para no llegar tarde al colegio. De todos modos, no le hacía gracia haberse dormido, aun a pesar de la noche que había tenido. ¿Quién se iba a imaginar que salir con el amigo de un amigo de un amigo, que tan perfecto parecía sobre el papel, iba a resultar tan sumamente… aburrido?
El tipo era profesor, como ella, en un colegio de York. Tenía un grado en filosofía por la Universidad de Oxford, lo que seguramente debería haber garantizado una mente activa y enérgica, y además enseñaba Educación Física, así que no podía estar mal. Y, sin embargo…
Se levantó, descolgó la bata de detrás de la puerta y corrió a abrir la puerta.
Vivía en una casa adosada pequeña y, cada vez que al cartero se le quedaba el dedo pegado al timbre, le preocupaba que pudiera molestar a sus ancianísimos vecinos, de modo que abrió rápidamente la puerta mientras aún se ataba el cinturón de la bata. Otro día de cielo gris y viento. Pero no era el cartero quien llamaba. Era Curtis.
Curtis Hamilton. Más de metro ochenta de macho alfa, tan deliciosamente sexy que los seres humanos normales hacían tonterías como mirarlo con la boca abierta. Se conocían hacía tanto tiempo, llevaban tanto siendo amigos, que debería ser inmune a su físico, a su encanto y a su inteligencia, pero no lo era. Él tenía diez años y ella tres menos cuando apareció en su colegio y, por supuesto, la atención de todos se centró en el niño nuevo. Se vieron aquí y allá, pero fue a raíz de que su madre empezase a trabajar como ama de llaves de su padrino cuando se hicieron amigos. Recordaba las largas vacaciones de verano yendo con ella a la casa Farrow, que era como la llamaba, y quedándose allí mientras limpiaba, o incluso sentándose a tomar una taza de té con el señor Farrow, un hombrecillo adorable que hacía dulces como los dioses.
Curtis era mayor que ella, pero tenía mucha paciencia. Nunca parecía importarle llevarla a pescar, o que saliera con su grupo de amigos. Echando la vista atrás, tenía la sensación de que había presentido sus inseguridades, su timidez, la personalidad de lectora empedernida que ocultaba al entrar en la adolescencia, y la gran incomodidad que le provocaba ser la más alta de su clase. Más tarde pensó que quizás sí que le importaba, pero que era demasiado amable como para decir algo.
A medida que se fueron haciendo mayores, hubo un breve lapso de tiempo en que él desapareció, pero luego ella cumplió trece años y, de pronto, se volvió visible. Él le habló de sus planes para alcanzar el éxito, se rio de ella cuando le interrogó sobre sus novias, y le confesó que no tenía lo que había que tener para que las relaciones funcionaran…
Atesoraba ese tiempo en su memoria. Las novias iban y venían, pero ella siempre estaba allí, y comenzó a hacerse dependiente de la confianza que él le mostraba y que la ayudaba con las dudas que su aspecto físico le provocaba. Siendo una adolescente, no quería ser una más de su grupo de amigos. Necesitaba afirmarse, algo que él la había ayudado a lograr simplemente estando ahí.
¿Qué habría hecho de no estar él ahí cuando su querido padre murió, hacía ya cinco años? Curtis estaba fuera cuando ocurrió, pero volvió de inmediato al enterarse y fue el hombro perfecto sobre el que llorar.
La adoración infantil y el enamoramiento adolescente no solían perdurar con el paso del tiempo, pero su caso era diferente. En el suyo, aquellos sentimientos habían crecido y eran otra cosa. ¡Cómo deseaba que hubiera podido ser algo más que su mejor amigo! Pero había entendido bien la realidad: la categoría que ocupaba con él era única, pero nunca se extendería hasta lograr lo que ella deseaba.
Le asustaba pensar cuánto tiempo habría permanecido así, feliz con las migajas, ignorando las señales que estaban ahí desde el principio… si él no se hubiera comprometido con Caitlin Smith.
De eso hacía ya año y medio, y el compromiso no había durado porque Caitlin lo había roto, pero para ella había sido la curva de aprendizaje que necesitaba como el aire para alejarse del hechizo en el que la retenía. Los últimos meses lo había estado evitando deliberadamente. Contestaba a sus correos y hablaban ocasionalmente por teléfono, pero se aseguraba de estar ocupada siempre que Curtis iba a visitar a William. Que si tenía salida con el colegio, que si había ido a ver a su madre, que se había mudado a Devon para estar más cerca de su hermana, que si tenía un montón de trabajo del que no podía librarse… la lista era larga, y lo había conseguido. En las raras ocasiones en las que estaba en su presencia, se aseguraba de organizarlo para que hubiera más gente con ellos, una medida de seguridad contra su propia debilidad.
Hasta aquel momento, claro.
Porque allí estaba él, en su puerta, con una caja en las manos y una sonrisa en los labios, tan endemoniadamente sexy como la última vez que lo vio. Por supuesto, un abrigo de paño como el que llevaba era una locura con un tiempo como el que tenían, lo mismo que los zapatos de piel. Debajo llevaba unos vaqueros desgastados y su vieja sudadera de rugby.
Tan guapo, tan endiabladamente perfecto en todos los sentidos… cabello castaño y abundante con hebras color caramelo, ojos del verde del mar, un hoyuelo en la barbilla y unas pestañas tan espesas que mataría por conseguirlas.
–¿Me vas a dejar pasar, o llamo a una ambulancia? Es que voy a sufrir hipotermia como me quede mucho más aquí.
–¡Curtis!
–Ah, menos mal que te acuerdas de cómo me llamo. Anda, hazte a un lado, que tengo que salir de este frío. Ni el abrigo que llevo, ni los zapatos, están hechos para la nieve.
Entró en su casa cuando ella se pegó a la pared, indefensa, y le vio dejar la caja en la consola para poder quitarse el abrigo.
–No me lo digas: ha sido una estupidez venir aquí con un abrigo de lana, pero ¿cómo saber que iba a estar nevando? Creía que había dejado un chaquetón en el cobertizo, pero no.
La miró y ella se esforzó por disimular el rubor.
Había despertado de su sueño cuando Curtis se comprometió. Entonces reconoció el lugar que ocupaba y el que nunca ocuparía, y decidió, no sin esfuerzo, poner su casa en orden.
Nunca iba a ser la rubia menudita y adorable por la que él parecía sentirse atraído. Medía uno sesenta y siempre había sido propensa a las curvas generosas. Cuando su padre murió, esas mismas curvas crecieron porque hallaba consuelo en la comida, pero poco a poco fue quitándose el chocolate y, en los últimos meses, había conseguido recuperar su figura de siempre.
–¿Dónde están tus gafas? –le preguntó frunciendo el ceño y mirándola a la cara, como si de alguna manera lo hubiera desilusionado reteniendo información vital.
–Cirugía por láser –contestó, precediéndole en la cocina, donde esperó a que estuviera sentado para preguntarle qué hacía allí.
–Donuts –contestó, señalando con un gesto de la cabeza la caja que había dejado en la encimera de la cocina–. ¿Desde cuándo tenías pensado operarte de los ojos?
–¿Has venido hasta aquí para traerme… donuts?
–¿Por qué no? –preguntó, encogiéndose de hombros–. ¿Para qué están los amigos?
–Curtis, estaba dormida cuando has llamado al timbre.
–La verdad es que tienes cara de dormida. ¿Te acostase tarde anoche? –sonrió como lo haría un lobo–. No me contestes. Todavía no.
–Tengo que vestirme.
–También te has hecho algo en el pelo.
–Curtis, vuelvo en un segundo, pero hoy tengo un día muy liado…
–¿Ah, sí? ¿Qué tienes que hacer? William me ha dicho que estás de vacaciones, así que no tienes que ir al colegio…
–Los profesores no trabajamos solo durante los días lectivos, y hay mucho que hacer en este momento –replicó, pero él dio unas palmadas en la silla vacía.
–No hace falta que te vistas. Estoy acostumbrada a verte ebouriffé…
Mejor no hacerle caso. Sí, la había visto despeinada un millón de veces en el pasado, en particular una noche en que ella tenía dieciocho años y él había vuelto de la universidad después de romper con otra rubia menudita que se llamaba Mickey. Se había presentado en casa de la madre de Jess y habían visto dos películas de miedo del tirón mientras acababan con dos bolsas de patatas y una botella de vino. Para entonces, la adoración infantil y el enamoramiento adolescente habían pasado a ser algo mucho más peligroso.
Había cambiado rápido. Consciente de pronto de su mejorada figura, se puso un viejo pantalón de chándal y una sudadera enorme. Se habría hecho una coleta también, pero Curtis tenía razón: había cambiado el pelo junto con todo lo demás. Ahora, en lugar de llevarlo en una indómita melena, lo llevaba a la altura del hombro, y así podía manejarlo mejor. Más o menos. Así que la coleta ya no era una opción.
Se miró en el espejo. Seguía siendo demasiado alta, pero el pelo más corto le quedaba bien, y se alegró de no seguir llevando gafas. Tenía unos ojos de un azul oscuro poco habitual.
Respiró hondo y volvió a la cocina, donde lo encontró comiéndose uno de los donuts. Había separado la silla para poder estirar sus largas piernas.
–¿No vas a tomarte uno? –preguntó.
–Igual luego.
Se había quitado los zapatos y Jess intentó no mirar sus pies mientras se disponía a preparar café. Tenía los nervios patas arriba, y detestaba el hecho de que pudiera presentarse así, sin más ni más, después de tanto tiempo y de sus esfuerzos por pasar a ocupar una especie de limbo con él, y detestaba que siguiera teniendo un efecto devastador en ella.
Era como si su impactante presencia hubiera consumido el oxígeno del aire, volviéndolo difícil de respirar. Era tremendamente consciente de que la miraba mientras vertía el agua hirviendo en el café. Se sentía rara.
Antes, siempre era muy consciente de su presencia. Antes, se le metía bajo la piel, la hacía enrojecer, le dispersaba el pensamiento. Pero ahora que había tomado la decisión de que era fruta prohibida, resultaba aún peor el efecto que causaba en sus sentidos. Tenía que controlarse. No se quedaría mucho. Le pediría que se fuera en cuanto se acabara el café. Y quizás organizaría el viaje para ver a su madre.
O quizás no. Se parecería demasiado a huir. Además, sería una desilusión para William, al que había prometido ayuda para escribir sus memorias, un trabajo de amor que había emprendido al retirarse y que ella lo ayudaba a transcribir una vez a la semana. Charlaban un rato y cenaban juntos, lo que le ofrecía la oportunidad de asegurarse de que estaba bien, ya que sabía que a veces se sentía solo.
–Bueno… ¿me has estado evitando, Jessica Carr? –preguntó Curtis, mirándola por encima del borde de la taza.
–Qué tontería. ¿Por qué iba a hacerlo?
–No tengo ni idea, pero estoy abierto a sugerencias.
–He andado muy liada. Hemos organizado muchos eventos para recaudar dinero para la construcción del ala nueva y la compra de equipamiento informático.
–Lo sé. Parece que andas muy liada siempre que intento verte cuando estoy por aquí. Ya sabes lo que dicen de tanto trabajar y no divertirse nunca… pero no, espera. He oído que tu vida no ha sido solo trabajar últimamente.
–¿De qué hablas?
–Ayer me pasé por la noche cuando iba a casa de William, pero no estabas. ¿Una cita caliente? –sonrió.
–Eres un cotilla –contestó, pero es que se conocían tanto que… ¿Cómo no responder a la guasa que teñía su voz? Sonrió y miró al techo–. Tú sabes que mi vida privada no es asunto tuyo, ¿no, Curtis?
–Si no es asunto mío, ¿de quién entonces? –respondió–. Bueno, ¿qué? ¿Cómo fue? ¿Dónde lo conociste?
–Era un amigo de un amigo y sí, fue muy bien, gracias. Es profesor como yo, así que tenemos mucho en común.
–Qué rollo. ¿No dicen que son los opuestos los que se atraen?
–¿Cómo has visto a tu padrino? –preguntó para cambiar de tema–. Lo encontré un poco parado la semana pasada cuando nos vimos.
–¿Parado? ¿A qué te refieres? Conmigo está siempre animado cuando hablamos por teléfono.
–Es que no quiere preocuparte, Curtis.
–¿Por qué me iba a preocupar siendo sincero sobre lo que sea que le pase?
Parecía impaciente y sorprendido.
–¿Tú qué crees?
Curtis frunció el ceño y ladeó la cabeza.
–Tengo la sensación de que ocurre algo ahora mismo entre nosotros dos…
Jess sintió la sensualidad de sus palabras rozarle la piel y tuvo que contener un escalofrío, porque así era él… por eso era un peligro para la salud del sexo opuesto. No tenía que ver con su físico de película, ni con su dinero, sino con su capacidad para interactuar. Sabía escuchar, lo captaba todo a la primera, sabía cómo dirigir una conversación para que su interlocutor le hiciera las confidencias que hubiera preferido guardarse para sí. El hecho de que llevasen tanto tiempo siendo amigos, que se llevaran tan bien, hacía que fuera todavía más consciente de los peligros que conllevaba caer en ese lugar que sabía que tenía que evitar a toda costa. Se había enamorado de alguien que solo la veía como la chica que vive en la casa de al lado.
Por supuesto no iba a admitir de ninguna manera que pudiera haber algo entre ellos, pero sí que le iba a decir lo que pensaba sobre su padrino, a quien por cierto le tenía un gran afecto.
–Tu padrino te idolatra, Curtis.
Estaba siendo muy directa, pero es que era la primera vez que tardaba tanto en pasar a verlo. Ese vacío había provocado en William síntomas de depresión, algo que ella detectaba siempre a la primera porque había tenido que lidiar con la de su madre tras la muerte de su padre.
–Qué tontería.
–No sé cómo puedes estar tan ciego a veces –espetó–. Tu padrino no quiere molestarte, Curtis. Eres su ahijado querido, el hombre que ha conquistado el mundo. Su orgullo y su alegría. El chico que sacó Matemáticas en Cambridge con un expediente brillante, y que luego desarrolló una app que tiene a todos los arquitectos y empresas de construcción del mundo rogándote que se la vendas, pidas lo que pidas. Eres el lumbreras que ya tenía una imponente cartera de propiedades a los veintitrés, que inauguraba su propia empresa de construcción de última tecnología y, como si todo eso no fuera suficiente, empezaba a comprar otras empresas y a hacerse todavía más millonario…
–Para, por favor –le pidió, levantando las manos como si se rindiera–. Que se me va a subir a la cabeza y tú no querrás que eso pase, ¿verdad?
Pero no podía dejar de darle vueltas a lo que le había dicho. ¿William, deprimido? Solo pensarlo le provocaba escalofríos. En lo referente al resto del mundo, y a las mujeres en particular, había cerrado con llave su corazón y la había arrojado al mar para protegerse y no sufrir pero, con su padrino, todo era diferente.
–Creo que piensa que te vas a aburrir si te habla de sus problemas, y como estas últimas semanas casi no has venido, supongo que quiere disfrutar de tu compañía sin aburrirte.
–¿Eres consciente de que eres la única mujer que ha podido hablarme así?
La pregunta había sonado ausente, como si tuviera la cabeza puesta en otra parte. En realidad, ya estaba intentando buscar el modo de remediar un problema que desconocía hasta aquel momento.
Jess se quedó mirándolo. Tan conocido para ella, tan querido y, sin embargo, tan ajeno a lo que sentía por él… Curtis estiró los brazos por encima de la cabeza, y no pudo dejar de contemplar su cuerpo y la franja de piel que quedó expuesta al subirse la sudadera.