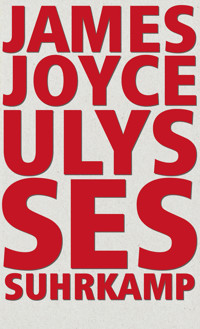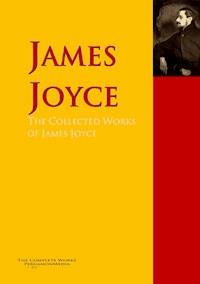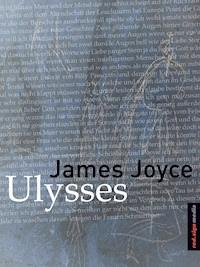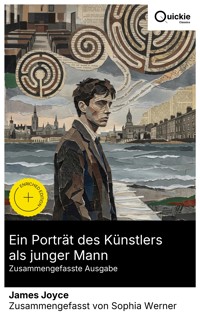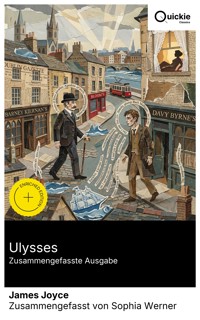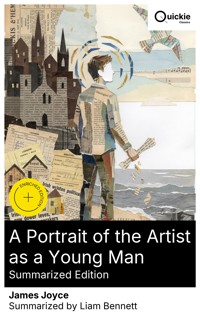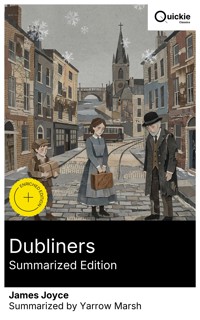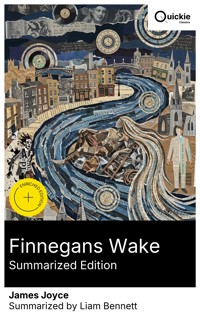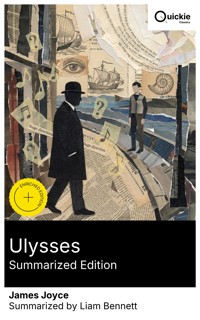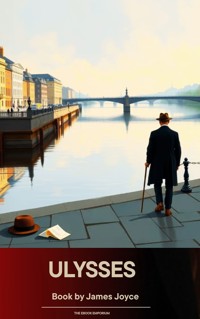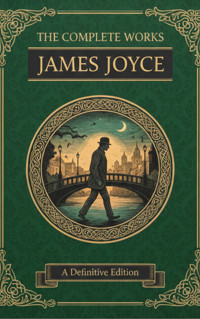0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Greenbooks editore
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Retrato del artista adolescente es una novela semiautobiográfica escrita por el escritor irlandés James Joyce, publicada en formato de serial en la revista The Egoist, entre 1914 y 1915, y como libro en el año 1916. Novela de aprendizaje, o Bildungsroman,1 es la historia de un muchacho llamado Stephen Dedalus, que es el álter ego del propio autor, por lo que en ella aparecen muchos eventos basados en la vida real del escritor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
James Joyce
James Joyce
RETRATO DEL ARTISTA
Traducido por Carola Tognetti
ISBN 978-88-3295-237-7
Greenbooks editore
Edición digital
Marzo 2019
www.greenbooks-editore.com
Indice
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Uno
Allá en otros tiempos (y bien buenos tiempos que eran), había una vez una vaquita (¡mu!) que iba por un caminito. Y esta vaquita que iba por un caminito se encontró un niñín muy guapín, al cual le llamaban el nene de la casa... Éste era el cuento que le contaba su padre. Su padre le miraba a través de un cristal: tenía la cara peluda.
Él era el nene de la casa. La vaquita venía por el caminito donde vivía Betty Byrne: Betty Byrne vendía trenzas de azúcar al limón.
Ay, las flores de las rosas silvestres En el pradecito verde.
Ésta era la canción que cantaba. Era su canción.
Ay, las fioles de las losas veldes.
Cuando uno moja la cama, aquello está calentito primero y después se va poniendo frío. Su madre colocaba el hule. ¡Qué olor tan raro!Su madre olía mejor que su padre y tocaba en el piano una jiga de marineros para que la bailase él. Bailaba:
Tralala lala, tralala tralalaina, Tralala lala, tralala lala.
Tío Charles y Dante aplaudían. Eran más viejos que su padre y que su madre; pero tío Charles era más viejo que Dante.
Dante tenía dos cepillos en su armario. El cepillo con el respaldo de terciopelo azul era el de Michael Davitt y el cepillo con el revés de terciopelo verde, el de Parnell. Dante le daba una gota de esencia cada vez que le llevaba un pedazo de papel de seda.
Los Vances vivían en el número 7. Tenían otro padre y otra madre diferentes, él se iba a casar con Eileen... Se escondió bajo la mesa. Su madre dijo:
––Stephen tiene que pedir perdón. Dante dijo:
––Y si no, vendrán las águilas y le sacarán los ojos.
Le sacarán los ojos. Pide perdón, pide perdón de hinojos.
Le sacarán el corazón.
Pide perdón.
Pide perdón.
Los anchurosos campos de recreo
hormigueaban de muchachos. Todos chillaban y los prefectos les animaban a gritos.
El aire de la tarde era pálido y frío, y a cada volea de los jugadores, el grasiento globo de cuero volaba como un ave pesada a través de la luz gris. Stephen se mantenía en el extremo de su línea, fuera de la vista del prefecto, fuera del alcance de los pies brutales, y de vez en cuando fingía una carrerita. Comprendía que su cuerpo era pequeño y débil comparado con los de la turba de jugadores, y sentía que sus ojos eran débiles y aguanosos. Rody Kickham no era así; sería capitán de la tercera división: todos los chicos lo decían.
Rody Kickham era una persona decente, pero Roche el Malo era un asqueroso. Rody Kickham tenía unas espinilleras en su camarilla y, en el refectorio, una cesta de provisiones que le mandaban de casa. Roche el Malo tenía las manos grandes y solía decir que el postre de los viernes parecía un perro en una manta. Y un día le había preguntado:
––¿Cómo te llamas?
Stephen había contestado: Stephen Dédalus.
Y entonces Roche había dicho:
––¿Qué nombre es ése?
Pero Stephen no había sido capaz de responder. Y entonces Roche le había vuelto a preguntar:
––¿Qué es tu padre?
Y él había respondido:
––Un señor.
Y todavía Roche había vuelto a preguntarle:
––¿Es magistrado?
Se deslizaba de un punto a otro, siempre en el extremo de una línea, dando carreritas cortas de vez en cuando. Pero las manos le azuleaban de frío. Las metió en los bolsillos de su chaqueta gris de cinturón. El cinturón pasaba por encima del bolsillo. Cinturón, cinturonazo. Y darle a un chico un cinturonazo era pegarle con el cinturón. Un día un chico le había dicho a
Ca–n–t¡Twee lvl:oy a largar un cinturonazo!...
Y Cantwell le había contestado:
––¡Anda y quítate de ahí! Ve a largarle un cinturonazo a Cecil Thunder. Me gustaría verte. Te mete un puntapié en el trasero como para ti solo.
Aquella expresión no estaba muy bien. Su madre le había dicho que no hablara en el colegio con chicos mal educados. ¡Madre querida! Al despedirse el día de entrada en el vestíbulo del castillo, ella se había recogido el velo sobre la nariz para besarle: y la nariz y los ojos estaban enrojecidos. Pero él había hecho como si no se diera cuenta de que su madre estaba a punto de echarse a llorar. Y su padre le había dado como dinero de bolsillo dos monedas de a cinco chelines. Y su padre le había dicho que escribiera a casa si necesitaba algo, y que, sobre todo, nunca acusara a un compañero aunque hiciese lo que hiciese.
Después, a la puerta del castillo, el rector, con la sotana flotante a la brisa, había estrechado la mano a sus padres y el coche había partido con su– p–¡aAddreió ys ,s Sut empahderne,dadeniótsro!.
––¡Adiós, Stephen, adiós!
Se vio cogido entre el remolino de un pelotón de jugadores y, temeroso de los ojos fulgurantes y de las botas embarradas, se dobló completamente mirando por entre las piernas. Los muchachos pugnaban, bramaban y pataleaban entre restregones de piernas y puntapiés. De pronto las botas amarillas de Jack Lawton lanzaron el balón detrás. Stephen corrió también un trecho y luego se paró. No tenía objeto el seguir. Pronto se irían a casa, de vacaciones. Después de la cena, en el salón de estudio, iba a cambiar el número que estaba pegado dentro de su pupitre: de 77 a 76.
Sería mejor estar en el salón de estudio, que no allí fuera al frío. El cielo estaba pálido y frío, pero en el castillo había luces. Se quedó pensando desde qué ventana habría arrojado Hamilton Rowan su sombrero al foso y si habría ya entonces arriates de flores bajo las ventanas. Un día que le habían llamado al castillo, el despensero le había enseñado las huellas de las balas de los soldados en la madera de la puerta y le había dado un pedazo de torta de la que comía la comunidad. ¡Qué agradable y reconfortante era ver las luces en el castillo! Era como una cosa de un libro. Tal vez la Abadía de Leicester sería así. ¡Y qué frases tan bonitas había en el libro de lectura del doctor Cornwell! Eran como versos, sólo que eran únicamente frases para aprender a deletrear.
Wolsey murió en la Abadía de Lei-
cester
donde los abades le enterraron.
Cancro es una enfermedad de plan-
tas; cáncer, una de animales.
¡Qué bien se estaría echado sobre la esterilla delante del fuego, con la cabeza apoyada entre las manos y pensando estas frases! Le corrió un escalofrío como si hubiera sentido junto a la piel un agua fría y viscosa. Había sido una villanía de Wells el empujarle dentro de la fosa y todo porque no le había querido cambiar su cajita de rapé por la castaña pilonga de él, de
Wells, por aquella castaña vencedora en cuarenta combates. ¡Qué fría y qué pegajosa estaba el agua! Un chico había visto una vez saltar una rata al foso. Madre estaba sentada con Dante al fuego esperando que Brígida entrase el té. Tenía los pies en el cerco de la chimenea y sus zapatillas adornadas estaban calientes, ¡calientes!, y ¡tenían un olor tan agradable! Dante sabía la mar de cosas. Le había enseñado dónde estaba el canal de Mozambique y cuál era el río más largo de América, y el nombre de la montaña más alta de la luna. El Padre Arnall sabía más que Dante porque era sacerdote, pero tanto su padre como tío Charles decían que Dante era una mujer muy lista y muy instruida. Y cuando Dante después de comer hacía aquel ruido y se llevaba la mano a la boca, aquello se llamaba acedía.
Una voz gritó desde lejos en el campo de juego:
––¡Todo el mundo dentro!
Después otras voces gritaron desde la segunda y la tercera división:
––¡Todos adentro! ¡Todos adentro!
Los jugadores se agrupaban sofocados y embarrados, y él sé mezcló con ellos, contento de volver a entrar. Rody Kickham llevaba el balón cogido por la atadura grasienta. Un chico le dijo que le pegara todavía la última patada; pero el otro se metió dentro sin contestarle. Simón Moonan le dijo que no lo hiciera porque el prefecto estaba mirando. El chico se volvió a Simón Moonan, y le dijo:
––Todos sabemos por qué lo dices. Tú eres el chupito de Mc Glade.
Chupito era una palabra muy rara. Aquel chico le llamaba así a Simón Moonan porque Simón Moonan solía atar las mangas falsas del prefecto y el prefecto hacía como que se enfadaba. Pero el sonido de la palabra era feo. Una vez se había lavado él las manos en el lavabo del Hotel Wicklow, y su padre tiró después de la cadena para quitar el tapón, y el agua sucia cayó por el agujero de la palangana. Y cuando toda el agua se hubo sumido lentamente, el agujero de la palangana hizo un ruido así: chup. Sólo que más fuerte.
Y al acordarse de esto y del aspecto blanco del lavabo, sentía frío y luego calor. Había dos grifos, y al abrirlos corría el agua: fría y caliente. Y él sentía frío y luego un poquito de calor. Y podía ver los hombres estampados en los grifos. Era una cosa muy rara.
Y el aire del tránsito le escalofriaba también. Era un aire raro y húmedo. Pronto encenderían el gas y al arder haría un ligero ruido como una cancioncilla. Siempre era lo mismo: y, si los chicos dejaban de hablar en el cuarto de recreo, entonces se podía oír muy bien.
Era la hora de los problemas de aritmética. El Padre Arnall escribió un problema muy difícil en el encerado, y luego dijo:
––¡Vamos a ver quién va a ganar! ¡Hala, York! ¡Hala, Lancaster!
Stephen lo hacía lo mejor que podía, pero la operación era muy complicada y se hizo un lío. La pequeña escarapela de seda, prendida con un alfiler en su chaqueta, comenzó a oscilar. Él no se daba mucha maña para los problemas, pero trataba de hacerlo lo mejor que podía para que York no perdiese. La cara del Padre Arnall parecía muy ceñuda, pero no estaba enfadado: se estaba riendo. Al cabo de un rato, Jack Lawton chascó los dedos, y el Padre Arnall le miró el cuaderno y dijo:
––Bien. ¡Bravo, Lancaster! La rosa roja gana. ¡Vamos, York! ¡Hay que alcanzarlos!
Jack Lawton le estaba mirando desde su sitio. La pequeña escarapela con la rosa roja le caía muy bien, porque llevaba una blusa azul de marinero. Stephen sintió que su cara estaba roja también, y pensó en todas las apuestas que había cruzadas sobre quién ganaría el primer puesto en Nociones, Jack Lawton o él. Algunas semanas ganaba Jack Lawton la tarjeta de primero, y otras él. Su escarapela de seda blanca vibraba y vibraba, mientras trabajaba en el siguiente problema y oía la voz del Padre Arnall. Después, todo su ahínco pasó, y sintió que tenía la cara completamente fría. Pensó que debía de tener la cara blanca, pues la notaba tan fría. No podía resolver el problema, pero no importaba. Rosas blancas y rosas rojas: ¡qué colores tan bonitos para estarse pensando en ellos! Y las tarjetas del primer puesto y del segundo y del tercero también tenían unos colores muy bonitos: rosa, crema y azul pálido. Y también era hermoso pensar en rosas crema y rosas rosa. Tal vez una rosa silvestre podría tener esos colores, y se acordó de la canción de las flores de las rosas silvestres en el pradecito verde. Pero lo que no podría haber era una rosa verde. Quizá la hubiera en alguna parte del mundo.
Sonó la campana, y los alumnos comenzaron a salir de la clase hacia el refectorio, a lo largo de los tránsitos. Se sentó mirando los dos moldes de mantequilla que había en su plato, pero no pudo comer el pan húmedo. El mantel estaba húmedo y blando. Se bebió de un trago, sin embargo, el té que le echó en la taza un marmitón zafio, ceñido de un delantal blanco. Pensaba si el delantal del marmitón estaría húmedo también, o si todas las cosas blancas serían húmedas y frías. Roche el Malo y Saurín bebían cacao: se lo enviaban sus familias en latas. Decían que no podían beber aquel té, porque era como agua de fregar. Decían que sus padres eran magistrados.
Todos los chicos le parecían muy extraños. Todos tenían padres y madres, y trajes y voces diferentes. Y deseaba estar en casa y reclinar la cabeza en el regazo de su madre. Pero no podía; y lo que quería; por lo menos, era que se acabaran el juego y el estudio y las oraciones para estar en la cama.
Bebió otra taza de té caliente y Fleming le dijo:
––¿Qué tienes? ¿Te duele algo o qué es lo que te pasa?
––No sé ––dijo Stephen.
––Lo que tú tienes malo es el saco del pan –– dijo Fleming––, porque estás muy pálido. ¡Eso te pasa!
––Sí, sí––dijo Stephen.
Pero la enfermedad no estaba allí. Pensó que lo que tenía enfermo era el corazón, si el corazón podía estarlo. ¡Qué amable había estado Fleming interesándose por él! Sentía ganas de llorar. Apoyó los codos en la mesa y se puso a taparse y destaparse los oídos. Cada vez que destapaba los oídos, se oía el ruido del comedor. Era un estruendo como el del tren por la noche. Y cuando se tapaba los oídos, el estruendo cesaba, como el de un tren dentro de un túnel. Aquella noche en Dalkey el tren había hecho el mismo estruendo, y, luego, al entrar en el túnel, el estrépito había cesado. Cerró los ojos, y el tren siguió sonando y callando; sonando otra vez y callando. ¡Qué susto daba oírlo callar y volver de nuevo a sonar fuera del túnel y luego salir otra vez!
Comenzaron a venir a lo largo de la estera del centro del refectorio los de la primera división, Paddy Rath y Jimmy Magee, y el español al que le dejaban fumar cigarros, y el portuguesito de la gorra de lana. Y cada uno tenía su manera distinta de andar.
Se sentó en un rincón del salón de recreo, haciendo como que miraba un partido de dominó, y por dos o tres veces pudo oír la cancioncilla del gas. El prefecto estaba a la puerta con varios muchachos y Simón Moonan le estaba atando las mangas falsas del hábito de los jesuitas ingleses. Estaba contando algo acerca de Tullabeg.
Por fin se marchó de la puerta y Wells se acercó a Stephen yle dijo:
––Dinos, Dédalus, ¿besas a tu madre por la noche antes de irte a la cama?
Stephen contestó:
––Sí.
Wells se volvió a los otros y dijo:
––Mirad, aquí hay uno que dice que besa a su madre todas las noches antes de irse a la cama.
Los otros chicos pararon de jugar y se volvieron para mirar, riendo. Stephen se sonrojó ante sus miradas y dijo: ––No, no la beso.
Wells dijo:
––Mirad, aquí hay uno que dice que él no besa a su madre antes de irse a la cama.
Todos se volvieron a reír. Stephen trató de reír con ellos. En un momento, se azoró y sintió una oleada de calor por todo el cuerpo. ¿Cuál era la debida respuesta? Había dado dos y, sin embargo, Wells se reía. Pero Wells debía saber cuál era la respuesta, porque estaba en tercero de gramática. Trató de pensar en la madre de Wells, pero no se atrevía a mirarle a él a la cara. No le gustaba la cara de Wells. Wells había sido el que le había tirado a la fosa el día anterior porque no había querido cambiar su cajita de rapé por la castaña pilonga de Wells, por aquella castaña vencedora en cuarenta partidos. Había sido una villanía: todos los chicos lo habían dicho. ¡Y qué fría y qué viscosa estaba el agua! Y un muchacho había visto una vez una rata muy grande saltar y, ¡plum!, zambullirse de cabeza en el légamo.
La viscosidad fría del foso le cubría todo el cuerpo; y cuando sonó la campana para el estudio y las divisiones salieron de los salones de recreo, sintió dentro de la ropa el aire frío del tránsito y de la escalera. Todavía trató de pensar cuál era la verdadera contestación. ¿Estaba bien besar a su madre o estaba mal? Y, ¿qué significaba aquello, besar? Poner la cara hacia arriba, así, para decir buenas noches y que luego su madre inclinara la suya. Eso era besar. Su madre ponía los labios sobre la mejilla de él; aquellos labios eran suaves y le humedecían la cara; y luego hacía un ruidillo muy pequeño: be-so. ¿Por qué se hacía así con la cara?
Sentado ya en el salón de estudio, abrió la tapa de su pupitre y cambió el número que estaba pegado dentro de 77 en 76. Pero las vacaciones de Navidad estaban muy lejos todavía; y sin embargo, habían de llegar, porque la tierra giraba siempre.
Había un grabado de la tierra en la primera página de la Geografia: una pelota muy grande entre nubes. Fleming tenía una caja de lápices y una noche en el estudio libre había iluminado la tierra de verde y las nubes de marrón. Era como los dos cepillos en el armario de Dante: el cepillo con el respaldo verde para Parnell y el cepillo con el respaldo marrón para Michael Davitt. Pero él no le había dicho a Fleming que las pintara de aquellos colores: lo había hecho Fleming de por sí.
Abrió la Geografia para estudiar la lección, pero no se podía acordar de los nombres de lugares de América. Y sin embargo, todos ellos eran sitios diferentes que tenían diferentes nombres. Todos estaban en países que tenían diferentes nombres. Todos estaban en países distintos y los países estaban en continentes y los continentes estaban en el mundo y el mundo era el universo. Pasó las hojas de la Geografia hasta llegar a la guarda y leyó lo que él había escrito allí. Allí estaban él, su nombre y su residencia.
Stephen Dédalus
Clase de Nociones
Colegio de Clongowes Wood
Sallins
Condado de Kildare
Irlanda
Europa
El Mundo
El Universo
Esto estaba escrito de su mano. Y Fleming había escrito por broma en la página opuesta:
Stephen Dédalus es mi nombre e Irlanda mi nación. Clongowes donde yo vivo y el cielo mi aspiración.
Leyó los versos del revés, pero así dejaban de ser poesía. Y luego leyó de abajo a arriba lo que había en la guarda hasta que llegó a su nombre. Aquello era él: y entonces volvió a leer la página hacia abajo. ¿Qué había después del universo? Nada. Pero, ¿es que había algo alrededor del universo para señalar dónde se terminaba, antes de que la nada comenzase? No podía haber una muralla. Pero podría haber allí una línea muy delgada, muy delgada, alrededor de todas las cosas. Era algo inmenso el pensar en todas las cosas y en todos los sitios. Sólo Dios podía hacer eso. Trataba de imaginarse qué pensamiento tan grande tendría que ser aquél, pero sólo podía pensar en Dios. Dios era el nombre de Dios, lo mismo que su nombre era Stephen. Dieu quería decir Dios en francés y era también el nombre de Dios; y cuando alguien le rezaba a Dios y decía Dieu, Dios conocía desde el primer momento que era un francés el que estaba rezando. Pero aunque había diferentes nombres para Dios en las distintas lenguas del mundo y aunque Dios entendía lo que le rezaban en todas las lenguas, sin embargo, Dios permaneceía siempre el mismo Dios, y el verdadero nombre de Dios era Dios.
Se cansaba mucho pensando estas cosas. Le hacía experimentar la sensación de que le crecía la cabeza. Pasó la guarda del libro y se puso a mirar con aire cansado a la tierra verde y redonda entre las nubes marrón. Se preguntaba qué era mejor: si decidirse por el verde o por el marrón, porque un día Dante había arrancado con unas tijeras el respaldo de terciopelo verde del cepillo dedicado a Parnell y le había dicho que Parnell era una mala persona. Se preguntaba si estarían discutiendo sobre eso en casa. Eso se llamaba la política. Había dos partidos: Dante pertenecía a un partido, y su padre y el señor Casey a otro, pero su madre y tío Charles no pertenecían a ninguno. El periódico hablaba todos los días de esto.
Le disgustaba el no comprender bien lo que era la política y el no saber dónde terminaba el universo. Se sentía pequeño y débil. ¿Cuándo sería él como los mayores que estudiaban retórica y poética? Tenían unos vozarrones fuertes y unas botas muy grandes y estudiaban trigonometría. Eso estaba muy lejos. Primero venían las vacaciones y luego el siguiente trimestre, y luego vacación otra vez y luego otro trimestre y luego otra vez vacación. Era como un tren entrando en túneles y saliendo de ellos y como el ruido de los chicos al comer en el refectorio, si uno se tapa los oídos y se los destapa luego. Trimestre, vacación; túnel, y salir del túnel; ruido y silencio. ¡Qué lejos estaba! Lo mejor era irse a la cama y dormir. Sólo las oraciones en la capilla, y, luego, la cama. Sintió un escalofrío y bostezó. ¡Qué bien se estaría en la cama cuando las sábanas comenzaran a ponerse calientes! Primero, al meterse, estaban muy frías. Le dio un escalofrío de pensar lo frías que estaban al principio. Pero luego se ponían calientes y uno se dormía. ¡Qué gusto daba estar cansado! Bostezó otra vez. Las oraciones de la noche y luego la cama: sintió un escalofrío y le dieron ganas de bostezar. ¡Qué bien se iba a estar dentro de unos minutos! Sintió un calor reconfortante que se iba deslizando por las sábanas frías, cada vez más caliente, más caliente, hasta que todo estaba caliente. ¡Caliente, caliente!; y sin embargo, aún tiritaba un poco y seguía sintiendo ganas de bostezar.
La campana llamó a las oraciones de la noche y él salió del salón de estudio en fila detrás de los demás; bajó la escalera y siguió a lo largo de los tránsitos hacia la capilla. Los tránsitos estaban escasamente alumbrados y lo mismo la capilla. Pronto, todo estaría oscuro y dormido. En la capilla había un ambiente nocturno y frío y los mármoles tenían el color que el mar tiene por la noche. El mar estaba frío día y noche. Pero estaba más frío de noche. Estaba frío y oscuro debajo del dique, junto a su casa. Mas la olla del agua estaría al fuego para preparar el ponche.
El prefecto estaba rezando casi por encima de su cabeza y él se sabía de memoria las respuestas:
Oh, señor, abre nuestros labios:
y nuestras bocas anunciarán tus
alabanzas.
¡Dígnate venir en nuestra ayuda,
oh, Dios!
¡Oh, Señor, apresúrate a socorrer-
nos!
Había en la capilla un frío olor a noche. Pero era un olor santo. No era como el olor de los aldeanos viejos que se ponían de rodillas a la parte de atrás en la misa de los domingos. Aquél era un olor a aire, a lluvia, a turba, a pana. Pero eran unos aldeanos muy piadosos. Le echaban el aliento sobre el cogote desde detrás y suspiraban al rezar. Decía un chico que vivían en Clane: había allí unas cabañitas, y él había visto una mujer a la puerta de una cabaña al pasar en los coches viniendo de Sallins. ¡Qué bien, dormir una noche en aquella cabaña, ante el humeante fuego de turba, en la oscuridad iluminada por el hogar, en la oscuridad caliente, respirando el olor de los aldeanos, aire y lluvia y turba y pana! Pero ¡oh!: ¡qué oscuro se hacía el camino hacia allá, entre los árboles! Se perdería uno en la oscuridad. Le daba miedo de pensar lo que sería.
Oyó la voz del prefecto que decía la última oración, y él rezó también para librarse de la oscuridad de afuera, bajo los árboles.
Visita, te lo rogamos, oh, Señor, esta vivienda y aparta de ella todas las asechanzas del enemigo. Vivan tus ángeles aquí para conservarnos en paz; y sea tu bendición siempre sobre nosotros, por Cristo Nuestro Señor. Amén.
Le temblaban los dedos al desnudarse en el dormitorio. Les mandó que se dieran prisa. Para no irse al infierno cuando muriera, era necesario desnudarse y luego arrodillarse y decir sus oraciones particulares y estar en la cama antes de que bajaran el gas. Se sacó las medias, se puso rápidamente el camisón de dormir, se arrodilló al lado de la cama y repitió deprisa sus oraciones, temiendo a cada paso que iban a apagar el gas. Sintió que se le estremecían las espaldas, mientras murmuraba:
Bendice, oh Dios, a mis padres y
consérvamelos, bendice, oh Dios, a mis hermanitos
Y consérvamelos, bendice, oh Dios, a Dante y a tío Charles y consérvamelos.
Se santiguó y trepó rápidamente a la cama, enrollando el extremo del camisón entre los pies, haciéndose un ovillo bajo las frías sábanas blancas, estremeciéndose, tiritando. Pero no iría al infierno cuando se muriera; y se le pasaría el tiritón. Alguien daba las buenas noches a los muchachos desde el dormitorio. Miró un momento por encima del cobertor y vio alrededor de la cama las cortinas amarillas que le aislaban por todas partes. La luz bajó pasito.
Los zapatos del prefecto se marcharon. ¿Adónde? ¿Escaleras abajo y por los tránsitos, o a su cuarto situado al extremo del dormitorio? Vio la oscuridad. ¿Sería cierto lo del perro negro que se paseaba allí por la noche con unos ojos tan grandes como los faroles de un carruaje? Decían que era el alma en pena de un asesino. Un largo escalofrío de miedo le refluyó por el cuerpo. Veía el oscuro vestíbulo de entrada del castillo. En el cuarto de plancha, en lo alto de la escalera, había unos criados viejos vestidos con trajes antiguos. Era hacía mucho tiempo. Los criados viejos estaban inmóviles. Allí había lumbre, pero el vestíbulo estaba oscuro. Un personaje subía, viniendo del vestíbulo, por la escalera. Llevaba el manto blanco de mariscal; su cara era extraña y pálida; se apretaba con una mano el costado. Miraba con unos ojos extraordinarios a los criados. Ellos le miraban también, y al ver la cara y el manto de su señor, comprendían que venía herido de muerte. Pero sólo era a la oscuridad a donde miraban: sólo al aire oscuro y silencioso. Su amo había recibido la herida de muerte en el campo de batalla de Praga, muy lejos, al otro lado del mar. Estaba tendido sobre el campo; con una mano se apretaba el costado. Su cara era extraña y estaba muy pálida. Llevaba el manto blanco de mariscal.
¡Qué frío daba, qué extraño era el pensar en esto! Toda la oscuridad era fría y extraña. Había allí caras extrañas y pálidas, ojos grandes como faroles de carruaje. Eran las almas en pena de los asesinos, las imágenes de los mariscales heridos de muerte en los campos de batalla, muy lejos, al otro lado del mar. ¿Qué era lo que querían decir con aquellas caras tan raras?
Visita, te lo rogamos, ¡oh Señor!, es-
ta vivienda y aparta de ella todas...
¡Irse a casa de vacaciones! Debía ser algo magnífico: se lo habían dicho los chicos. Montar en los coches una mañana de invierno, tempranito, a la puerta del castillo. Los coches rodaban sobre la grava. ¡Vivas al rector!
¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hurra!
Los coches pasaban por delante de la capilla y todas las cabezas se descubrían. Corrían alegremente por los caminos, entre los campos. Los conductores señalaban con el látigo hacia Bodenstown. Los chicos lanzaban alegres aclamaciones. Pasaban por la granja del Alegre Granjero. Vivas y gritos y aclamaciones. Pasaban por Clane gritando y alborotando. Las aldeanas estaban a las puertas, los hombres, esparcidos aquí y allá. Un olor delicioso flotaba en el aire invernal: el olor de Clane, a lluvia y a aire invernizo y a rescoldo de turba y a pana.
El tren estaba lleno de chicos. Un tren largo, largo, de chocolate, con paramentos de crema. Los empleados iban de un lado a otro, cerrando y abriendo las portezuelas. Estaban vestidos de azul oscuro y plata; tenían silbatos de plata y sus llaves hacían un ruido rápido: clic-clac, clicclac.
Y el tren corría sobre las tierras llanas y pasaba la colina de Allen. Los postes del telégrafo iban pasando, pasando. El tren seguía y seguía. ¡Sabía bien por dónde! Había faroles en el vestíbulo de su casa y guirnaldas de ramos verdes. Ramos de acebo y yedra alrededor del gran espejo; y acebo y yedra, rojo y verde, entrelazados por entre las lámparas. Acebo y yedra verde, alrededor de los antiguos retratos de las paredes. Acebo y yedra, por ser las Navidades y por venir él.
Delicioso...
Toda la familia. ¡Bienvenido, Stephen! Algazara de bienvenida. Su madre le besa. ¿Está eso bien? Su padre es ahora un mariscal: más que un magistrado. ¡Bienvenido, Stephen! Ruidos...
Había un ruido de anillas de cortina que se corren a lo largo de las barras, y de agua vertida en jofainas. Había en el dormitorio un ruido de gente que se levanta y se viste y se lava. Un ruido de palmadas: el prefecto que pasaba de un lado a otro excitando a los chicos para que avivasen. La luz de un sol pálido dejaba ver las cortinas separadas y las camas revueltas. Su cama estaba muy caliente, y él tenía la cara y el cuerpo ardiendo. Se levantó y se sentó en el borde de la cama. Estaba débil. Trató de ponerse las medias. Se sentía horriblemente mal. La luz del sol era fría y extraña.
Fleming le dijo:
––¿No estás bueno?
No lo sabía. Fleming añadió:
––Vuélvete a la cama. Le voy a decir a Mc Glade que no estás bueno.
––Está enfermo.
––¿Quién?
––Díselo a Mc Glade.
––Vuélvete a la cama.
––¿Es que está enfermo?
Un chico sostuvo sus brazos mientras se soltaba la media que colgaba del pie, y se metió de nuevo en la cama. Se arrebujó entre las sábanas, halagado por el tibio calor del lecho. Oía a los chicos que hablaban de él, mientras se vestían para ir a misa. Estaban diciendo que había sido una cobardía el empujarle así dentro de la fosa.
Después cesaron las voces; se habían ido. Una voz sonó al lado de su cama:
––Oye, ¿no nos irás a acusar, verdad?
Aquélla era la cara de Wells. Le miró y notó que Wells tenía miedo.
––No fue con intención. ¿Seguro que no lo harás?
Su padre le había dicho que nunca acusara a un companero, hiciera lo que hiciera. Meneó la cabeza, dijo que no, y se sintió satisfecho.
Wells dijo:
––No fue con intención, palabra de honor. Fue sólo por broma. Lo siento.
Lo sentía porque tenía miedo. Miedo de que fuese alguna enfermedad. Cancro era una enfermedad de plantas; cáncer, de animales. Cáncer u otra distinta. Eso era hace mucho tiempo, fuera, en los campos de recreo, a la luz del atardecer, arrastrándose de un lado a otro, en el extremo de su línea, un pájaro pesado volaba bajo, a través de la luz gris. Se iluminó la Abadía de Leicester. Wolsey murió allí. Los mismos abades fueron quienes le enterraron.
No era la cara de Wells, era la del prefecto. No eran marrullerías. No, no: estaba malo realmente. No eran marrullerías. Y sintió la mano del prefecto sobre su frente. Y sintió el contraste de su frente calurosa y húmeda, contra la mano húmeda y fría del prefecto. Así debía ser la sensación que diera una rata: viscosa, fría, húmeda. Las ratas tenían dos ojillos atisbones. Una piel suave y viscosa, unas patitas diminutas encogidas para el salto y unos ojos negros, viscosos y atisbones. ¡Bien que sabían saltar! Pero las inteligencias de las ratas no podían saber trigonometría. Cuando estaban muertas, se quedaban tendidas de costado. Se les secaba la piel. Y ya no eran más que cosas muertas.
El prefecto estaba allí otra vez y su voz estaba diciendo que se tenía que levantar, que el Padre
Ministro había dicho que se tenía que levantar y vestir e ir a la enfermería. Y mientras se estaba vistiendo todo lo de prisa que podía, el prefecto añadió:
––¡Tenemos que largarnos a visitar al hermano Michael porque nos ha entrado mieditis!
Se portaba muy bien el prefecto. Porque le decía aquello sólo por hacerle reír. Pero no se pudo reír porque le tembloteaban las mejillas y los labios. Así es que el prefecto se tuvo que reír él solo.
El prefecto gritó:
––¡Paso ligero! ¡Pata de paja! ¡Pata de heno!
Bajaron juntos la escalera, siguieron por el tránsito y pasaron los baños. Al pasar por la puerta, Stephen recordó con un vago terror el agua tibia, terrosa y estancada, el aire húmedo y tibio, el ruido de los chapuzones, el olor, como de medicina, de las toallas.
El hermano Michael estaba a la puerta de la enfermería, y por la puerta del oscuro gabinete, a su derecha, venía un olor como a medicina. Era de los botes que había en los estantes. El prefecto habló con el hermano Michael y el hermano, al contestarle, le llamaba señor. Tenía el pelo rojizo, veteado de gris, y una expresión extraña. Era curioso que tuviera que seguir siempre siendo hermano. Y era curioso que no le pudiera llamar señor porque era hermano y porque tenía un aspecto distinto de los otros. ¿Es que no era bastante sano, o por qué no podía llegar a ser lo que los demás?
Había dos camas en la habitación y en una estaba un chico, que cuando los vio entrar, exclamó:
––¡Anda! ¡Si es el peque de Dédalus! ¿Qué te trae por aquí?
––Las piernas le traen ––dijo el hermano Michael.
Era un alumno de tercero de gramática. Mientras Stephen se desnudaba, el otro le pidió al hermano Michael que le trajera una rebanada de pan tostado con manteca.
––¡Ande usted! ––suplicó.
––¡Sí, sí, manteca! ––dijo el hermano Michael– –. Lo que te vamos a dar van a ser tus pápeles. Y esta misma mañana, tan pronto como venga el doctor.
––¿Sí? ––dijo el chico––. ¡Si no estoybueno todavía!
El hermano Michael repitió:
––Te daremos tus papeles. Te lo aseguro.
Se agachó para atizar el fuego. Tenía los lomos largos, como los de un caballo del tranvía. Meneaba el atizador gravemente y le decía que sí con la cabeza al de tercero de gramática.
Después se marchó el hermano Michael. Y al cabo de un rato, el chico de tercero de gramática se volvió hacia la pared y se quedó dormido.
Aquello era la enfermería. Luego estaba enfermo. ¿Habían escrito a casa para decírselo a sus padres? Pero sería más rápido que fuera uno de los padres a decirlo. O si no escribiría él una carta para que la llevara el padre.
«Querida madre:
Estoy malo. Quiero ir a casa. Haz el favor de venir y llevarme a casa. Estoy en la enfermería.
Tu hijo que te quiere,
Stephen»
¡Qué lejos estaban! Había un sol frío al otro lado de la ventana. Pensaba si se iría a morir. Se podía uno morir lo mismo en un día de sol. Se podía morir antes de que viniera su madre. Entonces, habría una misa de difuntos en la capilla como la vez que le habían contado los chicos, cuando se había muerto Little. Todos los alumnos asistirían a la misa vestidos de negro, todos con las caras tristes. Wells estaría también, pero nadie querría mirarle. El rector iría vestido con una capa negra y de oro, y habría grandes cirios amarillos ante el altar y alrededor del catafalco. Y sacarían lentamente el ataúd de la capilla y le enterrarían en el pequeño cementerio de la comunidad al otro lado de la gran calle de tilos. Y Wells sentiría entonces lo que había hecho. Y la campana doblaría lentamente.
La oía doblar. Y se recitaba la canción que Brígida le había enseñado.
¡Din-don! ¡La campana del castillo!
¡Madre mía, adiós!
Que me entierren en el viejo cemen-
terio junto a mi hermano mayor.
Que sea negra la caja. Seis ángeles detrás vayan:
dos para cantar, dos para rezar y dos para que se lleven mi alma a
volar.
¡Qué hermoso y qué triste era aquello! ¡Qué hermosas las palabras cuando decía: «Que me entierren en el viejo cementerio!» Un estremecimiento le pasó por el cuerpo. ¡Qué triste y qué hermoso! Le daban ganas de llorar mansamente, pero no de llorar por él, de llorar por aquellas palabras tristes y hermosas como música. ¡La campana! ¡La campana! ¡Adiós! ¡Oh, adiós!
La fría luz solar era aún más débil y el hermano Michael _ estaba a la cabecera de la cama con un cuenco de caldo. Le vino bien, porque tenía la boca ardiente y seca. Les oía jugar en los campos de recreo. Y la distribución del día continuaba en el colegio como si él estuviera allí.
El hermano Michael iba a salir y el muchacho de tercero de gramática le dijo que no dejara de volver para contarle las noticias del periódico. Luego le dijo a Stephen que su nombre era Athy y que su padre tenía la mar de caballos de carreras que saltaban pistonudamente; y que su padre le daría una buena propina al hermano Michael siempre que lo necesitase, porque era bueno para con él y porque le contaba las noticias del periódico que se recibía todos los días en el castillo. Había noticias de todas clases en el periódico: accidentes, naufragios, deportes y política.
––Ahora los periódicos no traen más que cosas de política ––dijo––. ¿Hablan también en su casa de eso?
––Sí ––dijo Stephen.
––En lamía también ––dijo él.
Después se quedó pensando un rato, y añadió:
––Dédalus, tú tienes un apellido muy raro, y el mío es muy raro también. Mi apellido es el nombre de una ciudad. Tu nombre parece latín.
Después preguntó:
––¿Qué tal maña te das para acertijos?
Stephen contestó:
––No muy buena.
El otro dijo:
––A ver si me puedes acertar éste: ¿En qué se parecen el condado de Kildare y la pernera de los pantalones de un muchacho?
Stephen estuvo pensando cuál podría ser la respuesta y luego dijo:
––Me doy por vencido.
––En que los dos contienen «un muslo». ¿Comprendes el chiste? Athy es la ciudad del condado de Kildare y a thig [un muslo] lo que hay en una pernera.
––¡Ah, ya caigo! ––dijo Stephen.
––Es un acertijo muyviejo ––dijo el otro.
Y después de un momento:
––¡Oye!
––¿Qué? ––dijo Stephen.
––¿Sabes? Se puede preguntar ese acertijo de otro modo.
––¿Se puede? ––dijo Stephen.
––El mismo acertijo. ¿Sabes la otra manera de preguntarlo?
––No.
––¿No te puedes imaginar la otra forma?
Y miraba a Stephen por encima de las ropas de la cama mientras hablaba. Despues se reclinó sobre la almohada y dijo:
––Hay otra manera, pero no te la quiero decir.
¿Por qué no lo decía? Su padre, que tenía una cuadra de caballos de carreras, debía de ser también magistrado como el padre de Saurín y el de Rocke el Malo. Pensó en su propio padre, en las canciones que cantaba mientras su madre tocaba, y en cómo le daba un chelín cada vez que le pedía seis peniques, y sintió pena por él porque no era magistrado como los padres de los otros chicos. Entonces, ¿por qué le había mandado a él allí con ellos? Pero su padre le había dicho que no se sentiría extraño allí porque en aquel mismo sitio su tío abuelo había dirigido una alocución al libertador, hacía cincuenta años. Se podía reconocer a la gente de aquella época por los trajes antiguos. Y se preguntaba si era en aquel tiempo cuando los estudiantes de Clongowes llevaban trajes azules con botones de latón y chalecos amarillos y gorras de piel de conejo y bebían cerveza como la gente mayor y tenían traíllas de galgos para correr liebres.
Miró a la ventana y vio que la luz del día se había hecho más débil. En los campos de juego debía de haber una luz nubosa y gris. Ya no se oía ruido. Debían de estar en clase haciendo los temas o tal vez el Padre Arnall les estaba leyendo.
Era raro que no le hubiesen dado ninguna medicina. Tal vez se las traería el hermano Michael cuando volviera. Le habían dicho que cuando se estaba en la enfermería había que beber muchos mejunjes repugnantes. Pero ahora se sentía mejor. Sería una cosa que estaría muy bien, irse poniendo bueno, poquito a poco. En ese caso, le darían un libro. En la biblioteca había un libro que trataba de Holanda. Tenía unos nombres extranjeros encantadores y dibujos de ciudades de aspecto muy raro y de barcos. ¡Se ponía uno tan contento de verlos!
¡Qué pálida, la luz, en la ventana! Pero hacía muy bonito. El resplandor del fuego subía y bajaba por la pared. Hacía como las olas. Alguien había echado carbón y él había sentido que hablaban. Estaban hablando. Era el ruido de las olas. O quizás las olas estaban hablando entre sí, al subir y al bajar.
Vio el mar de olas, de amplias olas oscuras que se levantaban y caían, oscuras bajo la noche sin luna. Una lucecilla brillaba al final de la escollera, por donde el barco estaba entrando. Y vio una muchedumbre congregada a la orilla del agua para ver el barco que entraba en el puerto. Un hombre alto estaba de pie sobre cubierta mirando hacia la tierra oscura y llana. A la luz de la escollera se le podía ver la cara: era la cara triste del hermano Michael.
Le vio levantar la mano hacia la multitud y le oyó decir por encima de las aguas, con voz potente y triste:
––Ha muerto. Le hemos visto yacer tendido sobre el catafalco.
Un gemido de pena se elevó de la muchedumbre.
––¡Parnell! ¡Parnell! ¡Ha muerto!
Todos cayeron de rodillas, sollozando de dolor.
Y vio a Dante con un traje de terciopelo marrón y con un manto de terciopelo verde pendiente de los hombros, que se alejaba, altiva y silenciosa, por entre la muchedumbre, arrodillada a la orilla del mar.
En el hogar llameaba una gran fogata roja, bien apilada contra el muro; y bajo los brazos adornados con yedra de la lámpara, estaba puesta la mesa de Navidad. Habían vertido a casa un poco tarde y, sin embargo, la cena no estaba lista aún. Pero su madre había dicho que iba a estar en un periquete. Estaban esperando a que se abriera la puerta del comedor y entraran los criados llevando las grandes fuentes tapadas con sus pesadas coberteras de metal.
Todos estaban esperando: tío Charles, sentado lejos, en lo oscuro de la ventana; Dante y míster Casey, en sendas butacas, a ambos lados del hogar: Stephen, entre ellos, en una silla y con los pies apoyados sobre un requemado taburete. Míster Dédalus se estuvo mirando un rato en el espejo de encima de la chimenea, atusándose las guías de los bigotes, y luego se quedó en pie, vuelto de espaldas al hogar y con las manos metidas por la abertura de atrás de la chaqueta, no sin que de vez en cuando retirara una para darse un último toque a los bigotes.
Míster Casey inclinaba la cabeza hacia un lado, sonriendo, y se daba golpecitos con los dedos en la nuez. Y Stephen sonreía también porque ahora sabía ya que no era verdad que míster Casey tuviera una bolsa de plata en la garganta. Se reía de pensar cómo le había engañado aquel ruido argentino que míster Casey acostumbraba a hacer. Y una vez que había intentado abrirle la mano para ver si es que tenía escondida allí la bolsa de plata, había visto que no se le podían enderezar los dedos. Y míster Casey le había dicho que aquellos dedos se le habían quedado agarrotados de una vez que había querido hacerle un regalito a la Reina Victoria, por sus días.
Míster Casey se golpeaba la nuez y le sonreía a Stephen con ojos soñolientos. Míster Dédalus comenzó a hablar.
––Sí. Bien, bueno está. ¡Oh!, nos hemos dado un buen paseo, ¿no es verdad, John? Sí... No hay nada comparable a la cena de esta noche. Sí... Bien, bien: nos hemos ganado hoy una buena ración de ozono, dando la vuelta a la Punta. ¡Vaya que sí!
Se volvió hacia Dante, y dijo:
––¿Usted no se ha movido en todo el día, mistress Riordan? Dante frunció el entrecejo, y respondió escuetamente:
––No.
Míster Dédalus abandonó los faldones de su chaqueta, y se dirigió hacia el aparador. Sacó de él un gran frasco de barro lleno de whisky, y comenzó a echar lentamente el líquido en una botella de mesa, inclinándose de vez en cuando para ver si había vertido bastante. Después volvió a colocar el frasco en su cajón, echó un poquito de whisky en dos vasos, añadió algo de agua y volvió con ellos a la chimenea.
––John, una dedalada de whisky ––dijo––.
Únicamente para abrir el apetito.
Míster Casey cogió el vaso, bebió, y lo colocó cerca de sí, sobre la repisa de la chimenea. Después dijo:
––Pues bien: no puedo dejar de pensar en cómo nuestro amigo Christopher fabrica...
Le dio un ataque de risa y tos, hasta que pudo continuar:
––... fabrica el champán para la gente aquella.
Míster Dédalus se echó a reír ruidosamente.
––¿Se trata de Christy? ––dijo––. Hay más astucia en una sola de aquellas verrugas de su calva, que en toda una manada de zorras.
Inclinó la cabeza, cerró los ojos y, después de haberse lamido a su sabor los labios, comenzó a hablar, imitando la voz del dueño del hotel.
––Y pone una boca tan dulce cuando le está hablando a usted, ¿sabe usted? Parece que le está chorreando la baba por el papo, así Dios le salve.
Míster Casey estaba aún debatiéndose entre su ataque de risa y tos. Stephen se echó a reír al ver y escuchar al hotelero a través de la voz de su padre.
Míster Dédalus se colocó el monóculo y, bajando la vista hacia él, dijo con tono tranquilo y afable:
––¿De qué te estás riendo tú, muñeco?
Entraron los criados y colocaron las fuentes sobre la mesa. Tras ellos entró mistress Dédalus, quien, una vez hecha la distribución de los sitios, dijo:
––Siéntense ustedes.
Míster Dédalus se adelantó hasta la cabecera de la mesa y dijo:
––Vamos, mistress Riordan, siéntese usted.
Volvió la vista hacia el sitio donde tío Charles estaba sentado, y le llamó:
––¡Eh, señor!: que aquí hay un ave que está esperando por usted.
Cuando todos hubieron ocupado sus sitios, colocó una mano sobre la cubierta de la fuente; mas la retiró de pronto y dijo:
––¡Vamos, Stephen!
Stephen se levantó de su asiento y dijo el Benedicite: