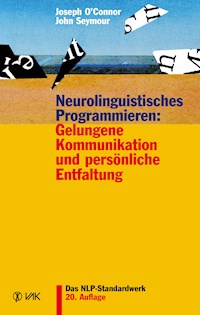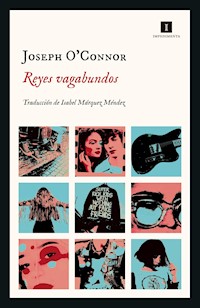
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Este es el testimonio de cómo nace y muere un grupo de rock: la historia de la esperanza ciega que lo alumbra y de las ambiciones que lo condenan. Una novela de una profundidad y una gracia deslumbrantes, de un conocimiento musical enciclopédico y una comprensión profunda y conmovedora del alma humana. Luton, 1982. La música pop obsesiona a una generación, y el joven irlandés Robbie Goulding conoce a tres personas que le cambiarán la vida. Fran Mulvey es un chaval vietnamita que lleva dentro a Bowie, Dylan, Mercury, Lennon y Patti Smith. Sarah-Thérèse Sherlock, futura música del año de la Rolling Stone, es la única que viste el look Madonna mejor que la propia Madonna. Seán, su hermano mellizo, aprendió a tocar la batería en el reformatorio. Juntos forman los Ships in the Night, un grupo que bebe del New Wave y el ska, de Mahler y del blues, y que salta a la fama sin paracaídas. Música y amistad, ambición y traiciones se funden en una sinfonía atronadora hasta que, de repente, se hace el silencio. Londres, 2012. Ya olvidado por las listas de éxitos, Robbie escribe sus memorias. Su historia es la de aquellos que lo han tenido todo y no han tenido nada; los que saben lo cerca que está la vida de la muerte; los que han sido a la vez reyes y vagabundos. CRÍTICA «Un libro escrito con una pasión, una precisión, un oído y una hilaridad tales que solo podría haber salido de un habilísimo obseso del rock 'n' roll.» —Bob Geldof «Deslumbrante y conmovedora. Es la mejor historia del ascenso y la caída de una banda de rock que he leído en mi vida.» —Emma Donoghue «Absolutamente increíble. Tan divertido que tienes que soltarlo para poder reírte a gusto.» —John Boyne «Una novela sobre la música, la familia y la amistad... No se limite a comprar el libro: solicite a los editores que publiquen la banda sonora.» —Dermot Bolger, Mail on Sunday «Una novela embriagadora... Una obra maestra cómica... Extremadamente divertida... Adictivamente entretenida.» —Declan Hughes, Sunday Independent «Tan bien construida que terminas deseando que los Ships existieran.» —The List «Pura genialidad, párrafo tras párrafo.» —Toby Litt, The Guardian «Maravillosamente divertida.» —Tom Sutcliffe, BBC Radio 4
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 581
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para Philip Chevron
1957-2013
Lo que yo creo es que, en realidad, el arte tiene una sola función: que te des cuenta de que te ha tocado en suerte una vida. Picasso, los grandes escritores, los poetas, los músicos… Si después de escuchar a los Beatles tocando «She Loves You» no te alegras un poco de estar vivo, es que tienes un contestador automático por corazón.
DE LA ÚLTIMA ENTREVISA DE FRAN MULVEY
PREFACIO
Me llamo Robbie Goulding. Hace tiempo fui músico. Durante cinco años en los ochenta toqué la guitarra con los Ships. Hace ya mucho que escribo estas memorias.
Encargadas en los primeros meses del siglo XXI, aparecen por fin con más de una década de retraso. El tiempo es un editor: cambia puntos de vista, subraya ciertos recuerdos y censura otros, destapa cronologías de las que uno no se da cuenta mientras las vive. Y el libro, como su autor, ha ido cambiando con los años, aumentando de tamaño, adelgazando en ocasiones y recuperando peso en otras, sobreviviendo a los recalibrados y las evoluciones desapercibidas que en conjunto conocemos como Destino. Hubo un momento en que fue más agresivo, destinado a saldar cuentas pendientes; después se transformó en una afirmación de la amistad perdida. Parece haberse convertido en el libro que yo habría querido que alguien me regalara cuando empecé con el rock and roll. Si eso hubiera ocurrido, sería, desde luego, un libro muy distinto.
Por razones que irán siendo evidentes, no recuerdo todas las partes de esta historia. Así que aquí y allá me he apoyado en los recuerdos de mis antiguos compañeros de grupo, que hablan con sus propias palabras, tomadas principalmente de entrevistas. Como es natural, hay momentos en los que dichos recuerdos difieren de los míos, pero la vida sería muy pobre si todos cantáramos las mismas notas o nos diéramos cuenta de las mismas cosas. Mis agradecimientos al canal de cultura de Sky Television por darme permiso para citar a Trez Sherlock; a Seán Sherlock por concederle una entrevista a mi hija para este proyecto, y a BBC Television/Lighthouse Music Ltd por su permiso para citar la última entrevista de Fran Mulvey. He incluido en la narración un breve pasaje con la perspectiva de mi hija. Ella lo escribió por motivos personales, como una especie de diario, y el texto apareció en forma de blog en varias páginas web de temática musical durante el invierno de 2012. Vivimos una época en la que todo es público: especialmente, por supuesto, lo privado. Cuando yo era joven, sucedía al revés. Bowie cantaba para un público que no sabía nada de él. En aquella época, la gente valoraba su «aura de misterio».
Algunos de los personajes que conoceréis en estas páginas ya no están con nosotros. Mi difunta madre, Alice Blake, de Spanish Point en el condado de Clare, me compró una guitarra cuando cumplí catorce años. Y lo que es más importante, el regalo decisivo: toleró los infinitos destrozos de «Johnny B Goode» que se perpetraron en mi casa a partir de entonces. En verdad, en verdad os digo que no hay amor más grande que el de una mujer que aguanta «Stairway To Heaven» día y noche durante dos años, junto con «House of the Rising Sun», «The Sound of Silence» («el sonido del silencio es lo que hace falta aquí», decía Papá), y otros grandes éxitos del repertorio de principiante. Mamá sobrevivió también al nacimiento del punk. Todavía recuerdo la tarde de septiembre que me pasé aprendiéndome los acordes de «Anarchy in the UK» sentado a la mesa de la cocina mientras ella me planchaba el uniforme de fútbol para el colegio. A su lado entre los Ángeles de la Tolerancia se encuentra el noble fantasma de un orgulloso residente de Brooklyn, Eric Wallace, fundador de Urban Wreckage Records, cuya convicción mantuvo a los Ships a flote.
Quiero dar las gracias a mi hija Molly Goulding por la asistencia editorial, y a su madre, Michelle O’Keeffe, de Athens, Tennessee, por mucho más de lo que cualquier canción de amor podría expresar. Me habría gustado escribir con mayor detalle sobre Michelle en este libro, pero insiste en una privacidad que siempre ha valorado, y yo respeto y comprendo este deseo. Mi padre Jimmy y mi hermano Shay son héroes. Les doy las gracias por su infinita solidaridad.
Todos los errores y lapsus (bueno, la mayoría) son míos. Nada en este libro es ficción.
Engineer’s Wharf,
Grand Union Canal, Londres,
Invierno de 2012
PRIMERA PARTE
SHIPS IN THE NIGHT
ENCUENTROS Y TRAVESÍAS
1981-1987
UNO
Os voy a hablar de alguien a quien vi por primera vez en octubre de 1981 cuando los dos teníamos diecisiete años. Un chico exasperante, encantador y dotado de una inteligencia feroz; el mejor compañero que se pueda imaginar para un día de ocio y debate. Su nombre era Francis Mulvey.
A lo largo de los años han sonado tantas y tan estridentes sinfonías de incorrecciones en torno a Fran que me resisto a unirme al ruido. Biografías no autorizadas, una película documental, perfiles, revistas para fans, blogs y grupos de noticias. Mi hija dice que ha oído rumores de una película biográfica en la que el actor tailandés Kiatkamol Lata haría de Fran. No sé por qué, pero no lo veo. Ella se pregunta a quién le darían mi papel; quién haría de su papá. Yo le digo que no se meta en ese tema. Fran ya no querría que yo formara parte de su historia. Y está bien servido de abogados, como sé a mi pesar.
Hoy en día mi antiguo compañero, mi ex-glimmertwin, es reservado; los medios lo describen como un «compositor y productor recluido», como si «recluido» fuera parte del trabajo. Habéis visto la foto más reciente disponible: está borrosa y es de hace cinco años. Está con sus hijos en la primera investidura de Obama, bromeando con la primera dama. Apenas lo reconozco. Está esbelto, en forma, y tiene un aspecto próspero, con un esmoquin más caro que mi casa flotante.
Pero de joven Fran era, en lo más profundo, un hedonista de los bajos fondos, y se sentía más cómodo con una blusa de segunda mano rescatada de una tienda de beneficencia de Luton, la ciudad donde nuestros destinos se cruzaron. A cincuenta kilómetros de Londres, en la zona de industria ligera del condado de Bedfordshire, Luton puede presumir de aeropuerto, fábricas de automóviles y un centro comercial que siempre ha estado en obras. Según mi hermano, la ciudad tiene también un marco temporal propio; «los relojes se pararon en torno al segundo alunizaje». Para mí es mi ciudad natal, el sitio donde crecí, pero técnicamente éramos inmigrantes. Yo nací en Dublín, el mediano de tres hijos. En 1972, cuando cumplí nueve años, nos mudamos a Inglaterra tras una tragedia familiar. Las urbanizaciones de Luton, construidas después de la guerra, eran una serie de adosados idénticos y de escasa estética, pero tenían parques y prados cercanos que nos gustaban mucho a mi hermano y a mí. Mis padres se llevaban muy bien con los vecinos de Rutherford Road, a quienes recuerdo como gente amable y acogedora. Desde luego, no era Villa Aventura, pero todo país tiene sus Lutons: sitios que se distinguen por indiscutibles puntos de interés, como por ejemplo el hecho de que están a cincuenta kilómetros de otro sitio. Los hay en Alemania, el norte de Francia, Europa del Este; hay miles en Estados Unidos. Nunca he visto uno en Italia, pero tiene que haberlos. Hay zonas de Bélgica que parecen un Luton gigante. Lo mejor que se podía decir del nuestro es que era muy buen Luton, cosa que Malibú, por ejemplo, nunca podría llegar a ser. Allí pasé momentos felices y difíciles. Había mucho tiempo en el que no pasaba nada; íbamos al ritmo de nuestra monótona rutina. Yo suelo dividir mi juventud en antes y después de Fran. La primera parte la recuerdo como una serie de fotos en blanco y negro; el color llegó a Luton con él.
Al parecer ya no usa maquillaje, ni siquiera un poquito en las mejillas. Cuando yo conocí a Francis, en la universidad en los ochenta, se presentaba a las clases con más pintalabios y colorete que Bianca Jagger en una fiesta de Studio 54. Sin contar los de la televisión, fue el primer hombre al que vi con sombra de ojos, de un extraño tono magenta que conseguía rebuscando en tiendas de artículos para teatro. «Lo usan para los asesinos y las putas», explicaba, con la indiferencia de alguien que trata a menudo con ambos.
Me fijé en él en mi primer mes de universidad. La verdad, habría sido difícil no fijarse. Una mañana lo vi en el segundo piso del autobús 25, pidiéndole prestado un espejo de bolsillo a una revisora de aspecto serio, una señora jamaicana de unos cincuenta años que no parecía muy partidaria del escaso control al que estábamos sujetos los estudiantes en Luton. Obtenido el espejo, solicitó adicionalmente un pañuelo, en el que estampó un beso de pintalabios antes de devolver ambos artículos. El hecho de que nadie le partiera nunca la boca es una prueba de la inocencia de Fran, que podía parecer vulnerabilidad.
¿Quién era esta aparición? ¿De dónde había surgido? Mis compañeros de clase tenían distintas teorías sobre su lugar de nacimiento. China era una candidata, junto con Laos y Malasia. Curiosamente, no recuerdo que nadie sugiriera Vietnam, su verdadera tierra natal, de donde vino hacía ya tanto tiempo. Lo que sí sabíamos es que lo habían adoptado en Yorkshire del Sur cuando era pequeño, que tenía pinta de modelo y que hablaba poco. Muchos veían su habitual silencio como una forma de llamar la atención y se esforzaban en no hacerle caso. En mi universidad había estudiantes y profesores de diferentes etnias, como en cualquier universidad cercana a una ciudad inglesa medianamente grande, pero Fran era peculiar en varios sentidos. Daba la impresión de ser consciente de que solo había uno como él, impresión que puede resultarle amenazadora a cualquiera que forme parte de un grupo. También debe de ser desconcertante para el emisor, me imagino. Es posible que un pavo real exhiba su plumaje por miedo o por puro aburrimiento, y prefiera que lo dejes en paz. Lo que Fran tenía no era confianza. Estaba a millones de kilómetros de ser una llamada de atención. Mi mejor forma de definirlo es «dignidad». Y hay que tener cuidado con la dignidad en Inglaterra, porque puede parecer que se está dando uno demasiada importancia.
La verdad es que no recuerdo comentarios ofensivos. La cosa no solía ir por ahí. Pero sí estaban las típicas risitas y las caras de circunstancias, sobre todo entre los tíos, que no eran exactamente hostiles pero querían que te dieras cuenta de que Fran no se parecía a ti, si por casualidad no te habías dado cuenta todavía. Fran no se parecía a nadie.
Vivía en una habitación alquilada, pero nadie sabía dónde. En Leagrave, quizá, o Farley Hill. Se rumoreaba que tenía amigos en la Universidad de Reading, y esto era suficiente para dotarlo de cierto exotismo urbano. Nosotros, en un rincón perdido de la Politécnica de Luton, vivíamos eclipsados por los chulos de Reading. Iban por ahí poniéndose hasta el culo de vino alemán, morreándose con tías y quitándose el birrete los unos a los otros a trabucazo limpio (¡hip, hip! ¡Hurra!) mientras nosotros nos moríamos de asco a orillas del Lea.
Fran estudiaba Teatro, Cine e Inglés. Yo, Sociología e Inglés. Papá me acusaba de escoger Sociología solo para molestarlo, y no se equivocaba del todo. También me apunté a Civilización Grecolatina, porque era obligatorio para los de primero «hacer» tres asignaturas, y yo pensé que, como ya había visto Ben-Hur en la tele dos veces, tenía una base bastante sólida. Además, no se me ocurría otra cosa. La universidad ofertaba Musicología, pero eso ni se me habría pasado por la mente. Había estado jugueteando con una guitarra española Ibanez desde que cumplí los catorce y era capaz de tocar perfectamente uno o dos riffs de los Beatles, pero estudiar los misterios de la música me parecía inútil, como el imbécil que era en aquellos tiempos. Me encantaba el Patti Smith Group, cuyos miembros no tenían un solo título entre todos. Era difícil imaginarse a Patti pensando que la armadura de do sostenido menor lleva cuatro sostenidos. ¿Para qué quería ella saber eso?
Observar a Fran se convirtió en mi hobby. Los hay peores. Todavía puedo verlo en la sala de conferencias de trescientas plazas, siempre en última fila, muchas veces fumando. Tuvo novia durante un tiempo, una chica punk de una belleza melancólica. Se pasaban tardes y tardes en el bar de estudiantes (la Trampa, lo llamábamos), donde contemplaban en silencio libros de arte y pedían crème de menthe frappé, bebida poco común entre los estudiantes de Luton. Paddy, el servicial camarero, conseguía de buen ánimo el hielo picado necesario para prepararla llenando una bolsa de supermercado con trozos grandes del congelador y aplastándola con sus botas de tachuelas. Pero al llegar la Navidad ya no había novia, al menos no en exhibición. Cuando la universidad volvió a empezar en enero, Fran estaba con otra, una chica rollo soul que al parecer estudiaba Dibujo Técnico. Se los veía de la mano por el campo de fútbol al atardecer, como dos negros mirlos en medio de la nieve que se había acumulado durante semanas en el campus. Luego hubo un chico, y empezaron a oírse predecibles rumores. En mi experiencia, los jóvenes pueden ser muy conservadores y fáciles de desconcertar, mucho menos tolerantes que los mayores. Si Fran era solitario no era del todo por decisión propia. Y yo no soy quién para juzgarlo, pues nunca me acerqué a él: prefería permanecer intrigado a distancia.
Fran escribía artículos para el periódico estudiantil. A mí me parecían raros, fascinantes y muy muy atrevidos. Joy Division sacó el álbum recopilatorio Still no mucho después de que su vocalista, Ian Curtis, se quitara la vida. Según la crítica de Fran, el disco era «mortecino». Me pareció que ese comentario rozaba el límite, pero no desde el lado correcto. Pasó por una fase afortunadamente breve en la que firmaba sus obras como «Franne», me parece que porque le gustaban las connotaciones isabelinas. Estaba claro que le encantaban las baladas melancólicas de Dowland y Walter Raleigh, ya que se publicó un artículo sobre el tema bajo su nombre. Era un chico peculiar e inteligente, que había soportado una infancia de constante violencia. No sé cómo seguía vivo. Muchos años después de que nos conociéramos (en lo que resultó ser la última entrevista televisiva que daría) reveló algunos detalles sobre su vida.
DE LA ÚLTIMA ENTREVISTA DE FRAN
(EL PROGRAMA DE MICHAEL PARKINSON, ABRIL DE 1998)
Sí, preferiría mil veces hablar de boxeo… Me encanta Herol, tío… Es mi ídolo… Herol Graham, el Bombardero... De mi rincón del mundo, y el tuyo… De Sheffield.
¿De dónde soy? Ya te digo, de Yorkshire. Y antes de eso…Bueno…Vietnam. Nací en un sitio que por allí llaman Dầu Tiếng. Una zona rural, en la provincia de Sông Bé… Seguro que lo estoy diciendo mal. He estado en contacto, ¿sabes? Con las autoridades de por allí. Y han sido muy amables. Pero es difícil, lo de los registros… Es un país bonito, Vietnam, estuve por allí el año pasado, y son gente muy dulce, y curiosa, y hospitalaria… Pero la cosa sigue estando jodida. Quizás mi padre fuera soldado. Americano, sí… En fin, el caso es que me abandonaron. Soy un expósito… No es que me dé pena, sabes, me ha ido bien… Pero eso es lo que había… No es para tirar cohetes.
Sí, todavía había guerra. Pero si eres un chaval no entiendes que lo que está pasando es una guerra, es lo que estás acostumbrado, como el sol o la lluvia. ¿Violencia? Claro. Vi cosas muy jodidas. No voy a entrar en eso… Este no es el lugar. Hablando ahora contigo, estamos en la tele, todo bien, y te tengo respeto como persona, siempre te lo he tenido. Pero tengo mis límites… Y eso me diferencia.
Lo único que sé es que un granjero nos llevó de bebés a un convento en la ciudad de Tây Ninh… Y por lo visto estuve allí hasta los cuatro años. Lo he estado investigando… Porque claro, me gustaría saber más… Es normal, ¿no? Preguntarte de dónde vienes… Ahora tengo una investigadora que trabaja para mí, ayuda mucho porque habla el idioma. Y hay gente increíble por ahí, en Estados Unidos, en Vietnam, intentando juntar todas estas historias. Porque hay miles de vietnamitas con una historia como la mía. En Canadá, en Estados Unidos, por toda Europa. A veces piensas que estás solo... Pero no.
Lo primero que recuerdo es el calor, sabes, ese calor que hace en Indochina. Húmedo. Luego, el sonido del francés. Porque eran francesas, las monjas que nos cuidaban. Es curioso, me acuerdo que dos de ellas se llamaban igual: sor Anna. Solía venir de visita un cura, el padre Lao, vietnamita. Y había soldados por ahí. Yanquis enormes hablando en inglés. Un árbol de caucho gigante, que se veía desde la ventana. Y un patio con una campana, y animales y gente vendiendo cosas. Animales de granja, digo, gallos y cerdos de esos negros, pequeños y barrigones. Jugábamos con los cerdos, los otros chavales y yo. Y muchas veces pienso, ¿qué pasaría con ellos? Te partía el alma verlos. Te partía el alma.
Un día viene una mujer europea y nos da un vaso de leche. La mujer de un diplomático o algo así. Se veía que no quería tocarnos. Nada en contra de la señora, eh, la pobre lo estaba intentando, pero eso no se me va a olvidar nunca. No era capaz de tocarnos. Ahí tienes a Occidente: esa mezcla de amabilidad y condescendencia. Y miedo. Porque la compasión es prima del miedo. Y yo creo que todo el tema de la ayuda humanitaria… Necesita cambiar. Ir más allá. ¿Qué vas, a donarles un vasito de leche? No te engañes, tío. Las migajas de tu plato no bastan.
Lo que sea que pasara, no sé, el caso es que nos llevan a Saigón. A un orfanato enorme, como a doce kilómetros de la ciudad, con 1500 niños. Daba miedo el sitio, era de pesadilla. Los pobres chavales estaban mutilados, ciegos, deformes. Estuve allí un par de meses, y una noche nos sacan, a mí y a unos doce más. Nos meten en un autobús y nos dan paquetes de la Cruz Roja, una botellita de zumo, una bolsa de chuches. Y tú eres un crío, y lo único que piensas es «Dios, ¿qué es esto?». Total, que llegamos al aeropuerto. Nos dicen: subiros a ese avión. Una asociación de adopciones, una ONG católica, nos va a llevar a Inglaterra. Nadie te pregunta si quieres ir. Pero vas a ir, ya está decidido.
Un avión, tío. Imagínate. Y a mí que me acojonan los aviones. O sea, para mí un avión es lo que tira bombas del cielo. No quiero montarme en uno de esos… Dieciocho horas después, estoy en tierra inglesa. Hace frío. Niebla. Nunca había pasado frío. Y hay nieve. ¿Eso qué es? No tienes ni palabras… Y no puedes preguntarle a nadie. Así que pasas miedo.
Una mujer y su marido nos llevan con ellos. Dicen que ahora soy un niño inglés. Que «deje de hablar ese idioma». Eran unos hijos de puta sin corazón. Punto. Menos que humanos. No te digo sus nombres, que me ensucio la boca. Animales. Cabrones. Así se pudran.
A los siete años me recogieron los servicios sociales y me metieron en una residencia. Después, a los nueve, me acogió un matrimonio irlandés de cerca de Rotherham… Prefiero no decir dónde exactamente, son cosas privadas… Se ha dicho por ahí que me trataron mal. Mentira. Eran gente muy decente, pero no nos entendíamos. De adolescente me llevaba mal con ellos, me fui de casa a los dieciséis. No tengo nada en contra suya, en absoluto. Tenían sus limitaciones, como todo el mundo. No los culpo por no ser capaces de lidiar conmigo, estaba roto dentro. No se puede arreglar algo tan roto. Lo único que puedes hacer es aguantar. No, no me gustaría volver a verlos —de todas formas mi padre de acogida murió hace unos años—, pero les deseo una conciencia tranquila. Hicieron lo que pudieron, ¿me entiendes? Ya es algo. Y les debemos mi nombre. Francis Xavier Mulvey. Era el nombre de mi padre de acogida irlandés, que en paz descanse. Suena a boxeador, ¿no? Francis X. Mulvey. No mola tanto como Herol Graham, pero me gusta cómo suena. Ha ganado veintiocho combates, tío. Yo no he ganado uno en mi vida. Pero bueno, tengo esperanza. Y eso que soy pesimista.
Este no es el sitio para seguir con la historia de la infancia de Fran. Cuando lo conocí, nunca hablaba de ella directamente; es cierto que había pistas —para el que quisiera verlas—, pero a mí me sorprendió tanto la historia completa, cuando se reveló muchos años después, como a la mayoría de los lectores de periódicos sensacionalistas. En sus años de estudiante a Fran se le daba bien esconderse, incluso de quienes lo querían, tras un velo de ironía e indiferencia. No te lo tomabas a mal; en realidad hasta admirabas ese velo, teñido de su iridiscente magnetismo. Sí, veías que guardaba silencio cuando salía el tema de la familia, pero suponías que era porque no estaba escuchando, o no te había oído bien, o simplemente tenía otras cosas en la cabeza. En las conversaciones él hacía muchas preguntas, lo que siempre es un signo de que quien pregunta no quiere que le pregunten nada a él. Pero yo solo entendí esto a posteriori.
Lo recuerdo paseando por los fríos pasillos del edificio de Humanidades, o dormido en uno de los rincones de aquel inhóspito bloque de ladrillo. En la universidad había un ejército de estudiantes de la Irlanda rural matriculados en Ciencias Agrarias, y me sorprendió ver a Fran en una de sus discotecas. Tampoco es que se quedara mucho rato. Ya era guapo entonces, antes de alcanzar una belleza adulta; el tipo de adolescente canijo y besable, con pañuelo de organza andrajoso en las mañanas de invierno y sombrero a lo Judy Garland. No he visto en toda mi vida persona más delgada. Una patata frita tenía más grasa que él.
No es cierto, como se ha escrito, que de vez en cuando fuera a clase «con vestido». Todo eso vino después. Pero desde luego, su estilo era peculiar incluso entonces, entre los harapos de ropa vaquera y camisetas de estopilla sin cuello que llevábamos el común de los mortales. Sus dedos, largos y delgados, estaban todos cubiertos de anillos, el botín de las tiendas de segunda mano de la ciudad. Pasaba las páginas de un libro como si alguien lo estuviera mirando, cosa que era cierta la mayor parte del tiempo. Daba una sensación de madurez; sus ojos eran lagos helados. Recordaba a las iglesias en ruinas que se ven en el norte de muchos países, machacadas por la lluvia y el viento, pero todavía en pie. Tenía un trabajo a tiempo parcial de friegaplatos en el comedor. Lo veías a través de las rejas donde van los platos sucios, luciendo la única redecilla con lentejuelas jamás fabricada. No pensabas que los profesores, apenas conscientes de su existencia, algún día darían clases sobre su obra.
Era como si un dios burlón lo hubiera sacado directamente de La ópera de los tres centavos y lo hubiera plantado en medio de la Universidad Politécnica y de Agronomía de Stanton. En uno de sus artículos escribió que la importancia que se atribuye al éxito en nuestra sociedad es «embrutecedora y asesina», que «el artista tiene el DEBER de fracasar». Esto iba más allá de la típica logorrea de tontería universitaria que casi todos cacareábamos en aquellos tiempos de inocencia. Parecía que él lo decía en serio.
El que le vendía droga en esa época tenía una pregunta: «¿Ida y vuelta o solo ida? Tengo de las dos». De estudiante, Fran insistía en hacer solo excursiones cortitas. Era, de hecho, muy intolerante con el consumo de drogas por parte de otros, lo cual me parecía extraño. Rozaba el puritanismo si veía a una chavala de Humanidades dándole una calada a un porro en la Trampa. Incluso la borrachera, componente habitual de la mayoría de nuestras vidas (y de la suya), le hacía fruncir esos helados labios con desdén. Su actitud en las fiestas consistía en quedarse de pie en un rincón, observando desde las sombras mientras el olor a cerveza y moho santificaba las subsiguientes contorsiones. Me quedé atónito cuando me dijo que iba a misa todos los domingos. Supongo que no debería haberme extrañado.
De esa conversación, la primera que tuvimos, me acuerdo de la fecha, porque fue la tarde del Viernes Santo de 1982, que cayó en 9 de abril. Ese día sagrado tendía a desatar un pánico generalizado entre los estudiantes, ya que era una de las dos únicas ocasiones en todo el año en las que la Trampa, cuyo propietario era católico practicante, no abría o, al menos, cerraba pronto. Varios bares de la ciudad estaban cerrados por el mismo motivo. Otros no admitían estudiantes. La inquietud comenzaba con la Semana Santa, llegando a niveles de auténtica histeria a medida que se acercaba el Miércoles Santo. No iba a haber alcohol. ¿Qué íbamos a hacer? DIOS, NO IBA A HABER ALCOHOL. En el plano de la representación, Nuestro Señor estaba a punto de abandonar el mundo de los mortales, pero a nosotros nos preocupaban tragedias más inmediatas. La noche del Jueves Santo ya estabas dispuesto a sodomizar a cualquiera en toda la universidad a cambio de un pack de seis latas de Harp.
El procedimiento estándar consistía en hacer acopio de existencias y reunirse en el piso de alguien, en una de las muchas casas viejas y ruinosas que se habían dividido en habitaciones amuebladas para alojar a los estudiantes o a los (no del todo) desposeídos. Allí nos rodeaban los alaridos de Led Zeppelin y el rasgado papel de pared. Las lágrimas de Cristo salpicaban las ventanas tras las cuales los contribuyentes de algún condado rural habían concedido refugio a la brillante juventud. Una simpática estudiante de Contabilidad solía acabar llorando en el baño comunal, vomitando cual máquina tragaperras mientras le sujetaba el pelo un monstruo digno de Poe, que con su otra garra se iba abriendo camino hacia el interior de sus medias. Había estudiantes metidos en un armario, mordisqueándose bajo húmedos abrigos. Los calzoncillos arrugados del arrendatario o de algún primo suyo estaban tendidos junto a una estufa eléctrica. Algún cateto se metía en una pelea y lo acababan echando a patadas, pero a la hora volvía, suplicando perdón con la mirada, y la botella de vino barato que había robado de la tienda veinticuatro horas compraba su readmisión en el templo del placer.
Alaridos rebeldes, manoseos borrachos, conversaciones llorosas. Dedos en el cuarto trasero, entradas fallidas, «Paranoid» de Black Sabbath, pan duro en la tostadora al amanecer. Mi purgatorio serán mil años de Viernes Santo alrededor de 1982, apestando a patatas fritas, alfombra vieja, deseo sexual frustrado y sábanas de nailon sucias que un estudiante de Ciencias Agrarias había rociado con aftershave de la marca Brut. Las canciones tristes dicen mucho, como cantaba Elton John, pero no hay blues más desolador que un piso de estudiantes.
La primera vez que hablé con Fran fue en estas deprimentes circunstancias, envalentonado por una cerveza que había fingido disfrutar. Fran llevaba puesta una falda escocesa y unas gafas de sol con cristales escarlata. Un joven con falda ya era poco común en Luton: igual veías alguno el día de San Patricio, pero desde luego no con medias de red y un parasol, ambas piezas clave del conjunto de Fran. Llevaba un polo de los colores del equipo de fútbol italiano A. S. Roma, la única asociación deportiva por la que llegó a profesar simpatía. El eslogan que había cosido encima («¡arriba los romanos!») me pareció, o bien abiertamente provocativo, o bien una terrible falta de tacto en el contexto general del Viernes Santo.
—Maricón de mierda —observó un chaval, que luego sería asesor del Partido Laborista, al pasar por delante de él.
—Más quisieras —contestó Fran, apagando un cigarro con el pie en el suelo de linóleo. Di un paso adelante con dificultad.
—Soy Robbie —dije.
Asintió.
Esperé.
Levantó las lentes escarlata como con curiosidad. Supongo que no es posible que no pestañeara durante noventa segundos, pero esa es la impresión que me dio. Luego sacó de la bolsa tradicional que llevaba sobre la falda una botellita con un líquido transparente, la abrió sin romper el contacto visual, dio un largo trago de estibador, limpió el borde con la manga y me la ofreció sin sonreír. Di un sorbo. Por lo visto, se podía comprar quitapinturas con sabor a ginebra. Qué invento. Le arreé un buen trago.
La primera frase que pronunció entre dientes dirigiéndose a mí fue en gaélico: Labhair ach beagán agus abair go maith é, un proverbio que todos los alumnos de los Hermanos Cristianos irlandeses conocían. «Di poco y dilo bien.» Fue inteligente por su parte dirigirse a mí en gaélico, es como si hubiera captado una señal. A Fran siempre se le dieron bien los códigos y sondear a la gente, leerla. Le respondí en gaélico, lo que pareció abrirme las puertas de su club. Bajó la guardia un poco.
Entonces cambió a inglés, o a su propia versión del idioma. Esta fiesta era «un cubo de babas», declaró. El huésped era «un soplapollas»; los invitados, «lotería de saliva»; aguantarlos era «el equivalente emocional de un tirón en la ingle». La universidad a la que íbamos era «un nido de analfabetos», que formaba a «garrulos» para ser «asalariados» y «gasta-sofás». Ponerle una bomba aumentaría el cociente intelectual medio del condado de Bedfordshire en un porcentaje nada insignificante. La mayoría de los profesores merecían la vivisección, pero carecían del interés de un ratón de laboratorio, así que ¿para qué? Me sorprendió su acento, muy claramente de Yorkshire con un tinte de Connaught, en vez del tono de poeta aburrido que yo había imaginado. Fran sonaba como el hijo de un irlandés del condado de Mayo, lo cual en parte era, como descubrí más tarde. Su discurso estaba rociado con extraños solecismos, pero se entendía. Ese estudiante era un «puto toallita», y su novia, una «carapañuelo». Solo de verlos «se te cerraba el culo». El matón que estaba meando en el fregadero era el típico «Jerry Culo-Plancha», su forma de referirse a un chaval al que todavía le compra los vaqueros su madre. El problema de la mayoría de la gente era que «nunca se dan un toque», expresión que supuse que significaba que actuaban sin pensar. Me esforcé en parecer de lo más versado en la autollamada, aunque no sé si fui muy convincente.
Era difícil ocultar mi inquietud ante sus difamaciones de nuestros profesores y de la comunidad universitaria en general. A unos los acusaba de dipsomanía y de prácticas impuras; a otros, de sucumbir a una espantosa variedad de impulsos. Tal profesor era una «anguila sádica»; tal doctor, un «ganso culo gordo». A la decana de Humanidades, en realidad una bellísima persona, Fran la veía como «una piñata en potencia». El capellán católico era «requesón con patas», y su coadjutor, un «enano con zancos». Grande era la ira que Fran profesaba hacia el triunvirato de ancianos académicos que dirigían el Departamento de Religión Comparada. A saber, un ignorante lagrimoso aficionado a la autoflagelación, un cúmulo de mierda con orejas de burro y un devoto chupapollas. Sus niveles de asquerosidad, pereza y traición superaban con creces sus logros académicos. El escritor residente era «una rata con cuello alto»; el portero, «un troglodita desenterrado». A juzgar por sus impulsos lujuriosos, el profesor adjunto del Departamento de Arquitectura debía ser fiel seguidor de Frank Lloyd Wright, y cualquier ascensor en el que solo fuera el supervisor ético debía ser evitado a toda costa. Las lecturas obligatorias para los estudiantes de Literatura Inglesa no eran más que «una compilación de incoherencias seleccionadas por un comité de chimpancés degradados».
¿Yo boxeaba? ¿Por qué no? «Deberías.» Durante su adolescencia en Yorkshire, Fran tenía tres pósteres colgados en su cuarto: Jean Genet, Grace Kelly y Herol Graham. «Un chaval que destaca tiene que boxear», decía. «Con mis pintas en el norte, boxeas o te llueve mierda.» De pequeño había pasado muchas horas en el gimnasio de Brendan Ingle, en el distrito de Wincobank en Sheffield. «No tenía buenas manos. Pero me defendía, más o menos. No como Herol, claro. Tú pareces fuerte.»
Yo no «destacaba». Ni parecía fuerte. Pero es maravilloso que te ofrezcan un cumplido a modo de introducción, incluso si no te lo crees.
Ninguno de los dos pronunció una palabra sobre música aquella noche. Intercambiamos clichés y vacuidades sobre las primeras novelas de John Banville, cuya obra Fran consideraba importante porque en aquella época apenas asomaba a las listas de best sellers. A Anaïs Nin y Brendan Behan los mencionó con la misma piedad (al menos creo que fue piedad, podría haber sido embriaguez). Elias Canetti, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1981, era «pasable, si te gusta aburrirte». ¿Jane Austen? «No.» ¿Dickens? «Un pervertido.» ¿George Bernard Shaw? «Un párroco irritado.» Solo había un miembro de la familia Brontë que no te daba ganas de matarte: Branwell, el hermano borracho. ¿Sin duda yo conocía la obra de Czesław Miłosz? Era mentira, pero dije que sí. Habría sido difícil, en mi estado, pronunciar siquiera «Czesław Miłosz». Prueba la próxima vez que vayas hasta arriba.
Pronto empezó a recitar un prospecto que yo no había solicitado: la lista de autores que contaban con su visto bueno. Rimbaud, Verlaine, Kathy Acker (¿quién?), Kerouac, Neal Cassady, los poetas lakistas «excepto el falso de Billy Wordsworth». Elizabeth Bishop no estaba mal; «se había dado un toque». Keats y Camus eran un no parar. Pero Dylan Thomas era «una puta olla sopera» y estaba enormemente sobrevalorado; «no podía escribir “polla” en la puerta de un cagadero, desde luego no al primer intento». Una novela erótica barata llamada Damas calientes sobre losas frías era «la única novela estadounidense importante desde Hermosos y malditos». Prohibida en Inglaterra, por supuesto. La especialidad de Fran era alabar escritores prohibidos, porque sabía que no los habrías leído.
La verdad es que me pareció un poco decepcionante aquella noche; ridículo, algo predecible y buscando pelea, ni tan brillante ni tan oscuro como me lo había imaginado desde lejos. En «Subterranean Homesick Blues», Bob Dylan recomienda no seguir a líderes. Pero con dieciocho años, ¿quién quiere consejos? Y venga ya, no me juzgues. De joven, tú mismo serías presuntuoso de vez en cuando. Y si no, querías a alguien que lo era. No ya por algo tan simple como la atracción de opuestos; es más una cuestión de reconocimientos vislumbrados. La amistad es un diagrama de Venn, no una convivencia en el mismo espacio, y el filósofo Montaigne tenía razón: «Si tuviera que explicar por qué lo quería, puedo decir muy poco. Es porque él era él, y yo era yo».
No lo vi en dos semanas o así. De hecho, como no iba a clase, recuerdo haber pensado que igual había abandonado los estudios para planear la destrucción de la universidad con algún tipo de arma termonuclear. Me propuse estar atento por si aparecía. Hasta que a finales de abril lo divisé en una clase, solo, como era su costumbre, sentado en la última grada. Emitía leves risitas de incredulidad cuando desde la tarima se alegaba que las obras literarias de Gerard Manley Hopkins eran merecedoras de estudio y que su lectura resultaba placentera. Los estudiantes le dirigieron miradas fulminantes mientras él mascaba chicle sin inmutarse, como una estatua de la Isla de Pascua vestida de rosa chillón. A uno de ellos le dedicó el gesto de insulto con tintes sexuales que requiere el uso del dedo corazón de la mano derecha. Poco después vi que estaba fingiendo dormir, o durmiendo de verdad, con la frente apoyada sobre la mesa. Se me acercó cuando acabó la clase, y me sorprendió ver que llevaba una bolsa negra de basura de la que sacó una guitarra.
El profesor fue rebautizado, de forma algo injusta, como «Harry la Almorrana Parlante» antes de proceder al tema en cuestión. Se había estado aprendiendo unos cuantos riffs de los Stranglers, según me explicó con cierta reticencia. El instrumento era un bajo. Lo había encontrado en un contenedor en Gordon Street, por el centro. Era un Höfner Violin de los setenta, pintado de verde, blanco y dorado con espray de grafiti y de mala manera, de forma que entre los tres colores todavía asomaban aquí y allá pedazos negros. Le faltaban las pastillas originales y las cuerdas estaban tan separadas del diapasón que te hacías polvo la muñeca y los nudillos para mantener un si agudo. El pobre, parecía que lo habían usado para tirar una puerta abajo. Fran había robado unas cuerdas para ponérselas, pero no tenía ampli. ¿No sabría yo por casualidad dónde conseguir uno, barato?
La verdad es que me sentí tan orgulloso de que me hubiera considerado digno de preguntarme que me sonrojé hasta las encías. Es la única vez en mi vida que recuerdo haberme sonrojado. De vez en cuando, lo rememoro en sueños.
Daba la casualidad de que mi hermano Shay había abandonado un grupo hacía poco; es una larga historia que avergonzaría a varias personas si entrara en detalles aquí. Cogiendo polvo en el erial que era su cuarto había un amplificador Marshall JCM 800. Era del tamaño de una lavadora y concentraba todas las esperanzas de Shay, junto con cada céntimo que había conseguido ahorrar en diez meses con su trabajo a tiempo parcial limpiando los baños del aeropuerto de Luton. Tenía un título universitario de Inglés y Ciencias Políticas, pero no era eso lo que los empresarios de Bedforshire buscaban. Como tenía novia, no quería irse de la ciudad. Además, aunque lo negaba, entonces era muy de su casa. Nunca tocó bien el bajo, pero lo compensaba tocando alto, solución admirable si bien poco original.
No tenía nada con lo que negociar con Shay pero quería impresionar a Fran. Le pedí a mi hermano que me prestara el ampli, pero se negó firmemente porque, aunque ya no era más que un recordatorio silencioso de su horrible fracaso, no quería deshacerse de él. Me he fijado en que esta extraña cabezonería se da en muchas personas de ascendencia irlandesa. Nos gusta aferrarnos a las pruebas de que algo no funcionó: fotos de bodas, una medalla obtenida de milagro, un pasaporte.
Impertérrito, le pregunté si podía comprárselo a plazos semanales con intereses. Esto equivalía a pedirle prestado dinero a mi hermano para comprarle algo a mi hermano, algo que no necesitaba excepto para mejorar mi estatus: podría decirse que no era un modelo de progreso razonable ni cuerdo, pero en realidad, años después, en la era de la Crisis del Euro, la economía de toda Europa seguiría esta extraña lógica. Mi razonamiento era que si me saltaba una cerveza (o cuatro) un viernes por la noche en la Trampa, mi sacrificio daría sus frutos. Cuando Shay me preguntó qué pensaba entregarle como fianza, me quedé en blanco. No estaba muy seguro de lo que era una fianza, pero sospechaba que yo no tenía nada que pudiera cumplir esa función.
Shay señaló que, con las condiciones que yo tenía en mente, tardaría setenta y dos años en devolverle el préstamo, y que para entonces él planeaba estar muerto. El asunto se convirtió en una especie de competición, en una cuestión de orgullo e incluso de debate ideológico. Shay profesaba el trotskismo en aquella época, de forma ardiente, resentida y sin el menor interés por las realidades inherentes a la naturaleza humana; como todas las religiones deben profesarse. La propiedad era un robo; la República de los Trabajadores la aboliría. De cada cual según sus capacidades, ese era su credo, y a cada cual según sus necesidades. Pero cuando se usaban sus propios argumentos para pedirle prestado el ampli, se volvía más thatcheriano que el Daily Mail, con sus fieras reprimendas en defensa de la propiedad privada. «El puto ampli es mío, puto vago retrasado», rugía, y la vena de su frente palpitaba tiñéndose de un morado intenso. Peores eran las veces en que te rechazaba sin una palabra, indicando con un gesto que lo dejaras en paz, sin levantar la vista siquiera de su edición recopilatoria de los discursos de Lenin, mientras a ti te consumía la furia.
Nuestra lucha se prolongó durante dos duras semanas, para diversión de mi padre dublinés y desgracia de mi madre. Era la hija pequeña de un agricultor de la parte más bonita del condado de Clare, y las discusiones en casa la ponían nerviosa. Su familia era la más unida y agradable que he conocido nunca, dotada de esa cortesía sensible e inteligente que a veces tiene la gente de campo. A Shay y a mí nos importaba un bledo. Duro que seguíamos. Su forma de despertarme era cruel: se colaba en mi cuarto antes del amanecer, me colocaba los auriculares conectados al ampli sin que me despertara, y soltaba a todo trapo el brutal riff de «Smoke on the Water» de Deep Purple, huyendo antes de que yo pudiera recuperarme lo suficiente como para estrangularlo. Un día, años después, tuve el privilegio de conocer a Jon Lord, el incomparable teclista de los Purple, un Paderewski del órgano Hammond, y fue un honor estrechar la mano que había tocado el fascinante solo de blues de «Lazy». Pero en mi adolescencia yo me atenía a la opinión de mis contemporáneos: los de Deep Purple eran dinosaurios reumáticos que, recubiertos de una vanidad fangosa, se hundían hacia una merecida extinción. Acabarían en el círculo del infierno dedicado al solo de batería de veinte minutos, allá donde retozan las mulas y los simios. Shay insistía en que me equivocaba, que su fama sobreviviría al paso del tiempo. Se negaba a colaborar con ningún fan del punk y la New Wave. Eso ofendería a los señores oscuros del rock. Elvis Costello, a quien yo admiraba, «parecía un contable cumpliendo cuatro años de prisión por fraude». Siouxsie Sioux estaba «como una puta cabra». ¿Adam and the Ants? «Y una mierda.» Prestarme su ampli sería como darle una escopeta a un bebé. Las consecuencias podían ser terribles, letales incluso.
Cuando llegaba a casa tambaleándome después de una noche en la Trampa, me encontraba a Shay preparado para la ofensiva, con una táctica que consistía en adelantarse con un NO traicionero antes de que me hubiera dado tiempo a abrir la boca para reiterar mi petición. Él me acusaba de gorrón, y yo a él de contrarrevolucionario. Los rostros del Che y de Fidel lanzaban miradas severas desde la pared de su cuarto, por encima de su cuidada colección de maquetas Airfix de cazabombarderos y barcos de guerra. Pero en realidad, le decía yo para chincharlo, su corazoncito mercenario latía al ritmo del Sistema. «Cómeme los huevos», respondía él. El punto álgido de mi indignación llegó una inolvidable medianoche cuando, al borde de las lágrimas por haber fracasado en mi caza una vez más, me hinché de furia y vociferé: «¿Qué haría Nelson Mandela en tu lugar?». La humillación de sus carcajadas todavía duele.
Mi hermana Molly había fallecido de forma repentina unos años antes de estos acontecimientos, en un accidente en el barrio dublinés de Glasnevin, donde vivíamos en aquellos tiempos remotos. El conductor estaba borracho. Molly estaba cruzando la calle. Los regalos de su séptimo cumpleaños estaban escondidos en el armario de mi madre, y allí permanecieron muchos meses después del funeral porque nadie era capaz de tirarlos. Te puedes imaginar el dolor. No hay palabras para describirlo. Ver a una mujer abrazar el cuerpo de su hija de siete años por última vez, al padre arrodillado llorando al borde de una tumba, hace que te des cuenta de que algunas vidas se topan con una crueldad injusta que es imposible superar; solo cabe sobrevivir. Papá trabajaba en el hermoso zoo victoriano de Dublín y le encantaba su trabajo, pero ya no podía seguir allí. Durante un tiempo no fue capaz de salir de casa; no podía perdonar a la carretera, ni a la ciudad. Le salió un trabajo parecido en Inglaterra. Mi madre no estaba convencida, pero mi padre sentía que ahora Inglaterra era su única opción. El representante de su sindicato, organizado en ambas islas, le redactó una muy buena carta de recomendación, y nos fuimos. Los hermanos de Papá estaban en Inglaterra, y tres de las hermanas de mi madre. Todos menos dos de mis treinta primos nacieron allí. Mi madre, abrumada por el dolor y por un amor desgarrado y náufrago hacia mi padre, accedió a mudarse aunque lo temía. Molly, para mis padres, para mi hermano y para mí, no había desaparecido (¿cómo podía ser eso?); su presencia seguía flotando en el aire de nuestra vida familiar como el rocío sobre las manzanas en otoño. Apenas éramos capaces de pronunciar su nombre en voz alta. Pero su ausencia se sentaba con nosotros a cada comida, a cada celebración pequeña y grande, a cada silencio de domingo por la mañana o de la noche de Navidad. Mi hermana llovía sobre nuestras ventanas y crecía en la minutisa y la reina de los prados que mi padre había sembrado en el jardín de nuestro nuevo hogar. Mis padres sufrieron el peor dolor del mundo. Molly se les debía de aparecer en nuestros ojos.
Lo que voy a decir es ridículo, pero cierto. Una parte de aquella pelea nuestra por el ampli no tenía tanta gracia. El hijo menor suele ser el centrifugador de una familia, y Molly era una de esas niñas traviesas y objetivamente preciosas por las que sus hermanos, especialmente si son chicos, tienden a competir. Cada vez que Shay y yo teníamos peleas estúpidas —y las teníamos todo el tiempo—, yo sentía que seguíamos luchando por la aprobación de mi hermana, que uno de nosotros ganaría el premio y el otro quedaría humillado. Quizá era una forma de no olvidarla mientras aprendíamos a decirle adiós, cosa de la que me estaba dando cuenta el mes que conocí a Fran. Con esto, como con tantas otras cosas, su aparición en mi vida reveló lo que llevaba gestándose mucho tiempo.
Al final acabé mangando el dichoso trasto, una tarde lluviosa de domingo en la que Shay estaba de orador invitado con la rama estudiantil del Partido Socialista Obrero en la Universidad de Cambridge (ya, lo sé). Mientras ellos degustaban unos canapés empatizando con la clase obrera de El Salvador o aprobando resoluciones en las que pedían al presidente Reagan que, o sea, de verdad, dimitiera de una vez, el oxidado carrito de supermercado que yo había desenterrado de la caseta del jardín se alejaba de nuestra casa con su pesada carga. Como buen fan de Agatha Christie, yo había roto la ventana de la cocina para simular un robo, pero Shay no era tonto y no se dejó engañar. Los trotskistas pueden ser muy escépticos, incluso cuando todas las pruebas apuntan en una dirección clara; de ahí la historia del Partido Laborista británico en los años ochenta. Shay no me dirigió la palabra en casi dos meses y acabaría obteniendo su venganza quemando agujeros con un mechero en mis discos de los Buzzcocks. Al final conseguimos reconducir nuestra batalla hacia una especie de tregua jocosa, no sin cierto derramamiento de lágrimas. Shay emigró a Nueva Zelanda en 1991 y apenas viene a casa últimamente. Allí trabaja como investigador en el Consejo Nacional de Sindicatos, ha escrito discursos para la primera ministra Helen Clark y quiere presentarse a las elecciones el año que viene. Pero cada vez que yo escucho «Smoke on the Water», mi hermano está conmigo. El hombre más cariñoso y divertido que he tenido la suerte de conocer, y también uno de los más inteligentes. En su tarjeta de Navidad de hace dos años salía un bocadillo de la cuna del Niño Jesús donde ponía: «Deep Purple son la hostia, ladrón tory de mierda». Mi hija se llama Molly Shay por mi hermana y por mi hermano, cuyo aspecto íbero y altivo comparte, como mucha gente con sangre del oeste de Irlanda.
Perdón. Me estoy yendo del tema.
No sería justo acusar a Fran de hacerme creer que era un músico brillante. Pero por algún motivo, eso era lo que yo pensaba. Oscar Wilde escribió una vez: «He hecho música de mí mismo», y yo suponía que Fran estaba haciendo algo parecido, o intentándolo. Pero cuando revelé el ampli robado, se mostró más bien malhumorado, asustado ante el ineludible reto de crear. Se resistía a encontrar lo que llevaba tanto tiempo buscando, como suele pasar con la gente desesperante. Predecir el comportamiento de Fran era tan difícil como esculpir una estatua del cielo. Su instinto nunca era hacer lo obvio. En lugar de eso me dijo que últimamente estaba «punzadumbrado», adjetivo que se había inventado combinando «punzada» y «apesadumbrado». Había llegado a la conclusión de que el bajo no era su instrumento. Se iba a dar un toque al respecto.
Se deshizo del bajo, consiguió una copia barata de una Takeharu acústica y yo lancé el ampli al lago artificial del campus una noche, en un arrebato de culpa y miedo. Estaba convencido de que si intentaba venderlo me pillaría la policía, acabaría ante un tribunal y esto traería consigo la insoportable consecuencia de que, debido a mis antecedentes, no me dejarían entrar jamás en Estados Unidos. Fue Fran quien me lo dijo, y quien me ayudó a deshacerme del ampli. En esa época, emigrar era mi única ambición —bueno, la única que no me habría importado reconocer en público—. Así que teníamos que deshacernos de las pruebas de nuestro oscuro pasado criminal. La universidad fue demolida hace unos años, pero el lago sigue ahí, ahora en el centro de un frondoso parque empresarial. Me pregunto si alguna vez lo han vaciado. Quizá los arqueólogos del siglo veintisiete encuentren un amplificador en el lodo y se maravillen de los extraños ritos de aquellas gentes.
Hundido el ampli, Fran empezó a ofrecerme pedazos de sus letras, series desconectadas de tópicos rimbombantes y eufónicos que, para ser sincero, parecían sacados de mensajes publicitarios moñas. «Hope is a Breath Away», «Love is a Home». Compuestas con pasión, sin duda, pero de tinte más bien eurovisivo, carentes por completo del arrojo apasionado de un rebelde. En el mejor de los casos te las imaginabas con un acompañamiento de sintetizador interpretado apasionadamente por Rick Wakeman o por algún otro miembro de la Hermandad del Moog. Si te hubieras dedicado a la venta de pasta de dientes, seguros de vida o medicamentos para el colesterol, aquellas luminosas visiones de parejas corriendo de la mano por campos floridos bajo la lluvia habrían disparado tus predicciones de ingresos. A mí, en cualquier caso, me parecían vacías y de una falta de originalidad sorprendente, viniendo como venían de un joven que se había hecho él solito un piercing en el pezón y que afirmaba ser adicto a los tríos. Uno se preguntaba a quién estaba intentando impresionar. Puede que a sí mismo.
Mi opinión por aquel entonces era que en el mundo había un mar de canciones. Nosotros solo teníamos que ir meciéndonos en nuestra barca destartalada, sin rumbo fijo, pasándonoslo bien y pescando por el camino. En cualquier caso, nadie quiere temas originales de un músico callejero. Eso es como escuchar una canción compuesta por el hijo pequeño de un amigo: está bien, es admirable incluso, y si te piden que toques la pandereta, tú la tocas, pero en realidad preferirías a Stevie Wonder. Cuanto antes abandonara Fran lo que yo veía como una fase, mejor. Por supuesto, no se lo decía. Era mi amigo, así que yo escuchaba. Su boli perpetró nuevos derramamientos de vacíos soporíferos. Pero un día, algo pequeño e importante cambió. Una letra de Fran me hizo reír.
No era para nada Cole Porter, pero sí tenía algo. Llámalo alma, personalidad, identidad... Era como charlar con él en una parada de autobús, tenía una normalidad sardónica que me resultó agradable, y además adoptaba una cierta postura. Era Fran en verso, poco más. John Lennon decía que el secreto de componer canciones no es secreto en absoluto: di lo que piensas y luego ponle ritmo. Me leyó los versos y solté una risa.
Rang myself up.
But the answerphone threw me.
Telephone screamed.
I was pangsious and blue.
Mummy was out.
I was weird and self-conscious.
Rang myself up.
Beast who answered was you.
Me doy un toque
Y no contesta nadie.
Timbre chillón.
Punzadumbre, inquietud.
Mamá no está.
Yo me noto muy raro.
Me doy un toque
Y me contestas tú.
—¿De quién habla, Fran?
Me miró de forma extraña.
—A veces, Robert Goulding, tu superficialidad tiene profundidades ocultas. Ven —añadió, a modo de mandamiento—. Me Comprarás Patatas.
DOS
El edificio de Humanidades de la Politécnica, ya demolido hace tiempo, era un auténtico golpe bajo del modernismo sesentero. A algún arquitecto, que viviría en Perugia o en una rectoría reformada del centro de Inglaterra, se le había ocurrido que un bloque neoestalinista era el lugar ideal para hacer brotar la creatividad de los jóvenes. El interior estaba salpicado de esculturas abstractas de una brutalidad aterradora y repulsiva, donde los estudiantes colgaban gorros y abrigos. Los ascensores no funcionaban. Las cisternas, muy de vez en cuando. No me cabe duda de que ganaría muchos premios. El nombre con el que Fran rebautizó el campus —«el Aeropuerto de Bucarest»— te ayudará a hacerte una idea del ambiente.
En la novena planta del edificio de Humanidades se encontraba el Departamento de Ética, Religión Comparada y Teología, lugar poco concurrido por razones obvias. Las bolas de pelusa que recorrían el descansillo eran prácticamente sus únicas moradoras, con la excepción puntual de algún estudiante con ganas de darle la lata a Dios (cada vez menos numerosos ya por aquella época) y de parejas que no tenían otro lugar para sus ardorosas citas clandestinas que aquellos pasillos cubiertos de pósteres de papas, del David de Miguel Ángel y de la inspiradora silueta de Juan Salvador Gaviota.
El lector pío conocerá las estaciones del vía crucis: una serie de representaciones, esculpidas o pintadas, de las últimas horas de Nuestro Salvador en la Tierra a través de catorce momentos clave. Siento decir que el alumnado había cometido el sacrilegio de apropiarse de la terminología de las estaciones como eufemismos de su argot erótico. En novenés, «la primera estación» equivalía a beso con lengua cogidos de la mano. La llegada a la quinta conllevaba estimulación manual por encima de la ropa interior (preferiblemente la del otro). La sexta suponía el descenso de cremallera o bragas. En la séptima no quiero entrar. Alcanzar la octava significaba que habías convencido a tu co-conspirador de un consagrado precepto bíblico: es mejor dar que recibir. Los afortunados que pasaban de la novena se sentían profundamente en deuda con el Creador. No es que yo llegase nunca tan lejos. En aquel peregrinaje me quedaría en un cuatro, como mucho. La única persona con la que me había acostado era yo mismo. Y sospechaba que era mejor que fuéramos solo amigos, pero nos estaba costando trabajo dejarlo.
Había una vista casi impresionante de la fábrica de automóviles desde las ventanas del descansillo, que ocupaban toda la pared y no se habían lavado desde el día que se instalaron. En el exterior, estaban moteadas con asteriscos de guano; en el interior, con grafitis obscenos: blasfemias, juramentos, difamaciones de inocentes, dibujos impúdicos, fanfarronadas conmemorativas. Más allá de la ciudad se veían los túneles de cultivo de champiñones, el aeropuerto y el polígono industrial donde la mayoría de mis amigos del colegio ya estaban trabajando o empujando carritos de bebés. No era una vista que lo dejase a uno para muchos hosannas. Pero si estabas dispuesto a tolerar los gemidos, las visiones fugaces de extremidades entrelazadas en los rincones, los variados chasquidos de babas y chupeteos ecuménicos, toda aquella cosquilleante orquesta de erogeneidad adolescente, entonces la planta 9 era un refugio aceptable.
Fran y yo empezamos a ir allí en los descansos entre clases, armados con nuestras guitarras y mi mugriento ejemplar del Monster Chord-book de Bert Weedon, Fran con sus cuadernos de letras. Para entonces había pocas escalas mayores en las que no pudiera manejarme, con la posible excepción de si bemol. Sol, do y re son buenas tonalidades para los guitarristas principiantes: sus progresiones armónicas son fáciles; las relativas menores, asequibles; y las dominantes y subdominantes están al alcance de cualquier ser humano dotado de una habilidad motriz media. Además, se pueden adornar con algún fraseo de blues o una sexta de jazz chula a medida que los dedos se van acostumbrando. Si bemol es una pesadilla: te lleva a un re sostenido o a usar cejilla, que a mí siempre se me olvidaba o perdía misteriosamente, a menudo porque me la robaba Shay. El tono natural de Fran era si bemol.
Como barítono se sentía inseguro, como si estuviese pidiendo perdón por intentarlo. No tenía mucha potencia; eso vendría después. Pero sí una combinación de tosquedad y renuencia que yo no le había oído nunca a nadie, salvo quizá en las primeras grabaciones de Aretha Franklin para Atlantic Records, una colección de las cuales mi padre había recibido con cierta decepción a cambio de sus cupones del supermercado. Los devotos iban y venían, y cada vez más a menudo se quedaban, mientras Fran paseaba por el deprimente pasillo que daba al aparcamiento del Departamento de Ciencias, agitando el puño en dirección al lago y al recién construido gimnasio de estudiantes («las Torres de Amianto») como si le molestara la mera existencia de ambos. Temblaba al cantar. Agarraba el aire con las manos. Se pasaba los dedos por el flequillo cual provocativa fulana. Yo no sabía que una noche iba a verlo en el escenario del Hollywood Bowl, de rodillas como James Brown, suplicando a los focos, mientras mis dedos se deslizaban frenéticamente por el infinito mástil de mi guitarra y el público coreaba su nombre en ensordecedor unísono. Querían que revoleara el micro por el cable cual lazo de vaquero, que lo hiciera gritar, que reventara una pandereta contra el suelo. Todo esto iba a pasar. Pero aún no. Fran tenía dieciocho años y unos meses cuando cantó por primera vez en mi presencia. Curiosamente, el momento no se me grabó a fuego en la memoria. Lo que sí recuerdo es mi deseo de que cantara como un héroe. Y vaya si lo hizo. Sí, Fran siempre tuvo buena voz; simplemente tardó un tiempo en encontrarla.
DE LA ÚLTIMA ENTREVISTA DE FRAN