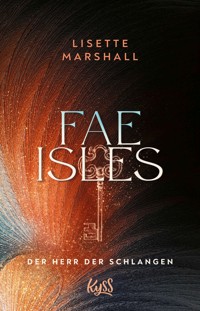Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TBR Editorial
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: TBR
- Sprache: Spanisch
Le llaman la Muerte Silenciosa, porque mata sin hacer ruido y no deja a nadie capaz de hablar a su paso... Cuando el Fae asesino más mortífero del imperio la sorprende usando magia prohibida, Emelin cree que ha llegado su hora. Su inhumanamente bello captor le perdona la vida, pero se la lleva al único lugar del que ningún mortal regresa jamás: la traicionera Corte Carmesí, donde la Madre de los Fae ha gobernado sin oposición durante décadas. Se supone que la Muerte Silenciosa es el leal servidor de la Madre, su guerrero invencible, su despiadado asesino. Pero está jugando su propio juego en la sombra, y necesita la magia de Emelin para ganarlo. Si ella acepta trabajar con él, podría liberar a toda la humanidad. ¿Pero puede confiar en un Fae con las manos manchadas de sangre? Y, cuando sus ojos oscuros revelan destellos del corazón que se esconde tras su máscara de asesino..., ¿podrá confiar en sí misma?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 650
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Capítulo 1
Definitivamente, no era buena idea mezclar vino con números y gritos distantes.
Gemí, me froté los ojos e intenté sumar de nuevo las cifras que se amontonaban ante mis ojos. Lo único que me quedaba por hacer esa mañana era rematar las cuentas del mes: en cuanto acabara las tres últimas páginas de compras de pigmentos y lienzos, podría rematar al fin el vestido que estaba haciéndome para ir a la fiesta de la Victoria aquella noche. Me relamí, pensando en el festín que encontraría en la plaza del pueblo: largas mesas llenas de fuentes de cordero asado, queso de cabra fundido y los famosos higos con miel de Nettie.
Solo me quedaban tres o cuatro sumas más, pero me habría resultado mucho más fácil resolverlas si no se me hubiera ido la mano con el vino la noche anterior, durante los preparativos del festival. O si no me llegaran las voces de mis padres desde su habitación, lo bastante altas para indicar que estaban enzarzados en una bronca de las fuertes.
Qué poco había durado el ambiente festivo...
Mascullé una maldición mientras agarraba un trozo de papel y escribía el total de una de las columnas. Aquello tenía que estar mal: mi padre, prudente hasta la tacañería, no podía haber gastado el doble de sus ingresos mensuales en barniz. Debía de haber puesto mal una coma en algún sitio...
El inconfundible rumor de los sollozos de mi madre resonó a través de las paredes y las vigas del techo.
−Por el amor de los dioses −refunfuñé, alejándome del escritorio.
Bastante malo era seguir trabajando para mis padres a una edad en la que me habría gustado estar muy lejos de aquella isla, como para que me interrumpieran con sus dramas continuos... Tenía mejores cosas que hacer.
Por ejemplo, dar los últimos retoques al bordado de mi vestido nuevo. Con un poco de suerte, mis padres se cansarían pronto de discutir y saldrían a la calle, y yo aprovecharía para acabar las cuentas antes de marcharme también.
Me escabullí del despacho y atravesé el amplio taller de mi padre. Allí se oía aún mejor a mi madre, que se quejaba a voz en grito de los vecinos, de lo decepcionada que estaba y de...
Incluso a través de las paredes pude reconocer mi nombre.
Me quedé inmóvil a mitad del paso y contuve el aliento para escuchar mejor. ¿Qué narices les había hecho ahora? ¿Estaría la gente volviendo a chismorrear sobre los seis meses que me había pasado en Ildhelm? ¿O se estaría quejando mi madre de mi falta de pretendientes? Últimamente, los dos discutían mucho sobre ese tema.
«Ulda ya va por su segundo embarazo y es más joven que tú», me había soltado mi madre el día anterior con una mueca de disgusto.
«¿Habría hablado alguien con ellos para pedir mi mano?», me pregunté.
Con el corazón en un puño, me acerqué a la puerta del taller y la entreabrí para oírlos mejor.
−¡Te digo que no podemos correr ese riesgo! −chilló mi padre desde el piso de arriba, recorriendo la sala a grandes zancadas. Conocía bien esas pisadas, y sabía que no solían traer nada bueno−. Othmar lleva décadas estudiando magia. Si Em mete la pata, por poco que sea...
−¡Hace meses que no mete la pata! ¡Años!
−¡Tú no tuviste que explicarle a Matilda por qué su aprendiz comenzó a quemar vestidos de pronto!
Se me encogió el corazón. Dos años después, seguía sintiendo la misma punzada de vergüenza, fracaso y culpa cada vez que pensaba en aquel desastre. Si mis padres temían que metiera la pata de nuevo delante de los visitantes de alta alcurnia que iban a asistir al festival...
¿Qué pretendían hacer? ¿Prohibirme salir?
−¡Vale, pues yo misma le explicaré la situación a ese tal Othmar! −estalló mi madre.
Ajá: habían empezado a discutir porque ella no quería dejarme encerrada en casa.
−¡No puedes decirle nada! −se desgañitó mi padre, dando tal portazo que las paredes se estremecieron.
Oí más pasos fuertes, y luego una carcajada amarga.
−Othmar me ha dejado caer varias veces que tal vez me encargue retratos para la galería de la academia −explicó−. ¡La galería de la academia! Si se entera de que mi hija es... es...
Me tensé, a la espera de sus siguientes palabras, pero mi padre dejó la frase en el aire.
Aun así, podía suponer su final: «... es un desastre andante, con esa chispa de magia que debería haber desaparecido de la familia hace generaciones». Mi padre nunca me había dicho esas palabras en voz alta, pero no me costaba nada leerlas en sus ojos.
−Si vuelve a hacer una de las suyas, podemos perder muchísimo dinero −prosiguió mi padre en un tono más bajo, casi implorante−. No se trata solo de Othmar... ¿Recuerdas a ese senador de la Ciudad Blanca? Me he enterado de que está buscando a alguien que haga un retrato de su familia, y ya sabes lo que opinan de la magia allí...
−¡Pero no puedes prohibirle que vaya al festival, Valter! ¡Va a ser la celebración de la década!
Tragué saliva, con el estómago revuelto por la ansiedad. Más bien, iba a ser la celebración del siglo. Después de ciento treinta años de tributos obligatorios, la isla de Cathra al fin había encontrado la manera de plantarse ante nuestros gobernantes. La expedición de científicos y senadores de la capital no iba a acudir para visitar sin más aquella islita dejada de la mano de los dioses y para comer cordero asado. Venían para ver con sus propios ojos la barrera de hierro que rodeaba las playas, y evaluar si podrían usar el mismo método para mantener a los Fae alejados de sus costas.
Y, de paso, para encargar retratos a Valter de Cathra. Al menos, si su desastrosa hija no lo dejaba en evidencia y lo echaba todo a perder.
−Ya −gruñó mi padre−. Pero, si la dejamos ir y luego destruye las mesas del festín por accidente, tampoco creo que se lo pase muy bien, ¿verdad?
Cerré los ojos y me apoyé en la pared enlucida, deseando que ella replicara algo razonable. «Vamos, madre», pensé. «No es tan difícil callarle la boca. Por ejemplo, le puedes decir algo así: “No hables de nuestra hija como si fuera una niña pequeña y caprichosa. Es una adulta, por el amor de los dioses; no puedes prohibirle cosas, a menos que la amenaces con bajarle el sueldo. Lleva semanas preparándose para las fiestas, igual que todos los demás, y sería injusto impedir que se divierta justo cuando acaba de terminar su vestido nuevo, ¿no?”».
En vez de eso, exclamó:
−¿Pero qué van a decir los vecinos si no aparece por allí, Valter?
Los vecinos.
Por supuesto.
Hacía diez años, habría subido las escaleras como una loca y me habría puesto a gritar. Hacía cinco, les habría suplicado que fueran razonables. Pero mi experiencia de veinte años en aquella familia me había enseñado que gritar solo haría que fueran más estrictos conmigo, y que mis súplicas se encontrarían con un muro de irritación.
Apreté los puños y traté de calmar mi estómago revuelto, olvidándome de las cuentas que tenía que acabar.
−¡Me dan igual los malditos vecinos! −estalló mi padre en la planta de arriba−. ¿Acaso son sus encargos los que nos darán de comer el año que viene?
−No serás tú quien se vea obligado a oír sus habladurías durante los próximos seis meses...
−¿Sus habladurías? ¿Crees que eso es lo peor que podría pasarnos?
Mi madre soltó una carcajada chillona.
−¡Si Em no va, la gente hablará sí o sí! Sin embargo, las posibilidades de que haga algo sin querer son...
−¡Me dan igual lo ínfimas que sean! −berreó mi padre, tan alto como para que lo oyeran los vecinos. Me pregunté si sería consciente de eso−. ¡Existen, y con eso me basta!
Se hizo un silencio tenso. Me los imaginé yendo de un lado a otro de la habitación: mi padre, nervioso y alterado; mi madre, adusta y silenciosa. De pronto, volvieron a hablar, ahora tan bajo que no pude entenderlos.
Salí del taller con sigilo y me dirigí a la cocina. Se me habían quitado las ganas de ir al festival. Apoyé la mejilla en la ventana para atisbar los pinos de la plaza del pueblo, decorados con guirnaldas, farolillos y alguna que otra pancarta. Un profundo desánimo se apoderó de mí, tan intenso que ni siquiera el sol resplandeciente podía disiparlo.
Había sido una ingenua. Tendría que haber sabido que aquello ocurriría; que mis padres jamás olvidarían el fallo que yo había cometido dos años atrás.
Me pregunté por milésima vez si habría hecho bien en regresar a Cathra. Quizá habría sido mejor dejarlo todo atrás: mi casa, la señora Matilda, toda la gente que conocía... ¿Pero adónde podría haber ido, con solo dieciocho años y nada de dinero?
−¡Emelin! −exclamó mi padre desde el piso de arriba.
Me había llamado por mi nombre completo, otra cosa que tampoco prometía nada bueno.
Me esforcé por tragarme mi amargura y le contesté en el mismo tono:
−¡Dime, padre!
−Haz el favor de venir un momento.
Como una acusada a punto de recibir su sentencia, me armé de valor y subí las escaleras. Me pregunté si sería mejor fingir que no me había enterado de su discusión. Si mis padres se paraban a pensarlo, se darían cuenta de que era imposible que no los hubiera oído. Pero mis padres no siempre se paraban a pensar las cosas, sobre todo en lo tocante a mí.
Al entrar en su cuarto, vi a mi madre apoyada en el armario. Llevaba puesto el vestido de flores que yo le había hecho hacía unos meses, y sus labios apretados no presagiaban nada bueno. Mi padre paseaba una y otra vez entre la cama y el balcón, con las mejillas demasiado rojas y los labios demasiado blancos.
−Em, tu madre y yo hemos estado pensando en la celebración.
«Así que habéis estado pensando... Qué curioso, yo suelo estar más callada cuando pienso», me hubiera gustado decir. Pero responder de forma sarcástica solo me serviría para eliminar cualquier atisbo de benevolencia que pudiera quedar en mi padre y, posiblemente, con la mitad de mi paga del mes.
Y, si quería marcharme de allí, necesitaba ese dinero, por poco que fuera.
Así que me mordí la lengua.
−¿Qué ocurre? −respondí.
Mi padre se enredó en una respuesta salpicada de mentiras y verdades a medias, intercaladas con alguna que otra confesión sincera: que si le preocupaba que mi reputación se resintiera si sucedía algo durante la fiesta, que no quería estropearle las festividades a todo el mundo, que la presencia de los ilustres visitantes de la Ciudad Blanca nos ponía a todos en un compromiso... Pero que, al mismo tiempo, no podían retenerme en casa si yo me empeñaba en salir y que, además, si no iba, a la gente le extrañaría mi ausencia.
−¿Tú qué quieres hacer, Em? −remachó.
¿Que qué quería hacer yo? Era una pregunta traicionera. Lo que quería hacer era ponerme como una cuba en aquella maldita fiesta. Ponerme el vestido que había cosido con mis propias manos, zamparme toda la comida que había preparado y oír cómo las comadres del pueblo alababan las guirnaldas que había cosido.
Pero esa no era la respuesta correcta.
Después de veinte años en aquella casa, esa lección me había quedado clara: cuando me preguntaban mi opinión, nunca era para conocerla, sino para evaluar lo buena hija que era. Por lo general, si respondía de forma sincera, fallaba la prueba. Y mi fracaso conllevaba días de silencios cortantes y respuestas secas (o, en el peor de los casos, una nueva rebaja en el miserable sueldo que me asignaba mi padre por ayudarlo en el taller).
El problema era que yo rara vez sabía cuál era la respuesta correcta..., si es que existía.
Para mi padre, en ese momento, la respuesta correcta era que estaba dispuesta a quedarme en casa para no poner en peligro la celebración de la Victoria. Para mi madre, sin embargo, era que no estaba dispuesta a perderme la celebración por nada del mundo, pero que tendría muchísimo cuidado de no manipular los colores ni dar ninguna razón a los invitados para verme como nada más que una muchacha común y corriente. Dijera lo que dijera, iba a disgustar a alguien, y ese alguien se encargaría de dejarlo bien claro.
Reflexioné un momento. Podía correr el riesgo de ir; acercarme a las festividades y tener mucho cuidado de mantenerme alejada de cualquier color con el que pudiera cometer un desliz. Pero mi padre no me quitaría los ojos de encima, y si tenía algún problema, por pequeño que fuera...
Ni siquiera quería imaginarme esa posibilidad. Ya había visto cómo se había puesto después de mi regreso de Ildhelm, y esto sería cien veces peor.
Pero, si no iba, mi madre nos machacaría durante semanas con las habladurías de las vecinas, nos informaría de cada comentario malicioso y de cada mirada de soslayo y, por si fuera poco, se haría la víctima.
A estas alturas, ya me importaba un rábano aquella condenada fiesta. Lo único que quería era salir de aquel aprieto.
−¿Y si les decís que no he podido ir porque aún no he terminado mis tareas? −me oí decir con voz monótona−. Así aprovecho para adelantar trabajo... Y de ese modo podré tomarme mañana el día libre, después de todo el jaleo.
Los vecinos hablarían de todas formas, era obvio; pero, al menos, no lo harían sobre la incapacidad de mi madre para controlar mi comportamiento. Solo cotillearían sobre mí, y eso ya lo hacían desde mi apresurado regreso de Ildhelm, de todos modos.
A mi madre se le iluminó la cara.
−Bueno... Si no te importa contar una mentirijilla, Em...
Les aseguré que no me importaba, y ellos decidieron creerme. Diez minutos después, habían salido a la calle y se dirigían al bullicio de voces que sonaba a tres calles de nuestra casa.
Y yo me quedé en la silenciosa casa, maldiciéndome a mí misma y a aquellos estúpidos poderes que jamás había elegido poseer.
Recogí la colada, limpié la cocina, volví a ordenar los pinceles de mi padre, recogí sus mandiles, recoloqué los bocetos y los estudios que había tirado por ahí y organicé sus tintas y pigmentos.
Apenas era mediodía cuando acabé todas mis tareas. A lo lejos se oían música, brindis y palmadas. Incluso a esa distancia, distinguía sin dificultad la mayoría de las voces; a esas alturas de mi vida, podría identificar a cada uno de los doscientos habitantes de la isla solo con oírlos susurrar.
No parecía que a nadie le importara lo más mínimo mi ausencia..., si es que la habían advertido, siquiera.
Lo cual quería decir que mis padres estarían contentos. Por una vez, había acertado. Aun así, me senté en la cocina, enfurruñada como una niña chica, pensando que nadie se había molestado en pasarse a verme para llevarme un trozo del pastel de miel que yo misma había hecho. Por más que estuviera ocupada con mis tareas, se les podría haber ocurrido que tenía que tomarme un descanso de vez en cuando, ¿no?
Pensar en el pastel me dio hambre, así que rebusqué en las cestas y las cajas de la despensa y encontré un puñado de higos frescos, unas cuantas aceitunas y algo de pan un poco duro. No era mucho, pero podría haber sido peor. El año anterior, entre las malas cosechas y la subida de los tributos anuales, habíamos tenido que sobrevivir con bastante menos.
Salí al jardín de la parte trasera y busqué una zona en la que me diera la luz del sol, pero que quedara oculta a la mirada de los transeúntes. Empecé a comerme el pan, tratando de ignorar los gritos y los cánticos que sonaban a unos cientos de metros. Me parecía increíble pensar que nuestro pueblo nunca volvería a pagar tributos; que se habían acabado las visitas de las patrullas aladas a la plaza central, para exigirnos dinero y alimentos en nombre de la Madre de todos los Fae. Que, de ahí en adelante, podríamos quedarnos con todos los frutos y los cereales que cosecháramos, sin preocuparnos por guardar la mitad en nuestros cobertizos y sótanos hasta que los Fae acudieran a recogerlos.
Me parecía tan increíble que no me lo acababa de creer.
Quizá me lo habría creído si hubiera estado en la plaza, bebiendo y bailando con el resto de la gente del pueblo. Pero estaba allí metida como un bicho raro, merendando agua tibia y pan duro.
Solté una palabrota. Tendría que haber contestado a mis padres lo que de verdad quería hacer y mandar al diablo sus miradas frías y sus recortes de sueldo.
Pero, si aparecía ahora por allí diciendo que ya había terminado mis tareas, no haría más que empeorar las cosas. Si a mi padre lo enfadaban las réplicas sarcásticas, las sorpresas desagradables lo ponían furioso. Lo mejor sería resignarme, y esperar que, al menos, me llevaran alguna sobra de cordero asado del banquete.
¿Con qué podría entretenerme ahora?
Por un momento me planteé ponerme a coser, pero pensar en el vestido que tenía casi terminado en la planta de arriba me arruinaba incluso el sencillo placer de la costura. Ya lo acabaría más tarde, cuando la idea no me amargase tanto. Ahora era mejor que me encargara de las tareas que menos me gustaban; al fin y al cabo, mi día ya no podía ir a peor.
A por las pinturas, entonces. Nos estábamos quedando sin rojo; seguro que mi padre agradecería que repusiera sus existencias.
Recogí los materiales de manera automática: delantal y guantes, cinabrio y huevo, moleta de cristal y espátula. Al menos, pulverizar minerales no era una tarea que requiriera mucho esfuerzo mental. Podría centrarme en aquel sencillo trabajo durante unos momentos y moler cada grano de cinabrio hasta obtener una cucharada de polvo de bermellón tan fino que ni siquiera mi padre le pondría pegas. Casqué el huevo, añadí parte de la clara al polvo y lo mezclé hasta lograr una pasta espesa. Unas gotitas de agua y un poco más de...
Terminé la tarea en un abrir y cerrar de ojos. Cuando recogí con la espátula la pintura de color rojo sangre para introducirla en su tarro, la fiesta continuaba y no había indicios de que fuera a terminar pronto.
Eché un vistazo a los demás colores, pero aún teníamos reservas de todos. No tenía sentido preparar pintura con tanta antelación; si lo hacía, probablemente terminara por echarse a perder.
Quizá podría seguir recogiendo el piso de arriba... O salir a hurtadillas y zambullirme en el brillante azul del mar, en vez de perder el tiempo miserablemente. Solo tenía que asegurarme de que no me veía nadie, no fuera a ser que me culparan de desatender mis labores.
Me quité los guantes y el delantal. De proto, me quedé paralizada.
Mierda.
De algún modo, una mancha de pintura roja había conseguido traspasar el resistente lino de mi delantal y había manchado la parte delantera de mi ropa. Contemplé la tela blanca, con aquel borrón de un rojo tan sangriento como si acabara de matar a alguien. De hecho, mientras observaba aquella mancha en la túnica que mi madre me había comprado hacia poco en Rhudak, sentí una oleada de furia asesina.
Mi madre se iba a poner furiosa cuando llegara a casa y viera la túnica arruinada. Me echaría la bronca por ponerme ropa nueva para trabajar en el taller, y lo peor era que tendría razón. Los puntos que me había ganado al resolver el dilema de mi asistencia al festival se esfumarían antes de que pudiera disculparme por aquella metedura de pata.
Mierda, mierda, mierda.
Cerré los ojos e intenté tranquilizarme. Tenía que abordar aquel nuevo percance con lógica y madurez. Ya no era una niña a la que su madre pudiera mandar a la cama sin cenar; los tiempos en los que me zurraba con el sacudidor de mimbre se habían acabado. No tenía por qué asustarme. Era una mujer adulta. Si estaba allí era porque trabajaba para mi padre −y también porque no tenía otro lugar al que ir, de acuerdo−, y lo peor que podía hacerme mi madre era...
Bueno, lo peor que podía hacer era obligarme a que pagara la maldita túnica.
¿Lo haría? Me la había regalado, así que en teoría era mía. Pero la había comprado para que pudiera ponerme algo decente cuando vinieran los clientes ricos de mi padre, de modo que ahora podría alegar que tendría que comprarme otra.
Me quedé de pie en mitad del taller, con la mente en blanco. ¿Y si le decía a mi madre que había pensado comprarme otra túnica, antes de que viera la mancha? Quizá valiera la pena gastar algunas monedas, si eso me servía para evitar la inevitable discusión y el silencio cortante que sin duda seguiría.
¿Pero y mis ahorros...?
Maldije para mis adentros. Una vez más, me había puesto una zancadilla a mí misma. Y yo que me las prometía tan felices... Con la barrera contra los Fae al fin en su sitio, y con unos cuantos clientes nuevos y adinerados para mi padre, había supuesto que volveríamos a ser una familia tranquila y feliz, al menos por un tiempo. La misma familia que éramos antes de que yo empezara a meter la pata, cuando mis padres y yo aún podíamos fingir que no existía mi magia, esa herencia odiosa que estaba latente en la familia de mi madre desde hacía generaciones.
Pero ahora había vuelto a armar una buena, y ni siquiera en algo relacionado con la magia.
¿Cuánto habría costado aquella maldita túnica? Teniendo en cuenta la calidad del lino y el corte impecable, como mínimo serían dos meses de mi salario. Se me secó la boca solo de pensarlo. Dos meses de trabajo a la basura, y todo por un descuido tonto. ¿Podría limpiar la mancha? No, me respondí: después de tantos años en el taller de un pintor, sabía de sobra que no había cantidad de vinagre capaz de borrar ese rojo reluciente de una superficie tan clara. El único remedio era...
Tragué saliva. El único remedio a mi disposición era algo que me habían prohibido hacer por activa y por pasiva. Lo mismo por lo que habían vetado mi asistencia a la plaza del pueblo hasta que todos los visitantes estuvieran bien lejos de nuestra isla.
Aun así, no podía quitármelo de la cabeza: podía extraer el color de la mancha.
Era una idea muy peligrosa..., pero me ahorraría mucho dinero y reprimendas.
Llevada por un arrebato extraño en mí, eché a andar hacia la puerta trasera sin pararme a pensar. Hiciera lo que hiciera, mis padres siempre supondrían que la magia se me iba a escapar en cualquier momento, así que más me valía utilizarla por una vez. Si tenía cuidado de que nadie me viera y no destruía nada de valor, ¿qué daño podía hacer?
Respiré hondo. Al infierno con todo.
Salí al jardín. De ninguna forma podía usar magia roja dentro de la casa, y a esa hora no iba a pasar nadie por el callejón al que daba nuestra parte trasera. Examiné el jardín en busca de algo que pudiera utilizar sin consecuencias: los cactus de mi madre, no; el pequeño cobertizo de herramientas, tampoco... Pero las macetas de barro que había en la esquina sí que podían servirme.
Detrás de mí, un coro de voces estruendosas entonaba en la plaza una balada triunfal sobre una de las raras victorias de la humanidad durante la Guerra. Ningún habitante del pueblo podía sospechar que, a unos metros de distancia, una veinteañera flacucha se disponía a desplegar un poder extrañamente similar a la magia de los odiados Fae.
Me planté en el umbral de la puerta y acaricié con la mano izquierda la mancha roja que se extendía por mi vientre y mi cadera, disfrutando del tacto firme del lino. De la punta de mis dedos brotó un cosquilleo que me recorrió el brazo: la magia estaba despertando en mi interior.
Rojo para destruir.
Apunté con la mano derecha la maceta de barro más cercana y dejé que el rojo de la mancha me traspasara. Bajo mis dedos, la pintura empezó a desvanecerse, mientras la maceta salía despedida en mil pedazos como si la hubiera golpeado con un martillo.
Ufff.
Quizá se me hubiera ido la mano.
Contuve el impulso de maldecir en voz alta. ¿Por qué me salía todo mal? En todo caso, tenía que asegurarme de que el rojo de la mancha se había borrado del todo. Un rosa apagado, por tenue que fuera, se restablecería en cuestión de horas hasta volver a ser rojo, dejando en evidencia mi delito. Solo las superficies cuyo color se había agotado por completo permanecían blancas para siempre, que era lo que yo necesitaba en ese momento.
Apunté hacia otra maceta y traté de exprimir un poco más el poder destructivo de la mancha, pero mi objetivo ni se inmutó. Perfecto: el color se había agotado. Ahora solo me quedaba arreglar la primera maceta antes de que alguien descubriera lo que había ocurrido.
Subí corriendo las escaleras y busqué un retal de lino de color azul intenso que tenía guardado para otro vestido. Podría valerme. Si no utilizaba todo el color, para el día siguiente se habría restaurado; solo tenía que esconderlo bien hasta entonces. Y hacía años que mis padres no entraban en mi habitación... ¿Qué podía salir mal?
Regresé corriendo abajo, con el retal entre las manos. Me arrodillé ante el montón de fragmentos de arcilla y tomé aire. Azul para curar. No creía que tuviera problemas para arreglar aquello.
Y, con suerte, no tardaría mucho.
Coloqué la mano izquierda sobre el azul de la tela, mientras encajaba con la derecha los bordes de dos fragmentos de maceta. De mis dedos brotó una chispa de magia azul que recompuso la rotura. Seguí mi labor, uniendo los añicos hasta convertirlos en trozo más grandes y reconocibles de aquella maceta que hasta hacía nada había estado tan tranquila en mi jardín. El azul se fue desvayendo cada vez más bajo las yemas de mis dedos. Cuando quedó tan claro como un huevo de petirrojo, no me atreví a ir más allá.
Solo había reparado la mitad de la maceta.
Mascullé un juramento mientras me ponía de pie. En mi cuarto tenía otro vestido azul; si utilizaba algo de su color, tal vez pudiera terminar de reparar la maceta. Y, si me veía muy apurada, siempre podía coger algo de pintura del taller y crear una superficie azul.
«No te precipites y concéntrate en lo que tienes entre manos», me dije mientras me ponía en pie para volver a entrar. Primero, tenía que ver si el azul del vestido era suficiente. Si no lo era, ya tendría tiempo de...
Había alguien de pie detrás de mí.
Di un respingo y salté hacia atrás, como una cabra asustada. Una figura humana se perfilaba con nitidez contra la brillante luz del sol. Estaba inmóvil y en silencio, pero me estaba...
¿... mirando?
Solo entonces terminé de asimilar la información que percibían mis ojos. Aquel desconocido tenía forma humana, sí, pero no era un humano.
No podía serlo.
Era muy alto, tanto que me sacaba por lo menos quince centímetros. Su sedosa melena, tan negra que parecía absorber la luz, caía hasta debajo de sus hombros y se derramaba sobre una casaca del mismo tono. Bajo esta asomaba un pantalón oscuro, con dos puñales al cinto, y unas botas altas de cuero negro.
Y además de todo eso, a ambos lados de sus hombros esculpidos se desplegaban un par de alas oscuras que emitían un brillo aterciopelado a la luz del sol.
Alas.
Era un Fae.
Un Fae de verdad.
Un calambrazo de miedo traspasó mi cuerpo. Me tensé, aterrada, a la espera de ver el destello plateado de un puñal o un estallido de magia roja... Pero no ocurrió nada de eso. Seguía viva, respiraba. Y el Fae continuaba plantado a apenas tres pasos de mí, sin apartar sus ojos oscuros y almendrados de mi cara y sin moverse un ápice. Era como si haberme descubierto −a mí, una humana sudorosa y escuálida, esgrimiendo una magia extraña que no habría debido poseer− lo hubiera dejado tan perplejo como él a mí.
«Mi magia», caí en la cuenta de pronto. Aquel ser había presenciado mi magia.
Dejé de respirar. Ni siquiera recordaba cómo hacerlo.
Se levantó una ligera brisa a nuestro alrededor, y sentí en mi frente la caricia húmeda del aire marino. Aquel recordatorio de que mis sentidos funcionaban a la perfección sirvió para ponerme en marcha. Tenía que reaccionar con astucia, pensar rápido. Si mi magia había sorprendido tanto a aquel ser como para dejarlo paralizado durante unos segundos, quizá pudiera distraerlo un poco más para darme tiempo de... ¿De qué? ¿De escapar? ¿De avisar a los demás? ¿De enfrentarme a él?
No, no. Lo único que podía hacer en ese momento era despistarlo, distraer su atención.
−Ah, vaya −logré articular. Había sido un comienzo patético, con una voz rasposa y estridente, pero era mejor que nada−. Qué visita tan inesperada. ¿Le apetece algo de beber?
El Fae parpadeó.
Fue un gesto perfecto y comedido, como todo en él, pero bastó para que una chispa de coraje brotara en mi interior. Al menos, no se había lanzado sobre mí para asestarme una puñalada en el pecho, ni había extraído el color rojo de su gabán negro para hacerme estallar, como había hecho yo con la maceta hacía unos instantes. Así que tragué saliva y añadí:
−Hace calor, y seguro que lleva mucho tiempo volando. ¿No le apetece un vaso de zumo de uva bien fresquito?
Me miró impertérrito, sin dar muestras de haberme oído. Sus ojos se desviaron hacia los fragmentos de la maceta y luego volvieron a clavarse en mi rostro, en un silencio letal.
Silencio...
Un nuevo pensamiento me golpeó como un mazazo. Era un rumor que había oído en incontables ocasiones en torno a las fogatas del pueblo: «Lo llaman la Muerte Silenciosa».
El verdugo de la Madre Fae.
«Lo llaman la Muerte Silenciosa porque mata en silencio y enmudece a todos a su paso».
Me tambaleé hacia atrás, luchando contra una náusea repentina. No podía ser... Había sacado una conclusión precipitada. Tenía que haber otros Fae poco dados a conversar. Además, ¿por qué iba a enviar la Madre a su sicario más temido a nuestra isla? Sin embargo, las palabras no dejaban de acudir a mi mente; tenía tan presente aquella historia como las pesadillas que me había provocado. «Se tatúa las cicatrices en la piel para no olvidar jamás a los enemigos que lo hirieron...».
Su rostro era de una belleza imposible, como un retrato halagador que hubiera cobrado vida, todo ángulos marcados y sombras impenetrables. Sus pómulos eran altos; sus labios, firmes. Una de sus cejas estaba atravesada por una brutal línea de tinta, y recordé la leyenda de las cicatrices marcadas para toda la eternidad.
Mis ojos se fueron a sus manos. Su piel bronceada estaba cubierta de tatuajes, líneas crueles que recorrían sus dedos y el dorso de sus manos hasta desaparecer bajo la manga.
Por el amor de Zera...
Se me escapó un sonido, algo a medio camino entre una exclamación de sorpresa y un gemido. Era la Muerte Silenciosa, el asesino que había matado a más personas que amaneceres había presenciado yo en toda mi vida, que había torturado, mutilado y arrasado ejércitos enteros en nombre de la Madre.
Pero era imposible; aquel ser no podía estar allí. En la plaza del pueblo, tan cerca de nosotros que me llegaban los aromas del festín, cientos de personas festejaban nuestra victoria sobre los de su especie, celebrando la barrera de metal que mantendría a los Fae alejados de nuestra isla para siempre. Y, sin embargo, aquel ser seguía plantado delante de mí, sin desaparecer ni disolverse en una nube de humo.
¿Por qué no me había matado todavía? Mi pueblo acababa de declararle la guerra al suyo. Si había acudido en busca de venganza, bien podría comenzar conmigo.
¿Acaso esperaba algo?
−¿Qué... Qué puedo hacer por usted? −me las arreglé para decir, y él dio un paso atrás.
Lo miré, sin poderme creer que hubiera retrocedido. Se estaba retirando de forma simple y elegante, pero se estaba retirando, a fin de cuentas. Cerré la boca con firmeza e intenté tragar el nudo espinoso que me bloqueaba la garganta.
Él desvió la vista hacia nuestra casa, que se alzaba detrás de mí. Luego se volvió hacia la plaza, donde la música y las risas sonaban cada vez más fuertes. Por último, sus negros ojos regresaron a mi cara y se clavaron en los míos, con tanta intensidad que los rayos del sol veraniego parecieron apagarse a mi alrededor.
Asintió para sí, y sentí que me estaba grabando en su memoria. Que me estaba marcando, de algún modo.
Y luego, con un solo golpe de sus poderosas alas, despegó y se perdió de vista.
−¡Padre!
Aunque llevaba veinte años caminando por aquellas calles arenosas, iba dando tumbos, como si fuera la primera vez que las pisaba. Las familiares casitas eran un borrón a mi alrededor, y el olor de la brisa marina y la tierra reseca me intimidaba, en vez de reconfortarme como lo hacía siempre. Los cánticos de la plaza principal me parecían ahora un coro de risas crueles que se mofaban del pavor que me atenazaba el pecho.
−¡Padreee!
Sentí las miradas de desprecio e indignación de la gente cuando empecé a abrirme paso a codazos entre la multitud, bañada en sudor y con el pelo alborotado. Por una vez, no me esforcé por pasar inadvertida. Busqué a mi padre con la mirada, frenética, y por fin lo encontré en el otro extremo de la plaza, charlando a la sombra de los olivos con un caballero vestido de terciopelo.
Tuve que llamarlo a gritos tres veces para que alzara la vista. Al verme, la sonrisa se congeló en su cara, y sus labios se apretaron en un rictus que me revolvió el estómago.
La mayoría de los días, aquella expresión habría bastado para que pusiera pies en polvorosa. Hoy, sin embargo, no era rival para el pánico que inundaba mi pecho.
−Padre...
Su interlocutor, un hombre mayor, me miró con curiosidad.
−¿Esta es vuestra hija, Valter? −preguntó.
−En efecto. Se llama Emelin −respondió él con los dientes apretados.
No quería ni imaginarme el aspecto que tenía, jadeante y pálida como un fantasma. Mi padre debía de estar furioso por la lamentable impresión que, sin duda, estaba causando en aquel ilustre personaje venido de las islas del norte.
−Em −prosiguió mi padre−, este es el profesor Othmar, de Rhudak. Él es...
Meneé la cabeza; no tenía tiempo para aquellas cosas. En cuanto la Muerte Silenciosa regresara, acompañado de sus hermanos de armas, pereceríamos todos. Intentando controlar mi respiración, balbucí:
−Padre, vienen... Vienen los Fae.
−¿Cómo?
−Ha estado aquí. La Muerte Silenciosa −afirmé, encogiéndome por lo absurdas que sonaban mis propias palabras−. En el jardín. Estaba...
−¿La Muerte Silenciosa?
−... Estaba de pie detrás de mí. No sé cuánto tiempo llevaba ahí. Y después... Después, se marchó.
Mi padre entrecerró sus ojos azules, tan distintos de los míos, y me contempló en silencio. Su acompañante me observaba también. De hecho, la mitad del pueblo me estaba mirando, como advertí al oír el silencio que se había hecho a mi alrededor. Miré de reojo y vi los rostros de la gente, pálidos y tensos.
De pronto, alguien soltó una risita.
Y eso abrió la veda. Todo el mundo empezó a carcajearse, y aquellas personas a las que conocía de toda la vida se volvieron a centrar en sus conversaciones, ahora entrecortadas por las risas. A Othmar, que estaba al lado de mi padre, le temblaban los labios por el esfuerzo de contenerse. Mi padre, cuyo rostro había adquirido un alarmante tono escarlata, tomó una bocanada de aire.
−¿No se te ha ocurrido una idea mejor para escaquearte de tus tareas, Emelin?
−¡No es eso! −exclamé, sintiendo que un puño helado me rodeaba la garganta−. Por favor, padre, juro que...
−Si te hubieras encontrado con la Muerte Silenciosa, señorita −dijo Othmar con amabilidad, acercándose a mí para darme una palmadita en el hombro−, no estaríais aquí para contarlo.
−¡De acuerdo, a lo mejor no era la Muerte Silenciosa! −repliqué al borde de la histeria, luchando contra el ansia de romper algo. Por un momento, me planteé extraer el rojo de la chaqueta de mi padre para reducir un árbol a astillas, con tal de conseguir que me hicieran caso−. Pero había un Fae en nuestro jardín, de verdad... Os juro por todos los dioses que estaba allí, con sus alas y sus puñales, y no tardará en regresar, y entonces...
−Emelin −me cortó mi padre, y entendí perfectamente lo que quería transmitirme con esa única palabra: «Cállate ahora mismo, y quizá no te mande a la cama sin cenar»−. Ya basta. Los Fae ya no pueden entrar en Cathra. Hemos instalado una barrera de hierro alrededor de la isla, ¿recuerdas? No sé qué habrás visto, pero es imposible que se trate de la Muerte Silenciosa o de ningún otro ser de su calaña.
−Pero..., padre, por favor, yo no...
Cerró los ojos, y lanzó un suspiro ahogado.
−Profesor, si nos disculpáis un momento...
−Claro, claro −replicó el hombre mayor, con aire divertido. Podía suponer sus pensamientos con tanta claridad como si los oyera: «Vaya, la hija del maestro pintor no está en sus cabales. No se puede culpar a la pobre de los disparates que dice...».
−Por favor −volví a decir, pero mi padre ya me estaba empujando fuera de la plaza, lejos de las miradas burlonas y las risitas furtivas. Vi de refilón a mi madre en un corrillo de mujeres, con una expresión exasperada que me resultaba demasiado familiar.
Mi padre solo se detuvo cuando doblamos la primera esquina. Me soltó la muñeca y me miró fijamente. Una vena le latía en la sien.
−¿Esta es tu venganza por no haberte dejado asistir a la fiesta, Em?
−¡No es mentira! −respondí, con voz tan chillona que pareció que sí que lo estaba haciendo−. Estaba... Estaba trabajando en el jardín, y entonces me di la vuelta y lo vi allí plantado, con sus enormes alas negras y su...
−No es posible −espetó−. Sabes que no lo es. Los Fae no pueden volar sobre el hierro. Hemos revisado la barrera esta mañana y sigue en su sitio. ¿No podías haber pensado en una historia creíble, al menos?
−Pero...
−¡Basta! −Tomó aire con fuerza−. ¿Tienes idea de lo que acabas de interrumpir? Othmar estaba a punto de encargarme retratos para la mitad de su departamento. Y ahora tendremos que cruzar los dedos para que el lamentable espectáculo que has dado no le quite las ganas de...
−Pero yo no...
−¡Me avergüenzo de ti, Emelin! −chilló.
Sus palabras salieron despedidas como un animal salvaje que se liberase después de mucho tiempo encerrado, lo bastante altas para que todo el mundo las oyera desde la plaza. Mi padre enderezó la espalda y apretó la mandíbula, como si quisiera contener la horrible verdad, pero no podía retirar lo que había dicho. No podía borrar lo que yo había oído.
Sentí que algo se apagaba en mi pecho mientras contemplaba aquella cara que conocía como la palma de mi mano. Sus labios finos estaban torcidos en una mueca rabiosa, y parecía congestionado. Lo había avergonzado, como siempre. No le servía para nada, ni como hija ni como ayudante. Ni siquiera me parecía mucho a él; si acaso, había salido a una tal Gisele, tía de mi madre, que poseía un poder mágico salido de no se sabía dónde que habría debido morir con ella. Y yo no solo lo había heredado, sino que, a pesar de todos los intentos de mi padre por educarme, era incapaz de comportarme con el decoro exigido en nuestra familia. Solo sabía ponerme en evidencia, a la vista estaba. No era más que un secreto vergonzoso que había que ocultar a los demás.
−Lo siento −dije con voz ronca.
Él retrocedió un paso, respirando con agitación.
−Vete a casa, Em.
−De acuerdo −respondí. Ni siquiera estaba enfadada; solo era capaz de sentir una resignación pasiva−. Me iré a terminar mis tareas.
−Sí. Excelente. Buen trabajo −farfulló, como si aquel cumplido ridículo pudiera compensar las palabras que acababa de lanzarme a la cara−. Procura que no te dé mucho el sol; puede que el calor haya hecho que te imaginaras cosas.
Era una oferta de paz, y yo estaba demasiado cansada para rechazarla.
−Sí, quizá fuera eso.
−Vete a casa −repitió−. Esta noche seguiremos hablando.
Lo miré sin reaccionar, y él masculló un improperio. Luego me palmeó con torpeza el hombro, se hizo a un lado para esquivarme y se encaminó de nuevo a la plaza. Tenía prisa por regresar junto a sus invitados importantes y sus encargos de retratos; por retomar el festín, entre el rumor de risitas y comentarios burlones acerca de su desastrosa hija.
A mi espalda, el clamor de las voces y los instrumentos había vuelto al volumen del principio, como si yo nunca hubiera irrumpido en la plaza para advertirles a gritos del peligro.
«Vete a casa».
No le hice caso.
Tampoco reparé el resto de la maceta. ¿Qué más daba que se enterasen de que había usado mis poderes? De todos modos, era una vergüenza para ellos.
De manera que me encaminé a la costa y, al llegar, me quité los zapatos y seguí andando.
Tardé tres horas en bordear Cathra, caminando descalza por el agua espumosa de la orilla. Algo más allá, en la arena, la cerca de hierro se extendía intacta, con sus barras clavadas en la blanca arena y unidas en la parte superior por los aprendices del herrero. No había ni una sola brecha o grieta que un Fae asesino pudiera haber aprovechado para colarse en la isla.
Pero, a pesar de todo, yo había visto a ese desgraciado. Ningún golpe de calor podría haberme producido una alucinación tan pavorosamente perfecta... y tan hermosa.
Y, sin embargo, nada sugería que una tropa de Fae guerreros se dirigiera a nuestra isla para arruinar las celebraciones. Cuando volví a casa, el sol se había convertido en un rubí en el horizonte, la fiesta continuaba y mis padres no habían regresado todavía.
Todo era normal..., salvo aquel encuentro breve y silencioso en el jardín.
Paseé sin descanso por el salón durante otra hora, con el miedo y la confusión disputándose el primer plano en mi mente. ¿Estaba perdiendo la cabeza? ¿Poseería la Muerte Silenciosa algún poder desconocido que le permitía atravesar la barrera que habíamos instalado? ¿O acaso el hierro no era tan útil como pensábamos, a pesar de que todos los testimonios indicaban que ese metal era infranqueable para los Fae?
Supuse que no era el momento de ponerme a interrogar a los hombres y a las mujeres que se habían encargado de investigar ese tema.
Cuando se hizo de noche, me acosté, porque no se me ocurría ninguna alternativa mejor. Si el Fae aún no había regresado, tal vez ya no lo hiciera esa noche. Al día siguiente vería si alguien podía ayudarme a resolver la situación.
Pero, por más que intenté calmarme, tardé horas en quedarme dormida. Y, cuando por fin pude hacerlo, soñé con el rumor de unas alas de terciopelo y unos ojos oscuros inescrutables que me llevaban directamente al infierno.
Capítulo 2
Me despertó un olor a humo.
No era el aroma de una chimenea o una hoguera festiva, con sus matices de madera de pino recién cortada y carne chisporroteante. Este era un olor penetrante y nauseabundo: el hedor de algo que no estaba hecho para arder, pero que se estaba quemando de todas formas.
Gemí, con la cara pegada a la almohada, e intenté comprender lo que pasaba. ¿Un incendio? Esa tarde había habido hogueras en la plaza por la fiesta... Para celebrar que habíamos instalado una barrera de hierro que protegía nuestra isla. Pero aquel Fae, el hombre alado del jardín... No, tenía que haberlo soñado.
Soltando otro gemido, me di la vuelta y abrí los ojos. La luz que se colaba entre mis cortinas raídas danzaba por las paredes con un extraño resplandor anaranjado.
«Fuego», pensé, despierta de repente.
Me incorporé y salí de un salto de la cama, arrastrando el revoltijo de sábanas. La tela se me enredó en los tobillos mientras avanzaba hasta la ventana, y estuve a punto de estamparme contra la pared antes de alcanzar las cortinas. Aparté la pesada tela, con el corazón en un puño, y me quedé helada.
El mundo ardía ante mis ojos.
Hasta donde podía ver, las llamas consumían todas las casas: lenguas de fuego que lamían las cortinas y los tejados, abriéndose paso a través de las vigas de madera y las paredes enlucidas. Una nube de humo denso se arremolinaba en el cielo nocturno, y por el aire flotaban pavesas y chispas que prendían la hierba y los árboles secos allí donde caían. El fino cristal de la ventana dejaba entreoír el rugido de las llamas y el estruendo ocasional de los tejados y las paredes al derrumbarse.
Ningún otro sonido perturbaba aquella escalofriante visión, y nada se movía salvo el fuego.
Me aparté de la ventana dando tumbos y miré mis manos temblorosas. No. Aquello no podía ser real. Mi mente paralizada se aferró a aquella idea: aquello era una pesadilla, tenía que serlo. Muy pronto, me despertaría y volvería a ver el cielo despejado y el pueblo sumido en la calma de la noche. Muy pronto...
Pellizqué con rabia mi antebrazo, y el dolor me hizo dar un respingo. Aquel dolor era real. Lo había sentido de verdad.
No.
Aquello no era real, me negaba a creerlo. No podía ser real. Estaba perdiendo la cabeza; sí, tenía que ser eso. Seguro que también me había imaginado al Fae, y todo aquello no era más que una espantosa alucinación...
¿Pero y si no me lo había imaginado?
Me quedé inmóvil y aturdida, plantada en el suelo de madera como si los pies se me hubieran pegado a las tablas. Mi cerebro daba vueltas, rebelándose ante la verdad que empezaba a abrirse paso.
No estaba perdiendo la cabeza. Aquel Fae no había sido una alucinación producto del calor. Su grácil figura había sido igual de real que el sol, la hierba y aquella maldita maceta rota: él había estado allí, había visto lo que yo había hecho y me había perdonado la vida por alguna razón que no lograba comprender.
Y ahora había vuelto, sumiendo a mi pueblo en la muerte y la destrucción.
Un miedo cerval me sacudió, rompiendo el estupor que me paralizaba. Tenía que salir de allí. Sí, eso era lo que debía hacer. ¿Habrían llegado ya las llamas a aquella casa?
El pequeño vestíbulo estaba oscuro como boca de lobo cuando abrí de un tirón la puerta y salí corriendo de mi dormitorio; por algún motivo, las paredes habían resistido el calor calcinante. De dos zancadas, llegué a la puerta que llevaba a la habitación de mis padres. El olor a humo era tan penetrante que me empezaron a llorar los ojos, pero el fuego aún era un destello lejano en las paredes.
No había nadie en el dormitorio.
Me detuve en el umbral, con la respiración entrecortada.
−¿Madre?
No hubo respuesta. Lo intenté de nuevo, más alto:
−¿Padre?
Nada.
Di unos pasos tambaleantes, luchando contra el mareo. La cama estaba deshecha, y el armario, abierto. Había camisas y vestidos tirados por el suelo, como si alguien hubiera registrado el armario de mis padres y hubiera montado en cólera al no encontrar lo que buscaba. Sentí una rabia ridícula y fuera de lugar: el día anterior me había pasado media hora ordenando aquel mismo armario, doblando las camisas preferidas de mi padre y los vestidos de verano de mi madre, y ahora...
Ahora, casi todas aquellas camisas y vestidos se habían esfumado.
Me costó caer en la cuenta.
La mayor parte de su ropa se había esfumado. Y no solo la ropa: tampoco estaban las maletas que mis padres guardaban junto al armario, y que mi padre utilizaba en sus numerosos viajes a otras islas. Aquel rincón de la habitación estaba ahora vacío. Me giré, incapaz de respirar, y miré bajo la almohada de mi madre. El collar que se quitaba todas las noches... tampoco estaba.
Se había esfumado.
¿Habían huido? ¿Se habían marchado sin mí?
Aparté la mano y salí dando tumbos de la habitación, sintiendo que había perdido el control de mi propio cuerpo. Bajé las escaleras como en un trance; al parecer, mis pies entendían la necesidad de escapar de allí mucho mejor que mi mente. Apenas notaba ya el hedor penetrante del humo. Estaba tan aturdida que el miedo había dejado paso a una bruma confusa en mi interior. Por un momento, se me pasó por la cabeza que debería haber cogido algún arma antes de salir. También habría debido ponerme algo sobre el fino camisón blanco para evitar que se prendiera con las chispas que flotaban en el aire. Aun así, salí a la calle como una sonámbula; lo único que registré de forma consciente antes de abandonar mi casa fue que los abrigos de mis padres no estaban en el perchero del vestíbulo.
Avancé por las calles del pueblo, que seguía sumido en un silencio espeluznante.
El humo se arremolinaba a mi alrededor, y comencé a respirar con esfuerzo. Me escocían los ojos. Lo único que alcanzaba a ver a través de las lágrimas eran las voraces llamas que devoraban todo lo que yo había conocido en mi vida. Aunque la gente tenía que estarse quemando en sus camas, no se oían chillidos ni gritos de auxilio. ¿Se habrían marchado todos? ¿Se habrían olvidado de mí y me habrían abandonado a mi suerte?
Sin embargo, mi casa permanecía intacta mientras el incendio arrasaba las demás calles, cubriendo los edificios de llamas chisporroteantes. ¿Por qué mi casa continuaba envuelta en la oscuridad? ¿Acaso alguien la había salvado?
¿Acaso alguien me había salvado... a mí?
Por más que mis padres me hubieran olvidado, no todo el mundo había hecho lo mismo. Al contrario: parecía que alguien me tenía bien presente.
Pero, si se había esforzado por hacer que yo no sufriera ningún daño...
Por el rabillo del ojo, vi algo que se movía.
Pegué un brinco, con el corazón en la garganta. Un arma... Debería haber cogido un arma. Y, sin embargo, allí estaba, con las manos vacías y vestida con un absurdo camisón de color blanco que no me servía para nada. Y a veinte pasos de mí, en una inmovilidad perfecta que contrastaba con el fondo de llamas retorcidas e implacables, se encontraba él.
Esta vez, con las alas plegadas, el pelo largo sujeto detrás de la cabeza y las manos cubiertas por unos guantes negros. Era un dios oscuro, salido de las mismísimas profundidades del infierno, que había regresado para sumir en el caos y la destrucción a todos aquellos que habían osado desafiarlo. La victoria a sangre y fuego que había conseguido no se reflejaba en su rostro, que solo mostraba una expresión calculadora y despiadada. Letal.
Debería haber huido a la carrera.
Pero no habría servido de nada. Aquel ser tenía los ojos clavados en mí, y su mirada era la de un depredador. Si corría, él sería más rápido. Si nadaba, él volaría. No tenía adónde ir ni dónde esconderme; y, además, en aquella pesadilla abrasadora e irreal, ya no me quedaba nada por lo que huir.
Me llevé la mano izquierda a la cara, como si quisiera apartarme los mechones que se me habían escapado de la trenza. Acaricié con las yemas de los dedos los mechones de color castaño oscuro... Castaño oscuro. Tres partes de rojo, dos de azul y una de amarillo.
Rojo para la destrucción.
Lancé una ráfaga de magia hacia él.
El destello escarlata salió disparado de la punta de mis dedos con una fuerza diez veces mayor que la que había utilizado con la maceta del jardín. Mi ataque tendría que haberle hecho daño o, al menos, haberle dejado una herida en el punto donde lo golpeara. Pero la Muerte Silenciosa levantó la mano con gesto tranquilo y atrapó la chispa de energía en su mano enguantada como quien atrapa una mosca. El cuero de su guante permaneció intacto, y sus facciones no mostraron el menor indicio de dolor. De alguna manera, había absorbido mi ataque.
¿Era algo que aquella criatura podía hacer? ¿O se trataba más bien de algo que podía hacer cualquiera con magia?
Retrocedí dos pasos, tambaleante, escuchando el rugido de las llamas que me rodeaban por todas partes, y le lancé a la desesperada una segunda ráfaga de rojo. Él avanzó con un movimiento felino, volvió a atrapar la magia en el aire y continuó caminando hacia mí. Se acercaba con zancadas largas y pausadas mientras yo retrocedía a trompicones, sin atreverme a darle la espalda. ¿Me iba a atacar? ¿Al final iba a matarme? Él también tenía magia, y yo no sería capaz de desviar su ataque como él había hecho con el mío, así que... ¿por qué se acercaba tanto? ¿Querría apuñalarme, o cortarme la garganta? ¿Sería aquello lo último que vieran mis ojos? Un pueblo fantasma arrasado por las llamas, un cielo cubierto de humo y chispas que danzaban...
Acababa de atacar al Fae. No tenía ningún motivo para perdonarme la vida, ninguno en absoluto.
−Por favor... −mascullé a regañadientes. No quería suplicar, me negaba a darle esa satisfacción; pero las palabras salieron solas de mi boca, como si obedecieran a un instinto de supervivencia que no sabía que tenía−. Por favor, no me mates, no pretendía...
¿No pretendía qué? ¿Matarlo? Claro que había tenido la intención de matarlo. Aun así, se quedó callado mientras acortaba la distancia entre nosotros, tan cerca ya que pude distinguir los detalles de su rostro a la luz titilante de las llamas. Parecía más... más adusto que aquella tarde. Un rictus tenso afinaba sus labios, y había un destello de sudor en el nacimiento de su pelo oscuro. Sus ojos se clavaban en los míos con ferocidad, y en ellos había un brillo que casi parecía... ¿deseo?
«Zera, apiádate de mí», pensé.
¿Por eso no me había matado todavía? ¿Era yo su recompensa por el duro trabajo de aquella noche, un juguetito para pasar el rato hasta que dejaran de arder las últimas cenizas de Cathra? «Moveos», les gritó mi mente a mis piernas. Pero mi cuerpo se había quedado clavado en el sitio, mientras él se aproximaba más y más. Los puñales que colgaban de su cinto reflejaban la luz de las llamas en destellos cegadores. La negrura de sus ojos, sin embargo, no reflejaba nada.
−Por favor −musité.
Se llevó la mano izquierda al pecho y se desabrochó el largo gabán negro. Llevaba una camisa abierta a la altura del pecho por la que se atisbaba un torso tan musculoso que se me revolvió el estómago. No tenía ninguna gana de conocer el resto de aquel cuerpo, de aquel instrumento de muerte y destrucción. Por supuesto, tampoco quería tocarlo. Pero él ignoró mis balbuceos silenciosos, se quitó el gabán...
Y me lo tendió.
El mundo pareció detenerse a nuestro alrededor. Me quedé mirando perpleja la prenda oscura, hecha de un terciopelo que costaba más que mi casa entera. El Fae no se apartó ni desvió la mirada: se limitó a quedarse allí de pie y a esperar, con el rostro petrificado en una máscara enigmática y letal.
¿Quería que lo cogiera? ¿Por qué?
−No... No necesito abrigarme −conseguí decir.
Él arqueó una ceja durante un instante, pero siguió sin moverse. Una inesperada pero bienvenida oleada de ira me embargó e hizo que reaccionara. Aquel ser me miraba con condescendencia, con aquella arrogancia típica de los Fae, como si yo no fuera más que una niña necia.
−Y aunque lo necesitara −añadí, tratando de disimular el temblor de mi voz−, preferiría congelarme a llevar el tuyo.
Sin esperar más objeciones por mi parte, se encogió de hombros y me lanzó el montón de terciopelo a las manos. Agarré la prenda en un acto reflejo y retrocedí a trompicones, alejándome de él. Al fin, apartó la mirada de mí.
−¿Qué piensas hacer conmigo? −murmuré.
Hizo un gesto con la mano, como si quisiera restar importancia a mi pregunta, y estudió mi casa con una mirada rápida. Luego, se llevó la mano izquierda al muslo mientras alzaba el brazo derecho y apuntaba a las paredes. De su mano tatuada brotó una chispa de magia, y sus pantalones negros tomaron un tono morado oscuro. «Amarillo para transformar». Las paredes de mi casa −de arcilla y yeso blanco, hasta hacía un instante− se transformaron en madera.
La Muerte Silenciosa retrocedió un paso y recogió del suelo un trozo de madera en llamas.
Oh, no.
Las pinturas de mi padre, las flores de mi madre, mis telas, mis agujas y mis vestidos... Todo iba a acabar carbonizado.
−No −murmuré.
Otro destello de magia. La puerta de la casa se abrió de golpe, con la cerradura destruida.
−¡No!
El Fae avanzó impertérrito, con la antorcha improvisada en la mano.
No tenía ni idea de lo que hacer ni sabía qué posibilidades tenía de detenerlo, pero me abalancé hacia delante sin pararme a pensarlo y me interpuse entre la puerta y él. Con la mano izquierda aferraba el abrigo negro que él me había entregado; en aquel momento, era mi única arma.
La Muerte Silenciosa se detuvo y me examinó. Su rostro pétreo no llegaba a mostrar sorpresa, pero sí... interés.
Alcé la barbilla y le sostuve la mirada, haciendo caso omiso del temblor de mis rodillas y del peso que me oprimía el pecho. Estábamos tan cerca que podía distinguir las largas pestañas que enmarcaban sus ojos oscuros. A esa distancia, se me antojaba todavía más alto, y la titilante luz del fuego afilaba sus altos pómulos como si fueran dos puñales. A su espalda, las alas se movieron un poco, como si estuviera a punto de atacar.
¿Cuántas personas se habrían interpuesto en su camino? ¿Y cuántas habrían vivido para contarlo?
−Por favor −repetí.
No tenía ni idea de lo que quería pedirle, ni de qué cartas tenía en las manos. Pero él me había salvado; había hecho que mis padres desaparecieran, y me había retenido allí. De alguna forma, yo debía de ser valiosa para él.
−Estás quemando todo lo que tengo −murmuré−. Déjame al menos conservar algo antes de...
Él empezó a negar con la cabeza antes de que yo terminara de hablar. Suspiró con cansancio, como un adulto obligado a aguantar la compañía de una chiquilla especialmente molesta.
Por un momento, mi buen juicio se vio eclipsado por la rabia.
−¿Eso es lo único que vas a hacer, suspirar y menear la cabeza? −Solté una carcajada y apreté aún más la tela negra, con los dedos temblorosos−. Ah, claro... ¿Cómo te vas a rebajar a hablarme? No vas a ensuciar tu refinada voz usándola frente a una humilde humana, y...
De pronto, el Fae tiró al suelo con fuerza el madero ardiendo. Di un respingo y me callé a media frase.
Sin apartar su mirada de la mía, la Muerte Silenciosa se sacó de un bolsillo un cuaderno pequeño encuadernado en cuero, apenas más grande que la palma de mi mano, y un lápiz más corto que mi pulgar. En sus dedos burdamente tatuados, el lápiz parecía tan frágil como si fuera a romperse al más mínimo movimiento.
−¿Qué...?
Su larga mano me indicó con un gesto que me acercara. Sorprendida, me aproximé poco a poco. No me gustaba estar tan cerca del peligro que suponían aquel ser y sus puñales, pero me daba aún más miedo desobedecerlo. El Fae se inclinó sobre el cuaderno, y su cabello largo y sedoso le cayó por el rostro mientras escribía. Agucé la vista para distinguir las palabras, escritas con una letra tan apretada que me costó leerla a la luz de las llamas.
Nada me gustaría más que deleitarte con el sonido de mi refinada voz, pero las circunstancias no me lo permiten. Lo explicaré luego.
Alcé la vista para mirarlo a la cara y abrí la boca, pero no sabía qué decir. Él frunció las cejas con frialdad, ordenándome sin palabras que mantuviera la boca cerrada.
No lo hice.