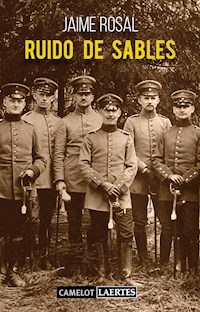
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Laertes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Ruido de sables es un conjunto de narraciones en las que asistimos a las diversas historias que abarcan desde las tribulaciones de un vetusto bebedor, hasta las desventuras eróticas de un aprendiz de arquitecto; o el desquite del pasante de un mísero abogado, a quien le ha sonreído inesperadamente la fortuna, pasando por los infortunios de un escritor novel con ínfulas, las dudas de un joven obligado por una promesa, la sutil venganza de un chico despechado por su prima, para desembocar, entre otras, en aquel desgraciado acontecimiento que hizo que nuestro país, surgido de cuatro décadas de dictadura, contuviese el aliento durante aquella larga noche de febrero de 1981, ante el temor de regresar a su reciente pasado, o la misteriosa presencia de la elegante Maila. A lo largo de estas doce narraciones, el autor destaca nuevamente en el oficio de relato en el que se mueve con soltura con su afilado sentido del humor, instrumento del que se vale para diseccionar a sus personajes, víctimas de sus propias ensoñaciones.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Jaime Rosal
RUIDO DE SABLES
Primera edición: septiembre 2019
© Jaime Rosal del Castillo
© de esta edición: Laertes S.L. de Ediciones, 2019
www.laertes.es
Fotocomposición: JSM
Diseño de la cubierta: Brigitta Sandberg
ISBN: 978-84-16783-82-3
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual, con las excepciones previstas por la ley. Diríjase a cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Impreso en la UE
Treinta y ocho, treinta y nueve y cuarenta
Para Birgitta, copartícipe
—...Treinta y ocho, treinta y nueve y cuarenta.
Al llegar a este punto, Ginés deja de remover la mezcla para contemplar cómo los cubitos de hielo, por la inercia, siguen dextrógiros dando vueltas remedando, cual derviches giróvagos, el sutil caminar de los planetas por el reducido espacio del vaso mezclador pues, para la sublime obra, cual avezado alquimista que es, considera un disparate emplear la coctelera que muchos barmen americanos de la escuela neoyorquina del Knickerbocker utilizan sin pudor alguno, lo que ha propiciado el vetusto dictum «removido, no agitado» defendido por los partidarios de la ortodoxia que vaya usted a saber de dónde arranca pues, basándose en los más fútiles argumentos, la paternidad de la divina mezcla se la atribuyen a no pocos.
Después extrae del congelador dos escarchadas copas y utilizando el colador, como de costumbre, procede a llenarlas hasta sus respectivos bordes bajo la atenta mirada de Greta que aguarda expectante la conclusión de la ceremonia, repetida mes tras mes, año tras año, con la que finalizan sus respectivas jornadas laborales con una vaga sensación de relajo. Luego Ginés, como a simple vista en el frutero de la mesita de la cocina tampoco se ve limón alguno, hurga con ansiedad el verdulero de la nevera para comprobar que no hay ni rastro del imprescindible cítrico,
—¿Greta, no has comprado limones?
Y Greta, rauda en su defensa, responde.
—Pero ¿no me dijiste que ibas a pasar por Sitjar por los aguacates?
No, no ha pasado por los aguacates ni recuerda haberlo dicho, ni tener intención de comprarlos.
Queda otro recurso. En los botes de pepinillos en vinagre Maillé, siempre vienen tres o cuatro tímidas cebollitas que pueden utilizarse para elaborar sendos gibson,pálidos sucedáneos del benemérito dry, pero consternado advierte que hace meses que no suben a Perpiñán donde suelen comprarlos pues resultan imprescindibles para el steak tartare espartano que Greta prepara con inigualable destreza, de modo que opta por acudir al vecino de su mismo rellano. Un tipo simpático el tal Ángel, mayorista de productos químicos que vive como un conde a base de envasar dosis homeopáticas de productos adquiridos en el extranjero al por mayor a precio de orillo. Tras tres agónicos timbrazos, concluye que en casa de Ángel no está ni el perro, de modo que si quiere tomarse un martini en condiciones deberá recurrir al colmadito del paquistaní que abre sus puertas en la cercana calle Bertrán a dos pasos de su domicilio, pero de bajada, lo que implica tener que regresar a casa subiendo la antipática cuestecilla del último tramo de la calle Hurtado, único inconveniente que supone haberse decidido por aquella vivienda que les sedujo debido al magnífico panorama sobre la ciudad que ofrece el gran balcón de salón comedor.
Sobre los cobardes no hay nada escrito, ni sobre los pusilánimes, se dice. Y mientras se cala el Barbour pues el cielo amenazaba tormenta, y no sin antes comprobar que lleva la cartera en el bolsillo del pantalón, se despide de Greta con un somero hasta ahora.
Trotando como un colegial, baja la cuesta felicitándose al comprobar que el paquistaní aún sigue abierto. Resultaría curioso saber a qué horas cierra, si es que cierra alguna hora. Desde la puerta, cual náufrago rescatado, otea los contenedores de las verduras, para comprobar que no hay ni una triste caja de limones, sin embargo, insiste esperanzado.
—¿No tendrá algún limón suelto por ahí?
—No limones, no camión hoy.
La respuesta le cae encima como una losa. A estas horas dónde encontrar un limón del que, con su habitual destreza mediante un afiladísimo Tapio Wirkkala de su colección de cuchillos, mondar la piel del imprescindible cítrico sin dejar un ápice de cutícula. Entonces, mi reino por un limón, se le ocurre acercarse a Da Pietro, un bar pizzería cercano donde a buen seguro no tendrían inconveniente el venderle uno, a fin de cuentas es un habitual cliente de la casa donde sus buenos duros se deja al acudir con regular frecuencia a leer La Vanguardia mientras desayuna. Tampoco hay suerte allí, los limones estaban ya circuncidados en rodajas para servir en menesteres más prosaicos tales que cubalibres, rafs o gintónics, o a esa reciente moda foránea de servir el Vichy con una rodajita al modo Perrier.
Camina unos metros más hacia la calle Balmes, tal vez en el obrador de la pasteleríaLa Farga. Pero tampoco, pues ellos, le dicen, trabajaban a base de concentrados y saborizantes. Aquel día, al parecer, se ha convocado una subrepticia huelga de limones de brazos caídos, o tal vez la temible cancrosis de los cítricos ha atacado súbitamente a todos los limoneros del reino.
¿Dónde acudir, pues un martini sin su monda de limón es como un Campari sin su rodaja de naranja? ¡Ah, los cítricos, cuánto han contribuido al desarrollo palatal de la humanidad! Porque desprovisto de esas sutiles notas aromáticas, un dry martini se convierte en algo soso: una simple ginebra con vermut, por no hablar del Campari sin naranja, porque ahora no es el momento. Ahora Ginés, tesonero, debe concluir la operación limón y no sabe bien dónde acudir. Los colmados de Balmes están cerrados y Casa Pepe, el bar-charcutería más caro de este cuadrante de la Vía Láctea, ¡malhaya sea!, los lunes cierra por descanso del personal.
Armándose de coraje, sólo le queda la opción de acudir al Pablo’s de la calle Padua que ya le cae inoportunamente lejos. Aunque, claro, si toma el metro en la plaza Kennedy su objetivo, total, se halla a dos paradas.
No se lo piensa dos veces, dicho y hecho.
En Pablo’s encontró el ambiente de costumbre. Los habituales del establecimiento lo llenaban como un autobús a la hora del fútbol, a ellos debían agregarse un par de piculinas del Acapulco de la cercana calle Ríos Rosas, seo barcelonesa del putiferio de altura, aves de paso, que debían estar disfrutando de su hora de asueto, lo que no impedía, si la ocasión se terciaba, hacerse algún cliente para redondear la caja antes de concluir su jornada laboral. En un rincón de la barra el abogado Solanelles, arrastrando su habitual media cogorza, peroraba ante un grupito reducido que, con la palma del martirio pintada en sus rostros, soportaban el aguacero con la vana esperanza de ver recompensada su dedicación con una ronda, sin sospechar que el letrado lo más probable era que estuviese a dos velas y que su presencia en Pablo’s obedecía a la buena fe de su homónimo propietario, que le fiaba a cuenta de las hipotéticas minutas que Solanelles, a buen seguro, quid pro quo, le presentaría en el futuro por su asesoramiento legal, pues Pablo andaba sopesando abandonar el régimen de módulos y convertir el negocio en una sociedad limitada unipersonal, cuyas ventajas fiscales Solanelles, especialista en Laboral, no se cansaba de ponderarle.
Para evitar un más que posible sablazo, Ginés, subiéndose las solapas del Barbour, se hizo un hueco en la otra punta de la barra. De antaño conocía las mañas del infatigable letrado quien hacía un par de años le había sido presentado por un compañero de la facultad en la barra de Boadas y que a la hora de abonar su consumición enseñó el plumero arguyendo haberse dejado la cartera en casa, lo que al parecer era una inveterada costumbre del susodicho pues en otra ocasión, en el Ideal Scotch, haciéndose el encontradizo, Ginés acabó pagando el pato nuevamente y, no hay dos sin tres, un mediodía en Victory’s, Solanelles, que se le había acercado con la excusa de saludarle —él pomposamente dijo presentarle sus respetos—, utilizó el viejo ardid de desaparecer en el servicio poco antes de que Pepito, el dueño que oficiaba en calidad de barman, les presentase la cuenta. Pero no era sólo eso, pues como guinda del pastel, Solanelles, poseedor de una verborrea homérica, era reputado por las monumentales tabarras, capaces de hacer dormir a las ovejas, que prodigaba a sus interlocutores, por lo cual, a partir de entonces, en cualquier lugar en cuanto advertía la presencia de aquel gorrón irredento, Ginés hacía mutis discretamente.
Pero, claro, Ginés no podía pedirle a Pablo un limón y marcharse acto seguido, por lo que ya con el precioso cítrico en el zurrón del Barbour, a modo de compensación, pidió un dry que le daría fuerzas para regresar al hogar donde Greta, con un justificable mosqueo, le estaría esperando. Lo mejor era telefonearla.
—¡Que estás en Pablo’s por el limón! ¡Ni que fuera el grial!
Menudo cabreo, era comprensible, sin embargo, ahora no era el momento de dejar de lado aquella maravilla de copa que relucientemente perlada le aguardaba, elaborada siguiendo la norma de las cuarenta vueltas con aquel delicado hielo de máquina que apenas se derretía lo que contribuía a la suma perfección de un combinado tan exquisito que Ginés se lo sacudió en tres tragos. Valga decir que las copas de Pablo’s eran de una capacidad más bien discreta, lo que redundaba en beneficio de que la mezcla no llegara a calentarse. Lo que sí se le calentaba, paradojas de la termodinámica, era el paladar y después del primero, vino un segundo y advirtió cómo a su vez, por simpatía, se le calentaban las orejas obligándole a quitarse el Barbour y quedar al descubierto ante Solanelles el cual, esfumado ya su auditorio, oteaba la barra cual esperanzado robinsón, en búsqueda de un nuevo oyente, hasta que su mirada aquilina se posó sobre un desamparado Ginés.
—Mi queridísimo Puigdollers, dichosos los ojos.
Ya era demasiado tarde, y lo peor del caso era que, tras esa exagerada cortesía, a buen seguro se ocultaba un presumible sablazo, más cuando el letrado para saludarle en prueba de camaradería había recurrido familiarmente al apellido como se acostumbra entre compañeros de clase, algo que no venía a cuento, entre otras cosas porque Ginés y Solanelles no habían coincidido en colegio alguno.
—¿Qué está usted bebiendo? No, no me lo diga —agregó Solanelles al percatarse de que la copa que Ginés sostenía entre sus dedos, con su transparencia, pregonaba su inequívoco contenido. Y antes de que el aludido tuviera tiempo para reaccionar, Solanelles se digirió al de la barra.
—Pablo, dos más de Tanqueray a mi cuenta —solicitó imperativo.
Aquel súbito rasgo de munificencia confirmó sus sospechas. Ginés estaba perdido, pues si con dos se ablandaba como el alquitrán de las carreteras en agosto, con tres martinis le resultaba del todo punto imposible defenderse ante la evidencia. Así, cuando Solanelles, cargado de aviesas intenciones, en tono pontifical iba a iniciar su discurso, Ginés advirtió horrorizado que había caído en la trampa. Resultaba manifiesto que Solanelles utilizaba aquel recurso para anestesiar a su auditorio mientras alevosamente afilaba el sable con el que despellejar sus víctimas. Pero antes, a modo de exordio y por no espantar a su nueva víctima, el letrado abrió fuego:
—Y qué me cuenta usted de nuevo, querido Puigdollers —se interesó astutamente el letrado a quien, como resultaba obvio, le importaban un rábano las andanzas de Ginés. Y entonces, iluminado por su instinto de supervivencia, Ginés se cerró en un mutismo sepulcral. Cuanto menos hablara menos brechas dejaría abiertas para dar pie a que el letrado le endilgase su perorata. Pero Solanelles, que ardía en deseos de largar trapo y, sin importarle por descontado los intereses de su interlocutor, se lanzó tumba abierta por los vericuetos de la Ley de Sucesiones, ante el estupor de Ginés que si bien había decidido no hablar, así le aplicasen el tercer grado, lo que tampoco estaba dispuesto a soportar aquella tabarra que se le antojaba de hercúleas dimensiones.
A los cinco minutos de exposición, Ginés advirtió que era incapaz de escuchar algo inteligible como no fuese un monótono blablablá de fondo que le impelía a cerrar los ojos, por fortuna disimulados tras sus gafas de hipermétrope, hasta que el letrado interrumpió su monólogo para clamar escuetamente:
—Pablo, otra ronda.
Sin calibrar los presumibles efectos del cuarto dry, Ginés intentó meter baza sin éxito, mientras los minutos se deslizaban plúmbeos y las copas, cual eslabones, se sucedían trenzando una cadena que le aferraba a su taburete. Lentamente, los parroquianos desfilaban hacia sus hogares y el bar iba quedándose vacío. Solamente las dos piculinas resistían impertérritas, sin perder la esperanza de redondear sus haberes. Pronto abandonarían sus puestos de ojeo, pues tras la cena, Acapulco recibiría una nueva tanda de clientes y la llamada del deber las reclamaba, pero antes, oh no, Solanelles, con paso vacilante, se acercó a ellas convidándolas a unirse al festejo —qué festejo— mientras Ginés pugnaba por hacerse invisible pues su concepto de diversión distaba mucho del que intuía podía satisfacer a Solanelles, pero se equivocaba, la pretensión del letrado era bien otra, como quedó al punto descubierta. No era la lujuria la que impulsaba al abogado, por otra parte, qué lujuria cabía después del torrente de london dry gin que fluía caudaloso por sus venas, sino la necesidad de conseguir un más amplio auditorio. Confundidas, las piculinas —a partir de ahora sucintamente Paqui y Emy— hicieron señas al invisible Ginés para que se acercase y aceptaron la ronda de drys que Solanelles reclamaba a un Pablo escamado que había comenzado a preguntarse cuántas copas debería abonar al letrado como contraprestación por sus servicios de asesoría que, a fin de cuentas, no era nada del otro mundo, total algo que podía haberle solucionado el gestor que le llevaba los papeles de la coctelería. Pero, dueño de una proverbial cortesía, el barman sirvió el encargo sin rechistar, ante la teatral jovialidad de Paqui y Emy que palmotearon entusiastas pues acostumbradas al aguachirle de alterne que en Acapulco hacían pasar por whisky, los martinis de carne y hueso les habían causado un inmediato efecto euforizante. Y, ante el estupor de Solanelles, tomaron la palabra.
Mientras, Emy aseguraba sin fundamento alguno que el rey del sable y Ginés eran un par de cachondones, Paqui sostenía que, a pesar de haberse echado a la mala vida, ella era muy honrá jurándolo por la gloria de su madre, a lo que no hubo más remedio que dar crédito porque madre no hay más que una, insistía Paqui, entonces Emy hizo un amago de cante, regional por supuesto, ante la mirada reprobatoria de Pablo que siempre alardeaba de regentar un lugar donde el decoro y discreción eran la norma de la casa. Fue en este momento cuando Ginés rogó al hado con fervor le permitiese escapar de aquel embrollo pues él hacía rato que había coronado su cítrico objetivo y en casa le aguardaría Greta previsiblemente con una mosca del 54 tras la oreja, algo bastante engorroso porque Greta era una chica bajo cuyo sutil halo de dulzura dormitaba una valquiria irreductible, de modo que fingiendo una urgencia —la vejiga no perdona— se deslizó hacia el servicio que excepcionalmente no se hallaba situado al fondo a la derecha, sino cercano a la puerta del local a través del cual se escurrió sigilosamente, cual ocasional ninja, hacia la calle donde había comenzado a llover con ganas, algo de agradecer pues el benéfico meteoro le liberó en parte de su neblina etílica.
Descartado el metro que cada vez que caían cuatro gotas acusaba las carencias de su precaria infraestructura vial suspendiendo el servicio, un ejemplo más de la característica previsión de los transportes metropolitanos de aquella ciudad prodigiosa, Ginés, contrariado Ulises, decidió tomar un taxi para regresar al hogar, ardua empresa a aquellas horas —las de la cena— cuando los taxistas desaparecían del mapa, cual ratas marineras, para dedicarse a sus inextricables quehaceres. Por fortuna, ya en Padua esquina Balmes, divisó la luz verde de la esperanza personificada en un vehículo bicolor negro amarillo que ascendía por la calzada de Balmes en dirección Tibidabo.
Abordó el taxi con una sonrisa victoriosa que inmediatamente se desdibujó de su rostro al recordar el soberano plantón que le había dado a su abnegada, las más de las veces, Greta y comenzó a pergeñar una excusa, si no aceptable que, por lo menos, sirviese de entrada para apaciguar a su paciente Penélope.
En la calle, para colmo, Ginés advierte que se ha olvidado las llaves en casa y ha de pulsar tímidamente el telefonillo y tras identificarse.
—¡Vaya por fin! conque eres tú —responde Greta con notable acritud y, para hacerle purgar su injustificable demora, tarda lo suyo en abrirle al considerar que una buena ducha de lluvia a la intemperie servirá, cuando menos, de advertencia de lo que le aguarda.
Ya en el piso, tras secarse su cabeza de pollo mojado, antes de que Greta le eche la caballería encima, sin dejarla hablar, Ginés ataca con convicción.
—Primero escúchame, déjame que te explique —y tras esbozar su periplo, paquistaní, Da Pietro, La Farga hasta llegar a Pablo’s en busca del limón escurridizo, prosiguió—. Después de hablar contigo, en cuanto colgué, al disponerme a volver a casa, ya en la puerta, me sorprendieron dos hoscos sujetos de catadura patibularia que irrumpieron en el local con sendas escopetas de caza recortadas. Tras encañonar a la clientela iniciaron una colecta forzosa para recaudar fondos para su causa, dijeron, la reinserción del oso pirenaico en los Pirineos Orientales, para la cual eran precisas cuantiosas donaciones que el Departament de Ramaderia y Pesca les había denegado en numerosas ocasiones dado que, como los Pirineos se extendían a través de Aragón hasta alcanzar Vasconia, nadie podía garantizar que el oso catalán —ursus catalanicus— y por ende almogávar, no emprendiese su conquista hacia otras latitudes a coste de las proverbialmente enflaquecidas arcas de la Generalitat, de modo que resultaba de todo punto lógico que cada palo soportase su vela pues en Madrid la reinserción del citado oso se la traía al pairo, que el único ejemplar que allí interesaba era el que posaba junto al madroño de su vetusto blasón, paradigma de la heráldica popular. Nos obligaron a vaciar los bolsillos, pues, ordenándonos que pusiéramos su contenido sobre la barra, ahí se quedaron mis llaves, lo siento. Por suerte no nos quitaron ni relojes ni anillos. En el aire se mascaba la tragedia y para quitarle hierro, un Pablo titubeante solicitó de los asaltantes permiso para servir unas rondas, propuesta recibida con el alborozo compartido de asaltantes y parroquianos al que se sumaron dos señoritas de muy buen ver allí presentes, que comenzaron a timarse descaradamente con el señor Blanco y el señor Marrón, que por tal atendían respectivamente los hombres de las recortadas. Aprovechando la incipiente confusión, alguien había puesto en marcha la radio y los señores Blanco y Marrón sacaron a bailar a las chicas, al parecer por los Pirineos escasean tanto los osos como el elemento femenil, me metí en los servicios, donde, ¿recuerdas?, hay un ventano que da a un patinejo interior desde el cual puede accederse a la calle con sólo saltar una pequeña tapia que no debe tener más de metro y medio. Con un esfuerzo, no diré sobrehumano, pero sí considerable, a ver cuándo me pongo a dieta, me encaramé sobre el murete y, a riesgo de torcerme un tobillo, salté sobre la acera que estaba cubierta de sangre, la mancha se extendía como un lago de límites difusos; una brigada de obreros estaba abriendo una zanja frente a un portal (¿de dónde habré sacado yo eso?). Esquivando las vallas, presurosamente me dirigí a la calle Balmes con la vana ilusión de tomar un metro o un taxi, cuando a mis oídos llegaron las sirenas del 091, era posible que alguien de Pablo’s, en un alarde de valentía, hubiera alertado a las fuerzas del orden, municipales, autonómicas y estatales. Pero no me detuve a comprobarlo ya que la lluvia me estaba calando, sino los huesos, el corazón que se encogía al advertir que, por mi mala cabeza, te había dejado tantas horas sola, cariño mío.
La cara de asombro de Greta es como para hacerle un retrato, pero, aunque valquiria bravía a su vez es escasamente rencorosa, y admite como cierta la rocambolesca historia —incluida lo de la mancha de sangre qué a saber de dónde la ha sacado— que, con la inocencia pintada en el rostro, su pareja le acaba de largar con toda desfachatez, y sin dejar de admirar una ocasión más las dotes fabulatorias de Ginés, transige. Todo sea porque la paz reine como siempre en el seno del hogar después de tantos años de una aceptable armonía. Y para renovar el pacto de no agresión, con toda su buena voluntad, le pregunta.
—¿No habrás cenado? —Greta todo bondad.
—No he tenido tiempo —Ginés con aire compungido.
—¿Qué tal una tortilla de patatas? —la áurea solución.
—Claro, pero antes, por qué no hacemos un dry, que ya tenemos limón.
El Amante de Ginebra
Para Antonio Otero, literato
Tenía tanta sed durante todo el día que incluso al despertarse en plena noche, urgido por su vejiga incontinente, después de comprobar que su esposa roncaba con placidez, impelido por una fuerza ominosa, sigiloso como una pantera, se dirigía hacia el mueble bar para servirse un lingotazo de ginebra a palo seco. Luego tras sentir como el destilado le abrasaba lentamente las entrañas, recobraba el ánimo para dormir y sumergirse en esos descabellados sueños, fragmentos de pasado y elucubraciones futuras, sin demasiado sentido, por las que vagaba. Pero al fin lograba su propósito que no era otro sino conciliar de nuevo el sueño, para descansar, eso que dicen, recuperar fuerzas y enfrentarse al nuevo día lo que cada mañana resultaba un poco más arduo con tanta gente como dependía de él, de sus inapelables decisiones que se habían convertido en el cepo de su existencia.
Por eso, para darse ánimos, siempre solía decirle al camarero de turno, del bar de turno, en cuanto le veía escanciar la botella de ginebra, que contemplaba con golosa admiración, póngame un poco más, o más, a secas, y luego sólo permitía que se la mezclasen con un chorrito de agua tónica, a modo testimonial, porque decía que la quinina le producía colitis y además, como afirmaba que él era corpulento, que lo era, estaba convencido de que el pelotazo no iba a hacerle mella. Pero, claro, eran tantos años que a la fuerza el hígado ya no trabajaba como debería, la cabeza a veces tampoco, y lo que antaño suponía un pasajero alumbramiento, de esos que se solventaba al regresar a casa a pie tomando el aire, ahora ya requería una cuantas horas más por lo que, después de cenar, aunque se tratara de uno de sus programas favoritos —uno de esos plagados de minifalderas muslo en ristre y tetas desbocadas—, se quedaba roque delante del televisor, algo que molestaba a su mujer cuya indignación había acabado por transformarse en alarma —este Horacio le da mucho al frasco, se decía— y de la alarma a la consternación no había más que un paso. De modo que ella, consternada como andaba, comenzó a hacerle sutiles a la par que insidiosas sugerencias —a ver si dejas la botella tranquila, aunque sea rosado cuece igual, ¿otro gintónic? pero si ya van tres, y cosas por el estilo— lo que, al ser olímpicamente pasadas por alto por el aludido, la sacaban de quicio, la crispaban, la enfurecían. Tal vez si hiciese un poco de ejercicio, se decía ella, porque además no hay quien le mueva del sillón.
—¿Por qué no salimos a pasear un ratito como hacíamos antes? —sugería Clara. Y él se preguntaba cuándo, porque, que recordase lo de pasear nunca había sido lo suyo, lo de ella. Así, como en ocasiones Horacio había manifestado su interés y su amor por los animales, Clara optó por regalarle un cachorro de teckel con lo que supuso no iba a quedarle otro remedio que sacarlo a pasear cada día, un sano ejercicio, eufemismo bajo en que se esconde el hecho fisiológico, que los animalitos del Señor tienen sus necesidades corporales aparte de comer, beber y copular cuando les toca, o les dejan.
Cuando lo vio saltar de la caja de regalo donde se lo había escondido no sin cierto apuro debido a sus cortas patas, y emprender un tímido trotecillo hacia él, Horacio se prendó del cachorrillo dando por seguro de que aquel animal iba a aportarle ese amor que lentamente veía disiparse en Clara sumida en una exasperante rutina, porque la verdad, eran ya demasiados años, los hijos se habían ido de casa y ellos se sabían todos sus respectivos trucos de memoria. Los del perro estaban por descubrir.
El caso es que Horacio se lo tomó en serio, lo de dejar la ginebra no, lo de pasear a Dyc, nombre harto curioso habida cuenta que a Horacio no le decía nada el whisky nacional ni el foráneo, y cada tarde al regresar del despacho, mientras Clara preparaba la cena, él bajaba un ratito a la calle, para dejar que el perrillo se aliviase hidráulicamente contra el tronco de uno de esos plátanos de los que la ciudad estaba cuajada, para que luego se pusiera a escarbar en busca de petróleo en el minúsculo parterre ad hoc y procediera a abonar la tierra evitando en parte tan engorroso cometido a los funcionarios de Parques y Jardines del Excmo. Ayuntamiento. Después, como en casa Clara le había escondido la llave del mueble bar —menos mal que él, precavido, en la cisterna del inodoro había camuflado una botella de ginebra que cada noche astutamente reponía en cuanto Clara se descuidaba— solía, sin embargo, acercarse a un barucho cercano, El Camelot —comidas caseras. especialidad en bravas—, para recuperar fuerzas con un par de gintónics que le alegraban la vida a tal punto que enseguida se hizo muy célebre en el establecimiento donde, al poco, el de la barra ya le daba la bienvenida nada más verlo entrar con un cordial ¿lo de siempre don Horacio?, a lo que él asentía con un vago movimiento de cabeza mientras amarraba la correa de Dyc al pasamano de la barra para que no diese la lata, ya que el animal lo que quería era que le paseasen en lugar de que lo enclaustraran en aquel antro donde todo el mundo fumaba envenenando sus delicados pulmones porque, sea dicho de paso, Dyc sufría de asma.
Los días, los paseos y los gintónics se sucedían con placidez a tiempo que la popularidad de Horacio en El Camelot iba en aumento entre los camareros, debido a sus generosas propinas, y entre los habituales parroquianos que reían de buen grado sus chistes de una agudeza encomiable, porque Horacio poseía un gracejo especial para contarlos al añadir de su cosecha pelos y señales y oportunos acentos. Bordaba sin ir más lejos los de andaluces y los de vascos ya que en su juventud había recorrido toda España como comisionista dedicado a la venta de productos de marroquinería hasta que se le ocurrió establecerse por su cuenta y montó una pequeña industria del ramo que lo retiraría de circulación dejándole anclado en tierra al frente del negocio como capitán y timonel de la empresa.
Un buen día, justo en el momento en que Horacio ya en su cuarto gintónic rubricaba el chascarrillo de turno con la frase «Pero bueno Patxi, ¿hemos venido a níscalos o a Rolex», coreado por un reguero de francas risotadas, se abrió la puerta del Camelot para dar paso a aquel monumento de metro setenta y cinco erigido sobre unas sandalias de tacón de aguja que realzaban unas magníficas piernas aflorantes de una falda lo suficientemente corta, que proclamaba braga a la vista, en el momento en que aquella maravilla se encaramara al taburete vacío próximo al de Horacio, tal como sucedió, con la soltura que otorga la costumbre. Se hizo un elocuente y breve silencio en el local, interrumpido por un quedo gruñido con el que Dyc parecía advertir a su dueño de aquella presencia extraterrena.
Desde el taburete de al lado Horacio oyó con claridad la imperiosa voz de su vecina cuyo acento la delataba como foránea.
—Un gintónic, por favor.
El hecho de que no indicase la marca la delataba como una bebedora cimarrona, de esas que van al grano y más cuando el camarero al servirle el destilado añadió.
—Un poco más, por favor.
Y cuando el de la barra comenzó a insinuar tímidamente la tónica agregó.
—Ya está bien, gracias.
En sus palabras, Horacio se vio reflejado a sí mismo, cobrando hacia su guapa vecina una natural simpatía y algo más porque la joven, a la que ahora miraba de reojo con insistencia sin poder evitarlo, poseía todos los encantos físicos admirables que se desparramaban desde su cobriza melena hasta sus espléndidos muslos al aire coronados por unas redondas rodillas, como las de antaño, que culminaban en un delicioso empeine, el de su pierna derecha cabalgada descuidadamente sobre su pierna izquierda.
De un trago la joven liquidó la mitad del vaso y de un segundo trago finiquitó el contenido del mismo procediendo acto seguido a solicitar una segunda ronda, ante la sorpresa de Horacio que, carraspeando profusamente para llamar la atención, se decidió a abordarla pues intuía haber dado con un alma gemela, de muy buen ver por cierto.
Dijo llamarse Jennifer. Dijo ser oriunda de Cornualles y que se hallaba en España en viaje de negocios, algo que a Horacio le costó lo suyo averiguar porque los gintónics se habían ido multiplicando y la conversación se hacía cada vez más confusa entre otras cosas porque Jennifer manifestaba una notable querencia hacia el inglés del que Horacio a duras penas podía traducir las portadas de los discos de moda. Su charla pues zozobraba en un mar de sobreentendidos compensados de sobras por la visión de aquel espléndido panorama.
¡Grrrguau!, ya porque estuviera harto de aguardar amarrado a la barra, ya porque se acercaba la hora de su cena —aquel delicioso Eukanuba Mix que su ama le compraba—, fue Dyc quien dio el toque de retirada, lo que recordó a Horacio que Clara le estaría esperando con el plato sobre la mesa, de modo que, aunque se hallaba muy a gusto en compañía de aquella hermosa aparición que lo tenía hechizado, muy a su pesar tuvo que despedirse de ella, sin embargo, decidido a volverla a ver a la tarde siguiente, si era posible.
Jennifer aceptó al parecer de muy buen grado.
Apenas cenó, embobado rememorando la belleza de Jennifer y su excelente saque para la ginebra, ante la sorpresa de Clara, Horacio no se durmió ante la tele sino que enseguida se fue a la cama para intentar sumirse en un sueño placentero protagonizado por la bella extranjera. Tenía tanta prisa para que la noche transcurriera que ni se levantó en busca de la botella escondida en el depósito del inodoro, tenía prisa también para que pasaran la mañana y la tarde, para llegar a la hora del paseo de Dyc y alcanzar el Camelot donde Jennifer supuestamente le aguardaría.
Al entrar en el bar Horacio, ansioso, recorrió la barra con la vista en búsqueda de Jennifer con la misma premura con la que solicitó su primer gintónic que apuró casi de un trago mientras automáticamente amarraba a Dyc. Pero Jennifer no estaba allí. Se tranquilizó al recordar que no habían acordado ninguna hora para la cita, tal vez era demasiado pronto, y para hacer tiempo pidió una segunda copa como de costumbre larga de ginebra y corta de tónica. El tiempo transcurría con una desesperante holgura y, sin sentirse en vena para contar ningún chiste, se enfrascó en su tercer gintónic cuando de nuevo la puerta del bar se abrió para dar paso a aquel bien con que la naturaleza, esperaba, iba a recompensarle. Dyc gruñó rompiendo el silencio para alertarle mientras ella se dirigía a ocupar un lugar en la barra junto a Horacio y trepó al taburete, cruzó sus piernas, mostró sus bragas, y antes de saludarle ya estaba pidiendo otro igual para mí.
Comenzaron a charlar pastosamente. Jennifer insistía en que el motivo de su viaje a España eran los negocios, pero era incapaz de precisar cuáles pues confusamente pasaba de una historia a otra en las que, sin demasiada ilación, se entremezclaban viejos chismes con viejas consejas de las que ella era la principal protagonista. No se sabía a causa de qué desatino, a la muerte de su esposo con quien había mantenido en vida de éste excelentes relaciones, decía haber sido internada en un convento en Glastonbury. Pero, claro, por muy alumbrado que Horacio estuviera, no podía comprender qué hacía en un convento aquella mujer más digna de figurar como vedette del Folies Bergère que ocupándose del torno, una de sus peculiares obligaciones. Todo había sido culpa de los amigos y familiares de su marido, una pandilla de pusilánimes envidiosos, que intentaban llevársela al catre, dijo, a la primera de cambio —algo lógico, no hacía falta más que verla, pensó Horacio—, pero ella resistía entre otras cosas porque estaba enamorada del padrino de boda que su marido había enviado a Cameliard a recogerla en su casa paterna —extraña costumbre, pensó Horacio— y con el que había acabado liándose durante el viaje hacia sus esponsales. Y ahí se enredaba la cosa, porque impulsada por el cuartillo y medio de ginebra que mezclada con escasa tónica que ella se había metido entre pecho —hermoso pecho por cierto que pugnaba por escaparse de su blusa— y espalda, la narración de Jennifer se hacía cada vez más intrincada, mucho más si tenemos en cuenta que Horacio llevaba también lo suyo.
Jennifer prosiguió inmutable. Sorprendida en el lecho conyugal junto a un tal Lanzarote —nada que ver con la bella isla canaria—, que era justamente el padrino de boda, por los amigotes del marido, una pandilla de perezosos gorrones que vivían a sus expensas y se pasaban el día entre cacerías, banquetes, ordalías y torneos —aquí Horacio puso los ojos como platos— ayudados por su insidiosa cuñada, una tal Morgana, una bruja de mucho cuidado, la acusaron de adulterio e intentaron que pagara en el cadalso tamaña felonía de lesa majestad, mientras que Lanzarote era condenado a abandonar el reino con lo puesto rumbo al norte del país plagado de combativos lugareños que había que meter en cintura. Horacio escuchaba sin dar demasiado crédito a una historia que le recordaba vagamente una película protagonizada por Ava Gardner y Robert Taylor vista hacía años en el cine Partenón de los jesuitas, sólo que miss Gardner era morena y Jennifer pelirroja. Para el caso, poco importaba el color de sus largos cabellos que desprendían un penetrante olor mezcla de almizcle y benjuí cuyos efluvios contribuían a incrementar la cogorza que Horacio acarreaba después de tanto gintónic, hasta que Dyc, con un oportuno gruñido de nuevo recordó a su amo que era ya llegada la hora de regresar a casa, justo en el momento en que Horacio envalentonado había comenzado a escalar con sus dedos el terso muslo de su interlocutora que displicente parecía ofrecerle.
Al bajarse del taburete, Horacio trastabilló y tuvo que dar un quiebro digno de un funambulista coreano para evitar esmorrarse contra el suelo. Sin embargo, Jennifer permaneció impertérrita como si no hubiese advertido el lance mientras a modo de despedida le dijo.
—¿Mañana, aquí, a la misma hora?
Por la noche, en sueños, Horacio cabalgó en un brioso corcel, sospechosamente semejante a Dyc, a cuya grupa había sentado a Jennifer tocada con un elegante sombrero cónico de terciopelo a lo Harold Foster ornado de tules multicolores. Lo singular del sueño era que Jennifer iba ataviada a lo lady Godiva, sus muslos cruzados firmemente impedían, sin embargo, contemplar sus partes pudendas, pero daba igual, pues ella con su brazo asía fuertemente al caballero que en lugar de lanza portaba un caneco oculto en una de esas bolsas de papel de estraza como las que en público utilizan los vagabundos anglosajones para evitar que les multen por incitación al consumo alcohólico. Ella se ceñía cada vez con mayor fuerza como para que no se le escapara. En ese punto Horacio se despertó, allí Clara como en otras épocas le abrazaba con inusitada insistencia. Un producto de antiguos recuerdos porque hacía demasiados meses que con tanta ginebra y tantas gaitas ya no lo hacían. Miró el despertador digital que indicaba que aún sería preciso aguardar cuando menos doce horas para el encuentro, y tras zafarse con brusquedad del inesperado abrazo de su mujer y comprobar que seguía profundamente dormida, se dirigió al cuarto de baño y alzó la tapa del depósito del inodoro. Tenía una sed horrible.





























