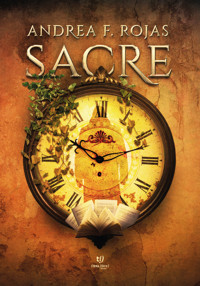
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
A dónde se fue Ernesto y qué son esas cartas que vuelven sin ser leídas, son preguntas que tienen la misma respues¬ta: no dejar que se lleven nuestros sueños. Bram decía que si eso pasa, entonces algo muere dentro de uno. Y es una muerte lenta. El Sacre es una sombra, y para el joven Bram, es el responsable de la muerte de los anhelos de las personas. Sin embargo, hay cosas que pretenden no ser olvidadas. Como las que se esconden detrás de las heridas y de las respuestas que se toman su tiempo. Ellas sobreviven porque ansían tener un final digno. Esta puede ser una historia de amor, y por lo tanto, de traiciones y muertes. Los personajes se mueven alrededor de sus anhelos entre los engaños, los deseos de poder y las envidias que tienen su propia fuerza destructiva. En una narrativa que fluye, Sacre invita a reflexionar sobre la íntima relación que existe entre los sueños y el destino.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Producción editorial: Tinta Libre Ediciones
Córdoba, Argentina
Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo
Diseño de tapa: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.
Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones. María Belén Mondati.
Rojas, Andrea Fabiana
Sacre / Andrea Fabiana Rojas. - 1a ed. - Córdoba : Tinta Libre, 2019.
214 p. ; 22 x 15 cm.
ISBN 978-987-708-463-4
1. Narrativa Argentina. 2. Novela. 3. Realismo Mágico. I. Título.
CDD A863
Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,
total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor. Está tam-
bién totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución por internet
o por cualquier otra red.
La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidad
de/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.
Hecho el depósito que marca la Ley 11.723
Impreso en Argentina - Printed in Argentina
© 2019. Andrea Rojas.
© 2019. Tinta Libre Ediciones
A Luciano, compañero imprescindible en este viaje,y a todas las personas que fueron, son y serán parte del camino.
Prólogo
Nuestra década del 2020 (tengo derecho a escribir en pasado este presente) inició con una humanidad enjaulada que empezó a hacer arte desde el encierro para no perder la razón. Hemos regresado a las calles, con esperanza y a la vez con desencanto, con una consciencia de nuestra condición latinoamericana cada vez más delgada ante un capitalismo actualizado a pesar de la parálisis de la pandemia.
En este contexto leí Sacre. Un libro que es todos los libros que amo y a la vez es único. Evito dar nombres célebres para no contaminar al lector con paralelismos capciosos. Solo diré que a través de esta novela es posible pensar el pasado y el presente tanto de nuestras letras continentales como de nuestra deuda de sangre con las historias de la tierra.
Sacre es una obra poderosamente romántica. No hablo del sentimentalismo de los personajes, sino del carácter trágico de una trama colectiva, hecha de disputas y tristezas, de amores rotos y odios vivos, en la que se funda la visión de una nación anónima que se revuelve contra sí misma tantas veces hasta crear una distancia abismal entre todas las sangres. En la singularidad de una ficción llena de fantasmagorías oníricas y maravillas técnicas, la novela alcanza una universalidad que nos atraviesa en todos los sentidos.
Nuestra entrañable escritora, sensible y comprometida hasta el tuétano de la sintaxis, tiene la gracia de cautivar a los lectores contemporáneos poniendo sus ojos, sus oídos y sus manos en la materia de la tierra, de donde rebrota todo lo verde y lo amargo que el género humano conoce; es desde el suelo que se levantan los oprimidos y la vegetación exuberante, el mismo suelo besado por la pólvora y el rocío. Una vez desligado el espíritu del sitio en que nacimos y crecimos, llevando a cuestas una orfandad secreta, solo la memoria puede conciliar lo incompleto que yace en nosotros con aquello que perdimos o desconocemos. Incluso al hablar de entresueños y relojes, la escritura de Rojas está atada al territorio, vibrante de vitalidad incluso bajo amenaza de olvido.
Mirar cómo la letra crece en el propio lugar sin límites, cuidar la historia hasta que florezca y eche raíces hasta el final, con la paciencia suprema de un labrador que se impone a la sequía y a las tiranías que arrebatan todo, es digno de un himno nacional. Con estas palabras, celebro la riqueza literaria de Sacre, que excede los límites de una argentinidad reconocible y orgánica para volverse eco de una Latinoamérica que reconozco en sus párrafos.
Espero no haber delatado nada de lo que descubrirás aquí, lector, porque Sacre merece nuestro fervoroso interés por lo que tiene para contarnos.
Andrea F. Rojas, en su arte y en su ser, más allá del pulso de la tinta, se ha ganado mi profunda admiración y mi cariño inconmensurable, infinito en el porvenir. Sacre fue, y seguirá siendo, el primer motivo para admirarla y quererla.
Julián Contreras
Sacre
Cuando los sueños se abandonan,quedamos condenados al vacío, o a las pesadillas.
· 1 ·
Las cosasque vuelven
Hay cosas que pretenden no ser olvidadas. Hacía años que en la Capital no se hablaba de Tánatos. Sin embargo, a su alrededor giraban muchos asuntos que por diferentes motivos quedaron pendientes, como suelen hacerlo esas cuestiones que se ocultan detrás de las heridas mal curadas o de las respuestas distantes que se toman un tiempo para darse a conocer.
Consuelo era la dueña de la panadería El Despertar. El salón estaba ubicado en una esquina y le daba calidez al barrio con su tenue color beige. A partir de la primavera y hasta mediados de marzo, las mesas y las sillas se acomodaban afuera, en la vereda, y Lilia, la muchacha que atendía, escribía en un pizarrón con tizas de colores algunas de las delicias que allí se preparaban.
La entrada se abría hacia las otras tres esquinas y desde cualquiera de ellas podían verse sus puertas. Los ventanales que daban a dos calles perpendiculares recibían de un lado, el sol del amanecer y del otro, el de la despedida.
Cada mañana, un joven llamado Julián iba a desayunar a ese lugar. Desde que se levantaba de su cama hasta que se sentaba en la mesa esperando a ser atendido, Julián se proponía tomar el coraje necesario para hablar con Lilia e invitarla a salir. Siempre perdía la apuesta consigo mismo. Por una cosa o por otra, se retiraba sin haberlo hecho.
Sin embargo, un día algo alteró la intención detrás de la costumbre. No se despertó pensando en la muchacha ni le apostó el destino a su voluntad. Otra cosa invadía sus pensamientos matinales. Algo pasó durante la noche y fue a la panadería por pura inercia.
Casi siempre observaba a la chica con su trenza rubia cayendo hacia adelante, subiendo y bajando el disco de plata con sensualidad de bailarina, acompañada de una melodía que solo sonaba en la cabeza del enamorado. Apenas volvía en sí cuando escuchaba el chasquido de los dedos de Lilia frente a sus ojos o el ruido de los golpecitos que ella daba sobre la bandeja de acero inoxidable.
Pero esa mañana, el estado de hipnosis de Julián era diferente al habitual. Sentado en una de las mesas de la vereda, tenía la mirada fija hacia un punto apartado, sobre el asfalto de la avenida.
La presencia de un hombre alto y flaco, y una voz que empezó siendo distante lo incorporó. Era Ernesto, el dueño de la relojería de al lado. Tenía una taza en la mano izquierda.
Ernesto se sentó frente a Julián y mientras se quejaba en voz alta, apoyó de mala gana la taza sobre la mesa.
—¡Vengo a devolver esto y a buscar mis mates! —dijo y le hizo un guiño de ojo a Julián como para darle a entender que el enojo no iba en serio.
—Doña Consuelo dice que eso no es alimento para desayunar —dijo Lilia—. Tómese el café con leche y luego le preparo el agua para los mates.
—Toda mi vida desayuné con mates —insistió Ernesto levantando los hombros en señal de la poca importancia que le concedía a la sugerencia.
—También dice que debería contratar a alguien para atender el negocio, porque su vista…
—¿Qué tiene ahora con mi vista? ¡Veo mejor que ella! Ni siquiera uso lentes. ¡Jamás tuve problemas de visión!
El hombre volvió su mirada clara hacia Julián y le siguió hablando a él.
—Mi padre atendió la relojería hasta morirse y recién ahí sus ojos dejaron de funcionar, porque ni en broma podían hacerlo después de muerto. ¿Te imaginás el susto? Para él y para los que estaban en el velorio.
—¡Ernesto! No haga esos chistes —dijo Lilia y retiró la taza sin perder la sonrisa. Volvió los ojos a Julián y le preguntó—: ¿Te traigo lo mismo de siempre?
—Sí, gracias.
La joven empezaba a alejarse cuando la voz del chico la detuvo.
Julián no habló con la intención de entablar una conversación con ella. Sentía una especie de preocupación y pensó que si la compartía, tal vez la intriga ya no sería propia y únicamente suya. En realidad, lo que estaba por contar, se lo hubiera dicho a cualquiera.
—¿Alguna vez te pasó que mientras estás durmiendo sentís que algo te sostiene, que te querés despertar pero algo no te deja? ¿Como que sabés que estás durmiendo y a la vez tenés la impresión de que no?
Miró a Lilia, que estaba frente a él observándolo con los ojos marrones gigantes, sin pestañear. Buscó entre el desorden de ideas la que se acercara a la situación que quería explicar.
—Como que hacés fuerza para despertarte o implorás el sueño para seguir durmiendo, pero no podés hacer nada. —Julián respiró bruscamente—. No me hagas caso, locuras mías.
—Nunca me pasó. Pero no significa que estés loco.
Lilia comenzó a alejarse nuevamente. Ya ingresando a la panadería, a la manera de una niña que está jugando, dio una vuelta de trescientos sesenta grados solo para añadir:
—¡Bah, creo que no!
—Juraría que no fue un sueño —dijo Julián por lo bajo.
Ernesto alcanzó a escucharlo.
—¿Cómo fue la cosa? —le preguntó el viejo.
—¿Qué cosa? —dijo el joven desprevenido.
—Eso que te pasó anoche.
—No sé. Sentí una presencia en la habitación. Tenía la certeza de que si abría los ojos, vería a alguien parado al lado mío. Lo sentía en la espalda. Me había acostado boca abajo con la cabeza hacia un costado. Sentí el calor de una mano ejerciendo una presión que me inmovilizaba. Horrible. Y esta mañana desperté con una sensación rara, como de que me había olvidado de hacer algo importante.
Ambos quedaron pensativos por un momento. Julián ni siquiera entendía el motivo de su preocupación. Aunque pudo haber sido solo un sueño o nada más que una mala noche, no podía tratarla como a una simple pesadilla porque lo sentía distinto. Él mismo amaneció diferente.
—¿Hay algún sueño que hayas dejado de lado? —preguntó Ernesto.
—¿Cómo? —dijo Julián confundido.
—Si tenés algún deseo que estés pensando en abandonar.
Julián buscó con sus ojos a Lilia, pero no respondió.
Desde la puerta de vidrio, Consuelo sonreía y saludaba a los dos hombres. Estaba parada con su prolijo delantal blanco y las manos en su ensanchada cintura.
—¿Es su señora? —le preguntó Julián a Ernesto.
—¡Dios me libre y guarde! ¡No!
Julián la saludó con la cabeza y ella se les acercó. Detrás de la forma achinada por los cachetes regordetes, había unos ojos color pardo, casi verdes, iluminando su sonrisa constante y amable. No había lugar a dudas de que el rostro de Consuelo era la cara de la bondad.
—¿Cómo es tu nombre, hijo? Siempre te veo y no sé cómo te llamás —preguntó entusiasmada.
—Julián.
—¡Julián! ¡Como mi sobrino!
La mujer se alegró tanto por la coincidencia que Julián tuvo que festejarla como si se tratara de un milagro.
Ernesto se levantó, se metió a la panadería y Consuelo fue por detrás de él, rezongando porque no había tomado el café con leche.
Lilia volvió con el desayuno de Julián.
—Parecen buenas personas —dijo él.
—Lo son. Doña Consuelo, además de hacer las cosas ricas de la panadería, escribe cartas. A veces siento pena porque hace años que busca a alguien y no recibe respuestas. Insiste una y otra vez.
—¿A quién busca?
Lilia se encogió de hombros. A ella le encantaba escuchar historias, aunque su facilidad para la distracción a veces le hacía perder el hilo de la conversación. Era una chica sencilla, agradable y bondadosa. Su simple espontaneidad era compatible con la falta de ejercicio de la memoria.
—Busca al hijo de alguien —respondió.
Julián sonrió. Todos somos hijos de alguien, estuvo a punto de decir cuando se dio cuenta de que al fin estaba hablando con la mujer a quien quería conocer más allá del saludo y del pedido del menú para desayunar.
—Trabajás acá a la vuelta, ¿no? —preguntó ella.
Julián experimentó una singular sensación de nervios mezclada con felicidad, porque esa afirmación que intentaba ser pregunta significaba que alguna atención había puesto la muchacha en él.
—Sí, en la librería —respondió—. Es una editorial también y yo me encargo de esa parte. El dueño es amigo de mi mamá.
A partir de ese momento, aquella lejanía que el muchacho percibía en su espíritu volvió a ser del espacio y de la distancia entre los cuerpos. Ahora sentían que se conocían desde siempre y que el encuentro era un evento irremediable. Así debía ser, y así fue. Por voluntad propia o por culpa de una noche extraña.
Lilia abandonó la charla para seguir trabajando. Sin embargo, mientras duró el desayuno, se regalaron un par de miradas que superaron cualquier palabra.
Consuelo y Ernesto tuvieron un amigo que se llamaba Bram; era escritor, o al menos anhelaba serlo. Siempre confiaron en que el tiempo daría la ocasión para saldar esas cuestiones que el pasado les debía.
Teniendo en cuenta lo que había empezado a suceder esa mañana, creyeron que era válido suponer que la memoria del escritor y los sueños de Tánatos ya habían descansado bastante. Como un punto de unión, el acercamiento de Lilia y Julián fue la conexión con el asunto de Bram y Tánatos. Ahí se entrelazaron las cuerdas que los traerían del pasado. Fue Ernesto quien se dio cuenta primero.
Cuando la noche cubrió las calles, Julián aún estaba en la librería ordenando los últimos papeles acumulados en su escritorio. De repente, escuchó unos golpecitos en la cortina metálica que cubría el local. Asomó la cabeza por la pequeña puerta que quedaba al bajar la persiana y no vio más que la sombra de los árboles proyectada por la escasa iluminación de la calle. Miró hacia un lado y hacia el otro, y notó que algo se movía en la oscuridad. La figura de un hombre alto y flaco salió de la penumbra, pero la luz aún no alcanzaba su rostro.
—¿Quién es? —preguntó Julián con un tono imperativo.
El hombre se acercó un poco más y entonces el muchacho pudo reconocer al sujeto. Era el relojero.
—Creo que esta mañana no me presenté correctamente. Mi nombre es Ernesto.
—Sí, ¡Ernesto! —expresó Julián, más relajado—. ¿Puedo ayudarlo en algo?
—Quiero publicar un libro.
Julián miró el reloj y con un poco de incomodidad lo invitó a volver al día siguiente.
—Justo estaba cerrando. Mañana, si le parece…
El viejo sonrió, dio media vuelta y empezó a caminar hacia la esquina. Hizo unos pasos y se detuvo. Mirando sobre su hombro le preguntó:
—¿Te visitó el ladrón de sueños?
Julián arqueó las cejas.
—¿Qué cosa?
El viejo se volvió.
—La sombra que roba sueños. Dijiste que no pudiste dormir bien. Bueno… yo tampoco. Supongo que es por eso. Por el ladrón de sueños. No creo que debamos dejar que pase otra noche.
El muchacho suspiró. Volvió a observar hacia un lado y hacia otro y lo invitó a pasar.
—Esta mañana comentaste que alguien te visitó mientras dormías —dijo Ernesto.
El joven hizo una seña con la mano para que el viejo tomara asiento. Sacó la silla de atrás de su escritorio y la llevó hacia adelante para acomodarse frente a él.
—Lilia nos contó que trabajabas en la parte de la editorial y me pareció una buena coincidencia.
—Si quiere que lo ayude a publicar algo, lo haré, con mucho gusto —dijo Julián.
—En realidad es el libro de un amigo.
—Bueno, en ese caso, dígale que me visite así hablamos.
—No. —Ernesto lo interrumpió, pero tardó en encontrar las palabras para lo que quería explicar—. No puede. Bram… ya no está.
Julián mostró compasión con la mirada.
—Una noche se llevaron a mi amigo en la época de la Cuarta Revuelta. Vos seguro eras muy chico —aclaró Ernesto con los ojos entornados, como calculando lo evidente.
—Creo que alguna vez escuché a mi mamá hablar de la Cuarta Revuelta —dijo el muchacho.
—¿Sí? Mi amigo vivió de cerca las represalias. Lo acusaron de ser parte de una conspiración. Bueno, él escribió una novela que no llegó a publicar. Tengo algo de dinero y me gustaría cumplir su sueño.
Julián carraspeó.
—Comprendo. Tráigame el borrador así…
—No lo tengo.
—¿Y qué vamos a publicar si no hay material?
—¡Ah! ¡Sí lo hay! Pero no lo tengo yo. Hay que ir a buscarlo.
—¿A dónde?
—A Campos sin nombre, un pueblo que... igual… no queda tan lejos —dijo Ernesto con una infantil satisfacción.
Julián inspiró y exhaló como para respirar paciencia.
—Bien. Entonces, cuando lo tenga, me lo trae y vemos.
—Cómo no. Tengo que recuperarlo. ¡Espero salir vivo!
—¿Perdón? ¿Qué dijo? —preguntó Julián, buscando confirmar el motivo de su propio asombro.
—Sí. El borrador fue secuestrado hace muchos años atrás. Pero creo saber quién lo tiene, así que solo tengo que ir a sacárselo.
Julián empezó a sentir una especie de confusión que no le permitía discernir si la conversación era una broma o si Ernesto hablaba con la verdad pero recurriendo a palabras que le ayudaran a disimular una tragedia.
El viejo sonreía con inocencia, aunque, a decir verdad, sus ojos revelaban algo de picardía. Se levantó de la silla y caminó hacia la puerta.
Julián también se puso de pie y lo acompañó.
—Mañana a la noche viajo a buscarlo, muchacho. ¡Preparate para trabajar en una obra de arte!
A Julián, el razonamiento no le ayudaba a poner en orden las ideas. Estaba muy cansado y sin ganas de ponerse a pensar. Sin embargo, a último momento, cuando Ernesto terminaba de atravesar la puertecita de metal, recordó lo de la noche anterior y salió para alcanzarlo.
—¡Espere! ¿Qué me quiso decir con eso de que alguien me visitó anoche? —Y mientras escuchaba su propia pregunta, Julián se asustó con una idea que le vino a la cabeza justo en ese instante—: ¿No habrá sido usted, no? —expresó con duda y reproche.
El viejo se volvió.
—No. Fue el ladrón de sueños.
Julián quedó mudo, mirando cómo Ernesto cruzaba la calle y luego se perdía entre las sombras.
A la mañana siguiente, salió de su casa temprano y fue directamente a la relojería. Apoyó sus manos en el angosto escaparate para ver hacia adentro y encontró a Ernesto poniendo en hora los relojes. Julián dio unos golpecitos en el vidrio. Ernesto levantó la vista y le hizo señas con la mano para que ingresara.
Ni bien entró, el viejo empezó a hablar con mucho entusiasmo.
—¡Ya está todo listo!
—Espere, Ernesto…
—¡No se puede esperar más! Esta noche iré en mi auto a ese pueblo, apagaré las luces unos metros antes… ¡la luz! mejor dicho la luz, porque solo anda un farol —aclaró levantando el dedo índice—, lo demás funciona todo: anoche lo probé y por lo menos encendió. Tiene agua, tiene nafta… —Fue acercándose a la puerta y desde allí lo señaló.
Julián abrió los ojos enormemente. Un Valiant, de los primeros, cuatro puertas color marrón, estaba estacionado en la vereda del frente. «Está destruido», pensó.
—…las gomas infladas. Anda mejor de lo que hace pensar su aspecto. ¡Si ese auto hablara!
Ernesto palmeó el hombro del muchacho mientras pronunciaba una sonrisa imposible de evitar.
—¿Cuántos kilómetros piensa hacer con eso? —preguntó el joven sin apartar la vista del vehículo.
Lilia ingresó con una taza y facturas y las dejó sobre el mostrador. Miró a Julián y se sonrieron mutuamente.
—Ciento ochenta. Noventa de ida y noventa de vuelta —seguía explicando Ernesto que, al mirar la taza, levantó la voz—: ¡Esta mujer! ¡Me cansé de decirle que quiero mates! Lilia, andá a decirle a Consuelo que hoy puede ser el último día de mi vida y que no voy a tomar eso. ¡Quiero mates! Es mi última voluntad.
Lilia se puso seria y unió el entrecejo, mirando a uno y a otro alternativamente. Julián decidió explicarle.
—Lo que pasa es que Ernesto, esta noche, quiere viajar en eso —señaló el auto—, para buscar un libro no sé dónde.
—Una vez que llegue, solo tengo que saltar la tapia y esquivar a los perros guardianes.
—¿Qué? —preguntaron los dos jóvenes al unísono. Ernesto lanzó una carcajada.
—¡Mentira! No hay perros. A lo sumo defienden el lugar con escopetas.
Lilia se puso pálida. Preguntó si estaban haciendo un chiste. Pero no. Ernesto tenía un plan verdadero y estaba decidido a cumplirlo. Lilia se retiró del lugar y Julián salió detrás de ella.
—Voy a contarle a doña Consuelo —dijo la muchacha como si fuera una niña que quiere acusarle algo a su madre.
Julián la siguió pensativo, caminando cada vez más despacio mientras Lilia se adelantaba corriendo. El joven se detuvo frente a la puerta de la panadería y desde allí vio que ambas mujeres volvían hacia él. Consuelo parecía alegre. No solo estaba al tanto de la situación, sino que había alentado a Ernesto a hacer la travesía.
Lilia parecía enfadada y cuando estaba por regañar a Consuelo, Julián les dijo que acompañaría al relojero.
—No puedo dejar que vaya solo —explicó, y vio cómo se iluminaron los ojos de Lilia, que parecía haberse enamorado en ese preciso momento.
Julián, con actitud de un hombre de honor, se dirigió nuevamente hacia la relojería. Consuelo rio y le pegó con el codo a Lilia.
A la tardecita, despidieron a los hombres y los vieron alejarse. Consuelo sintió que esa imagen era la réplica de un momento anterior, un cuadro ya visto muchos años atrás. Ese repentino recuerdo golpeó su pecho como si una gran piedra se hubiese sumergido en el agua dando peso a lo profundo. Necesitó llenarse de aire y volverlo a soltar violentamente para poder quitarse esa pesadez dolorosa, para que el corazón volviera a latir con normalidad, aunque ya jamás lograra retirar esa roca tendida en el fondo.
Lilia lo advirtió.
—¿Está bien, doña Consuelo?
—Me acordé de algo, nada más.
—¿A dónde van? —preguntó Lilia.
—A Campos sin nombre.
—¿Campos sin nombre?
—Un pueblo fantasma. A robar un libro a los fantasmas.
Ante el rostro anonadado de la joven, Consuelo empezó a sonreír otra vez. La tomó de los hombros y la llevó hacia adentro.
—¡Ay, Lilia! Aun cuando pasen cosas feas, hay que reservar un rinconcito para la alegría. La risa vence al miedo. Hay que proteger todo lo bueno, rescatarlo. Porque es eso lo que te salva y te mantiene a flote.
Entraron a la casa que estaba atrás de la panadería y se sentaron a conversar. Consuelo abrió una botella de licor, lo sirvió en dos copitas y siguió con su relato.
—Nuestra vida no fue siempre risas, Lilia. Pero hice una promesa: prometí que jamás abandonaría mis sueños. A veces lloro por esas cartas que vuelven porque sus palabras no encuentran al destinatario. Pero luego vuelvo a intentarlo, porque la angustia aún no vence a mi esperanza.
Consuelo dio unos golpecitos con la palma de su mano sobre la caja que ella misma había forrado con una hermosa tela color lavanda. Allí guardaba todas las cartas que recibía, incluyendo las que enviaba y retornaban sin contestación.
—¿Qué pasa con esas cartas, doña Consuelo?
Consuelo suspiró. Puso su tierna mirada en la muchacha.
—Yo tenía una familia. Soy la mayor de tres hermanos. Después de mí viene Santiago y luego la más chica, Aureliana. A Santiago lo mataron durante la Cuarta Revuelta. A mi hermana, no la vi más.
—¿La Cuarta Revuelta es como una guerra civil? —preguntó Lilia.
—Las revueltas fueron protestas, levantamientos del pueblo frente a gobiernos tiranos u opresores. Mi abuelo participó en las tres primeras.
—Y su hermano lo siguió… —Lilia intentaba sacar conclusiones.
—No —respondió Consuelo y bebió de su copita—. Santiago estaba del lado del Gobierno.
Un instante de silencio inundó la cocina. Consuelo abrió la caja de las cartas. Sacó una foto, la observó y se la mostró a Lilia.
—Esta es Aureliana, con su plantita, de pequeña. Y ahí está Santiago, sonriendo. Yo saqué esa foto. Busco cerrar algunas cosas. Son asuntos que me contaron después de la muerte de mi hermano y después de que Aureliana se marchara. A veces creo que solo espero un milagro. Es una historia muy larga, y mi querido Ernesto se la cargó en sus hombros.
—¿Adónde fue, doña Consuelo?
Consuelo guardó la foto. Sacó un papel viejo que estaba doblado en cuatro, lo desplegó y después de un repaso por encima, de soslayo, solo como para recordar de qué se trataba, volvió a doblarlo y a acomodarlo en la caja. Se permitió un espacio de silencio antes de responder la pregunta de Lilia. Analizaba, en su interior, que hay cosas que pretenden no ser olvidadas. Como las que se esconden detrás de las heridas y de las respuestas que se toman su tiempo. Estas cosas sobreviven porque ansían tener un final digno y reaparecen con la magia del espíritu que las impulsa frente a cualquier otra intención.
—Se fue a buscar un libro. El borrador de un libro. Cree que llegó el momento de rendirle cuentas al ladrón de sueños.
Ernesto y Julián emprendieron el viaje a Campos sin nombre, un pueblo fundado por Helbert Rauch después de escapar de la ciudad durante la Tercera Revuelta.
—Me suena mucho el nombre del pueblo —dijo Julián.
—Fueron cuatro revueltas. La última se originó en ese lugar —contaba Ernesto.
—¿Y su amigo Bram era uno de los rebeldes?
—No. Él estaba en contra del Gobierno, pero quería mostrar su oposición de otra manera.
Cuando le habló del escritor trazó una sonrisa melancólica.
—Bram era como un hermano para mí. Yo era el tosco, el rebelde y, obviamente, el más lindo. Bram era el inteligente y el sentimental también. Estaba medio loco. Explicaba las cosas de una manera simple pero extraña. Decía que a esa forma de hablar la había heredado de su padre. Una vez me explicó que se le ocurrían historias a partir de un comentario que oía o de una escena que capturaba para sí. La imaginación hacía su trabajo y finalmente no podía determinar si los personajes cobraban vida después de que él los pensaba o si ya existían desde antes y solo pretendían salir de la oscuridad o de la claridad de la supuesta nada, como cuando se nace o se muere. —El relojero hizo una pausa—. Siento que me visitó Tánatos, esa sombra ladrona de sueños. Pero no creo que quisiera hacer algún daño.
—¿Qué es Tánatos? ¿Un personaje del libro?
—Un dios o algo así. Bram se inspiró en él para crear al ladrón de sueños. Le puso otro nombre, pero ahora no me acuerdo cuál era. Por eso te pregunté si tenías algún sueño en mente. Si te descuidás, este ladrón te lo va a quitar cuando estés durmiendo y ya no volverás a ser el mismo.
—Pero no es algo real, es una metáfora —dijo Julián.
—Estoy convencido de que existe algo así —replicó Ernesto.
—¿Por qué el Gobierno se lo llevó? ¿Había algo más?
Ernesto suspiró. Julián entendió que no debía invadir esos recuerdos. Por lo menos todavía no. Así que optó por cambiar de tema.
—Consuelo me explicó cómo ingresar a la casa —dijo el joven.
—Perfecto. La rutina del lugar es tan constante que nada cambia en ningún momento. Va a ser fácil.
Casi dos horas después de haber salido, detuvieron el auto frente a un gran cerco verde compuesto, principalmente, por ligustrina y una santa rita, además de otros arbustos y enredaderas. Una pequeña pared blanca se asomaba entre las plantas que la cubrían, al lado de una puerta con adornos de hierro forjado y que parecía ser de color marrón. Había también un pequeño cartel, del mismo color de la puerta, incrustado en la pared pero oculto por las ramas que le caían encima. Podía leerse: “Las Hermanas”.
—Tenés que cruzar esa tapia —dijo Ernesto.
Julián la observó y calculó que debía llegar a los dos metros de altura. Había poca claridad y no podía contar con el farol del auto porque lo habían apagado antes de estacionar. Solo había una luz que colgaba en la esquina y apenas los alcanzaba. Todo lo demás era oscuridad. Silencio de campo y oscuridad.
Julián salió del coche y miró hacia todos lados. Es un pueblo fantasma, se dijo.
Una vez apagado el motor solo se escuchaban los aleteos y las conversaciones de los insectos. Se preguntó si habría víboras. Cualquier cosa menos víboras, por favor.
Tomó un pequeño impulso y se colgó de la pared sobre la que iban y venían las ramas y las hojas de la enredadera. Fue enganchando las puntas de los zapatos en los surcos e irregularidades del muro, apurando los pies para ayudarse mientras hacía fuerza con los brazos que levantaban el resto del cuerpo. Al cubrir la altura necesaria, subió la pierna derecha y se escuchó un desprendimiento de costura cuando la pasó hacia el otro lado.
—Todo por una mujer —se reprochó Julián—. De todas las mujeres del mundo, solo a mí se me ocurre hacerme el valiente con esta. ¿Quién carajo me mandó? ¿Y si termino en la cárcel?
Empezó a cuestionar los diferentes instantes que lo llevaron hasta ahí.
Será que recorrer el pasado es algo que inevitablemente sucede en algún momento de la vida. Quizás cuando se está en una encrucijada. No lo sabía. Pero su cabeza contenía y abría miles de debates, mientras su cuerpo se esforzaba por sortear los obstáculos puestos en defensa de la intimidad de la casa a la que intentaba ingresar ilegalmente.
Se enderezó, miró hacia adentro para calcular los próximos movimientos y, por un instante, quedó maravillado con el paisaje que descubrió sobre el inmenso predio que bajaba en pendiente hacia una laguna teñida con lentejuelas que la luna resplandeciente hacía brillar detrás de la casona.
Analizó el largo trecho que debía recorrer para ingresar. Pudo ver una puerta con una ventana a cada lado. La izquierda correspondía a la cocina y tenía la luz encendida. La derecha debería estar abierta, tal como le habían indicado.
Ernesto lo observaba desde el auto y se reía. Sabía que el esfuerzo era innecesario ya que no había cerco ni paredes protegiendo la casa. Eso que acababa de atravesar era el único pedazo de pared que había quedado después de la intención de Santiago Rauch de amurallar su casa como si fuera el castillo de un rey.





























