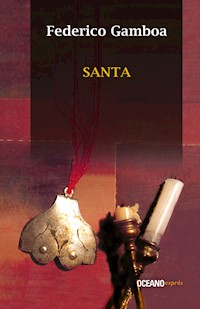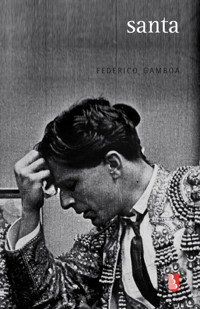
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Escrita en 1903, esta novela no es producto de las lecturas sino de la experiencia directa del autor, que retrata la vida nocturna, las tertulias, las fiestas y los arrabales de la capital mexicana que le tocó vivir. A través de la historia de una campesina que se convierte en prostituta, Gamboa nos lleva por una ciudad pecaminosa y oscura. A diferencia de Naná de Zola, a quien el autor mexicano conoció en 1893 y de quien recibió una influencia determinante para su obra, Santa provoca compasión y no odio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Fotograma de la película
Santa (1918), de Ramón Peredo
(cortesía de Filmoteca de la UNAM)
FEDERICO GAMBOA
Santa
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE BOLSILLO
Federico Gamboa
Santa
Prólogo ADRIANA SANDOVAL
Primera edición, 2006 Primera edición electrónica, 2013
D. R. © 2006, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-1673-9
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
Prólogo
SANTA
A Jesús F. Contreras, escultor
Primera parte
Segunda parte
Cronología
Referencias bibliográficas
Adaptaciones cinematográficas
PRÓLOGO
Cuando se publicó Santa (1903), la cuarta novela de su autor, Federico Gamboa era uno de los novelistas más prestigiados en México y en España. A partir de ese momento, el texto ha sido uno de los más publicados y leídos en México. Este éxito de venta ha provocado, asimismo, que la novela se haya adaptado cuatro veces al cine, numerosas veces al radio y también al teatro.
Es posible explicar en parte el best-sellerismo de la novela por el tema mismo y por la manera de abordarlo. Si bien no era la primera vez que aparecía una prostituta en una novela mexicana, sí era la primera ocasión en la que su protagonismo era absoluto. Para la mayor parte de los lectores de ese momento, el acercamiento a las mujeres que, según se dice, ejercen el oficio más antiguo del mundo, implicaba la incursión a los bajos mundos, a sustratos secretos y ajenos, peligrosos y por tanto atrayentes.
Gamboa abordó un tema escabroso —con el sentido preciso de “peligroso”— sin caer en la pornografía; aunque, etimológicamente, Santa sí es pornografía, puesto que este término se refiere precisamente a la prostitución. El narrador nunca usa la palabra puta para referirse a Santa. De hecho, es la protagonista misma quien se refiere a sí misma en tres ocasiones como “una…”, sin llegar nunca a pronunciar el término. De la misma manera, Gamboa nunca habla explícitamente sobre el sexo: más bien alude a él.
El entonces diplomático escribió sobre los bajos fondos de la ciudad de México —que conocía bien— sin ofender (demasiado) las buenas costumbres ni mancillar (demasiado) el pudor de la buenas conciencias: en el momento de su aparición, las casas que poseían un ejemplar usualmente lo apartaban del alcance de los jóvenes y, particularmente, de las jóvenes.
Otra razón que puede explicar los grandes tirajes —para México— que ha alcanzado Santa a lo largo de poco más de un siglo, es la posibilidad de identificar en ella la polarización propia de una estructura melodramática (y parte sustancial de la personalidad de gran parte de los humanos), vigente hasta la fecha en telenovelas y en la literatura masiva. Santa es una virgen mancillada, seducida y abandonada por el alférez. El mal triunfa sobre el bien durante gran parte del espacio de la novela, pero se invierte al final, pues con el continuo y profundo sufrimiento físico y moral en el descenso de su degradación, Santa terminará expiando sus pecados en el ámbito religioso: el sufrimiento es bueno para el alma. La moral propia del melodrama pide que se restablezca el orden al término del texto para que el lector duerma consolado.
El trabajo de Santa se opone flagrantemente a lo que entraña su nombre y la virtud: la oposición de los contrarios es una característica melodramática. El sufrimiento moral y físico que experimenta, y desemboca en la muerte, es el castigo que se le impone al cuerpo pecador. El premio eterno será el perdón divino para el alma, que habrá de surtir efecto en la otra vida, no en ésta. A diferencia de lo que suele ocurrir en los melodramas clásicos, el mal aquí no está personificado en un villano; podría decirse que el mal es el cuerpo pecador de Santa. Y éste sí que es castigado, puesto que es usado y desechado, estrujado y manoseado. El ejercicio mismo del pecado lo empuja a la enfermedad y termina matándolo. El castigo al mal se da, pues, en el cuerpo mismo de Santa; la recompensa, al alma inmortal y perdonada.
Una intención importante de los melodramas es estimular una producción abundante de lágrimas en los receptores. La historia de Hipólito parece diseñada con ese fin. Así lo comprendieron los encargados de las cuatro adaptaciones de la novela al cine. El pianista es ciego, feo hasta la repulsión; fue abandonado por la madre, y se enamora de una prostituta que no le corresponde; en otras palabras, parecería ser digno de compasión. (Los seres grotescos enamorados de las bellas no fueron ajenos al siglo XIX; un ejemplo: Cuasimodo y Esmeralda en Nuestra Señora de París, de Victor Hugo.) En la novela, sin embargo, el personaje tiene un lado más oscuro, pues es celoso, envidioso e incluso violento. La historia de Santa puede ser también lacrimosa; basta considerar tres escenas: la expulsión de la casa familiar, la pena después de la noticia de la muerte de la madre, y finalmente su propia muerte —todas implican pérdidas—. De hecho, en las palabras preliminares a la primera parte, la voz que se presume puede ser la de Santa, le dice al escultor —y a nosotros los lectores— que al escuchar su historia llorará con ella.
En Santa se concentra una visión que en el siglo XIX se tenía de las mujeres: vírgenes o pecadoras. El personaje en la novela representa el mal, en la medida en que está asociado con la Eva tentadora y seductora. Solamente durante su vida en Chimalistac es la virgen pura; el resto de la novela será la mujer pecadora por excelencia, bajo un nombre que resulta evidentemente irónico dentro de su profesión. Como Eva, Santa es echada de la casa familiar, del hogar puro y santo, del lugar rústico, rural e idílico, es decir, es exiliada del Paraíso. (Ésta es otra de las oposiciones de la novela: el campo inocente frente a la ciudad perversa.) Más tarde, es echada del templo en el que intenta rezar después de la muerte de su madre. El amante torero, el Jarameño, la echará de la casa de huéspedes en la que viven juntos, debido a su infidelidad. El siguiente amante, Rubio, también se deshace de ella. Ya en plena decadencia física y moral, será arrojada incluso del más ínfimo de los burdeles —donde hasta el nombre ha perdido (la llaman Loreto)—. Aquí la expulsión obedece a su incapacidad física de trabajar: la enfermedad la ha minado sin remedio. En esa última etapa también se “contagia”, dice Gamboa, de otro mal: el alcoholismo. Hay que notar que la primera y última expulsión corren a cargo de dos mujeres opuestas en la escala moral (de nuevo la polaridad melodramática), que cierran el círculo: la madre y la matrona de un burdel de ínfima categoría —la mujer más santa y la más pecadora—. De ese tugurio de mala muerte la rescatará Hipólito. Una vez terminado su via crucis, y sólo muerta, Santa podrá recuperar todo lo perdido: el sitio original e idílico, el paraíso rural, el nombre, la madre, la religión, la paz (Hipólito la entierra en Chimalistac, junto a su madre).
La historia de Santa es la versión porfiriana y santurrona de lo que les puede suceder a las chicas que aceptan los asedios y las presiones de los seductores antes del matrimonio. Un solo mal paso puede llevar a una vida completa de perdición. Una imagen frecuente al describir a las mujeres del siglo XIX era la de una hiedra que crecía y se desarrollaba al amparo de un árbol fuerte y sólido. Si el árbol no era recto, la hiedra podía caer y perderse. (Otra imagen repetida de la protagonista es la de una piedra que se despeña y destroza: ella pierde la virginidad en el peligroso Pedregal al sur de la ciudad. Lo agreste y natural del sitio sugiere los instintos con iguales características.) Como Santa es incapaz de entender ni satisfacer su sexualidad en un ámbito familiar, social y religiosamente sancionado, una vez fuera de su casa (literalmente en la calle) se abandona a los instintos animales de su cuerpo. Ante su primera menstruación, la madre le dice que se ha vuelto mujer: una bendición pero también un secreto; ante sus primeros instintos sexuales (“ansias secretas”), el cura la conmina a no reflexionar demasiado sobre sus sensaciones, y a enamorarse de su ángel de la guarda: hay ya dos advertencias sobre el peligro de seguir los instintos. Marcelino, en cambio, la invita a lo opuesto: conocer, aceptar y gozar el placer físico.
A lo largo de la novela el narrador emplea una metonimia para referirse a la muchacha, definiéndola como “la carne”. Cuando la novela principia, al llegar Santa a casa de Elvira, el narrador describe una carnicería cercana donde se observan unas reses abiertas en canal y rodeadas de moscas. La imagen es una prefiguración de la profesión de la meretriz asediada por hombres lascivos, pero también de la muerte de Santa en la mesa de operaciones. Las moscas, los hombres concupiscentes y pecadores, quedan impunes en la novela, en congruencia con la doble moral porfiriana. El énfasis y el castigo siempre están puestos en el pecado de las mujeres, no en el de quienes pagan por pecar.
Los historiadores de la literatura mexicana suelen ubicar a Gamboa dentro de la corriente conocida como naturalismo, cuyo principal y polémico practicante era el francés Émile Zola. Ya desde la corriente anterior, el realismo, algunos escritores llevaban a cabo una investigación de campo previa a la escritura. Durante esa etapa reunían datos, obtenían información de primera mano, llevaban a cabo entrevistas, etc., a fin de tener una base factual sobre la cual construir el texto. La aspiración a la verdad, a ser fiel a la realidad, era un valor en estas corrientes: la novela como documento —idea planteada por los hermanos Goncourt, de quienes se menciona La fille Elise al inicio de Santa—. Pese a que el texto de Gamboa se publicó a principios del siglo XX, podemos situarlo, tanto por su tema como por el tratamiento, en el siglo XIX.
Las novelas de Zola causaron escozor entre muchos lectores por dos razones importantes: los personajes eran de clases bajas y el autor se ocupaba de su materialidad y de la de su medio, de una manera nunca antes vista. Zola atiende a los instintos corporales, los deseos, la sexualidad de sus personajes. En la serie de los Rougon-Macquart, Zola sigue a una familia durante tres generaciones, a fin de mostrar la influencia que el medio (social, económico, educativo), junto con los factores hereditarios, ejerce sobre los individuos. Este determinismo no fue del agrado de los escritores como doña Emilia Pardo Bazán, pues implicaba la anulación del libre albedrío, fundamental para el dogma católico. Gamboa, un católico conservador, zanja el determinismo de la herencia en Santa con un comentario que se antoja un pegote artificial: el narrador nos explica que la muchacha debe haber tenido un tatarabuelo lúbrico, lo cual explica, primero, su goce en la primera relación carnal y, después, su profesionalización en la carrera de las servidoras sexuales, como ahora se dice.
Además de este elemento forzadamente naturalista, Gamboa toca aspectos de la vida de su personaje de los que no se solía hablar en la literatura mexicana: su primera menstruación, el despertar del instinto sexual, la primera relación sexual con Marcelino, un aborto, e incluso una colega lesbiana que se enamora de ella. Estas audacias salpimentaron la profesión misma de la protagonista. Acorde con el naturalismo, el narrador utiliza términos médicos y científicos, particularmente en relación con la enfermedad de su heroína.
Los submundos de los burdeles, de los hospitales (donde morían los pobres, pues la gente bien fallecía en casa), de las cárceles, son los ámbitos de los marginales sociales, económicos, donde viven los que se desvían de la norma: todos campos atractivos para la narrativa del siglo XIX. Santa, el personaje, hará mancuerna con otro ser marginal, el ciego Hipólito, pianista del burdel. Ambos son huérfanos —otra condición usual en las novelas decimonónicas—, seres desamparados. Si Santa bandea de la pureza al pecado y finalmente desemboca de nuevo y finalmente en la castidad terminal, Hipólito logra superar sus instintos animales —expresados en una escena de violencia sexual entre ambos— y cuidar a Santa en sus últimos días. (Los doctores llevan a cabo una histerectomía, lo cual sugiere que sólo sin órganos sexuales es capaz de ser pura y casta.) Después de una vida de sufrimientos, ya alejados del pecado, en el camino a la espiritualidad pura —al Bien, pues—, los dos seres marginales se acercarán a la religión y serán perdonados.
ADRIANA SANDOVAL
SANTA
Yo les daré rienda suelta; no castigaré a vuestras hijas cuando hayan pecado, ni a vuestras esposas cuando se hayan hecho adúlteras; pues que los mismos padres y esposos tienen trato con las rameras… por cuya causa será azotado este pueblo insensato, que no quiere darse por entendido.
OSEAS IV, 14
A JESÚS F. CONTRERAS, escultor
En México
No vayas a creerme santa, porque así me llamé. Tampoco me creas una perdida emparentada con las Lescaut o las Gautier, por mi manera de vivir.
Barro fui y barro soy; mi carne triunfadora se halla en el cementerio.
Desahuciada de las “gentes de buena conciencia”, me cuelo en tu taller con la esperanza de que, compadecido de mí, me palpes y registres hasta no tropezar con una cosa que llevé adentro, muy adentro, y que calculo sería el corazón, por lo que me palpitó y dolió con las injusticias de que me hicieron víctima…
No lo digas a nadie —se burlarían y se horrorizarían de mí—, pero ¡imagínate!, en la Inspección de Sanidad, fui un número; en el prostíbulo, un trasto de alquiler; en la calle, un animal rabioso, al que cualquiera perseguía; y en todas partes, una desgraciada.
Cuando reí, me riñeron; cuando lloré, no creyeron en mis lágrimas; y cuando amé ¡las dos únicas veces que amé!, me aterrorizaron en la una y me vilipendiaron en la otra. Cuando cansada de padecer, me rebelé, me encarcelaron; cuando enfermé, no se dolieron de mí, y ni en la muerte hallé descanso: unos señores médicos despedazaron mi cuerpo, sin aliviarlo, mi pobre cuerpo magullado y marchito por la concupiscencia bestial de toda una metrópoli viciosa…
Acógeme tú y resucítame ¿qué te cuesta?… ¿No has acogidotanto barro, y en él infundido, no has alcanzado que lo aplaudan y lo admiren?… Cuentan que los artistas son compasivos y buenos… ¡Mi espíritu está tan necesitado de una limosna de cariño!
¿Me quedo en tu taller?… ¿Me guardas?…
En pago —morí muy desvalida y nada legué—, te confesaré mi historia. Y ya verás cómo, aunque te convenzas de que fui culpable, de sólo oírla llorarás conmigo. Ya verás cómo me perdonas, ¡oh, estoy segura, lo mismo que lo estoy de que me ha perdonado Dios!
Hasta aquí, la heroína.
De mi parte debo repetir —no para ti, sino para el público—, lo que el maestro de Auteuil declaró cuando la publicación de su Fille Elisa:
Ce livre, j’ai la conscience de l’avoir fait austère et chaste, sans que jamais la page échappée à la nature délicate et brûlante de mon sujet, apporte autre chose à l’esprit de mon lecteur qu’une méditation triste.
F. G.
PRIMERA PARTE
I
—AQUÍ es —dijo el cochero deteniendo de golpe a los caballos, que sacudieron la cabeza hostigados por lo brusco del movimiento.
La mujer asomó la cara, miró a un lado y otro de la portezuela, y como si dudase o no reconociese el lugar, preguntó admirada:
—¡Aquí!… ¿En dónde?…
El cochero, contemplándola canallamente desde el pescante, apuntó con el látigo tendido:
—Allí, al fondo, aquella puerta cerrada.
La mujer saltó del carruaje, del que extrajo un lío de mezquino tamaño; metióse la mano en el bolsillo de su enagua y le alargó un duro al auriga:
—Cóbrese usted.
Muy lentamente y sin dejar de mirarla, el cochero se puso en pie, sacó diversas monedas del pantalón, que recontó luego en el techo del vehículo y, por último, le devolvió su peso:
—No me alcanza; me pagará usted otra vez, cuando me necesite por la tarde. Soy del sitio de San Juan de Letrán, número 317 y bandera colorada. Sólo dígame usted cómo se llama…
—Me llamo Santa, pero cóbrese usted; no sé si me quedaré en esa casa… Guarde usted todo el peso —exclamó después de breve reflexión, ansiosa de terminar el incidente.
Y sin aguardar más echóse a andar de prisa, inclinando el rostro, medio oculto el cuerpo todo bajo el pañolón que algo se le resbalaba de los hombros; cual si la apenara encontrarse allí a tales horas, con tanta luz y tanta gente que de seguro la observaba, que de fijo sabía lo que ella iba a hacer. Casi sin darse cuenta exacta de que a su derecha quedaba un jardín anémico y descuidado, ni de que a su izquierda había una fonda de dudoso aspecto y mala catadura, siguió adelante, hasta llamar a la puerta cerrada. Sí, advirtió, confusamente, algo que semejaba césped raquítico y roído a trechos; arbustos enanos y uno que otro tronco de árbol; sí le llegó un tufo a comida y a aguardiente, rumor de charlas y de risas de hombres; aun le pareció —pero no quiso cerciorarse deteniéndose o volviendo el rostro—, que varios de ellos se agrupaban en el vano de una de las puertas, que sin recato la contemplaban y proferían apreciaciones en alta y destemplada voz, acerca de sus andares y modales. Toda aturdida, desfogóse con el aldabón y llamó distintas veces, con tres golpes en cada vez.
La verdad es que nadie, fuera de los ociosos parroquianos del fonducho, paró mientes en ella; sobre que el barrio, con ser barrio galante y muy poco tolerable por las noches, de día trabaja, y duro, ganándose el sustento con igual decoro que cualquiera otro de los de la ciudad. Abundan las pequeñas industrias; hay un regular taller de monumentos sepulcrales; dos cobrerías italianas; una tintorería francesa de grandes rótulos y enorme chimenea de ladrillos, adentro, en el patio; una carbonería, negra siempre, despidiendo un polvo finísimo y terco que se adhiere a los transeúntes, los impacienta y obliga a violentar su marcha y a sacudirse con el pañuelo. En una esquina, pintada al temple, destácase La Giralda, carnicería a la moderna, de tres puertas, piso de piedra artificial, mostrador de mármol y hierro, con pilares muy delgados para que el aire lo ventile todo libremente; con grandes balanzas que deslumbran de puro limpias; con su percha metálica, en semicírculo, de cuyos gruesos garfios penden las reses descabezadas, inmensas, abiertas por el medio, luciendo el blanco sucio de sus costillas y el asqueroso rojo sanguinolento de carne fresca y recién muerta; con nubes de moscas inquietas, voraces, y uno o dos mastines callejeros, corpulentos, de pelo erizo y fuerte, echados sobre la acera, sin reñir, dormitando o atisbándose las pulgas con la mirada fija, las orejas enhiestas, muy cerca el hocico del sitio invadido, en paciente espera de las piltrafas y desperdicios con que los regalan. En la opuesta esquina, con bárbaras pinturas murales, un haz de banderolas en el mismísimo ángulo de las paredes de entrambas calles y sendas galerias de zinc en cada una de las puertas, divísase La Vuelta de los Reyes Magos, acreditado expendio del famoso Santa Clara y del sin rival San Antonio Ometusco. Amén del jardín, que posee una fuente circular, de surtidor primitivo y charlatán por la mucha agua que arroja sin cansarse ni disminuirla nunca, no obstante las furiosas embestidas de los aguadores y del vecindario que descuidadamente desparrama más de la que ha menester, con lo cual los bordes y las cercanías están siempre empapados; amén del tal jardín, luce la calle hasta cinco casas bien encaradas, de tres y cuatro pisos, balcones calados y cornisas de yeso; la cruzan rieles de tranvías; su piso es de adoquines de cemento comprimido, y, por su longitud, disfruta de tres focos eléctricos.
¡Ah! También tiene, frente por frente del jardín que oculta los prostíbulos, una escuela municipal, para niños…
Con tan diversos elementos y siendo como era en aquel día, muy cerca de las doce, hallábase la calle en pleno movimiento y en plena vida. El sol, un sol estival de fines de agosto, caía a raudales, arrancando rayos de los rieles y una tenue evaporación de junto a los bordes de las aceras, húmedos de la lluvia de la víspera. Los tranvías, con el cascabeleo de los collares de sus mulas a galope y el ronco clamor de las cornetas de sus cocheros, deslizábanse con estridente ruido apagado, muy brillantes, muy pintados de amarillo o de verde, según su clase, colmados de pasajeros cuyos tocados y cabezas se distinguían apenas, vueltas al vecino de asiento, dobladas sobre algún diario abierto o contemplando distraídamente, en forzado perfil, las fachadas fugitivas de los edificios.
Del taller de los monumentos sepulcrales, de las cobrerías italianas y de La Giralda salían, alternados, los golpes de cincel contra el mármol y contra el granito; los martillazos acompasados en el cobre de cazos y peroles; y el eco del hacha de los carniceros que unas veces caían encima de los animales muertos, y encima de la piedra del tajo, otras. Los vendedores ambulantes pregonaban a gritos sus mercancías, la mano en forma de bocina, plantados en mitad del arroyo y posando el mirar en todas direcciones. Los transeúntes describían moderadas curvas para no tropezar entre sí; y escapados por los abiertos balcones de la escuela, cerníanse fragmentos errabundos de voces infantiles, repasando el silabario con monótono sonsonete:
—B-a, ba; b-e, be; b-i, bi; b-o, bo…
Como tardasen en abrirle a Santa, involuntariamente se volvió a mirar el conjunto; pero cuando estalló en la Catedral el repique formidable de las doce, cuando el silbato de vapor de la tintorería francesa lanzó a los aires, en recta columna de humo blanco, un pitazo angustioso y agudísimo, y sus operarios y los de los demás talleres, recogiéndose las blusas azulosas y mugrientas, encendiendo el cigarrillo con sus manos percudidas, empezaron a salir a la calle y a obstruir la acera mientras se despedían con palabrotas, con encogimientos de espaldas los serios, y los viciosos, de bracero, enderezaban sus pasos a Los Reyes Magos; cuando los chicos de la escuela, empujándose y armando un zipizape de mil demonios, libros y pizarras por los suelos, los entintados dedos enjugando lágrimas momentáneas, volando las gorras y los picarescos semblantes enmascarados de traviesa alegría, entonces Santa llamó a la puerta con mayor fuerza aún.
—¡Qué prisa se trae usted, caramba!… ¿Doña Pepa, la encargada?… Sí está, pero está durmiendo.
—Bueno, la esperaré, no vaya usted a despertarla —repuso Santa muy aliviada de haber escapado a las curiosidades de la calle—, la esperaré aquí, en la escalera…
Y de veras se sentó en la segunda grada de una escalera de piedra, de media espiral, que arrancaba a pocos pasos de la puerta. La portera, humanizada ante la belleza de Santa, primero sonrió con simiesca sonrisa, y luego la sujetó a malicioso interrogatorio: ¿iba a quedarse con ellas, en esa casa? ¿Dónde había estado antes?
—Usted no es de México…
—Sí soy, es decir, de la capital no, pero sí de muy cerca. Soy de Chimalistac… abajo de San Ángel —añadió a guisa de explicación—, se puede ir en los trenes… ¿No conoce usted?…
La portera sólo conocía San Ángel por sus ferias anuales, a las que en ocasiones acompañaba a la “patrona”, que se perecía por el juego del “monte”. Y cautivada por la figura de Santa, con su exterior candoroso y simple, fue aproximándosele hasta recargar un codo en el barandal de la propia escalera; condolida casi de verla allí, dentro del antro que a ella le daba de comer; antro que en cortísimo tiempo devoraría aquella hermosura y aquella carne joven que ignoraba seguramente todos los horrores que la esperaban.
—¿Por qué va usted a echarse a esta vida?…
No le contestó Santa, porque en el mismo momento oyóse el estruendo de una vidriera abierta de repente y una voz femenil, muy española:
—¡Eufrasia! Pide dos anisados grandes con agua gaseosa en casa de Paco; dile que son para mí…
Alzóse de hombros la interlocutora de Santa, a modo de quien se resigna a padecer de incurable dolencia; introdujo a “la nueva” en el salón pequeño, y sin más rebozo ni más nada, salió a cumplir el mandado, no sin censurar la carencia de monedas con un portazo sonoro y seco.
Cual si el pedido de los dos anisados representase una campanilla de aviso, la casa entera despertó, de manera rara, muy poco a poco, confundidos los cantos con las órdenes a gritos; las risas con los chancleteos sospechosos; el abrir y cerrar de vidrieras con la caída de aguas en baldes invisibles; las carcajadas de hombres con una que otra insolencia brutal, descarnada, ronca, que salía de una garganta femenina y hendía los aires impúdicamente… Santa escuchaba azorada, y su mismo azoramiento fue parte a que no siguiese el primer impulso de escapar y volverse, si no a su casa —porque ya era imposible—, siquiera a otra parte donde no se dijesen aquellas cosas. Pero no se atrevió ni a moverse, temerosa de que la descubrieran o un crujido de su silla la delatara a esos hombres y mujeres que se adivinaban allá, dentro de las habitaciones del inmueble, en desnudeces y contactos extraños. De tal suerte que no se dio cuenta del regreso de Eufrasia, y la sobresaltó el que se le acercara diciéndole:
—¿Quiere usted pasar a ver a doña Pepa? Ya despertó.
Siempre confusa, siguió a la criada escaleras arriba; con ella cruzó dos pasillos oscuros y mal olientes, una sala con dos camastros, por la alfombra todavía —de las sirvientas quizá—, y en la atmósfera, acres olores a vino y a tabaco. En un rincón, un piano vertical sin cerrar lucía su teclado, que en la penumbra parecía una dentadura monstruosa. Luego atravesó Santa un corredor; escuchó muy próximo, aunque sin atinar con el rumbo preciso, chirriar de fritos en una sartén; bajó una escalera, y en el ángulo del reducidísimo patio, pararon frente a una puerta de vidrios apagados.
—Señora —gritó Eufrasia, al par que llamaba en ellos con los nudillos—, aquí está “la nueva”.
Del interior del cuarto contestó una voz gruesa:
—Entra, hija, entra, empujando nada más…
La propia Eufrasia empujó, cedió la puerta, y Santa, que a nadie descubría en las negruras de la estancia cerrada, traspuso el dintel:
—Acércate, chiquilla… ¡Cuidado!… Sí, es una mesa. Pero acércate más, por ahí, por la derecha… eso es, acércate hasta la cama…
Hasta la cama se acercó Santa, sin ver apenas, guiada por las palabras que oía y no avanzando sino con muchos miramientos y pausas. Chocábale oír, a la vez que las palabras de aquella mujer que aún no conocía, unos ronquidos tenaces de hombre corpulento, que no cesaron ni cuando con las rodillas topó contra el borde de la cama.
—¿Con que tú eres la del campo? —preguntó Pepa medio incorporándose sobre las almohadas que por almidonadas y limpias sonaron cual si estuviesen fabricadas de materia quebradiza—, ¿y cómo te llamas?… Aguarda, aguarda, no me digas… Sí ya lo sé, nos lo contó Elvira…
—Me llamo Santa —replicó ésta con la misma mortificación con que poco antes lo había declarado al cochero.
—Eso, eso es, Santa —repitió Pepa riendo—, ¡mira que tiene gracia!… ¡Santa!… Sólo tu nombre te dará dinero, ya lo creo; es mucho nombre ése…
Y al compás de su risa, sonaban ingratamente los resortes del lecho. Los ronquidos, de súbito, se interrumpieron.
Espontánea la risa de Pepa, no ofendió a Santa, antes sonrió en la sombra que la amparaba, habituada de tiempo atrás a que su nombre produjese —a lo menos en los primeros momentos—, resultado semejante: o incredulidad o extrañeza.
—Pero, niña —exclamó Pepa, que había comenzado a palparla como al descuido—, ¡qué durezas te traes!… ¡Si pareces de piedra!… Vaya una Santita.
Y sus manos expertas, sus manos de meretriz envejecida en el oficio, posábanse y detenían con complacencias inteligentes en las mórbidas curvas de la recién llegada, quien se puso en cobro de un salto, con la cara que le ardía y ganas de llorar o de arremeter contra la que se permitía examen tan liviano.
—¿Qué ocurre? —interrogó el galán acostado junto a Pepa.
—Que ha venido “la nueva”. Duérmete.
—¡La nueva!… ¡La nueva!… Y se oyó distintamente que se desperazaba al volverse a la pared y que reía muy por lo bajo.
Pepa saltó de la cama, dirigiéndose a abrir las maderas de una ventana, con la seguridad del que pisa terreno conocido. La pieza se iluminó.
¡Ah! ¡La grotesca figura de Pepa, a pesar del largo camisón que le cubría los desperfectos del vicio y de los años! Sus carnes marchitas, exuberantes en los sitios que el hombre ama y estruja, creeríase que no eran suyas o que se hallaban a punto de abandonarla, por inválidas e inservibles ya para continuar librando la diaria y amarga batalla de las casas de prostitución. Conforme se inclinó a recoger una media; conforme levantó los desnudos brazos para encender un cigarro; conforme hundió en la jofaina la cara y el cuello, su enorme vientre de vieja bebedora, sus lacios senos abultados de campesina gallega oscilaban, oscilaban asquerosamente, con algo de bestial en sus oscilaciones. Sin el menor asomo de pudor, seguía en sus arreglos matutinos, locuaz con Santa, que, de vez en cuando, le respondía por monosílabos. Desde luego simpatizó con ella, como simpatizaban todos frente a la provocativa belleza de la muchacha, belleza que todavía resultaba más provocativa por una, manifiesta y sincera dulzura que se desprendía de su espléndido y sermi-virginal cuerpo de diecinueve años.
—Apuesto a que te habrán dicho horrores de nosotras y de nuestras casas, ¿verdad?…
Santa se encogió de hombros y mal dibujó en el aire, con los brazos extendidos, un gesto vago… ¿Qué sabía ella?…
—Vengo —agregó—, porque ya no quepo en mi casa; porque me han echado mi madre y mis hermanos; porque no sé trabajar, y sobre todo, porque… porque juré que pararía en esto y no lo creyeron. Me da lo mismo que estas casas y esta vida sean como se cuenta o que sean peores… mientras más pronto concluya una será mejor… por suerte ya no quiero a nadie… —Y se puso a mirar los dibujos de la alfombra, algo dilatada la nariz, los ojos a punto de llorar.
Ocupada en pasarse una esponja por el cuello y las mejillas, Pepa asentía sin formular palabra, reconociendo para sus adentros de hembra vulgar y práctica, una víctima más en aquella muchacha quejosa e iracunda, a la que sin duda debía doler espantosamente algún reciente abandono. ¡La eterna y cruel historia de los sexos en su alternativo e inevitable acercamiento y alejamiento, que se aproximan con el beso, la caricia y la promesa, para separarse, a poco, con la ingratitud, el despecho y el llanto!… Pepa conocía esta historia, habíala leído y releído; no siempre había sido así —y señalaba sus muertos encantos, los que escasamente sólo servíanle ya para encadenar a un toro humano, como el acostado en su propia cama, borracho perdido, que acababa su mísero vivir sin oficio ni beneficio, prófugo o licenciado de Dios sabría cuántos presidios, con los dineros que ganaba ella, Pepa, peso a peso y a costa de… una porción de cosas.
—¿Quieres beber un trago conmigo? —dijo, y sacó de su ropero una botella de aguardiente blanco—; toma, no seas tonta; esto es lo único que nos da fuerzas para resistir a los desvelos… ¿No?… Bueno, ya te acostumbrarás.
Apuró su copa bien llena, de pie junto a Santa que no perdía ripio, y continuó en su arranque de confidencias repentinas, principiadas tras el móvil de imponerse a la neófita y seguidas por interna necesidad de dar salida de tiempo en tiempo a lo visto y sufrido; de desahogarse un tantico; de dejar que esa especie de agua estancada y pútrida se esparciese con su charla y fuera a anegar otros corazones y otras mujeres, sin que se le ocultara que no le hacían maldito el caso.
—Tú misma, que ahora me ves y oyes espantada, tampoco has de apreciar esto. Te sientes sana, con pocos años, con una herida allá en tu alma, y no te conformas; quieres también que tu cuerpo la pague… pues menudo que es el desengaño, hija; el cuerpo se nos cansa y se nos enferma… huirán de ti y te pondrás como yo, hecha una lástima, mira…
E impúdicamente, se levantó el camisón, con trágico ademán triste, y Santa miró, en efecto, unas pantorrillas nervudas, casi rectas; unos muslos deformes, ajados, y un vientre colgante, descolorido, con hondas arrugas que lo partían en toda su anchura, cual esas tierras exhaustas que han rendido cosechas y cosechas enriqueciendo ciegamente al propietario, y que al cabo pierden su secreta e irremplazable savia, para sólo conservar la huella del arado, a modo de marca infamante y perpetua.
—Fui muy guapa, no te creas, tanto o más que tú y, sin embargo, me encuentro atroz, reducida a cuidar de una casa de éstas, y gracias; reducida a que me tolere y dizque me quiera eso, que ya no es hombre ni es na, que es una ruina igual a mí… que hablo de lo que no me importa, más que una cotorra. No me hagas caso, ¡qué tontería!, ni les repitas a las otras que te he sermoneado… Me pongo mi bata ¿ves?, los zapatos de calle en un instante, así; cojo el pañolón y me marcho contigo, vamos… ¡Ah, aguarda!… ¡Diego! ¡Diego!… que me voy, hombre… ahí queda el “catalán”, sí, en el lavabo.
—Que te vas ¿y por qué te vas? —balbuceó el hombrón, que cerró los ojos arrugándolos mucho, de encontrarse con los chorros de luz que se entraban por puerta y ventana.
—Porque hay que llevar al registro a esta criatura y que bañarla y alistarla para la noche. ¿No has visto lo mismo en cien ocasiones?
—Anda y que te maten, gorrina, a ti y a la nueva —recalcó, riendo por lo bajo una segunda vez—. Alcánzame el aguardiente, prenda…
En verdadero periodo sonambúlico encaminóse Santa en pos de Pepa. Salieron por diverso zaguán; costearon el jardincillo entrevisto por Santa cuando su arribo; se metieron en un coche que parecía apostado esperándolas; dio Pepa una orden y ¡hala! a correr varias calles, a torcer en la esquina de ésta, a detenerse en la mitad de aquélla, a esquivar un carro, a igualarse momentáneamente con un tranvía; y muchos vehículos, mucha gente, mucho sol, mucho ruido…
Pepa iba fumando, risueña, sin cuidarse de Santa, a la que acababa de comunicarle parte de sus amarguras de pecadora empedernida. De pronto, paró el carruaje a la orilla de otro jardín pequeño que separa a dos iglesias, frente a un parque grande, la Alameda —si no engañaban a Santa sus recuerdos—, y Pepa, muy enseriada y autoritaria, la previno:
—Cuidado y me contradigas, ¿oyes? Yo responderé lo que haya de responderse, y tú, deja que te hagan lo que quieran…
—¡Que me hagan lo que quieran!… ¿Quién?…
—¡Borrica! Si no es nada malo, son los médicos que quizá se empeñen en reconocerte ¿entiendes?
—Pero es que yo estoy buena y sana, se lo juro a usted.
—Aunque lo estés, tonta, esto lo manda la autoridad y hay que someterse; yo procuraré que no te examinen. ¡Abajo! anda…
A partir de aquí, hasta la hora de la comida de la noche, Santa embrollaba los sucesos; su pobre memoria, cual si se la hubiesen magullado, conservaba precisos y netos detalles determinados, pero en cambio adulteraba otros, los culminantes más que los de escasa significación. Acostada en la cama que le dieron por suya —una cama matrimonial, de bronce, con mullidos colchones y más dorados en columnas y barandales que la capilla de su pueblo; abriéndole la cabeza una jaqueca tremenda, que la obligó a permanecer dos horas sin despegar los ojos—, no recordaba lo que los médicos le habían hecho cuando el reconocimiento, que al fin efectuaron después de excepcional insistencia—; recordaba mejor un retrato litográfico, dentro de barnizado marco de madera, de un señor muy extraño, con traje militar y pañuelo atado en la cabeza; recordaba los anteojos de uno de los doctores, que sin cesar le resbalaban de las narices; recordaba la vulgar fisonomía de un enfermero que la miraba, la miraba como con ganas de comérsela… Del reconocimiento en sí, nada; que la hicieron acostarse en una especie de mesa forrada de hule algo mugrienta; que la hurgaron con un aparato de metal, y… nada más, sí, nada más… También que el cuarto olía muy mal, a lo que se pone debajo de la cama de los muertos, a esto… ¿Cómo se llamaba?… Yoto, Yolo… ¡Ah! “yogroformo”, una cosa pestilente y dulzona, que marca y coge la garganta.
Lo que sí recordaba a maravilla era que al incorporarse y arreglarse el vestido, los doctores la tutearon y aun le dirigieron bromas pesadas, que provocaban grandes risas en Pepa y enojos en ella, que desconocía el derecho de esos caballeros para burlarse de una mujer…
Como al propio tiempo se le viniese a las mientes el otro calificativo, el que a contar de entonces correspondíale, cerró más sus ojos, llegó a taparse fuertemente con la mano el oído opuesto al que la almohada resguardaba, recogió las piernas flexionando las rodillas, y, sin embargo, el vocablo vino y le azotó las sienes y el cráneo entero, por adentro, le aumentó la jaqueca.
—¡No era mujer, no; era una…!
Por segunda vez en su trágica jornada, la ganó la tentación de marcharse, de huir, de retornar a su pueblo y a su rincón, con su familia, sus pájaros, sus flores… donde siempre había vivido, de donde nunca creyó salir, y arrojada por sus hermanos, menos… ¿Qué harían sin ella? ¿La habrían olvidado tan pronto?… La acongojó a un punto suponerse olvidada, que con brusco movimiento sentóse en el borde de la cama, caídas las manos sobre el vestido, en el hueco que medio indicaban sus piernas entreabiertas; los pies sin tocar la alfombra, en maquinal e inconsciente balanceo, y la mirada fija, clavada allá en el pueblo, en el humilde y riente hogar decorado de campánulas, heliotropos y yedra, manchado por ella, al que no regresaría nunca más, nunca, nunca.
Tan miserable y abandonada se sintió, que escondió el rostro en la almohada, tibia de haber sustentado su cabeza, y se echó a llorar mucho, muchísimo, con hondos sollozos que le sacudían el encorvado y hermoso cuerpo; un raudal de lágrimas que acudían de una porción de fuentes: de su infancia campesina, de unas miajas de histerismo y del secreto duelo en que vivía por su desdichada pureza muerta.
La distensión nerviosa que el llanto trae consigo y el gasto de fuerzas realizado durante el día íntegro, la amodorraron, brindáronle un remedo de sueño muy parecido al de los niños cuando sufren; con sollozos postrimeros y suspiros intermitentes y rezagados, que de improviso brotan y en un segundo se desvanecen y evaporan, cual si al fin se reunieran con el dolor que a ellos los engendró y a nosotros acaba de abandonarnos. De ahí que no se enterara a las derechas de los ruidos inciertos que tales cosas ofrecen por las tardes, ni de las visitas, más dudosas todavía, que las frecuentan: corredoras de alhajas de turbia procedencia; toreros que no son admitidos en las noches para que no se alarme la parroquia de paga, que en cada individuo de coleta teme encontrar a un asesino; jóvenes decentes que dan sus primeros pasos en la senda alegre y pecaminosa; maridos modelos y papás de crecidas proles, que no pueden prescindir del agrio sabor de una fruta que aprendieron a morder y a gustar cuando pequeños; enamorados de “esas mujeres”, que anhelan hallarlas a solas y forjarse la ilusión de que únicamente ellos las poseen, aunque los lechos por hacer y las ojeras y palideces de sus dueñas, delaten los combates de la víspera, la venta de caricias y los desenfrenos de la lascivia.
De la calle subía un rumor confuso, lejano, gracias al jardín que separa la casa del arroyo y a que el cuarto de Santa era interior y alto, con su par de ventanas colgadas de zurcidas cortinas de punto y enfrentando un irregular panorama de techos y azoteas; una inmensidad fantástica de chimeneas, tinacos, tiestos de flores y ropas tendidas, de escaleras y puertas inesperadas, de torres de templos, astas de banderas y rótulos de monstruosos caracteres; de balcones remotos cuyos vidrios, a esa distancia, diríase que se hacían añicos, golpeados por los oblicuos rayos del sol descendiendo ya por entre los picachos y crestas de las montañas, que, en último término, limitaban el horizonte.
Alguien que llamaba con imperio, interrumpió la modorra de Santa.
—¿Quién es? —preguntó molesta, sin abandonar la cama y apoyando el busto en un codo.
Pero al reconocer las voces de Pepa y de la patrona, levantóse a abrir.
La patrona, Elvira, a quien no veía desde la feria de San Ángel, cuando melosamente la decidió a venir a habitar su casa, estaba con una bata suelta, siempre hombruna en la entonación y en los modales, con un grueso puro entre los labios y, en las orejas, sendos diamantes del tamaño de avellanas. Mucho más autoritaria aún que Pepa, se encaró con Santa:
—¿Conque no quisiste almorzar y te has pasado la tarde encerrada aquí?… Te disculpo por esta sola vez y con tal de que no se repita, ¿me comprendes? No estamos para hacer lo que nos dé la gana, ni tú te mandas ya: ¿Para qué viniste?… Van a traerte una bata de seda y medias de seda también, y una camisa finísima, y unas zapatillas bordadas… ¿Se ha bañado ya? —inquirió volviéndose a Pepa—. ¡Magnífico! No importa, al vestirte esta noche para bajar a la sala, volverás a lavarte; mucha agua, hija, mucha agua…
Y siguió, entre regañona y consejera, enumerándole a Santa la indispensable higiene a que se tiene que apelar con objeto de correr los menos riesgos en la profesión. Decíalo todo con extraordinario aplomo y conocimiento, sin consentir que la interrumpieran, prohibiéndole con el gesto o la mirada cuando la necesidad de tomar resuello le truncaba el discurso. Sin pena ni reparos, denominaba por su verdadero nombre las mayores enormidades: esto debía de ejecutarse de tal manera y aquello de tal otra; la debilidad de algunos hombres radica aquí, y allá la de otros; existen mil fingimientos que, aunque repugnen en un principio, debe no obstante explotárseles… Un catecismo completo; un manual perfeccionado y truhanesco de la prostituta moderna y de casa elegante. Sus recomendaciones, mandatos y consejos, casi no resultaban inmorales de puro desnudos; antes los envolvía en una llaneza y una naturalidad tales que, al escucharla, tomaríasela más bien por austera institutriz inglesa que aleccionara a una educanda torpe. Sólo, de cuando en cuando, un terno disonante y enérgico —dicho asimismo con exceso de inconsciencia—, venía y destruía el hechizo. ¡Qué institutriz ni qué diantre! ¡Prostituta envejecida y hedionda de cuerpo y alma podía únicamente nutrir esas teorías y sustentarlas e inducir a su práctica! En el curso de la peroración, sentóse junto a Santa, y al notarla aterrada, con habilidades de escamoteador apresuróse a mostrarle el reverso de la medalla; ¡qué corcho! no era tan fiero el león, sino al contrario, y el modo de vivir de ella, en definitiva, era más aceptable y cómodo que otros muchos.
—En el hospital paran las lipendis nada más; quiero decir, las atolondradas y tontas —rectificó, por la cara que puso Santa al oír aquel término flamenco—, pero la que no se mame el dedo y a tiempo conozca lo que lleva y vale, me río yo de hospitales y cárceles. Con unas hechuras como las que te gastas tú, se puede ir a cualquiera parte ¿sabes? y tener coche y joyas y guita, digo, monises, que llamados así bien que me entenderás ¿no es cierto? ¿Los hombres?… ¡Los hombres!… Los hombres son un atajo de marranos y de infelices, que por más que rabien y griten, no pueden pasársela sin sus indecencias…
Luego, al cabo de una pausa, continuó reflexiva:
—Mientras peores somos más nos quieren, y mientras más los engañamos más nos siguen y se aferran a que hemos de quererlos como apetecen… ¿Sabes por qué nos prefieren a sus novias y esposas, por qué nos sacrifican? ¿No lo sabes?… Pues precisamente porque ellas son honradas —las que los son—, y nosotras no; por eso. Nosotras sabemos muy distinto, picamos, en ocasiones hasta envenenamos, y ellas no, ellas saben igual todos los días, y se someten, y los cansan…
Calló Elvira; Pepa recargó la espalda en el guardarropa, y Santa, con el corazón saltándole dentro del pecho, dobló la cabeza.
Lo que veía y lo que oía la desesperanzaba por completo, la asqueaba de antemano. Decididamente se marchaba.
—¡Pues yo siempre me voy! —declaró muy grave y poniéndose en pie.
—Que te vas, ¿y a dónde?…
—Allá, afuera, contestó con mayores energías, señalando al pedazo de cielo azul que de las ventanas se divisaba.
Aproximóse Pepa: Elvira, a su vez, se levantó, y juntas miraron, como hipnotizadas, hacia donde Santa apuntaba, con resolución y firmeza, el pedazo de cielo que el crepúsculo empalidecía, por el que cruzaba una bandaba de golondrinas esbozando en su vuelo, sobre aquel fondo azul, polígonos imposibles y quiméricos.
En el acto reaccionó Elvira, recuperó sus hábitos de cómitre con faldas que no tolera ni asomos de rebelión. En jarras los brazos, iracunda la mirada y contraído el rostro, hecha una furia, volviéndose a Santa. Con ella no se jugaba ni la burlaba nadie tampoco.
—Guarda tu diznidá para otra, ¿estamos? Lo que es tú te encuentras ya registrada y numerada, ni más ni menos los coches de alquiler, pongo por caso… me perteneces a mí, tanto como a la policía o a la sanidad. ¡Figúrate si ahora vas a marcharte!… ¡Como no te marches a la cárcel!… A mí no me tientes la ropa, porque te costaría caro… aquí sólo yo mando y a obedecer todo el mundo… ¡Háse visto una pringosa con más humos!… Y esta noche, risueñita y amable con los que paguen; y nada de lloriqueos ni ridiculeces y desmayos, porque te harán volver a tu acuerdo el comisario y los gendarmes.
A medida que Elvira se exasperaba, Santa se deprimía, lo mismo que si sus energías de antes se le quebraran o torciesen. Fascinada por la iracundia de la patrona, fue retrocediendo hasta pegarse al muro, unos cuantos pasos en que Elvira la persiguió metiéndole las manos por la cara, echándole, entre sus insolencias, su aliento apestoso a tabaco y a comida reciente.
Pepa fumaba.
Los ojos desmesuradamente abiertos y la garganta seca, Santa cedió ante aquel alud de malas palabras que, a manera de látigos, se le enroscaban en el cuerpo; cedió ante aquella hidra que la acosaba, pronta a clavarle sus garras. Sintióse doblegada, vencida, a la incondicional merced de esa española cubierta de alhajas y sin ápice de educación, que eructaba “tales” y “cuales” que la amenazaba con el puño, con la mirada, con la actitud.
—Está bien, señora, —murmuró capitulando—, cálmese usted, que no he de irme. ¿A dónde quiere usted que me vaya?…
Pepa estimó oportuno intervenir y se llegó a entrambas, acariciando a Santa en los brazos.
—No es el pelo de la dehesa lo que luces, hija mía, es una cabellera, y hay que trasquilarte. Ea, penillas a la mar y seca esos ojazos.
Sin duda Elvira aguardaba la intervención, porque se humanizó en un instante, encendió el medio puro que le quedaba entre los dedos y asiendo a Santa por el talle, muy afectuosa, se la llevó al canapé y con delicadezas que no podían sospechársele, la enjugó su llanto.
—Tiene razón ésta (por Pepa) —declaró Elvira—, hay que desbravarte. ¡Mire usted que es llorar! Y luego ¿por qué? Si yo no te quiero mal, guasa, al contrario, y te cumpliré cuanto te ofrecí en tu pueblo, ¿te acuerdas?… ¿No te basta? Y ahora mismo, cuando bajes a comer, lo que no sea de tu agrado se lo dices a Pepa y se te guisará aparte lo que más te guste… Cuidado, Pepa, que nadie le tome el pelo en la mesa, que se le dé vino del mío, a ver si le calmamos los nervios. ¡Tunanta! ¡Regalona! Alza la cara y bésame en señal de que hicimos las amistades… Quiero contemplarte en traje de campaña; ¡Pepa! que suban la bata, el camisón y las zapatillas.
No hubo remedio; Santa sonrió y sujetóse a que casi la vistieran entre Pepa y dos o tres “pupilas” que subieron también, atraídas por la algazara.
Una maniobra decente, vigilada y aplaudida por Elvira que no apartaba la vista de su adquisición y que con mudos cabeceos afirmativos parecía aprobar las rápidas y fragmentarias desnudeces de Santa: un hombro, una ondulación del seno, un pedazo de muslo; todo mórbido, color de rosa, apenas sombreado por finísima pelusa oscura. Cuando la bata se le deslizó y que para recobrarla movióse violentamente, una de sus axilas puso al descubierto, por un segundo, una mancha de vello negro, negro…
La comida reglamentaria de las ocho de la noche, por lo común silenciosa y tristona —quizá porque se acerca el momento de la diaria refriega—, tornósele fiesta. No se cruzaron reproches, ni las secretas y mortales envidias mostraron su faz, ni los celos irreconciliables asomaron en los ojos ya pintados; no salieron las frases obscenas, los mutuos apodos y las burlas al criado. A la bonachona mirada de Elvira, que se dignó acompañar a su ganado en obsequio de la nueva res, desarrollaron una alegría moderada y una exagerada compostura; se oyeron risas femeninas de veras, sin afectación ni ordinariez; bromas muy pasaderas y sosegado sonar de cubiertos. El comedor simulaba un refectorio recatadísimo de algún plantel educativo de buen tono. Elvira, enternecida, las regaló a todas con su vino, que sólo para Santa había salido a relucir.
Pepa, muy digna dentro de su papel de “encargada”, bebió agua, como de ordinario; y la “Zancuda” —una pobre muchacha de aspecto tuberculoso—, se olvidó de sopear el dulce con la mano, según acostumbraba a ejecutarlo noche a noche.
De improviso, destemplada y estridente, la voz de Eufrasia, desde abajo, las trajo a la realidad.
—¡Doña Pepa! Aquí hay unos señores…
¡La horrible transición que presenció Santa! Cual impulsadas por un propio resorte, aquel grupo de ocho o diez mujeres se levantó de sus asientos derribando sillas; vertiendo en el mantel el agua de los vasos, después de enjuagarse la boca en pie y de prisa y de arrojar el buche contra el suelo; encendiendo cigarrillos que fumaban muy apuradas, a fin de no oler a comida. Todas se despeñaron por la empinada escalera, en tropel de gritos y empellones —una verdadera y desaforada carga contra el dinero—, todas se alisaban el cabello, se mordían los labios hasta ponerlos de un rojo subido, pegaban los codos a la cintura para que los senos resaltaran; todas, en su andar, marcaban el paso con las caderas, a semejanza de los toreros cuando desfilan formados en la plaza, y todas arrastraron adrede, por las gradas, los tacones de las zapatillas.
Pepa bajó despacio.
—¡Tú también, baja!… —le mandó Elvira a Santa, y según sean los clientes, así pídeles cerveza o sampán (quería decir champagne), pero que gasten. Si entran contigo en el cuarto, nada de monerías ¿eh? ya hablamos de eso.
Santa no escuchó el final del bando; la primera parte, el tremendo: “Tú también, baja” la hizo temblar cual si la amenazase un positivo peligro… aunque, indudablemente, tenía que bajar, que disputarse a los visitantes, ¡que obligarlos a gastar!
Bajó rígida, más dispuesta a rechazar que a ofrecer, experimentando repugnancias físicas invencibles. De pie en el umbral del salón iluminado, notó que los parroquianos, sin descubrirse, bromeaban de palabra y de obra con sus compañeras; vio que éstas no sólo consentían las frases groseras y los manoseos torpes y lascivos, sino que los provocaban, pedían su repetición para concluir de enardecer al macho, azuzadas por un afán innoble de lucro.
Un gran trueno celeste, anunciador del aguacero que se echaba encima de la ciudad, la estremeció, y volviendo la cara a la puerta de la calle, que le quedaba a un paso, se asió la falda de seda y se adelantó a la salida, guiada por un deseo meramente animal e irreflexivo de correr y correr hasta donde el aliento le alcanzara, y hasta donde, en cambio, el daño que se le antojaba inminente no pudiera alcanzarla… Mas, a tiempo que se adelantaba, la lluvia desatóse iracunda, rabiosa, azotando paredes, vidrios y suelos con unas gotazas que al caer o chocar contra algo, sonaban metálicamente, salpicaban, como si con la fuerza del golpe se hicieran pedazos. Santa miró a la calle, por cuyo centro el agua imitaba una cortina de gasa interminable que se desenrollara de muy alto, inclinándose a un lado, y a la que la luz eléctrica de los focos que el viento mecía, entretejiera, mágicamente, hilos de plata que se desvanecían dentro de los charcos bullidores y sombríos del adoquinado.
De ese fondo fantástico, al resplandor de uno de los tantos relámpagos que surcaban el cielo, Santa distinguió, sin paraguas ni abrigo que los defendiese del chubasco, a un chiquillo que llevaba de la mano a un hombre, y que ambos doblaban rumbo a la casa. En un principio, dudó ¿cómo habían de ir allí?… pero la pareja continuó acercándose, el hombre colérico cada vez que ni su bastón ni el chiquillo lo libraban de los baches; el granuja mudo, aguantando con idéntica impasibilidad la lluvia de las nubes que le empapaban las espaldas, que la lluvia de denuestos e insolencias del ciego a quien servía.
Tuvo Santa que apartarse para que entraran los dos, al parecer, vagabundos, y más que de contestar a su saludo cuidó de que no la humedeciesen si se le acercaban demasiado. En lugar del regaño que no dudó les endilgaría Pepa, soltóse el ciego de su lazarillo y sin más ayuda que el bastón, astroso y chorreando, muy de sombrero en su mano libre, sonriente, y mirando sin ver con sus horribles ojos blanquizcos, de estatua de bronce sin pátina, se coló en la sala, y Pepa y las demás mujeres lo recibieron contentísimas, tuteándolo.
—Hola, Hipo, ¿te mojaste? ¡Estás hecho una sopa!… Sacúdete afuera, hombre, que vas a ensuciar los muebles, y vuelve a tocar.
¡A tocar!… Siempre con asombro, Santa vio que el ciego a quien denominaban Hipo se encaminaba a tientas al patiecito, donde, en efecto, se sacudió el traje enjugándose después las manos con su pañuelo. Luego, lo vio ir derechamente al piano, vio que lo abría y, por último, vio y oyó que lo tocaba. Entonces, menos porque se le olvidara de escapar que por mirarlo de cerca y convencerse del prodigio de que un ciego tocara y tocara tan bien, entró en la sala y apoyando un codo sobre la tapa superior del piano, púsose a contemplar al músico…
¡Qué lindamente tocaba y qué horroroso era!… Picado de viruelas, la barba sin afeitar, lacio el bigote gris y poblado, la frente ancha, grueso el cuello y la quijada fuerte. Su camisa, puerca y sin zurcir en las orillas del cuello y de los puños; la corbata torcida y ocultándosele tras el chaleco; las manos huesosas, de uñas largas y amarillentas por el cigarro, pero expresivas y ágiles, ora saltando de las teclas blancas a las teclas negras con tal rapidez, que a Santa le parecía que se multiplicaban, ora posándose en una sola nota, tan amorosamente, que la nota aislada adquiría vigor y sonaba por su cuenta, quizá más que las otras.
Con su instinto de ciego, el músico adivinó que alguien se hallaba a su lado, y a pesar del ruido que armaban los bailadores, medio volvió la cabeza hacia Santa que no pudo resistir el que le echara encima sus horribles ojos blanquizcos, sus ojos huérfanos de vista.
—Poco vamos a hacer esta noche si sigue lloviendo —dijo él, sin reparar en que con el plural empleado, equiparaba la profesión de esas mujeres a la suya propia—. ¿Quiénes son los que bailan?…
—No los conozco —repuso Santa, procurando esquivar los ojos del músico, los que, no obstante no ver, diríase que miraban, a juzgar por la importancia que les comunicaba el ciego, moviendo las cejas inteligentemente.
—Usted dispense —agregó—, creí hablar con alguna de las de la casa.
—También yo soy de la casa —explicóle Santa—, desde hoy que… ¡ay! —gritó interrumpiéndose, al sentirse abrazada por la cintura.
No era nada, no; que uno de aquellos caballeros, incitado por la deliciosa línea de la cadera de Santa, había llegado por detrás de la muchacha desapercibida, a cerciorarse de esa morbidez, y la había abrazado el talle con las dos manos e hincádole la barba en uno de sus hombros carnosos…
—¿Y por qué gritas, primorosa? Ni que te hubiera yo lastimado. Ven a tomar con nosotros y a bailar esta danza conmigo.
—¡No quiero beber y no sé bailar! —contestó secamente Santa, después de desasirse del individuo bien vestido, entrado en años y respetado por los que con él estaban.
—¡Adiós! ¿Y si yo te pago porque me emborraches y porque me bailes, hasta desnuda si me da la gana?… ¿Crees que pido limosna o que a mí me manda una cualquiera?… pues te equivocas ¡Traigo mucha plata, mucha, para comprarlas a todas ustedes…!
El cariz de la reunión varió. El pianista interrumpió su danza intercalándole, por artístico pudor, un par de acordes finales que suavizaran a su oído lo brusco de la interrupción, y filosóficamente, con el puro tacto, encendió un cigarrillo. Santa, sin otras armas todavía con qué defenderse, apeló a las lágrimas; mas sus compañeras, sobre todo una, la “Gaditana” dejó de bailar y saltó a la palestra:
—¡Oye, tú! … ¿qué te crees? ¿Qué por los cuatro cuartos que traes hemos de soportarte, “so esto” y “so lo otro”…?
Pepa intervino, entre los labios y el puro y en la muñeca colgando el portamonedas. Habló con los acompañantes del que había insultado a Santa —el que persistía en sus afirmaciones de que llevaba mucho dinero, y mostraba billetes y pesos duros—, y los acompañantes, mortificados, opusiéronse a reconocer la grosería de su amigo, a quien era fuerza disculpar por hallarse algo bebido y por ser persona de su posición, ¡friolera!, gobernador de un lejano y rico estado de la República.
—¡Más champagne! —ordenó el bebido, como para ratificar su embriaguez—, ¡más champagne y más danzas, profesor!
Volvió a sonar el piano y las chicas a bailar con los familiares del gobernador aquel, tumbado en el sofá y sin despegar la vista a Santa, con la que Pepa sostenía coloquio animadísimo. El más prudente del grupo, previo ajuste con Pepa y en atención a que el agua no escampaba, hizo entrega de diversos billetes, mandó cerrar las puertas y publicó que la casa entera corría por cuenta de ellos.
La lluvia, afuera, continuaba entonando su romanza monorrítmica; su tamborileo contra los cristales del edificio; continuaba el sordo gotear de cornisas y barandales y el recio estrépito, sobre el empedrado, de las canales exteriores que vomitaban cataratas. En el sumidero del patiecillo —una losa con cinco agujeros en forma de cruz—, hundíase el agua rumorosamente, a escape, como apresurada por esconderse allá, debajo, en lo oscuro, y no presenciar lo que en la casa acontecía.
En éstas, presentóse Elvira a saludar al gobernador; saludo de viejos conocidos, sin fórmulas ni tratamientos:
—¿Cuándo has llegado, hijo? Hace un siglo que no venías por acá… ¿Ya viste a mi “nueva”? —añadió bajando el diapasón.
El gobernador, atacado de la necia susceptibilidad con que en ocasiones se manifiesta el alcohol, sin penetrarse de lo que Elvira le preguntaba, dio principio a un capítulo de quejas contra una de las muchachas, sí, ésa, la de junto al piano…
—Se ha enfadado por que le hice una caricia, y ella y otra me han tratado peor que a un perro… Tú me conoces, Elvira, tú sabes que yo gasto el dinero sin regatear… pero lo que es ahora, me voy, ya lo creo que me voy… No, no, déjame ir, no me sujetes… —gruñó tambaleando sin acabar de ponerse en pie, a causa de que Elvira se lo impedía aunque mucho menos que la borrachera.
—¿Ésa es la que te gusta, perdío?Es mi “nueva”. Te juro que aún no se estrena en la casa y que vale un millón… ¿la quieres?
—Por supuesto que la quiero, o ésa o ninguna.
—¡Santa! —gritó Elvira, sin cesar en la conquista del cliente adinerado y con la certeza de que la joven no había de rebelársele. —¡Santa! ven a beber con el general y a tratármelo con cariño, que es un barbián.
Al par que el general y sus acompañantes reían del nombre de Santa, suponiéndolo fingido, Santa, impotente para sustraerse al influjo incontrastable que Elvira ejercía en su voluntad, desprendióse del piano y se aproximó al personaje.
—No, ahí, no —prorrumpió Elvira—, siéntate en las piernas mema, que te has sacado la lotería con gustarle… ¡Pepa! pide más sampán, que el general me convida a mí.
Muy temblorosa, Santa realizó lo ordenado; el pianista metióle mano a un vals; se escucharon risas, tuteos, el estallido de un beso y los taponazos de las botellas que el criado descorchaba.
Afuera, continuaba la lluvia su romanza monorrítmica y su tamborileo contra los cristales del edificio; continuaba el sordo gotear de las cornisas y barandales y el recio estrépito, sobre el empedrado, de las canales exteriores que vomitaban cataratas. En el sumidero del patiecillo —una losa con cinco agujeros en forma de cruz—, hundíase el agua rumorosamente, a escape, como apresurada por esconderse, allá, debajo, en lo oscuro, y no presenciar lo que en la casa acontecía.
Indudablemente el general estaba beodo y propenso a enternecerse. Lleno de miramientos hacia Santa, solicitó primero su permiso y después le habló al oído. ¿Lo perdonaba?…
—Sólo quise asustarte, mi palabra; pero si te soy antipático, te pago igual y quedas libre… traigo mucha plata en la cartera y en el chaleco… para ti toda si duermes conmigo esta noche… ¿qué dices?
—¡Que sí! —le murmuró Santa, intimidada por Elvira, que antes de retirarse detúvose a mirarla.
—Entonces, más de beber, ¡qué cañones! —rugió el gobernador—, y aquí tú nos mandas, tú eres la reina.
Y hasta el pianista anduvo beneficiado, con diez pesos que le cayeron como diez soles, por los que habría tocado una semana íntegra.