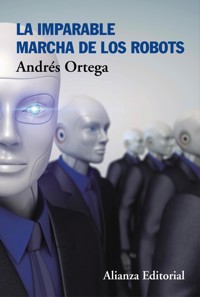Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Krimi
- Serie: Alianza Literaturas
- Sprache: Spanisch
En una Europa unificada y un planeta al borde del colapso geopolítico, climático y digital, Seth -tecnólogo brillante, ahora camarero por necesidad- presencia el asesinato de varios directivos chinos en plena Plaza de Santa Ana en Madrid. Lo que parece un episodio aislado pronto revela una trama de tensiones latentes, capaz de encender una crisis internacional. Ese acto violento es solo la chispa: el incendio está por estallar. Junto a Baccarat, especialista en sostenibilidad y marcada por un pasado turbulento, Seth se sumerge en una pesquisa que atraviesa geografías y planos de existencia: del metaverso a la materia, del amor virtual al deseo encarnado, de la contemplación oriental al vértigo de la violencia. Sé agua es una novela negra de anticipación que transita entre culturas, dimensiones y dilemas. Un thriller que no se limita a desentrañar un misterio, sino que expone las fisuras de un porvenir inquietante.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andrés Ortega
Sé agua
El agua es tan fina que es imposible agarrar un puñado de ella; golpéala, y no sufre daño; apuñálala, y no se hiere; córtala, y no se divide. No tiene forma propia, sino que se amolda al recipiente que la contiene. Cuando se calienta hasta el estado de vapor es invisible, pero tiene suficiente poder para dividir la propia tierra. Cuando se congela, se cristaliza en una poderosa roca.
Lao TzuTao Te Ching
1. Confucianos y confusión en Santa Ana
—Buenas tardes, ¿qué les puedo servir? —les pregunté en castellano a tres asiáticos trajeados, todos hombres, que se habían sentado en la terraza del bar La Esquina Redonda en la plaza de Santa Ana, más conocida como Santana, en el centro de Madrid. Allí trabajaba yo temporalmente como camarero tras haber perdido mi empleo de alta tecnología por culpa no de la inteligencia artificial y sus derivadas, eso le había pasado a mi padre, sino por el error humano de un superior.
—Buenas tardes, buen hombre. Una hamburguesa vegetal y otra de carne sintética de vaca —contestó sin mirarme a los ojos el que parecía el mayor de ellos en un tono suave y educado en chino mandarín. Todos habían leído, o más bien visto, pues casi todo eran imágenes, la carta virtual del local.
—Yo prefiero unas rabas fritas —pidió el tercero en coreano, añadiendo en español, con una sonrisa para sus compañeros más que para mí: «A la andalusa»—. Parecen más naturales —comentó a sus compañeros, a sabiendas de que eran también sintéticas. Los cefalópodos estaban protegidos como animales que experimentan dolor.
No es que yo entendiera chino ni coreano —alguna noción sí que tenía— ni ellos español. A mi oído y cerebro, a través del botón que llevaba delante de la oreja derecha, aún externo mientras se investigaba su posible implantación, me llegaron las comandas y comentarios de los clientes vertidos al castellano. Se las repetí para cerciorarme. Lo entendieron en sus propias lenguas haciendo señales de aprobación.
—¿Y de beber?
—Un vino blanco finlandés seco con hielo picado y un vaso de agua, que la de Madrid es muy buena y fresca, al menos en comparación con la de otras ciudades —se adelantó el coreano—. También con hielo, por favor.
—Y dos cervezas tostadas sin alcohol —añadió uno de los dos chinos en nombre de ambos—. Pero que no sean en polvo. Las odio. Saben fatal.
—¿Y no desean también unos grillos fritos de aperitivo o alguna otra cosa? Con miel o salteados con ajo y perejil.
—Sí, con miel. ¿De dónde provienen? —preguntó el más joven de los chinos.
—De granjas de insectos en Tailandia, pues hace tiempo que las poblaciones están diezmadas en España, salvo las de algunas especies, por las recurrentes olas de sequía —le expliqué.
En unos tiempos de dominio absoluto de la comida preparada o automatizada, la cultura culinaria proveniente de una parte de Asia y de América de comer insectos de todo tipo se había instalado entre nosotros para quedarse ante la necesidad de proveerse de proteínas a bajo precio y, además, sabrosas. Sabía algo de esto, pues había heredado la afición por la cocina de una bisabuela mía que se había hecho famosa como gastrónoma. El llamado «ganado con muchas patas», bajo en emisiones de carbono, incluidas grandes hormigas, antes colombianas y desde años atrás cultivadas en el país, salteadas, claro, era algo común en las mesas de todo el mundo, a lo que incluso los españoles, reticentes al principio, habían cogido gusto. Lo cocinábamos con diversos estilos propios, incluyendo langostas voladoras y escarabajos del estiércol, entre otros habitualmente consumidos en Europa, y mucho antes en Asia, y desde hacía un tiempo insectos transgénicos con más resistencia a plagas de otros seres más pequeños, como algunas bacterias que habían abundado ante la introducción de estos cultivos. Se suponía que estos bichos no sufrían, aunque no faltaban los grupos que condenaban este consumo, en buena parte desaforado, por su crueldad. Desde algunas partes de España se había ideado la paella de mariscos e insectos, especialmente la de gusanos que mezclaba los de la harina con grillos, o los de maguey, «babosos pero sabrosos», por usar una expresión del Rey León, antes procedentes de México y ahora cultivados en Extremadura, y otras infinitas variedades. El gran debate era siempre si ese arroz se hacía con cebolla o sin ella.
Salvo en restaurantes muy selectos, y el bar donde trabajaba claramente no lo era, ya no se servía carne natural de vacuno. Estaba mal visto, incluso prohibido en algunos países, sobre todo tras los ataques de los Hijos de Kali y otros grupos que, en nombre de la moral con métodos inmorales, habían impuesto su criterio. La ingesta de carne natural causaba demasiada polución debido al metano que en su digestión expulsaban estos rumiantes —más que las ovejas o los corderos—, por el agua que consumían y por la que se gastaba en cultivar a gran escala los piensos que necesitaban ante la sequedad general de las hierbas. En general, se toleraba poco la carne de cerdo y solo algo más la de pollo. Sí se aceptaban los huevos, no exclusivamente de gallina, que seguían siendo básicos para la alimentación. Las impresoras de carne sintética se habían generalizado en restaurantes y hogares. La Esquina Redonda no había escapado a la tendencia; no habría podido hacerlo incluso queriendo. Se imprimía con unos cubitos o cápsulas. Casi todo venía en cubitos —de cartón, no plastificados ni de aluminio—, la mayor parte fabricados por la renacida Monsantis, al menos para una parte del mundo. Con ellos se bioimprimía en cuestión de minutos «carne» sometida a microextrusión para dotarla de filamentos. Sabía a carne porque era carne desarrollada sintéticamente, no como la que se producía desde hacía lustros a partir de verduras, a la que se añadían potenciadores de sabor. El pescado y parte del marisco seguía viniendo de piscifactorías, que habían proliferado, aunque cada vez eran más cuestionadas por su impacto en el medioambiente y la cuestión del sufrimiento de esos animales. Naturalmente, había todo tipo de supuestos lácteos y quesos sintéticos, pues algo quedaba en las costumbres de esa afición humana a ser el único mamífero que insistía en tomar leche que no digería bien pasada la edad de la lactancia. Sin duda sus sabores y texturas eran atrayentes, como el de tantos nuevos cereales, verduras, setas, champiñones y otros alimentos que habían entrado en la dieta española, de la que no había desaparecido el arroz, universal. La era de la importación desde tierras lejanas de frutas y verduras que no se cultivaban localmente había terminado, dados los costes medioambientales de su transporte, su huella de carbono y la necesidad de grandes cantidades de agua.
Debido a estas restricciones se volvió a vivir una alimentación, una gastronomía, que seguía las estaciones del año, aunque estas habían cambiado. Fresas, espárragos y cerezas, antes de que acabara el invierno; uvas y melocotones, en primavera, y cosas por el estilo ya no se producían ni se importaban fuera de temporada, dados sus costes medioambientales. No se consumía de todo procedente de todos los lugares geográficos durante todo el año, como antes. Se había potenciado, al mismo tiempo, la fabricación local de muchos productos y se contaba con las infinitas posibilidades de la impresión 3D, que habían reducido el transporte de millones de contenedores por todo el mundo. Para muchas culturas y religiones, celtas, bíblicas e islámicas, entre otras, la confusión de las estaciones había señalado la cercanía del apocalipsis, del fin del mundo. ¿Estábamos cerca?, me preguntaba a veces, descreído, recordando ese mito del que, afortunadamente, parecía que nos alejábamos.
Unos parasoles con ventiladores-vaporizadores sin aspas cubrían como un manto casi toda la plaza de Santana. Protegían al mediodía del sol, del calor y de la sequedad, tan habituales en los febreros de Madrid desde hacía tiempo, y protegían de las escasas lluvias, si llegaban a caer. En todo caso, no había un solo árbol en Santana ni en muchas otras plazas. Había que ir a los parques, numerosos en Madrid, sí, para verlos. En el centro de la plaza reinaba la estatua de Federico, poeta.
Estaba acostumbrado a tratar con asiáticos, sobre todo de lo que antaño los occidentales llamaban Extremo Oriente, cuya cultura conocía bastante a fondo, pues en mis viajes juveniles había visitado varias ciudades chinas, indonesias y japonesas, y me había empapado de sus vivencias, de sus sabidurías y de sus limitaciones, de su actitud receptiva ante la permanente evolución de las tecnologías de todo tipo, y, claro está, de su rica gastronomía. Para nada me chocaba la presencia de visitantes asiáticos en Madrid, además de su gran número de inmigrantes, pues la tensión entre esos dos mundos que formaban la Unión de las Libertades y la Confederación Confuciana no impedía una estrecha interrelación o interdependencia, como ocurría con dos boxeadores enganchados en el ring, antes de la prohibición de este deporte en la mayoría de los países.
Enseguida les traje a los comensales asiáticos primero las bebidas, con los insectos fritos para ir picoteando. Un rato después, las rabas, que los clientes empezaron a devorar, aparentemente hambrientos tras sus reuniones de la mañana. Me puse a departir con ellos.
En una mesa contigua habían tomado asiento dos nuevos clientes a los que no presté atención. Ocupado con los tres asiáticos, me fijé poco en quiénes eran; no pedí información al botón o a mis lentillas. Tampoco ellos me llamaron de viva voz, alzando la mano o con un chasquido de los dedos. Ya me acercaría para atenderles después.
Tras una conversación con mis clientes asiáticos, y reclamado por mi jefe, un venezolano de armas tomar, regresé al bar a buscar las hamburguesas sintéticas —se solía preferir llamarlas artificiales—, con patatas fritas cortadas en trozos grandes. Oí cómo los tres asiáticos se pusieron a conversar entre ellos con cierta alegría cuando uno de los chinos, el mayor, empezó súbitamente a sentirse mal. Dio un suspiro y se derrumbó sobre la mesa tirando estrepitosamente lo que había encima, perdió el conocimiento y cayó al suelo. Este estaba limpio, pues los robots de la plaza no paraban de fregarlo. Me volví, me arrodillé y le toqué, sin moverlo. Estaba muy pálido. La temperatura le había subido repentinamente. El segundo chino, instantes después de su compatriota, pareció enseguida caer con los mismos síntomas. En plena excitación, el coreano me gritó que solicitara una ambulancia, lo que hice prestamente desde el botón. El dron tardó en llegar más de diez minutos, una eternidad, porque en ese espacio de tiempo las solicitudes de ambulancias se habían multiplicado en diversos puntos de la ciudad, pues se habían producido múltiples ataques, aparentemente coordinados, contra asiáticos, o más específicamente, contra chinos, según conocería después. Los dos sanitarios que vinieron en el dron los pusieron en sendas camillas que metieron en el vehículo. El coreano se subió con sus colegas. No los acompañó nadie más, pues aún no había llegado ningún policía al lugar, quizás porque los cuerpos de seguridad estaban para entonces en alarma general. La ambulancia volante se llevó a ambos chinos, con la poca vida que les quedaba, y a su compañero coreano.
Mientras veía despegar la ambulancia, con los dos sanitarios y sin conductor, me percaté de que los clientes de la mesa de al lado se habían marchado. ¿O eran clientas? Solo recordaba que iban con la cabeza tapada y gafas oscuras. Quizás, seguramente, llevaban pantalones. Pensé que se habían largado a la vista de lo que estaba sucediendo. Sospeché al principio que se trataba de una intoxicación y así se lo hice saber a mi jefe, que rechazó tajantemente la idea, dada la tecnología que se usaba en su cocina. Se negó, cuando se lo sugerí, a cerrar el bar-terraza. Sin embargo, a través de los botones y las lentillas, en unos minutos habían empezado a correr supuestas noticias que hinchaban el número de asiáticos «muertos» en Madrid a casi un centenar y, con ellas, las especulaciones sobre sus posibles causas, desde una nueva y desconocida pandemia hasta un envenenamiento masivo del agua. Eran poco de fiar; memes que se multiplicaban por replicadores que, al copiarlos y reenviarlos, los iban deformando, transformando, un poco como aquel juego del teléfono escacharrado que tanto nos divertía de niños, solo que con millones de participantes. Pocos habían pensado al principio en un acto terrorista, pues nadie había reivindicado nada.
Media hora después llegaría a Santana la comisaria Zahra Salas y varios efectivos que sellaron la zona.
—Carlos Luis Pérez, propietario de este restaurante —se presentó mi jefe.
—Seth Carbonell, camarero —dije yo.
La policía nos interrogó brevemente a ambos. Le resumí mi conversación con los tres comensales. La comisaria lo registró y nos avisó de que estuviéramos localizables por si tenía que ponerse en contacto con nosotros. Por ella confirmamos que escenas parecidas a la que habíamos vivido se habían repetido en diversas partes de la ciudad. Todos los ingresados —no quiso o no supo precisar el número exacto, «una veintena», se limitó a decir— eran chinos y habían fallecido antes o al poco de llegar a las urgencias hospitalarias, probablemente envenenados con un discreto aerosol de contenido desconocido. Entre ellos constaba una diplomática, consejera de la Embajada de China en Madrid.
Las cámaras colocadas por toda la ciudad, interconectadas y dotadas de una inteligencia artificial casi propia, que captaban también no ya los sonidos, sino las conversaciones, podrían darle a la policía más información, pensé. Estas cámaras, que resultaban esenciales para la gestión automatizada de las ciudades supuestamente inteligentes, como Madrid y tantas otras grandes urbes donde vivía tres cuartos de la población mundial, servían también de apoyo esencial para la conducción de los coches autónomos, para la limpieza de las calles por robots y para alertar de posibles complicaciones. También se empleaban, claro está, para la vigilancia, lo que el anterior presidente de China, Xi Jinping, había llamado la «mirada penetrante», sharp eyes,según la traducción de los anglosajones. Junto a otros avanzados sistemas de seguimiento desde tierra o desde el espacio con sus innumerables satélites, la vigilancia ya era una realidad en todo el mundo físico. En el virtual, en el metaverso, incluso más. El equilibrio entre el individuo y las autoridades y las grandes empresas, entre la privacidad y la vigilancia, había basculado definitivamente en contra de los ciudadanos, aunque yo pensara que se podría restablecer. «Iluso», se le escapó a la comisaria Salas cuando se lo comenté. Esa carrera, que los europeos habían intentado regular, se había perdido. Londres, París, Madrid y Barcelona tenían tantas cámaras por vecino como Beijing, Shanghái o Lagos, la mayor urbe del mundo, a pesar de ser una de las más inundadas.
La coincidencia de que todas las víctimas fueran chinas les había hecho cavilar a la comisaria Salas y a la propia IA que usaba la policía, que no ofrecía explicaciones. No me extrañó. La IA no llegaba aún a dar explicaciones ni deducciones, sino que esencialmente seguía ofreciendo correlaciones. Entre billones de datos, sí, pero correlaciones, inducciones y cierto «razonamiento» a través de métodos llamados abducciones. Al poco me llegó la información —o la fake, a saber—, que la comisaria debía tener, de que el Gobierno chino y la Federación Confuciana habían exigido al español, al de la República Europea y al de la Unión Liberal que aclarasen rápidamente la autoría de estos atentados o los tomarían como un acto de agresión. Posición que pronto se extendió por todas partes, desencadenando un nerviosismo generalizado desde el Gobierno español y los demás a la ciudadanía.
2. Entre culturas
Ante las preguntas de la comisaria Salas, empecé a pasar revista a lo que había retenido de lo hablado con los asiáticos. Desde mi altura —yo era de una estatura notable, realzada por mi delgadez, y por el hecho de que los clientes, pese a la corpulencia de dos de ellos, ya se habían sentado—, los había observado con detenimiento, dada la falta de clientes. Dos de mediana edad, uno un poco mayor que vestía un traje cerrado azul grisáceo, estilo mandarín, o mao, como se decía también, de tela tek; el otro de gris acero, y el tercero, el coreano, un conjunto oscuro y camisa clara con cuello époque.
Los había mirado y enseguida el sistema, que solo presentaba información cuando lo consideraba o se le pedía, me proyectó en las lentillas algunos datos sobre los tres, al tiempo que me soplaba otros a través del botón. Las lentillas, con pantallas microled y recarga a distancia, resultaban mucho más ligeras que las gafas y más económicas que las más aparatosas goggles,que también servían para entrar en esa realidad virtual que era el metaverso. Incluso se habían empezado a llevar a cabo operaciones, parecidas a las de cataratas, para hacerlas permanentes y que las imágenes o textos se proyectaran directamente en la retina. El sistema general de detección biométrica funcionaba bien y reconocía al interlocutor o al que simplemente pasaba por allí. Nadie, o casi nadie, se le escapaba.
Así supe que uno de los chinos, Jao Yu, era gestor de experiencia de usuario; el coreano, Doyun Yoon, ingeniero de realidad virtual, y el tercero, Xi Bindao, que parecía mandar un poco más en el grupo, biólogo sintético. Este último, de más edad que los otros, con setenta y cuatro años. Era cargo intermedio en el Partido Confuciano Chino, el famoso PCCh, con experiencia en gestión de empresas, y a sus espaldas tenía un MBA, estudios que había realizado entre Shanghái y Londres. Los tres trabajaban en una misma compañía público-privada de biofísica de Shenzhen. Por lo que entendí de sus conversaciones, habían venido a Madrid a elaborar un informe de cara a la adquisición de una empresa con sede en Alcalá de Henares que tenía trabajadores repartidos por toda España y estaba especializada en rendimiento de inteligencia artificial 5. Al día siguiente debían volar de regreso a Xi’an, en la China central, donde se ubicaba la matriz de su empresa, cerca de los famosos grandes guerreros de terracota.
Conocedor del sector en el que se movían estos clientes, no me resistí a entablar una conversación con ellos, que ya habían entrado en una charla distendida. Sobre todo al escuchar que Xi Bindao y Jao Yu se quejaban con cierta amargura a su colega coreano de los prejuicios anticonfucianos, antiasiáticos o antichinos de la sociedad española, entre muchas otras europeas o de la Unión de las Libertades.
—Pero ¿por qué dicen esto? Les puedo asegurar que no es así. ¡Que somos muy acogedores! —les interrumpí con la mejor de mis sonrisas.
—Eso es verdad —dijo el coreano, sin duda orgulloso de la reciente y exitosa reunificación de su país, quizás no tanto del ingreso en la Confederación Confuciana. Pero ustedes los occidentales, los liberales como dicen llamarse ahora, se sienten superiores, miran el mundo desde su ombligo. Que lo dominaran durante unos siglos no significa que lo vayan a dominar siempre. El mundo ha cambiado. ¡Qué mal sentido del tiempo histórico tienen!
—Son casi recién nacidos frente a los cinco milenios de civilización de nuestro país y de nuestro continente —se burló el más joven de los chinos—. Son unos arrogantes, porque, más allá de sus pasados afanes imperiales y coloniales, dicen haber inventado la democracia, los chips y todo lo digital, internet y después el metaverso, la edición genética y hasta la cultura. Nosotros, los asiáticos, hemos inventado la escritura, ¡nada menos!, el papel y la pólvora; o incluso, los indios, el número cero, luego transmitido por los árabes. Entre otras cosas, sin el cero el concepto de lo digital no habría florecido. También inventamos los restaurantes, cinco siglos antes de los gourmets franceses, como lugares de gastronomía. Y lo que ahora llaman, llamamos todos, hamburguesas, de soja y patata, lo conocíamos hace siglos. ¿Y qué me dice de los palillos para comer, que se han impuesto por todas partes? Nosotros, los que ustedes llaman los «otros», les hemos precedido en muchos terrenos y en unos lustros les hemos igualado, incluso superado. En unas pocas décadas hemos logrado, pese a las trabas que han intentado ponernos de forma repetida, unos niveles científicos y tecnológicos equiparables o incluso superiores a los suyos. Hemos recorrido un camino que ustedes han tardado casi dos siglos en transitar. Han dejado de mandar también en las ideas y en la innovación. ¡Convénzanse de ello!
—Más en serio —prosiguió el chino mayor—, solo nosotros podemos salvar al mundo.
—¡Venga ya! ¿Salvar al mundo? ¿De qué? —inquirí, con cierta sorna.
—De que acabe suicidándose.
—¡Caramba! Bueno, no nos pongamos así —volví a sonreír—, que tenemos que llevarnos bien, respetarnos mutuamente, aprender unos de otros.
Un aire de seriedad y preocupación se apoderó de todos nosotros. Teníamos muy presente que unos años atrás, desde una altura vital u otra, habíamos vivido un enfrentamiento entre la Unión y la Confederación cuyo origen seguía sin explicación convincente, y que nos puso a todos al borde del abismo. Algunos expertos llegaron a concluir que había sido fruto de una alucinación de las respectivas IA. La generación de alucinaciones no controladas, es decir, que producían información plausible pero incorrecta o sin sentido, parecía una característica propia e inevitable de muchas de ellas. Otros creyeron que estas IA habían sido entrenadas no solo con diversos saberes militares —la disuasión frente a la persuasión, la superioridad del ataque frente a la defensa y otros enfoques—, sino con diversas culturas generales que enfrentaban esencialmente a Clausewitz con Sun Tzu o a Aristóteles con Confucio, aunque cada parte hubiera aprendido de la otra. Es verdad que se había producido una tensión sobre la que se perdió el control cuando se cortaron, por una causa nunca aclarada, unos esenciales cables submarinos euroamericanos, primero, y chinos después, y Nueva York, Londres, Berlín, Beijing, Shanghái y Yakarta, entre otros, se quedaron no ya a oscuras, sino ciegas.
Afortunadamente, la escalada se detuvo al tercer día. El primero, China, dirigida por su IA, bloqueó, sin derribarlos, los satélites en los que reposaban los GPS y, junto con los cables, las comunicaciones de los Estados Unidos, Europa y Japón, no los de India, parando de hecho sus economías. Los GPS, que proporcionaban una localización sumamente precisa, se habían vuelto indispensables no solo para sus muchas aplicaciones militares, sino para la vida cotidiana. Eran imprescindibles para los vehículos autónomos, que dejaron de funcionar, así como para trenes, barcos y aviones, paralizando gran parte del transporte, los millones de drones, los servicios de emergencia y hasta muchas transacciones financieras que dependían de estos sistemas para su sincronización, las telecomunicaciones, las predicciones meteorológicas, incluso el mundo paralelo del metaverso en desarrollo. El segundo día, los Estados Unidos y la República Europea, con sistemas de navegación complementarios, replicaron cegando todos los satélites de China y sus asociados, que se quedaron ciegos, sordos y prácticamente mudos. El tercer día, ambos contendientes, al ver que sus respectivas IA los llevaban a una escalada sin fin que no controlaban y que podría producir una devastación mutua con cientos o miles de millones de muertos, decidieron desconectar las IA, parar y hablar. La Cuasi Guerra se la llamó. Sin bajas humanas.
Un tiempo antes de esa Cuasi Guerra se había producido otra limitada pero más terrible, que yo, al menos, y seguramente ellos también, nunca podríamos olvidar. En Pyongyang, el régimen de Corea del Norte, presidido por la hiperdespótica y ya mayor Kim Ju-a, nieta de Kim Jong-un, la primera mujer en acceder a la condición de Lideresa Suprema, había entrado en guerra con el Sur para afianzar su propio poder ante las crecientes protestas internas. En cuestión de días, cuando iba perdiendo, con muchas bajas, Kim Ju-a mandó hacer uso, por primera y única vez desde Hiroshima y Nagasaki en 1945, del arma nuclear en la zona desmilitarizada contra vigilantes surcoreanos y estadounidenses, a unos kilómetros de Seúl, a donde llegó el polvo radiactivo. A tan corta distancia, las defensas no pudieron actuar antes de que estallara la bomba. Hubo que desalojar la poblada capital del Sur. Cientos de miles de muertos y afectados en unos segundos. El horror. Kim Ju-a amenazó a la vez con lanzar una carga nuclear contra Kioto, lo que habría destruido la ciudad que había sido en tiempos capital y seguía siendo referente cultural y religioso japonés. Ni los Estados Unidos ni Japón ni China, antigua aliada de Pyongyang, ni ningún otro país pudieron tolerar ese paso. La respuesta, no nuclear, de Tokio y de las fuerzas americanas, europeas y australianas, con la aquiescencia china, fue inmediata y devastadora con la destrucción de buena parte de la capital del Norte y de todos sus lanzadores de misiles dispersos por el país, parando en seco a sus tropas. El régimen cayó de un plumazo.
Pasamos miedo. Todo el mundo pasó miedo. Ante el ataque norcoreano y el temor a una guerra generalizada, se rehabilitaron, incluso desenterraron, viejos búnkeres antinucleares privados y los que pudieron se refugiaron en ellos. En España eran casi inexistentes. Mi padre nos llevó al sótano de la casa con un acopio de citocinas —para aumentar la producción de plaquetas y glóbulos blancos, en caso de ser alcanzados por la radiación de una bomba— y otros recursos contra las náuseas, vómitos y diarreas. Alimentos, mucha agua, una radio, linternas y pilas. La alerta duró poco y volvimos pronto a la superficie. Algo nos quedó, y ese temor latente resurgió cuando la Cuasi Guerra. Las conversaciones con mis padres me marcaron. En nuestras dos estancias en el sótano hablamos largo y tendido de las razones de estos enfrentamientos y maneras de evitarlos, como si una mera familia pudiera hacer algo para conseguirlo. Ahí estaba, sin embargo, el origen de mi interés por tender puentes entre culturas, que es de lo que se trataba.
Tras el derrumbe del régimen de Pyongyang, que generó una inmensa alegría entre sus ciudadanos, un pacto entre Beijing, Washington, Seúl y Tokio llevó a la reunificación de las dos Coreas. Un proceso que no resultó fácil, teniendo en cuenta las disparidades económicas y de cultura política y social. China exigió y obtuvo un precio a cambio: la desmilitarización de todo el territorio y la incorporación de Corea a la Confederación Confuciana que acababa de crear Xi Jinping. Una coalición fuerte de carácter defensivo, pero también cultural, económica y tecnológica, de poder blando e inteligente, de integración y estructura ligera —el poderío militar estaba esencialmente en manos de China—, mientras la Unión, y la propia República Europea, habían fagocitado a la antigua OTAN y logrado un marco más organizado, aunque no exento de tensiones internas. Una conferencia internacional sentó las bases de unas nuevas estructuras de un, al menos aparente, nuevo orden mundial. La Organización de Naciones Unidas y todo su complejo sistema dieron paso a la Organización para la Estabilidad Global, la OEG, con una Comisión de Estabilidad en su cúspide en la que se sentaron con carácter permanente los Estados Unidos y la República Europea, la Confederación Confuciana y China, India, la Unión Africana y la Unión Latinoamericana, junto, con carácter rotativo, otros siete países terceros.
Tras ese momento de grave silencio, en el que los tres clientes y yo sabíamos, sin decirlo, que habíamos rememorado estos hechos, retomé la palabra para romper el hielo que se había creado.
—De todas formas, un poco de razón sí tienen. Aquí, como en otros lugares de la Unión, sí hay proconfucianos, pocos, y anticonfucianos, en realidad antichinos, más. Aunque la mayoría de la gente es neutral y, como les dije antes, hospitalaria. Los asiáticos se siguen integrando bien en nuestra sociedad.
—¿Conoce usted nuestros países, nuestras culturas? —me preguntó nada inocentemente Xi Bindao, que para entonces ya debía de haber recibido información sobre mí y sabía que era algo más que camarero.
—Sí —les contesté. Había viajado por la zona, estudiado y explorado sus culturas, como el viejo y el nuevo confucianismo. Tenía conocimientos de budismo y de taoísmo, practicaba la meditación, la de verdad, no eso que llamaban mindfulness. Pero no les iba a contar todo eso a unos desconocidos, aunque supiera quiénes eran y ellos también tuvieran información sobre mí.
—Curiosamente —les expliqué— empecé a meterme en estas culturas de forma indirecta a través de los videojuegos de Bruce Lee, actor californiano criado y fallecido en Hong Kong, como recordarán.
No lo conocían, o, al menos, eso expresaron sus caras.
—Se me quedaron grabadas dos de sus ideas —les dije—. Una, que «la blandura y la firmeza parecen opuestos a primera vista, pero en realidad son interdependientes». La otra, su recomendación de «sé agua», que intento practicar a la hora de actuar y resistir. He viajado por China, India y otros países asiáticos, aunque no conozco Corea, lo siento.
Los tres asiáticos, como casi todos los ciudadanos de la Confederación Confuciana, me comentaron que los Estados Unidos y Europa no solo habían dejado de ser un símbolo de la democracia, sino que esa democracia había dejado de ser un símbolo de la civilización humana, si alguna vez lo fue. Algo de razón tenían. Muy especialmente después del Septenio Negro, que llevó al poder, mediante los votos, a una serie de líderes que hicieron retroceder los avances en libertades y derechos de los años anteriores, aunque mantuvieron la Unión e incluso la República. Fue algo típicamente occidental, para nada liberal. Esta coincidencia se dio en varios países a la vez: los Estados Unidos, Australia y, dentro de la República, en España, Gran Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y Polonia, entre los más importantes. A muchos nos pilló jóvenes. Pero vimos los retrocesos y los avances en las políticas de rechazo hacia lo diferente, hacia «los otros». Afortunadamente no duró porque fueron perdiendo el poder uno tras otro debido a la crisis social provocada por la entrada masiva de la IA, antes de la propia DesgracIA. Solo después había llegado la constitución de la Unión de las Libertades y de la Confederación Confuciana.
La conversación se quedó ahí, en un silencio. Pareció que ninguno queríamos seguir por esa línea para evitar meter la pata. Éramos todos muy conscientes de que la Unión de las Libertades y la Confederación Confuciana vivían en tensión permanente, tensión por el control de la geografía no solo de tierras y mares y del esencial espacio exterior, como se vio en la Cuasi Guerra, sino también de la Luna y Marte, la frontera de arriba, y las profundidades marítimas, la frontera de abajo; incluso del metaverso, aunque ahí no se pudiera realmente hablar de fronteras. Pese a la competencia, a la rivalidad, había intercambios y colaboración entre los integrantes de ambas estructuras sobre tecnología, sobre la recuperación del medioambiente y energía, sobre prevención y persecución de terrorismos diversos, desde los más organizados hasta los más atomizados y casi más peligrosos, pequeños y anónimos, para luchar contra los cuales la Interpol, como marco global de cooperación policial, había sido relanzada y dotada de muchos más medios.
Para distender de nuevo el ambiente les comenté:
—¿Verdad que a ustedes les encanta que les sirvan camareros humanos y no robots, a los que son tan aficionados? En España, no nos gustan los camareros robots. Y no solo porque automaticen muchas tareas, quizás demasiadas, sobre todo desde la llamada DesgracIA. Aquí, salvo en las dos o tres grandes cadenas de hamburguesas, algunos restaurantes de comida sintética y los hoteles de bajo coste, la gente sigue exigiendo servicio humano. Quizás se deba a que las personas estamos mucho más capacitadas que las máquinas a la hora no tanto de detectar, eso sí saben hacerlo, sino de reflejar emociones, empatía y sentimiento.
—Nosotros no somos así. Con una población menguante y poco abiertos a la migración entrante —sí a la saliente—, necesitamos a los robots —contestó Xi Bindao— y nos gustan. Los efectos de la DesgracIA en Asia sobre el empleo humano no han sido tan dramáticos como en Europa. Incluso aquí se ven robots por todas partes. Quizás menos humanoides que en Asia.
—Los humanoides tipo mayordomos sofisticados que sirven para todo se han demostrado muy caros de fabricar. Algunos se los permiten por una cuestión de estatus —les expliqué—. Preferimos disponer de una multiplicidad de robots con tareas más específicas. Pero sí, abundan las máquinas con diseños empáticos, sobre todo para cuidar a enfermos y ancianos. En bares y restaurantes no nos gustan, insisto. Otra cosa es lo que ocurre en las cocinas colonizadas por todo tipo de aparatos, incluso en la preparación de los cafés. Ya sabrán el abanico de posibilidades de cafés que tenemos aquí. Eso sí, los hemos vuelto a servir en tazas de cerámica o vidrio, no en vasos de papel.
—Probaremos después de esto —dijo Jao Yu.
—Pero digan, ¿qué les gusta más de España, de Madrid? —les pregunté.
—El Real Madrid y el Barça, el fútbol, tanto de hombres como de mujeres —contestó el mismo sin dudarlo—. Más aún desde que no dejan jugar de forma profesional a personas tuneadas. Los museos de estos equipos son fantásticos. Nos encantan, aunque esta vez no hayamos podido pasar por el del Real Madrid. Sus museos de arte también. Podemos visitarlos en sus copias en el metaverso. Los partidos de la Liga y la Champions europeas, y sobre todo de la Privy Cup y la World League —más que los Mundiales—, los seguimos con pasión, mucho más ahora que tienen bastantes jugadores chinos. Yo me considero del Real Madrid.
Nada de sol y playa, y menos aún con el calentamiento, pensé. Menos mal que nos queda el fútbol y la gastronomía.
—Y yo del Barça —saltó el coreano.
—Y eso que todos hemos pasado por un bache, señaló Xi Bindao. Afortunadamente, el deporte, y sobre todo el fútbol, se está recuperando. Es una forma de comunicación.
—Ya —comentó Doyun Yoon—, pero ¿quién aguanta hoy un partido durante casi dos horas? Menos mal que los llamados «partidos TED» ahora se celebran por episodios de diez minutos o menos cada uno.
Típica reacción de jóvenes, debió de pensar, por su cara, Xi Bindao. La capacidad de atención es cada vez menor.
Como a tantos otros, había dejado de interesarnos el deporte con campeones tuneados, mejorados con medicinas de diseño, en particular de manipulación de las proteínas para potenciar las fibras musculares o gracias a la edición genética. Esta última estaba en desarrollo y aún limitada, en la población general, a los relativamente pocos que se la podían pagar. Pero es verdad que estos avances habían hecho progresar la lucha contra algunas enfermedades degenerativas como algunos cánceres, el párkinson y, cada vez más, el alzhéimer y la demencia.
Preferí no opinar. A fin de cuentas, yo era un «mejorado», poco, pero algo.
—Nos interesan también mucho las competiciones entre los que manipulan máquinas. Han sustituido a las antiguas grandes competiciones de videojuegos, aunque en este terreno los jugadores mejorados sí están autorizados a competir —explicó con cierta gravedad Xi Bindao—. Las competiciones puramente entre máquinas son otra cosa. Aunque solo atraigan a expertos, jóvenes y adultos, en torno a ellas se mueve mucho dinero para las empresas o individuos que las diseñan. Y las apuestas, algo que sigue tentando a mucha gente. Ya sabe que los chinos tenemos tendencias ludópatas, especialmente tras la ruina de los casinos, desbancados por una IA ubicua.
—Sí, por primera vez en los Juegos Olímpicos del año próximo en Chennai, la antigua Madrás, va a quedar prohibida la participación de personas aumentadas, como también en el Tour de Francia y otras competiciones ciclistas del verano que también seguimos —señaló Jao Yu—. Nos gustan los que se superan a sí mismos, no los supermanes o las superwomen.
—Pues hablando de superwomen —apunté—. El otro día, en los campeonatos de Europa de atletismo, en su versión mixta, varias mujeres, no tuneadas, claro, superaron a atletas masculinos en los 200, en los 1.000 metros y en salto con pértiga. Han revolucionado a los aficionados y traerán cola. Los europeos, las europeas, añadí, hemos mejorado, ganado fuerza. Podría servir para recuperar la popularidad de la alta competición en este y otros deportes. Para que los europeos les ganemos a asiáticos, americanos e incluso africanos.
—Está por ver. Curiosamente, o no tanto —afirmó Xi Bindao—, a pesar de que la IA no tiene rival en esto, se mantiene el atractivo por el ajedrez y por el go para practicarlo e incluso para ver a hombres y mujeres competir entre sí. Los campeonatos del mundo y las grandes competiciones nos siguen fascinando a millones, quizás porque los mejorados no están autorizados a llegar a gran maestro.
Yo mismo era algo más que un aficionado a estos juegos, pero sabía que mi condición me alejaba de toda competición oficial.
Algo aburrido ya, Jao Yu cambió de tema:
—¿Qué es ese edificio de ahí? —preguntó, aunque lo sabía muy bien por las gafas inteligentes que llevaba—. Parece un teatro.
—Efectivamente —dije—, es el Teatro Español, un clásico que se remonta al siglo xvi, creo, el más antiguo de los que han pervivido en Europa. No abre los lunes, como hoy. ¿Les gusta el teatro? Aquí hay mucha afición.
—Sí, mucho. En nuestros países hay también una gran tradición teatral. ¿Son los actores físicos o virtuales? —preguntó el coreano.
—Ambos. Se representan obras clásicas y nuevas, a menudo apoyadas en artistas de carne y hueso mezclados en el escenario con hologramas muy perfeccionados de otros famosos ya fallecidos hace tiempo. ¿Les suenan los nombres de Fernando Fernán Gómez, José Luis Gómez o Blanca Portillo, españoles, o de John Gielgud, Laurence Olivier, e incluso una artificialmente «desexagerada» Sarah Bernhardt?
—Algunos sí —contestó Xi Bindao—. ¿Ningún asiático? Nosotros hemos tenido actuaciones artificiales de actrices como Zhou Xuan, Bai Yang o la coreana Kim Mi-soo.
«Rehechos» o «resurrectos» se llamaba a estas versiones de actores clásicos fallecidos, reconstruidos, a diversas edades, incluso en sus voces, reinterpretadas en los distintos idiomas en los sonidos que hacían, sus fonemas, y en cómo movían la boca y la cara u otras partes del cuerpo al hacerlo, sus visemas. En la escena de un teatro se mezclaban con nuevos actores sintéticos o de carne y hueso. Aunque a menudo me parecía que estas interpretaciones resultaban demasiado artificiales, como sus actores, con pocas raíces.
—Esta moda de actores «resurrectos» —les informé— empezó hace años en España con un spot de Lola Flores, una tonadillera flamenca famosa en su época. No sé en sus países, pero por aquí los herederos de los «rehechos», incluso de actores o cantantes vivos que quieren presentarse en su mejor edad, sacan pingües ingresos de las copias digitales, en ocasiones hologramas, rejuvenecidas o resurrectas.
—Sí, claro. Las familias de los grandes actores que le he mencionado tienen su vida resuelta —dijo Xi Bindao—. También de cantantes y otros artistas.
—La gran novedad, con el metaverso, han sido las obras inmersivas, las realidades alternativas, en general clásicos reinventados, en los que uno mismo podía participar como actor, como un macguffin, y cambiar algo el decurso del guion, un sueño que habían anticipado algunos grandes directores hace tiempo. Me divirtió meterme en un episodio de Star Wars, interactuar brevemente con Obi-Wan Kenobi, reinterpretado por el avatar de Alec Guinness, y pilotar una de las pequeñas naves de los rebeldes —les expliqué—. Los guiones diseñados por IA que se adaptan instantáneamente a los movimientos del espectador/actor resultan superficiales.
—Sí, claro —dijo uno de ellos.
—No me gusta ver a algún cantante fallecido reaparecer en escena para cantar un nuevo hit. Sí, si cantan o tocan sus propios clásicos. Por no hablar de los que logran, solo en apariencia, reconectar con algún familiar o amigo virtualizado con su físico, voz y maneras. Una manera de salir de la soledad con una falsa inmortalidad —añadí. Asintieron con la cabeza, si bien me parecieron poco convencidos—. Lo que me gusta, supongo que a ustedes también —proseguí—, es la última introducción del olor, de las fragancias, en el teatro y en las representaciones virtuales.
—Falta el sabor —consideró el coreano—. Solo hay aproximaciones a través del olor.
—¿Y los toros? ¿Qué ha sido de las corridas? —inquirió Jao Yu, no sin cierta sorna.
—Se prohibieron hace tiempo —les expliqué—. De hecho, habían decaído mucho. Y el intento de recuperar las corridas con astados robotizados ha sido un fracaso estruendoso. ¿Están ustedes en el Hotel Reina Victoria? ¿Ese? —Les señalé el otro extremo de la plaza, un edificio de estilo ecléctico dominado por el modernismo.
—Sí —asintieron los tres asiáticos con la cabeza.
—En él se alojaba antaño mucho torero antes de sus corridas en las antiguas ferias de San Isidro y otras. Como en el Hotel Wellington de la calle Velázquez, pero más barato, más modesto. Se ha remodelado muchas veces.
—Interesante —comentó el coreano—. En cuanto a la ópera, supongo, como en mi tierra, que los verdaderos aficionados siguen prefiriendo el canto y las orquestas humanas. En el ballet también, aunque los hay de robots, bastante impresionantes y armónicos. Pero las máquinas no han podido aún remplazar lo sublime que resulta el movimiento armonizado del cuerpo humano.
—Todas esas técnicas tienen una contrapartida: se usan también en la vida cotidiana y en política en muchas sociedades. Pocos ciudadanos saben apreciar la veracidad de lo que están presenciando. ¿Es verídico, manipulación, error, mentira, personas reales o ficticias, alguna de esas cada vez más abundantes alucinaciones de las propias IA? No hay demarcación de lo verdadero, lo auténtico. Ni siquiera gran diferencia entre la censura y la falsedad. Para empezar, la mayor parte de las veces la gente no sabe si está hablando, escuchando o leyendo a un humano o algo hecho por un humano o por una IA. La verdad, en términos sociales, incluso la veracidad, son conceptos pasados. Aunque en cierto modo siempre ha sido así, solo hay meras aproximaciones. Y si las noticias o el presente son falsos, imagínense la historia —concluí.
El coreano pareció asentir con la cabeza, pero ninguno respondió. Tema delicado, pensé. Cuando pareció que Xi Bindao iba a preguntarme por mis estudios y anterior trabajo, mi jefe salió del bar y me gruñó que no importunara a los clientes y regresara al trabajo. La conversación tuvo que interrumpirse. Luego, pasó lo que pasó.
No más de dos horas después, la plaza, salvo por los camareros y camareras, policías y algunos robots que recogían información o que iban limpiando toda Santana y sus aledaños, empezó a quedarse desierta. Los establecimientos decidieron echar el cierre, incluida La Esquina Redonda, a pesar de la reticencia del jefe, que acabó por rendirse a la evidencia: esa tarde y noche ya no vendrían más clientes. Acabé de recoger y me marché a casa.