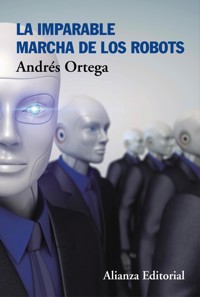Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La crisis económica ha acelerado otra crisis: la del sistema político. Y no hay que olvidarse de ello porque, a pesar de la recuperación en curso, no superaremos verdaderamente la situación si no se lleva a cabo una renovación de la política. Lo que es ya posdemocracia en España ha supuesto un retroceso en términos institucionales, sociales y económicos, ámbitos necesitados todos de un nuevo impulso democratizador. Esta obra plantea la necesidad de reconstruir el sistema político mediante transformaciones radicales de leyes y usos en todos los ámbitos, para así poder alcanzar un nuevo contrato social que regule una sociedad muy diferente de la que alumbró la Constitución de 1978, y que además incluya una nueva forma de entender la vertebración del país.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Andrés Ortega, 2014.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2014. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
CÓDIGO SAP: OEBO662
ISBN: 9788490562161
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
EL ARTE DE LA CONVERSACIÓN
RECOMPONER LA DEMOCRACIA
1. LA URGENCIA DE UNA NUEVA POLÍTICA
2. OTRA SOCIEDAD, MÁS CIUDADANÍA
3. ¿QUIÉN DECIDE?
4. DESPOLITIZAR Y REPOLITIZAR LA POLÍTICA
5. REANIMAR LAS INSTITUCIONES
6. ESPAÑA DESVERTEBRADA
7. ECONOMÍA Y POLÍTICA: LOS NUEVOS POCOS
8. ¿CÓMO LOGRARLO? MEJOR VOZ QUE SALIDA
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
EL ARTE DE LA CONVERSACIÓN
Existe una idea relativamente extendida según la cual España sufre de sobrediagnosis. Sin embargo, si no se va a la raíz de los problemas, a un enfoque radical, fallará no solo el diagnóstico, sino, lo que es peor, las terapias. En un tema tan complejo como el de la recomposición, la reconfiguración, de nuestra democracia —entendida en un sentido amplio—, hay que hacer participar al conjunto de la ciudadanía, además de a los especialistas. Un reto así no se puede agotar en un libro.
Las siguientes páginas son el resultado de una serie de reflexiones propias, y otras superpuestas, a partir de conversaciones que fueron contrastadas con análisis, ideas y datos. Para empezar, participaron en ellas su autor y Argelia Queralt Jiménez, Juan Rodríguez Teruel, Edgar Rovira Sebastià y Marc López Plana, promotores de Agenda Pública. Esta última es mucho más que un blog; supone un medio de análisis y reflexión política, un espacio de argumentación para un debate público con contexto, rigor, sentido y valoración crítica, tanto en castellano como en inglés, pues este debate no puede reducirse al limitado marco español. Sin tener en cuenta nuestras circunstancias europea y global nuestros problemas no se entenderán ni se resolverán. Debemos explicar además nuestro quehacer como país, fuera de nuestras fronteras, a aquellos que influyen en lo que pasa dentro de ellas.
Este trabajo también ha sido fruto del diálogo entre tres generaciones: la de la Transición de 1975, el año de la muerte de Franco; la de la postransición, que podemos ubicar en el año 1989, y que ha venido marcada por el fin de la Guerra Fría y por la globalización; y la posterior, de 2004, que eclosionó en primer lugar con los atentados del 11-S de 2001, en Nueva York y Washington, y los del 11-M de 2004 en Madrid, así como con la crisis que comenzó en 2007-2008. Evidentemente, las sensibilidades son diferentes, como lo es la altura de los tiempos desde la que se mira la España de hoy, de ayer y de mañana.
Asimismo, es fruto de una conversación entre Madrid y Barcelona, un diálogo que extenderemos a lo largo y ancho de una España que ha cambiado profundamente, y que ha de pensarse en red, y no ya de forma radial o desde la contraposición entre centro y periferia.
Es también una conversación sobre política y sobre políticas, desde el centro izquierda hasta el centro derecha, en una España necesitada de proyecto de país, de pactos y de una liberación de energía para lograrlo. La política de la destrucción del otro practicada por los dos principales partidos y a la que han contribuido en exceso los medios de comunicación no ha generado una cultura de la conversación entre aquellos que piensan de modos diferentes pero que han de llegar, más que a consensos —término en exceso manido—, a compromisos en las formas de organizarnos política y socialmente para sacar este país adelante. Ante un incremento de la fragmentación política, en un futuro no lejano, surge una necesidad aún más perentoria de diálogo entre el centro derecha y el centro izquierda, un diálogo al que sin duda contribuirá Agenda Pública. De hecho, puede que haya posibilidades de acuerdo sobre una agenda de regeneración democrática en la que está trabajando el gobierno —que implicará cambios en una quincena de leyes—, buscando un acuerdo sobre ella con PSOE, CiU, PNV y otros partidos. Al menos la idea de que es necesaria tal regeneración está penetrando, aunque las medidas al respecto sean insuficientes. Y no cabe descartar la perspectiva de un gobierno de coalición PP-PSOE, o de integración nacional con otros partidos, tras las próximas elecciones generales, lo que debería afilar las mentes y las disposiciones a este respecto.
No se trata en estas páginas de alcanzar un programa o un listado de cosas pendientes, sino de enriquecer el análisis y los argumentos. En este sentido, estamos agradecidos a todos los que han hecho valiosas aportaciones en diversas partes y fases de este libro, con sus conocimientos, experiencias y valoraciones: Carlos Alonso Zaldívar (ingeniero y diplomático), Jordi Domènech (economista), José Antonio Gómez Yáñez (sociólogo), Francisco Longo (especialista en gestión pública), Ferran Martínez i Coma (politólogo), José Saturnino Martínez (sociólogo), Ignacio Molina (politólogo), Ángel Pascual-Ramsay (economista), Joan Queralt (jurista), Marta Romero (socióloga), Fernando Vallespín (politólogo), José Miguel Vidal (jurista) y José Antonio Zapatero (inspector de trabajo), además de otros que, por ser funcionarios en activo, han preferido guardar el anonimato. A todos ellos les debemos mucho, aunque del resultado final de este libro y de los análisis y opiniones que en él se expresan somos los únicos responsables. Estamos también agradecidos a Jaume Collboni, que apoyó este proyecto desde un principio, así como a RBA, y en particular a Ricardo Rodrigo y Joaquim Palau, quienes lo acogieron con entusiasmo, y a Anna Gónzalez y el equipo de realización editorial, que tanto han ayudado en la edición del texto.
Queremos que este sea un libro que genere un debate en vivo, en Internet y otros foros, a fin de tender puentes. La conversación se ampliará. La mantendremos abierta.
RECOMPONER LA DEMOCRACIA
1
LA URGENCIA DE UNA NUEVA POLÍTICA
«En épocas críticas puede una generación condenarse a histórica esterilidad —reflexionaba José Ortega y Gasset en el año 1914—, por no haber tenido el valor de licenciar las palabras recibidas, los credos agónicos, y hacer en su lugar la enérgica afirmación de sus propios, nuevos sentimientos. Como cada individuo, cada generación, si quiere ser útil a la humanidad, ha de comenzar por ser fiel a sí misma».
Mucho se invoca a Ortega y Gasset en estos días. No solo porque el filósofo fuera a la raíz de las cosas, sino porque estamos ante un nuevo cambio de época. Y porque están reapareciendo algunos de los sempiternos problemas de España que ya creíamos superados, aquellos que la Transición no logró resolver y se han reproducido. Sin embargo, que debamos releer ese y otros textos instructivos de su época, en España y en toda Europa, no significa que hayamos vuelto a 1914 y al distanciamiento entre una España «oficial» y otra «vital». La actual España, esta Europa y el mundo de hoy son muy diferentes. No obstante, se vuelve a plantear la necesidad de una transformación del sistema político, de una nueva política, casi cabría decir que de un cambio de régimen si este término no tuviera las connotaciones sombrías del franquismo. Si de algo ha de servir la advertencia de 1914 —ante una restauración canovista que no supo renovarse—, es para acelerar el cambio, y no tener que esperar otra larga agonía de lustros o décadas para resolver situaciones.
No estamos en 1914, y renovar la democracia no es lo mismo que reformar el sistema de la Restauración, y lo que vino después, incluida una guerra civil, el franquismo y sus secuelas, agravantes de algunos de los anteriores males de España. El desarrollo de la democracia ha sido un éxito, pero hay que constatar, con pesadumbre, como decía Ortega y Gasset, entonces a sus 31 años de edad, que «las nuevas generaciones advierten que son extrañas totalmente a los principios, a los usos, a las ideas y hasta al vocabulario de los que hoy rigen los organismos oficiales de la vida española. ¿Con qué derecho se va a pedir que lleven, que traspasen su energía, mucha o poca, a esos odres tan caducos, si es imposible toda comunidad de transmisión, si es imposible toda inteligencia?». Concluía así: «La nueva política tiene que ser toda una actitud histórica». Y de eso se trata, de adoptar una actitud histórica.
Existen varias razones de peso para acelerar la transformación de la política en España. La primera es que el actual sistema político no hizo sonar las alarmas cuando tenía que haberlo hecho. Hubo fallos multiinstitucionales, multiorgánicos, un fallo de país ante la crisis que nos ha desolado desde 2008. Y cuando llegó el desastre económico, el sistema fue incapaz de responder con la suficiente rapidez y efectividad al reto, antes de que la situación se abismara en el grado de profundidad alcanzado. El sistema no ha podido generar ni el nuevo proyecto de país que hubiera sido preciso, ya hace cinco años, ni los acuerdos políticos y sociales necesarios para llevarlo a cabo cuando la situación comenzó a torcerse, o incluso antes. Ahora, pese a los atisbos según los cuales hemos tocado suelo y empezamos a crecer —¿hasta dónde?—, es incluso inexcusable, para recuperar el futuro y la capacidad de gestionar una nueva modernización y para recuperar la confianza de los ciudadanos en la política.
A quienes defienden que se debe resolver la economía antes que la política debemos decirles que justo hoy es la política la que realmente impide resolver bien, con profundidad, la economía, al dificultar esos acuerdos y reformas que podrían liberar las energías creativas existentes en este país como nunca antes. Ha habido reformas en la anterior legislatura, y aún más en esta: la del sistema financiero (que sigue incompleta), la del mercado laboral (que se ha tenido que rectificar y que, antes de servir para la recuperación, ha provocado una enorme bolsa de desempleo), la del control del gasto, impuesta por Europa, entre las principales; y otras. No son suficientes ni han repartido los esfuerzos de una forma socialmente equitativa. Pero este mismo sistema político, aun sin haber evolucionado tanto, permitió grandes y dolorosas reformas en la década de 1980, incluida una gran reconversión industrial. España necesita hoy llegar mucho más lejos para superar la crisis y situarse ante los nuevos horizontes.
Un foro como el Cercle d’Economia de Barcelona ha señalado en una declaración radical de recomendable lectura que estamos ante un fin de ciclo, y que «la crisis deja al descubierto una realidad que se venía incubando desde hace años: el agotamiento político e institucional de la ya larga etapa que iniciamos a mediados de la década de 1970». Aunque utilicemos repetidamente el término «crisis», estamos ante los efectos de un gran cambio en varios órdenes. No hay vuelta al sistema anterior, sino que más bien se está dibujando una nueva normalidad muy diferente a la anterior, una perspectiva que plantea retos de enorme envergadura a este país que ha cambiado, del mismo modo que lo ha hecho y sigue haciéndolo nuestro entorno global, con nuevos desafíos que requieren respuestas desde la política.
La crisis económica ha generado una crisis del sistema político, y debemos resolver esta para poder, de verdad, resolver aquella. Una recuperación económica no va a resolver la crisis de la política. Hay que renovar un sistema caduco en el que las fuerzas políticas y los interlocutores sociales se han apolillado. Para lograr esas reformas es necesario romper unos intereses creados contra los que chocan un gobierno tras otro.
En parte debido a su propia inflexibilidad y en parte a su propio éxito, el sistema político democrático alcanzado en la Transición y desarrollado más tarde ha generado disfunciones. Su correcto diseño llevaba en sí las semillas que llevarían a su bloqueo. Es el caso, por ejemplo, de unos partidos políticos con excesivo poder en su cúpula, por la necesidad de protegerlos cuando aún no se habían consolidado. O el de una Corona hiperprotegida. Sin embargo, es así como funciona la dialéctica histórica, que requiere siempre nuevas superaciones. La política de la Transición se ha quedado en buena medida anticuada, y debe dar paso a una nueva política.
Sin duda hemos vivido, y seguimos viviendo, el periodo democrático más profundo y largo de la historia de España. Un régimen de libertades, de crecimiento de un Estado del bienestar indisolublemente ligado a nuestro desarrollo democrático, en el que la cuestión militar ha dejado de ser un problema nacional para convertirse en un instrumento internacional; de alternancia en el poder como resultado de elecciones libres; de desarrollo económico; de vuelta a Europa y al mundo, y, al menos de momento, de falta de populismos. Incluso España ha podido acabar con la lacra del terrorismo de ETA, lo que ha abierto una nueva etapa en la consolidación democrática, pues esta democracia española nunca había vivido libre del terrorismo etarra. Y aunque la cuestión territorial sigue ahí, con disfunciones identitarias y prácticas, España se ha convertido en un país de los más descentralizados de Europa. En buena medida, el sueño de España se ha cumplido. No obstante, hoy el sistema se ha gripado. Y hay que generar un nuevo sueño, pues lo peor es condenar un país a no soñar, a no soñarse.
El sistema ha producido excesos en despilfarro de gasto público y corrupción, y ha impedido que saltaran las alarmas cuando debieron hacerlo. La crisis terminó de alejar a los ciudadanos de una clase política cuya calidad se había deteriorado y cuya actitud no facilitaba la búsqueda de un proyecto y un pacto de país para hacer frente a la situación económica. El sistema tampoco parece estar adaptado a una nueva realidad europea que está vaciando en parte la democracia nacional sin reemplazarla aún por otra a escala de la Unión Europea.
Durante demasiado tiempo los dos grandes partidos, cuando cada uno alcanzaba el poder, incitaban al otro a radicalizarse y disfrutaban al conseguirlo y ocupar el centro; todo ello en vez de propugnar una cooperación que la sociedad y el momento reclamaban y todavía reclaman abiertamente. En la actualidad, el sistema político de la democracia española no funciona a la hora de responder a los retos del país, no articula los cambios experimentados por una sociedad que, a menudo, parece ir por delante de la política, ni actualiza su circunstancia europea, occidental y global.
Una nueva política no implica solo una reforma constitucional o nuevas leyes —todas ellas necesarias—, sino, sobre todo, lo que Ortega y Gasset llamaba «usos nuevos» que dejen atrás viejos «abusos» y eviten que, como Alien, vuelvan a surgir, al estilo de lo ocurrido en el actual sistema, con el caciquismo, esa forma extrema de clientelismo, y otros malos modos, como la corrupción, que ingenuamente creímos desterrados de la vida política española. Al fin y al cabo, la acción política debe aspirar a cambiar los usos.
España no es un caso aislado. Vivimos una crisis de la política al menos en Europa, y esta se arrastra desde hace bastantes años. La desconfianza en los políticos y la desafección de la política ha crecido en muchas sociedades del viejo continente. Sin embargo, no tiene la misma dimensión en el norte que en el sur, como ponen de manifiesto algunos datos sobre la fractura democrática en Europa, elaborados por Sonia Alonso. Existen otros diferenciales de divergencia además del de la prima de riesgo de la deuda: en cuanto a los niveles de desconfianza política, la diferencia entre el sur y el norte de la UE ha crecido entre 2002 y 2012 desde el 9% hasta el 32%, en el caso de los gobiernos, y desde el 6% hasta el 25%, en relación con los partidos políticos. La diferencia en la insatisfacción con la democracia ha pasado del 21% al 46%. La desconfianza democrática está más acentuada en el sur.
En nuestro entorno, algunos países importantes, como Francia o Italia, también tienen dificultades, incluso más, para llevar a cabo las necesarias reformas políticas, económicas y sociales. Sin embargo, mal de muchos no es consuelo. Y si para España las soluciones tienen que ser en parte europeas, también requieren en mayor medida ser españolas. España es el problema —aunque no el mismo de 1910—, y Europa sigue siendo la solución. Pero solo en parte. Lo nuevo, como alerta Carlos Alonso Zaldívar, es que Europa puede convertirse en un problema. Tenemos que sacar nuestras castañas del fuego ante una ayuda europea que será mucho más limitada que en el pasado, aunque la pertenencia a Europa siga siendo el mayor acicate para las reformas en España. Europa es, en una reformulación de la tesis orteguiana, nuestro «reformador externo», como lo llama Ángel Pascual-Ramsay, una reminiscencia del «federador externo», concepto al que se refería De Gaulle al hablar de la presión de Estados Unidos para la integración europea. Hay que insistir, sin embargo, en que conviene tener cuidado de no vaciar, en el camino, la democracia nacional sin reemplazarla por otra europea.
Es necesario también recuperar ese sentido de la política en democracia que se caracteriza por el control de los ciudadanos sobre el Estado y las élites elegidas para que les gobiernen, sobre todo pensando en una sociedad ahora conectada y con una mayor capacidad de participación. La función central de la política en democracia es reconciliar economía y sociedad, frente al divorcio acrecentado entre ambas durante estos ya largos años de crisis. Un sistema político democrático tiene que ser capaz de mejorar el bienestar de sus ciudadanos, dentro de un sistema de libertades, y, naturalmente, estar dotado de libres elecciones capaces de poner y quitar mayorías y gobiernos.
En nuestro país, sin embargo, se da un preocupante desentendimiento de las élites frente a la suerte de los ciudadanos, mayor que en otras sociedades de nuestro entorno. Una parte de la ciudadanía siente que en esta crisis sus élites la han abandonado. Así, incluso en plena crisis, un país europeo democrático con una renta per cápita de 23.000 euros (30.000 dólares) no debería tolerar tener graves problemas de pobreza y de desnutrición infantil.
Esto es algo que ven algunos observadores extranjeros. Incluso una dirigente tan poco radical como Angela Merkel consideraba recientemente «muy lamentable que parte de las élites económicas [en los países más afectados por la crisis] asuman tan poca responsabilidad por la deplorable situación actual».
En España parece haber, o seguir habiendo, una clase dominante antes que una clase dirigente. Estas pueden estar integradas por los mismos actores, pero no consisten en lo mismo. De hecho, las características de una clase y otra son muy diferentes. Cambiar esa coyuntura que la Transición dejó pendiente es una innegable tarea de estos tiempos, una labor en la que deben entrar las nuevas generaciones. Y en efecto, una vez más en la historia de España, para el cambio de la política probablemente será necesario un revelo de la generación en el poder.
EL PELIGRO DE LA POSDEMOCRACIA
La democracia en España no solo ha dejado de avanzar, sino que ha iniciado un deterioro que es preciso detener y rectificar. El peligro no reside en caer en una dictadura —aunque nada está excluido—, sino en avanzar hacia una no-democracia, o en el mejor de los casos, hacia una democracia de baja calidad institucional en medio de la indiferencia ciudadana, hacia una posdemocracia, por utilizar el término que ya acuñó Colin Crouch en 2005, antes de la crisis. El citado autor entiende por «posdemocracia» «situaciones en las que el aburrimiento, la frustración y la desilusión han calado tras un momento democrático; cuando poderosos intereses de minorías se han vuelto mucho más activos que la masa de gente común a la hora de lograr que el sistema político trabaje para ellos; cuando las élites políticas han aprendido a gestionar y a manipular las demandas populares; cuando a través de campañas de arriba abajo hay que convencer a la gente de votar». Los componentes formales de la democracia sobreviven en la posdemocracia, pero, aunque no sea antidemocracia, el contenido es muy diferente.
En España, el peligro consiste en que la democracia española degenere en un simulacro, protagonizado por actores atrincherados en el sistema institucional, y que este impida el paso de fuerzas renovadas y renovadoras. ¿Cómo se organizarán esas últimas? Podrían canalizarse por los partidos existentes —y algunos nuevos—, pero sus estructuras lo impiden. De hecho, estos partidos tienen que cambiar, o los ciudadanos, si despiertan del sopor posdemocrático, los cambiarán.
Este deterioro de la democracia en España no surge de una apreciación subjetiva. El Informe sobre la Democracia en España 2013, de la Fundación Alternativas, lleva por subtítulo «Un gran salto hacia atrás». Diversos baremos objetivos ya lo venían apuntando, y no solo señalaban a España, pues tras unos años de eclosión, la democracia sufre un deterioro general en todo el mundo, percepción que se ha acentuado con la crisis económica. Un informe como el del think tank británico Demos asegura que «la democracia en Europa ya no se puede dar por sentada», y no deja en buen lugar a España.
Los índices de Freedom House y de The Economist Intelligence Unit apuntan en esta misma dirección. En 2011, señala este último, tras unos años de estagnación entre 2006 y 2008, se registró un deterioro democrático en siete países europeos, entre ellos España, y ninguna mejora en los restantes de la UE (aunque todo es relativo, pues de los diez países que encabezan el ranking de países más democráticos, ocho son europeos). Y en 2012, se registró un estancamiento. La razón principal de este deterioro, según ese análisis, hay que buscarla en la erosión de la soberanía y de la rendición democrática de cuentas derivada de «los efectos y respuestas a la crisis de la eurozona», pues la política económica en muchos de estos países ha dejado de marcarse desde los parlamentos nacionales y los políticos elegidos, para pasar a manos de los acreedores, la Comisión Europea, el BCE y el FMI.
Cinco de los siete países (Grecia, Italia, Portugal, Irlanda y España) pertenecen al euro, y los dos primeros tuvieron en 2011 gobiernos tecnocráticos que fracasaron. Cuatro (Grecia, Italia, Francia y Portugal) salieron de la categoría de democracias plenas entre 2008 y 2011. La propia unidad de The Economist advertía entonces que la «dura austeridad, una nueva recesión (que se dio) en 2012, el elevado desempleo y la falta de señales de reactivación del crecimiento, pondrán a prueba la resiliencia de las instituciones políticas de Europa». Y así ha sido. En su última edición del índice, España está a la cola de las veinticinco democracias plenas. Francia, Italia y Grecia, peor aún, figuran entre las democracias «viciadas» (flawed).
En la propia Unión Europea hay otros casos de deterioro democrático, con tendencia incluso al autoritarismo, como en Hungría, Bulgaria o Rumanía, frente a los cuales la UE o no ha actuado con el debido celo o lo ha hecho con excesiva lentitud. Con gran demora, la Comisión Europea va a revisar las medidas contra los países que incumplen los niveles de democracia en la UE. También con la necesidad de buscar inversiones y financiación, los estándares democráticos de la UE y de sus Estados miembros se han deteriorado hacia fuera. Fruto de la necesidad, la UE, y España, han bajado la guardia frente a regímenes como Rusia, China o Qatar.
El deterioro de la democracia en el mundo viene ya desde hace tiempo y se ha agravado en estos penosos años para Europa. La relativa crisis de la democracia se enmarca en la globalización, en la revolución tecnológica, en la recesión y en una incompleta integración europea. Así como en las mayores dificultades para gobernar en democracia, pues gobernar es hoy más difícil, entre otras razones porque el entorno es mucho más complejo y, como han descrito bien Moisés Naím y otros, el poder se ha vuelto mucho más difuso.
España es una democracia. Pero una democracia de baja calidad. Desgraciadamente, ahí reside parte de nuestro europeísmo. Aunque este se ha quebrado con la desconfianza de un 75% de los ciudadanos españoles hacia la UE (según el Eurobarómetro de primavera de 2013), mucho peor y mayor es la quiebra de confianza en el propio gobierno (91%). A diferencia de los británicos o de los alemanes, no creemos en nuestras propias instituciones, como nunca nos fiamos de la peseta. De hecho, un estudio elaborado por Desmet y otros observatorios pone de manifiesto que en los países con mejor calidad institucional de su democracia, los ciudadanos son mucho más críticos con el rendimiento de las instituciones de la UE, mientras que allí donde se percibe una democracia nacional débil, la valoración de la UE es mucho mayor.
Como decimos, la crisis financiera ha llevado a una crisis económica y esta a una crisis política. Por consiguiente, no será posible salir de verdad de la crisis económica, y de la consiguiente crisis social, de un modo significativo —es decir, con un fuerte crecimiento generador de empleo de calidad— sin resolver la política. Es necesario que el sistema político funcione bien para llevar a cabo las reformas económicas que precisa este país, y para que el electorado las comprenda y las acepte. El distanciamiento entre la ciudadanía y la clase política lo dificulta. El sistema político se ha degradado y se ha convertido en una rémora para el buen funcionamiento político, económico y social de España. La crisis económica lo ha puesto de manifiesto. No obstante, el deterioro de la política en España venía de lejos y ya estaba larvado en la década de 1990, como entonces pusieron de manifiesto en sus análisis Javier Pradera o Gómez Yáñez, entre otros. La Gran Recesión lo ha acentuado, y la tímida recuperación económica no la mejorará.
HACIA UN NUEVO CONTRATO SOCIAL
La crisis, con la enorme subida del paro —aunque comparable a otras anteriores a finales de las décadas de 1970 y 1990— , así como la política de austeridad y recortes han provocado una ruptura del contrato social de la posguerra en el resto de Europa, y de la Transición, en España. Aquel contrato social y político se plasmó en España en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía, en el desarrollo del Estado del bienestar y, en general, en el sistema político, económico y social. Al fin y al cabo, en 1978 y en los años posteriores, lo que funcionó, además de la Constitución, fue el pacto social y político que la acompañó, algo que durante los últimos años se está poniendo en cuestión.
La Constitución de 1978, fruto de su tiempo y de su posibilidad, fue votada y aprobada por una mayoría clara. Las generaciones posteriores no han tenido ocasión de expresarse al respecto, aunque sí de vivir en ella. Sin embargo, hoy la Constitución está necesitada de una amplia reforma, una reforma que impulse una renovación. Ahora bien, no bastará con una reforma constitucional, ni siquiera de algunas leyes, si no se da una transformación del sistema en su conjunto, de sus usos e incluso de sus ritos (en esta democracia sin ritos y sin símbolos, o con símbolos discutidos). La economía, la sociedad y nuestras circunstancias europea y global han cambiado de forma profunda y acelerada con la emergencia de la actual crisis económica, de amplias y hondas dimensiones; no obstante, el sistema político tampoco se ha adaptado lo suficiente a este cambio. Sin lugar a dudas, el sistema político también debe adaptarse ante la crisis, tanto como a una sociedad que se ha transformado con ella.
Esta recomposición o reconfiguración debe ser parte de un proyecto de país, pues España carece hoy de proyecto histórico. Lo tuvimos en la Transición, cuando queríamos construir una democracia y modernizarnos e integrarnos en Europa, que era a la vez objetivo e instrumento de esta modernización. El objetivo estaba claro: queríamos ser como los demás en Europa occidental e integrarnos en ella y con ellos. Hoy estamos algo perdidos, sin saber muy bien qué y cómo queremos ser, pues tampoco nos sirven los patrones de nuestro derredor. Estamos ante la necesidad, como país, de eso que ahora se suele llamar «reinventarnos».
Naturalmente, no hay ninguna solución mágica: el proyecto de país debe ser fruto de un esfuerzo colectivo y de una amplia coincidencia política y social, de eso que en otro momento se llamó «consenso», pero que ahora probablemente debe ser más bien diferente, a fin de lograr la recuperación del país y la mejora de la democracia en un nuevo contexto europeo y global.
Este es un reto lleno de dificultades, pues toda política tiene que enfrentarse en nuestros tiempos a las cuatro nuevas fuerzas a las que apunta Thierry Malleret: las de la interdependencia, la aceleración, la complejidad y la transparencia, en un momento de desequilibrio permanente. Aunque estas no centren el objeto de este libro, las reflexiones sobre España no pueden separarse de ese tipo de consideraciones sobre algo que ya constituye un cambio colosal de mundo. La demanda de transformación de España se enmarca en una mudanza geopolítica global de enorme magnitud, además de otras dimensiones tecnológicas, sociales y demográficas.
No se trata de preverlo todo. La dialéctica no puede ver el final porque no hay final, por mucho que les pese a los que proponen la tesis, tan dialéctica, del fin de la historia. Aquí se trata de algo mucho más modesto: de contribuir a la reflexión sobre cómo volver a poner a España en forma política, al menos durante treinta años más.
2
OTRA SOCIEDAD, MÁS CIUDADANÍA
La política tiene que estar adaptada a la sociedad. Y esta sociedad ha cambiado profundamente, y sigue haciéndolo a una velocidad acelerada; sin embargo, la política y las políticas no se han adaptado lo suficiente a la nueva realidad social. Hay que insistir en que demasiado a menudo van por detrás, cuando tendrían que ir por delante.
Esta es una sociedad tolerante. Es, junto a las nórdicas, una de las sociedades europeas más abierta en términos de nuevas formas de convivencia y prácticas sociales. Se ha convertido sin excesivos problemas en una sociedad de inmigración (que necesitará aún más de cara al futuro), aunque ahora, a causa de la falta de salidas profesionales, muchos jóvenes españoles, a menudo de entre los mejor formados, deciden irse fuera. En ella, la mujer se ha incorporado plena, aunque aún desigualmente, al mercado de trabajo, y la crisis le ha afectado tal vez en menor medida que a los varones. La desigualdad se había reducido, pero ha vuelto a aumentar. Han aparecido tendencias de desclasamiento social. Vivimos en una sociedad secularizada en la que, sin embargo, la Iglesia católica pesa, y en cuyo seno han aparecido otros credos a los que éramos ajenos, como el evangelismo y el islam. Es una sociedad más individualista, y con unidades de hogar más pequeñas, pues más de la mitad de los ciudadanos viven solos o con una sola persona. Y de la mano de la revolución tecnológica, es una sociedad conectada, una de las más conectadas del mundo, lo que tendrá incidencia en la forma de hacer política, en la participación política.
MENOS JOVEN, MÁS DINÁMICA
Cuando se aprobó la Constitución en 1978, la edad media de la población en España era de 33,5 años. En 2011, había subido a 41,2. La proporción de mayores de 64 años ha pasado en este periodo del 10,99% a un 17,33%, y, según las proyecciones del INE, representará el 21% de la población en 2022 —pasado mañana— y el 37% en 2052. La esperanza de vida al nacer era de 74 años en 1978, de 77 años en 1991, y de 82 años en la actualidad. Y la esperanza de vida a los 65 años —edad en que se fijó la jubilación a principios del siglo XX— era ya de 17,6 años en 1991, y de 20,5 años en la actualidad.
Según Eurostat, en 2020 un 20 % de la población española habrá superado los 65 años, y en 2025 la media de edad será de 45 años (frente a los 39 en Estados Unidos y los 37 en los BRICS [Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica], a pesar de incluir una China y una Rusia envejecidas). Europa tiene un problema con el envejecimiento de su población. Y España, también, aunque ligeramente por detrás. La necesaria inmigración no puede ser sino una solución temporal, pues los inmigrantes, como todos, acabarán jubilándose.
Los jóvenes se casan menos y más mayores. Tienen hijos más tarde (la edad media a la que se tenía el primer hijo era, para las mujeres, de 28,5 años en 1975; ahora, de 31 años). Según un estudio del Instituto Max Planck de Investigación Demográfica, la fertilidad por mujer ha descendido más deprisa con la crisis en Europa allí donde el desempleo ha sido más alto. En España, la tasa de nacimientos estaba en 1,24 hijos por mujer a principios de 2000, aumentó con el crecimiento económico (y la inmigración) hasta 1,47 en 2008, y a partir de ahí volvió a caer hasta 1,36 en 2011. Mientras las alemanas aprovechaban la crisis para tener más hijos, en España pasaba lo contrario.
Los que heredan, como recuerda el filósofo francés Michel Serres, también lo hacen más tarde, pues sus padres se mueren más viejos. La familia ha cambiado. Los hijos de madres solteras han pasado del 2% en 1975 al 26% en 2005. Pero la familia, aunque ahora en mayor medida formada por hogares no convencionales, sigue siendo esencial para mantener el tejido social en tiempos de crisis, aunque según Caritas también se está desmoronando. Hoy un 40% de los jubilados ayudan a sus hijos y nietos.
La mujer ha protagonizado una revolución social en España, pese a que persistan muchas desigualdades en términos de salarios o participación en consejos de administración. Su tasa de actividad ha aumentado del 30 al 60% en dos décadas, en los años ochenta y noventa, y la tasa de empleo, del 35 al 55%. El paro se ha incrementado menos entre las mujeres, entre otras razones porque los hombres dominaban un sector como la construcción. En este sentido, la crisis está resultando igualadora.