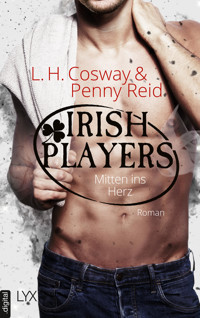5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Pàmies
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Hay tres cosas que debes saber sobre Janie Morris: 1) Es incapaz de mantener una conversación sin dar DIT (Demasiada Información Trivial) todo el tiempo, sobre todo cuando está nerviosa. 2) No hay nada que la ponga más nerviosa que Quinn Sullivan, alias "Señor McMacizo". 3) No sabe hacer punto, a pesar de formar parte de un grupo de costura. Después de perder a su novio, su piso y su trabajo el mismo día, Janie no puede evitar preguntarse qué nuevo tormento le depara el destino. Para su mortificación máxima, Quinn es testigo de todas sus desgracias. Y a partir de ese momento, no deja de encontrárselo a todas horas, como ese par de zapatos carísimos que deseas por encima de todo pero no puedes permitirte. Lo último que espera es que Quinn acabe haciéndole una oferta que no podrá rechazar…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Epílogo
Contenido extra
Dedicatoria:
A mi ordenador: no podría haber escrito esto sin ti.
A los desarrolladores de software responsables del control ortográfico: sois mis héroes a diario.
A Karen: espero que este te haga reír y sentirte orgullosa.
A mis lectores (a los tres): Gracias.
1
Lo deduje en el cuarto de baño.
Sentada en el inodoro, a punto de tener un ataque de pánico mientras miraba el cementerio de rollos de papel higiénico acabados. Los cilindros marrones estaban colocados en posición vertical formando medio óvalo sobre la superficie superior plana y brillante del portarrollos de papel higiénico de acero inoxidable. Era como una especie de Stonehenge reciclado en miniatura en el cuarto baño de señoras, como un monumento a las deposiciones de días pasados.
A eso de las dos y media de la tarde, el día había pasado del país de las canciones malas al territorio vecino de la horrible carta anual navideña de la tía Ethel. El año anterior, la tía Ethel había escrito, con firme sinceridad, sobre la gota del tío Joe, los dos accidentes de coche, el nuevo sumidero del patio trasero, su inminente desalojo del parque de caravanas y el divorcio de la prima Serena. Aunque siendo justa, la prima Serena se divorciaba cada año, así que…, eso no contaba en el cómputo calamitoso de catástrofes anuales.
Cogí aire y metí la mano en el interior del soporte de papel higiénico; mis dedos rozaron un trozo de papel, pero solo se trataba de otro rollo acabado. Me incliné hacia abajo, en un ángulo muy incómodo, y traté de mirar en las profundidades del recipiente, esperando que hubiera otro más arriba. Para mi desesperación, el contenedor estaba vacío.
—¡Mierda! —medio susurré medio gemí, y de repente me reí del inesperado doble sentido. Qué apropiado, dada mi situación actual. Una sonrisa amarga se quedó en mis labios mientras apretaba los dientes y reaparecían en mi cabeza las mismas palabras que habían flotado en ella durante todo el día.
«Hoy no puede salirme mal nada más».
Estaba siendo, sin ánimo de hacer un juego de palabras, un día de mierda.
Como en todas las buenas canciones country, había comenzado con una tonta y un cabrón. La tonta de la canción era evidentemente yo, y el cabrón era mi ex, Jon. El descubrimiento de que era un mujeriego me llegó en forma de envoltorio de condón vacío en el bolsillo trasero de sus vaqueros cuando yo, su tonta e inocentona novia, había decidido echarle una mano lavándole la ropa sucia con la mía.
Rememoré el debate resultante; después de encontrar el envoltorio del preservativo, le había dado un buen capón en la cabeza, pero no pude evitar pensar que Jon tenía su parte de razón: ¿estaba enfadada con él por haberme engañado o me sentía decepcionada de que hubiera sido tan estúpido como para guardar el envoltorio del preservativo en el bolsillo después de usarlo? Intenté obligarme a pensar en la discusión, a concentrarme en las palabras que le había dicho esa mañana.
«En serio, ¿quién hace eso? ¿Quién es capaz de pensar que no le importa engañar a su novia, pero tiene una conciencia social que no le permite tirar el envoltorio del condón al suelo?».
Me quedé mirando la puerta de fórmica azul y blanca del cubículo mientras me mordía el labio inferior, barajando mis opciones, e intentando decidir si quedarme allí durante el resto del día era realmente factible. En ese momento, quedarme en el box durante el resto de mi vida me parecía una buena opción, sobre todo porque no tenía a dónde ir.
El apartamento que había compartido con Jon pertenecía a sus padres. Yo había insistido en pagar el alquiler, pero mi mísera contribución de quinientos dólares más la mitad de los gastos no cubría ni un dieciseisavo del costo de aquel piso de dos dormitorios y dos baños.
Creo que una parte de mí siempre había sabido que era un cabrón, demasiado bueno para ser verdad. Era todo lo que siempre había pensado que quería, lo que aún creía que quería: inteligente, divertido, dulce, tierno con su familia, guapo de una forma adorable. Compartíamos puntos de vista políticos, así como puntos de vista ideológicos, valores; incluso practicábamos la misma religión. Él soportaba mis excentricidades, hasta me decía que era «mona» cuando «rara» era la palabra que más acostumbraba a oír sobre mí misma. Tenía gestos románticos. Era un caballero en una época en la que el cortejo ya no se estilaba. En la universidad, me había escrito poesía antes de que empezáramos a salir; y era de la buena, relacionada con mis intereses y el clima político que estaba de actualidad. Se había ganado poco a poco mi corazón, pero no había hecho que mis sentimientos estallaran; aunque yo no era una chica de emociones explosivas.
Sin embargo, él provenía de una familia con dinero; mucho, mucho dinero. Y eso había sido una espina para nuestra relación desde el principio. Mientras yo medía cuidadosamente cada gasto y calculaba con minuciosidad mi presupuesto mensual, él compraba lo que quería cuando lo quería. Por mucho que odiara admitirlo, sospechaba que le debía mucho. Siempre había imaginado que él o su padre —que siempre me había pedido que lo llamara Jeff, aunque yo me sentía más cómoda dirigiéndome a él como señor Holesome—, habían movido los hilos que me consiguieron una entrevista para mi trabajo.
Incluso después de la pelea que habíamos tenido por la mañana, me había dicho que podía quedarme, que debía quedarme, que quería arreglar las cosas, que quería cuidarme, que lo necesitaba. Hice rechinar los dientes, apreté la mandíbula y me reafirmé en mi resolución; no existía manera en el mundo de que me quedara con él.
No me importaba lo inteligente, divertido o aceptado que fuera, y su acogedora entrega a mis rarezas no significaba que él se tratara del hombre indicado; daba igual incluso lo agradable que fuera no tener que pagar una pasta en alquiler, lo que me permitía gastar el dinero en entradas para los Cubs, cómics y zapatos de marca. No iba a volver con él.
«¡De eso nada, monada!».
El incómodo calor que había reprimido durante todo el día empezó a subirme desde el pecho y se me puso un nudo en la garganta. El rollo de papel higiénico que quedaba dentro del dispensador me miró desde el receptáculo y tuve que luchar contra el repentino impulso de arrancarlo del soporte y dar forma a mi venganza haciéndolo pedazos. Luego, concentré toda mi atención en el Stonehenge de rollos acabados.
Lo imaginé con claridad: el equipo de seguridad del edificio venía a sacarme del baño de señoras del piso 52, y me descubrían con la carne del cartón del papel higiénico diezmada a mi alrededor y las bragas todavía alrededor de los tobillos, mientras gritaba y señalaba acusadoramente a mis compañeros de trabajo: «¡Reponed los rollos usados! ¡Reponed los rollos usados!».
Cerré los ojos: «Tachad eso, excompañeros de trabajo…».
La puerta del cubículo empezó a desdibujarse cuando los ojos se me llenaron de lágrimas; al mismo tiempo, una risa estridente se me escapó de los labios y supe que me estaba aventurando en el desconocido territorio de la locura.
Como en las canciones country, la tragedia del día se había desarrollado a un ritmo cadencioso y constante:
¿No tener acondicionador y llevar el pelo despeinado, alborotado y convertido en un nido? Hecho.
¿Romper el tacón de los zapatos nuevos en la rejilla de la alcantarilla? Hecho.
¿La estación del metro cerrada por obras no programadas? Hecho.
¿Perder una lentilla después de que me golpearan en el hombro mientras la multitud salía del ascensor? Hecho.
¿Derramarme el café en mi blusa favorita? Supuse que también podía tachar eso de mi lista de tareas pendientes.
Y, finalmente, había recibido una llamada del despacho del jefe para informarme de que iba a haber recortes en la plantilla y… Hecho, hecho.
Por eso precisamente odiaba insistir en lo de los problemas personales; por eso era que lo de recrearse en los pensamientos y en los sentimientos crudos era mucho más seguro que la alternativa. No me había dejado llevar por la autocompasión, una autocompasión que no me había permitido sentir desde la muerte de mi madre, y ningún chico, ningún trabajo ni ninguna serie de eventos de mierda podían obligarme a hacerlo ahora. Después de todo podía lidiar con esto.
«O eso es lo que debo decirme a mí misma».
Al principio traté de quitarme la humedad de los ojos, pero luego los cerré y, al menos por tercera vez en el día, utilicé las estrategias para enfrentarme a los sentimientos que había aprendido durante el año obligatorio de psicoanálisis a adolescentes. Me visualicé a mí misma envolviendo la ira, el dolor y los bordes crudos y deshilachados de mi cordura en una toalla de playa grande y colorida. Luego lo metí todo en una caja. La cerré con llave. Dejé la caja en el estante superior del armario. Apagué la luz del armario y cerré la puerta.
Estaba evitando las emociones que me provocaba la situación sin enfrentarme a la realidad.
Conseguí tragar saliva con mucho esfuerzo después de múltiples intentos y, por fin, logré controlar aquel amenazante desánimo y abrí los ojos. Me miré y examiné mi apariencia: unas chancletas rosas que me habían prestado para reemplazar el par de Jimmy Choo rotos; una falda gris hasta la rodilla, salpicada de manchas de café; top rojo con escote en V prestado —que me quedaba demasiado ceñido— para reemplazar mi blusa favorita; me alisé el pelo, que había adquirido un accidental aspecto afro y luego me subí por el puente de la nariz unas viejas gafas de montura negra, que estaba usando para sustituir las lentillas. Me sentía más calmada, más controlada, a pesar de la cuestionable falta de opciones de ir a la moda.
Allí, sentada en el retrete, el entumecimiento me inundó como un fresco abismo de bienvenida, y supe que mi problema con el papel higiénico era superable, así que cuadré los hombros con firme resolución.
Todos los demás problemas, sin embargo, tendrían que esperar. Aunque tampoco se iban a ir a ninguna parte…
Al acercarme a mi escritorio —tachad eso: mi exescritorio—, no pude evitar sorprenderme al ver el círculo de rostros curiosos que acechaban alrededor de mi puesto de trabajo con los ojos muy abiertos lanzándome miradas de soslayo. Todos se cernían a mi alrededor en un radio apropiado; lo suficientemente cerca para ver cómo se desarrollaba mi vergüenza, pero lo suficientemente lejos como permanecer a una distancia socialmente aceptable. Me pregunté qué decía este tipo de comportamiento sobre mi especie, cuál era el equivalente más cercano que podía usar para compararlo con los de las especies menores del reino animal.
¿No eran los tiburones los que merodeaban en torno a un poco de sangre? Imaginé que, con esa analogía, los tiburones estaban esperando darse un festín con mi dramática situación, mi consternación y mi incomodidad. Satisfice mi curiosidad etnográfica y estudié al grupo, sin llegar a sentir realmente la vergüenza que debería haberme inundado cuando llegué, limitándome a observar a los presentes mientras intentaba leer pistas en sus rostros, queriendo ver lo que esperaban lograr o ganar…
Todavía seguía envuelta en ese desapego, cuando me acerqué.
No registré el eco de los pasos que se acercaron por detrás de mí ni me di cuenta de que a mi alrededor se hacia el silencio hasta que dos grandes dedos me dieron un suave, pero firme, toque en el hombro. Me giré algo aturdida, y deslicé la mirada desde la mano, ahora en mi codo, siguiendo la línea de un brazo fuerte, redondeando la curva del hombro voluminoso, sobre la mandíbula angulosa y el mentón, hasta que mis ojos se encontraron con la familiar visión de los penetrantes ojos azules del Señor McMacizo.
Entonces, me acojoné.
En realidad, más bien hice una mueca de dolor seguida de un encogimiento de hombros. Y no se llamaba McMacizo, por supuesto. No sabía su nombre, pero sabía que era uno de los guardias de seguridad del edificio, al que había estado admirando de forma platónica durante las últimas cinco semanas. Nunca me había interesado saber su nombre porque tenía novio; sin mencionar que McMacizo no jugaba en mi liga (al menos en lo referente a la belleza) y, según mi amiga Elizabeth, probablemente fuera gay. Elizabeth me había dicho una vez que los hombres que tenían el aspecto de McMacizo normalmente querían estar con otros hombres con el mismo aspecto que ellos.
¿Y quién podría culparlos?
Más a menudo de lo que me sentía cómoda admitirlo, pensaba que, aunque sus gustos estuvieran concentrados en las mujeres, era una de esas personas definitivamente demasiado guapa. No era solo que fuera un tipo guapo, es que estaba segura de que se vería más atractivo vestido de mujer que el noventa y nueve por ciento de las mujeres.
Se trataba de que todo en él, desde su consistente y perfectamente despeinado cabello castaño claro, a su impresionante mandíbula cuadrada, o a sus atractivos labios llenos, resultaba abrumador e impecable. Mirarlo hacía que sintiera algo en el pecho. Incluso sus movimientos eran elegantes y fluidos, típicos de alguien que se sentía cómodo en el mundo y muy seguro de su lugar en él. Me recordaba a un halcón.
Yo, por otra parte, siempre había ocupado un espacio entre la autoconciencia y el desapego estéril; creía que mi gracia era similar a la de un avestruz, que cuando no tenía la cabeza enterrada en la arena, la gente me señalaba y decía: «¡Qué pájaro tan raro!».
Nunca me había sentido cómoda en presencia de los miembros verdaderamente magníficos de mi especie. Por lo tanto, en el transcurso de las últimas cinco semanas, no había podido sostenerle la mirada, y siempre me giraba o bajaba la cabeza mucho antes de que se fuera a producir el contacto visual; pensar en mirarlo era como intentar estudiar directamente a algo demasiado brillante. Por lo tanto, lo admiraba desde lejos, como si fuera una increíble pieza de arte que solo se ve en fotografías o detrás de un vidrio en un museo. Así que nos referíamos cariñosamente a él como «McMacizo»; más exactamente, Elizabeth y yo le habíamos dado el título de «Señor McMacizo» una noche, después de beber demasiados mojitos.
En ese momento, mirando las azules e interminables profundidades de sus iris a través de las gafas de pasta negra, parpadeé y el manto del entumecimiento en el que me había envuelto comenzó a disolverse. Un tirón, que se me originó justo debajo del lado izquierdo de las costillas, se convirtió rápidamente en un calor ardiente que irradió a la punta de mis dedos, a mi garganta, a mis mejillas y detrás de mis orejas.
«¿Por qué tiene que ser el Señor McMacizo? ¿Por qué no han enviado al coronel Bigote Mostaza o a lady Gelatina?».
Él dejó caer la mano a un lado mientras se aclaraba la garganta, apartaba la mirada de la mía y buscaba algo alrededor de la habitación. Sentí que se me ponía la cara roja de repente —una experiencia inusual en mí—, y pegué la barbilla al pecho mientras me burlaba para mis adentros de mí misma; al final sí estaba sintiendo vergüenza.
Hice el balance del día y de la reacción que había tenido ante cada evento.
Sabía que tenía que concentrarme en el presente sin agobiarme con el resto. Se me ocurrió que había mostrado más desesperación por que se hubiera acabado el papel higiénico y por la presencia de un guardia de seguridad muy sexy que al descubrir que mi novio me engañaba, que era lo que me había llevado a mi actual estado de desamparo, por no mencionar mi reciente despido.
Mientras tanto McMacizo parecía incómodo con el lugar y la situación, y noté que entrecerraba los ojos al mirar a la multitud que nos rodeaba. Se aclaró la garganta de nuevo, esta vez con más fuerza, y, de repente, la habitación volvió a la vida con un movimiento consciente y cada uno atendió a sus cosas.
Después de examinar de nuevo la habitación, como si estuviera satisfecho con el efecto, concentró su atención en mí. Los impresionantes ojos azules se encontraron con los míos y su expresión pareció más tierna, supuse que por lástima. Esa era, por lo que sabía, la primera vez que me miró directamente.
Lo hubiera percibido si hubiera ocurrido antes, pues lo había estado observando todos los días durante las últimas cinco semanas. Por eso había empezado a comer más tarde, ya que su turno empezaba a la una y media. Por eso almorzaba frecuentemente en el vestíbulo. Por eso, a las cinco y media de la tarde, cuando Elizabeth se reunía conmigo después del trabajo, yo me ponía a merodear por el vestíbulo entre la maceta del árbol y la fuente; le miraba a través de las ramas y las palmeras tropicales, consciente de que mi amiga no iba a encontrarse conmigo en el vestíbulo antes de las seis.
McMacizo y yo nos quedamos quietos durante un momento, inquietos, estudiándonos el uno al otro. Mis mejillas todavía estaban rosadas por el rubor anterior, y me sorprendí de poder sostener su mirada sin apartar la vista hacia otro lado. Tal vez fuera porque ya había metido la mayoría de mis sentimientos en la caja invisible que había guardado en el armario invisible de mi cabeza, o tal vez porque me daba cuenta de que ese era probablemente el ocaso de nuestro tiempo juntos, el último de mis momentos de acecho, por culpa de la reciente interrupción de mi empleo remunerado, y no quería mirar hacia otro lado.
Por fin apoyó las manos en sus estrechas caderas y levantó la barbilla señalando mi escritorio.
—¿Necesitas que te ayude? —susurró con una voz profunda y grave.
Sacudí la cabeza, y en ese momento me sentí como un desastre natural al quedarme en silencio. Sabía que él no estaba allí para ayudarme. Estaba allí para enseñarme la salida del edificio. Resoplé mientras rechazaba su oferta. Estaba decidida a soportar sola la vergüenza. Me di la vuelta, empujando las gafas de montura negra por mi nariz ligeramente pecosa, y cerré la corta distancia que me separaba del escritorio; las chanclas prestadas producían golpeteo contra la planta de mis pies a cada paso apresurado. «Tap, tap, tap…».
Todas mis pertenencias me esperaban dentro en una caja de archivo marrón y blanca. Los miembros del departamento de recursos humanos la habían llenado mientras yo debía esperar en una sala de reuniones, aunque luego me permitieron usar el cuarto de baño. Eché un vistazo al escritorio vacío. Se notaba dónde había estado mi taza; había un círculo limpio rodeado por un anillo de polvo. Me pregunté si me habrían permitido quedarme con los lápices o si los habían sacado de la taza antes de meterla en la caja.
Negué con la cabeza para despejar mis ridículas e inútiles reflexiones, cogí la caja que, por increíble que fuera, contenía los dos últimos años de mis aspiraciones profesionales y pasé con tranquilidad junto a McMacizo, evitando su mirada, hasta la recepción y los ascensores al fondo del pasillo. Supe que me estaba siguiendo incluso antes de que se detuviera a mi lado, lo suficientemente cerca como para que su codo rozara ligeramente el mío mientras yo apoyaba la caja contra mi cadera.
La sostuve con un brazo mientras apretaba con un dedo en el botón de llamada. Creí sentir su atención en mi perfil, pero no hice ningún intento para comprobar si era así. Me concentré en los números rojos que anunciaban el paso del ascensor por cada piso.
—¿Quieres que lleve eso? —Su susurro casi ronco me llegó desde la derecha.
Negué con la cabeza y clavé los ojos a un lado sin girarla del todo; había cuatro personas más esperando el ascensor además de nosotros.
—No, gracias. No pesa mucho; deben haberse quedado los lápices. —Me sentí aliviada al oír el sonido plano y apagado de mi voz.
Unos instantes de silencio proporcionaron a mi cerebro tiempo para divagar, y mi capacidad de concentración empezó a disminuir de forma peligrosa. Ese era un problema frecuente para mí. Pasar tiempo a solas con mis pensamientos, en especial cuando estoy ansiosa, no me favorece.
Me han dicho que, en situaciones estresantes, la mayoría de las personas tienen tendencia a obsesionarse con sus circunstancias, sobre cómo llegaron a ese destino, qué podrían haber hecho para evitarlo o si verán situaciones como esa en el futuro. Sin embargo, cuanto más estresante era una situación, menos pensaba en ella o en cualquier cosa relacionada con ella.
En ese momento, se me pasaba por la cabeza que los ascensores eran como caballos mecánicos y me preguntaba si alguien los quería o les ponía nombre. Pensé en los pasos que se podría dar para eliminar la palabra «humedad» o incluso «húmedo» del idioma, pues odiaba la forma en que sonaban y siempre hacía todo lo posible para no pronunciarlas en voz alta. Tampoco me gustaba la palabra «pantalones», y me había sentido reivindicada cuando Mensa se opuso a esa palabra recientemente, en una declaración oficial, proponiendo que se eliminara de la lengua vernácula.
McMacizo se aclaró la garganta de nuevo, interrumpiendo mis divagaciones. Uno de los ascensores estaba abierto, y la flecha roja apuntaba hacia abajo, pero yo seguía quieta, perdida en mis pensamientos, completamente ida. Nadie había entrado aún en la cabina y podía sentir que me miraban.
Me obligué a mí misma a regresar al presente, y sentí que McMacizo me ponía la mano en la espalda para guiarme hacia adelante con una suave presión; el calor de su palma resultaba tranquilizador, pero me envió una desconcertante descarga eléctrica por la columna vertebral; al mismo tiempo, levantó la otra mano hasta el punto donde la puerta se metía en la pared, manteniéndola abierta para que entrara.
Rápidamente rompí el contacto entre nosotros y me instalé en una de las esquinas del ascensor; McMacizo me siguió, pero se quedó en la parte delantera de la cabina, bloqueando la entrada, y presionó el botón de cerrar la puerta antes de que pudiera entrar nadie más. Los paneles se deslizaron y nos quedamos solos. Entonces, cogió una llave de un cordón retráctil de su cinturón y la encajó en la ranura en la parte superior de la botonera, y observé mientras presionaba un botón que ponía J&B.
Arqueé una ceja de forma interrogativa.
—¿Vamos al sótano? —pregunté.
No hizo ningún signo de afirmación al volverse hacia mí, mirándome abiertamente; estábamos en esquinas opuestas. Imaginé por un momento que éramos dos luchadores, que el espacioso ascensor era nuestro ring y las cuerdas los rieles de latón que bordeaban el perímetro. Mis ojos bajaron por su cuerpo en una evaluación igualmente sencilla; definitivamente me ganaría si se trataba de una pelea a golpes.
Era alta para ser una mujer, pero él debía rondar el metro noventa. Además, yo no había entrenado con seriedad o intensidad ningún deporte desde los días que jugaba al fútbol en la universidad. A juzgar por el ancho de sus hombros, parecía que él no faltaba ni un día al gimnasio y podía aplastarme contra la pared incluso con la caja que sostenía, incluso aunque contuviera los lápices confiscados.
Él no había terminado con su evaluación, y cuando noté que sus ojos permanecían en mi cuello, volví a sentir aquel tirón debajo de las costillas izquierdas y que empezaba a sonrojarme de nuevo.
Traté de entablar una conversación.
—No quería ser tan imprecisa, me imagino que este edificio tiene más de un sótano, aunque nunca he visto los planos. ¿Vamos a uno de los sótanos y, si es así, por qué vamos a uno de los sótanos?
Sus ojos buscaron los míos bruscamente; pero su expresión era inescrutable.
—Es el procedimiento estándar —murmuró.
—Ah… —Suspiré y me mordí el labio; así que era el procedimiento estándar. Parecía que era algo que él hacía con frecuencia. Me pregunté si yo sería la única persona a la que acompañaría ese día.
—¿Cuántas veces has hecho esto? —pregunté.
—¿Esto?
—Ya sabes, escoltar a la gente fuera del edificio después de que los despidan. ¿Esto ocurre todos los días de la semana? Los despidos suelen ser los viernes, el último día de la semana, los viernes por la tarde, para evitar que si se cabrean vuelvan en la misma semana. Hoy es martes, así que ya puedes imaginarte lo sorprendida que me he quedado. Basándonos en el estándar internacional adoptado en la mayoría de los países occidentales, el martes es el segundo día de la semana. En los países que consideran que el domingo empieza la semana, el martes se define como el tercer día…
«¡Cállate, cállate, cállate!».
Respiré hondo, cerré la boca y apreté los dientes para no hablar. Lo vi observarme, entrecerrando los ojos ligeramente, y el corazón comenzó a acelerárseme en el pecho en lo que reconocí como vergüenza.
Sabía cómo había sonado lo que acababa de decir. Mis verdaderos amigos suavizaban la cuestión insistiendo en que algunos no me entendían bien, pero todos los demás pensaban que estaba como una cabra. Aunque me habían instado repetidamente a presentarme para concursar en Jeopardy y era la pareja perfecta en juegos tipo el Trivial Pursuit, mi búsqueda de conocimientos triviales y la avalancha de tonterías verbales que vomitaba sin control contribuían poco a que me ganara el cariño de los hombres.
Fue un momento tranquilo, marcado porque por primera vez en mi recuerdos recientes no tuve que tratar de centrar la atención en el presente. Sus ojos azules atravesaban los míos con una intensidad desconcertante, deteniendo el habitual deseo de divagar de mi cerebro. Creí percibir que levantaba una de las comisuras de los labios, aunque el movimiento resultó apenas perceptible.
—¿Estándar internacional? —dijo finalmente rompiendo el silencio.
—ISO 8601, elementos de datos y formatos de intercambio. Permite el intercambio fluido entre diferentes organismos, gobiernos, agencias… empresas. —No pude evitar recitar las palabras. Era una enfermedad.
Luego, sonrió. Fue una sonrisa leve, de labios cerrados, que rápidamente reprimió. Si hubiera parpadeado, podría habérmela perdido; sin embargo, la expresión de interés permaneció. Apoyó su larga figura contra la pared del ascensor y cruzó los brazos sobre el pecho. Las mangas azules del uniforme se tensaron desde las muñecas a los hombros.
—Háblame de este intercambio fluido. —Sus ojos viajaron lentamente hacia abajo, y luego, con el mismo paso ocioso, subieron hasta los míos otra vez.
Abrí la boca para responderle, pero la cerré con rapidez porque, de repente, sentí calor.
La secreta y divertida vigilancia de mis facciones, la franqueza con la que me miraba, empezaba a hacerme pensar que era tan raro como yo. Me hacía sentir extremadamente incómoda; su atención era un foco cegador del que no podía escapar.
Moví la caja a la otra cadera y aparté la mirada. Ahora sabía que había sido muy sabia al evitar el contacto visual directo. Las costumbres y la aceptación del contacto visual variaban mucho según la cultura; por ejemplo, en Japón, los niños en edad escolar…
El ascensor se detuvo, las puertas se abrieron, arrancándome de mis conocimientos de las normas culturales japonesas. Me enderecé de inmediato y salí pitando antes de darme cuenta de que no sabía adónde iba. Me giré como una tonta y miré por un instante a McMacizo con los ojos entrecerrados.
Una vez más, puso la mano en la parte baja de mi espalda y me guio; sentí el mismo choque eléctrico que antes. Caminamos por un pasillo con luces fluorescentes colgantes y las paredes pintadas de un gris claro muy anodino.
El «tap, tap» de mis chanclas resonaba en la sala vacía. Cuando aceleré el paso para escapar de la electricidad de su contacto, él se apresuró y la firme presión se mantuvo. Me pregunté si pensaba que me iba a fugar o que era una de las personas cabreadas que antes había mencionado.
Nos acercamos a una serie de habitaciones con ventanas, y me puse rígida cuando noté su mano en mi brazo desnudo justo por encima del codo. Tragué saliva con fuerza, consciente de que tener esa reacción a un simple contacto era verdaderamente ridícula. Después de todo, solo era su mano en mi brazo.
Me llevó a una de las habitaciones y me condujo hasta una silla de madera marrón, donde cogió con autoridad la caja de mis manos y la puso en la silla a mi izquierda. Había gente en la habitación, en los distintos cubículos y oficinas que rodeaban el perímetro; también había un largo mostrador de recepción donde vi a una mujer vestida con el mismo uniforme azul de guardia de seguridad que lucía McMacizo. Mis ojos se encontraron con los suyos; parpadeó una vez y luego me frunció el ceño.
—No te muevas. Espera —ordenó.
Lo miré irse y observé su conversación con interés: se acercó a la mujer, ella se puso rígida y se incorporó. Él se inclinó sobre el escritorio y señaló algo en la pantalla del ordenador. Ella asintió y me miró de nuevo, arqueó las cejas en lo que me pareció un gesto de confusión, luego se sentó y comenzó a escribir.
Se dio la vuelta y cometí el error de mirarlo directamente. Por un momento se detuvo, y la inquietante firmeza en su mirada hizo que el mismo calor de antes me cubriera las mejillas. Me sentí como si me hubiera puesto las manos en la cara para tapar el rubor. Empezó a acercárseme, pero fue interceptado por otro hombre… más viejo, un tipo con un traje a medida que sostenía un portapapeles. También observé su intercambio de palabras con interés.
Fue la mujer quien finalmente se acercó a mí después de imprimir una serie de papeles. Me brindó una sonrisa con la boca cerrada que le llegó a los ojos mientras cruzaba la habitación.
Me tendió su mano mientras yo estaba de pie.
—Soy Joy. Usted debe de ser la señorita Morris.
Asentí antes de colocarme un rizo inquieto detrás de la oreja,
—Sí, llámame Janie. Encantada de conocerte.
—¿Supongo que has tenido un día difícil? —Joy ocupó el asiento vacío junto al mío, y yo también me senté—. No te preocupes por eso —dijo sin esperar a que yo respondiera—. Es algo que nos pasa a todos. Solo tienes que firmar estos papeles. También necesito que me entregues tu tarjeta y tu llave, y luego te traeremos el coche.
—¿El coche?
—Sí, está estipulado y te llevará a donde necesites.
—Ah, vale. —Me sorprendía lo del arreglo del coche, pero no quería hacer una montaña de un grano de arena.
Cogí el bolígrafo que me ofrecía y hojeé los papeles. Parecían bastante normales. Miré de reojo al Señor Macizo, y lo encontré observándome mientras parecía atender al hombre del traje. Sin leer el texto por completo, firmé y puse mis iniciales en los lugares que ella me indicó, me saqué la tarjeta de alrededor del cuello junto con la llave y se las entregué. Cogió los documentos y puso sus iniciales junto a mi nombre en varios lugares.
Se detuvo al llegar a un punto.
—¿Es esta tu dirección y el número de teléfono fijo?
Vi la dirección de Jon e hice una mueca.
—No, no lo es. ¿Por qué?
—Necesitan un lugar al que enviarte el último cheque del sueldo. Y también necesitamos una dirección en caso de que se te haya olvidado algo. Así que tienes que escribir tu dirección al lado.
Vacilé. No sabía qué poner.
—Lo siento, es que… —Tragué saliva y clavé los ojos en la página—. Es que…, mmm…, en realidad estoy mudándome. ¿Cabe la posibilidad de que pueda llamar para dar la nueva información?
—¿Qué te parece si nos das el número de tu móvil?
Apreté los dientes.
—No tengo móvil; no creo en ellos.
Joy arqueó las cejas.
—¿No crees en ellos?
Quise contarle que odiaba los teléfonos móviles. Odiaba estar accesible las veinticuatro horas del día; era como si te implantaran un chip en el cerebro que rastreara tu ubicación, que te decía qué pensar y qué hacer hasta que, finalmente, te obsesionabas por completo con una pequeña pantalla táctil que se acababa convirtiendo en el único punto de contacto entre tu existencia y el mundo real. ¿Existía realmente el mundo real dado que todo el mundo interactuaba solo a través de los móviles? ¿Se convertiría Angry Birds en una realidad? ¿Sería yo el cerdo desprevenido o el pájaro que explotaba? Estas reflexiones basadas en la filosofía de Descartes rara vez me convertían en la persona más popular de las fiestas. Tal vez había leído demasiada ciencia ficción y demasiados cómics, pero los móviles me recordaron los implantes cerebrales de la novela Neuromante. Como prueba adicional quise hablarle de un artículo publicado en la revista de Análisis y prevención de accidentes sobre conductas de riesgo al volante.
—No, no creo en ellos.
—Vale. No pasa nada. —Joy metió la mano en el bolsillo que tenía en el frente de la camisa, ya de pie, y sacó un rectángulo de papel blanco—. Aquí tienes mi tarjeta; llámame cuando te hayas instalado y añadiré tus datos al sistema.
Me quedé ante ella, con la tarjeta, dejando que los puntos afilados se me clavaran en las almohadillas de los dedos pulgar e índice.
—Gracias. Así lo haré.
Joy pasó a mi lado y recogió mi caja, luego me hizo un gesto con el hombro para que la siguiera.
—Venga, te acompañaré al coche.
Empecé a seguirla, pero luego, como una niña desobediente, me permití mirar por encima del hombro al Señor McMacizo. Estaba de perfil, y ya no me miraba con esa mirada provocativa; su atención estaba totalmente concentrada en el hombre del traje. Me sentí a la vez aliviada y decepcionada. Era posible que fuera la última vez que lo veía. Me alegré de poder admirarlo sin estar sometida a la intensidad cegadora de sus ojos azules. Pero una parte de mí echó de menos el calor que nacía en mi pecho, y la intensa y tangible conciencia que sentía cuando sus ojos se encontraban con los míos.
2
El «coche» resultó ser una limusina.
Nunca había ido en un vehículo tan lujoso, así que por supuesto estuve en shock los primeros minutos, a continuación me puse a jugar con los botones, y después tuve que dedicarme a limpiar el desastre que provocó la botella de agua que explotó cuando se me cayó de las manos en el primer frenazo del conductor detrás de un taxi amarillo.
Cuando el chófer me preguntó a dónde quería ir, quise decir que a Las Vegas, pero no creía que eso fuera a ser una solución. Al final, consintió en llevarme en coche mientras yo hacía algunas llamadas por el teléfono del coche. Una de las cosas agradables —o desagradables, dependiendo de la perspectiva—, de no tener un teléfono móvil era que tenías que saber de memoria los números de teléfono de la gente.
Además, te impedía hacer amistades sin sentido.
A la mayoría de las personas les resultaba imposible recordar un número de teléfono a menos que lo usara con cierta frecuencia. Los móviles, como otras movidas sociales de nuestro tiempo, fomentaban la recolección de «amigos» y contactos como cuando mi abuela solía coleccionar tazas de té que luego exhibía en la estantería de la porcelana.
Solo que ahora las tazas de té eran personas y el armario de la vajilla era Facebook.
La primera llamada fue a mi padre; le dejé un mensaje pidiéndole que no me llamara ni me enviara correo al apartamento de Jon, tras explicarle brevemente que habíamos roto. Visto con perspectiva, llamar a mi padre era un acto más superficial que necesario, puesto que nunca me llamaba y no me escribía salvo por correo electrónico, pero para mí era importante que supiera dónde estaba y que me encontraba bien.
La siguiente llamada fue a Elizabeth. Por fortuna estaba en un descanso de la guardia; y eso fue un golpe de suerte de los gordos, ya que era residente de cirugía en el Hospital General de Chicago. De esa manera pude comunicarle con rapidez los hechos más destacados: Jon me había engañado, ahora me encontraba sin hogar, necesitaba comprar acondicionador para el pelo y me había quedado sin trabajo. Se cabreó tanto por lo de Jon, que me ofreció generosamente su apartamento y su acondicionador del pelo, aunque luego se quedó atónita por lo del trabajo. Vivía en un estudio muy cuqui al norte de Chicago; demasiado pequeño para quedarme allí mucho tiempo, pero lo suficientemente grande para que no oliera a tigre después de tres días de convivencia de dos mujeres adultas.
Me sentí aliviada cuando afirmó con rapidez que podía quedarme en su casa, ya que en realidad no tenía un plan B; Elizabeth también me recordó que era frecuente que se viera obligada a dormir en el hospital, por lo que era muy probable yo estuviera allí más que ella. Decidimos con rapidez lo que iba a hacer: iría casa de Jon, donde recogería lo más rápidamente posible lo esencial, y luego iría a su apartamento. Volveríamos al piso de Jon a la semana siguiente a por el resto…, ya que no era como si fuera a tener muchas horas ocupadas por el trabajo.
Vacilé a la hora de pedirle al chófer si podía esperarme abajo mientras empaquetaba lo estrictamente necesario; pero al final no tuve que hacerlo: como había estado escuchando mi conversación, se ofreció a volver a buscarme al cabo de dos horas.
Cuando por fin llegué a casa de Elizabeth unas horas después, sabía que el conductor de la limusina, cuyo nombre era Vincent, tenía catorce nietos y era originario de Queens. El hombre me ayudó a subir todas mis pertenencias por los dos tramos de escaleras del apartamento de Elizabeth. Mientras lo guardaba todo, me sorprendió mi escasez de posesiones materiales. Tres cajas y tres maletas era todo lo que se necesitaba para juntar la totalidad de mis bienes mundanos. Una de las maletas, la más grande de todas, estaba llena de zapatos. Y en la caja más grande iban mis cómics. Eso, más la caja marrón y blanca del trabajo, representaban la totalidad de mi vida.
Elizabeth nos recibió en la puerta y ayudó a Vincent con las maletas, en medio de sonrisas y blasfemias.
Cuando nos ocupamos de la última caja, Vincent me sorprendió cogiéndome la mano y dándome un beso en los nudillos. Sus intensos ojos color chocolate estaban clavados en los míos mientras me dirigía unas palabras con un aire de sabiduría innata.
—Si alguna vez engañara a mi mujer creo que ella me habría cortado las pelotas. Si no quieres castrar a este tipo después de lo que ha hecho, entonces no es el indicado para ti. —Asintió con la cabeza como si afirmara la verdad de sus palabras y se dirigió a la limusina.
Entonces, como en el final de una película de serie B, nosotras nos quedamos en la calle viendo cómo la limusina se dirigía hacia el atardecer.
Elizabeth contó la historia varias veces esa noche en el grupo de hacer punto; le tocaba a ella ser la anfitriona, así que la ayudé a preparar los aperitivos y el vino tinto. Cada vez que narraba la historia, Vincent era más joven, más alto, más musculoso y con el pelo más espeso; su acento de Queens fue reemplazado por un sensual toque siciliano, su abrigo negro fue eliminado de la historia, dejando solo una camisa blanca abierta hasta la mitad del pecho. La última vez que lo contó me miró con nostalgia a los ojos y me pidió que me escapara con él. Yo, por supuesto, le respondí que a él tampoco lo castraría.
No me importó que Elizabeth fuera tan extrovertida con las chicas sobre lo que me había pasado; las consideraba nuestro grupo de hacer punto, aunque yo no tenía ni idea de tejer. Me sentía mucho más cerca de cada una de ellas que de mis propias hermanas: ninguna era una criminal, que yo supiera, y disfrutaba mucho de su compañía. Me encantaba lo abiertas y solidarias que eran, y también que no me juzgaran. Había algo especial en aquellas mujeres que se pasaban horas y horas tejiendo un suéter con unos ovillos carísimos, cuando podían comprar un jersey por mucho menos, sin mencionar el tiempo que se ahorrarían.
—¿Quién se guarda el envoltorio del condón en un bolsillo? —Sandra, una pelirroja fornida con algo de acento texano, apretó los labios al tiempo que arqueaba las cejas con expectación, mientras miraba a todas las presentes de la habitación. Era residente de psiquiatría en el Hospital General de Chicago y le gustaba referirse a sí misma como «Doña Psiquiatra»—. Es decir, ¿se puede ser más idiota?
—Eso mismo pensé yo. —Vi que todas las chicas asentían, lo que me hizo sentir ligeramente reivindicada.
—Creo que vas a estar mejor sin él. —Ashley no levantó los ojos azules de la bufanda que calcetaba mientras me ofrecía sus pensamientos, pasándose la larga y lisa melena castaña por encima del hombro en un movimiento fluido. Era una enfermera procedente de Tennessee y me encantaba escuchar su acento; «Nunca he confiado en un Jon sin H, John se escribe J-o-h-n, no J-o-n».
—Y menudo apellido —intervino Sandra, sentada al lado de Ashley—: Holesome. Debería ser «Gilisome». Qué imbécil…
—Creo que deberíamos preguntarle a Janie cómo se siente después de la ruptura. —La pragmática evaluación de Fiona fue recibida con agrado. Ingeniera mecánica de formación, ama de casa por elección, Fiona era realmente la líder del grupo; la que hacía que todas se sintieran valoradas y protegidas. Tenía una presencia dominante incluso a pesar de medir solo metro y medio de altura. Su rostro pícaro era menudo, los ojos grandes e impactantes, y el práctico corte de pelo la hacían parecer un hada. Tanto Elizabeth como yo la conocíamos de la universidad; había sido la residente encargada del dormitorio durante el primer curso, siempre actuaba como una gallina clueca.
Parpadeé cuando todas clavaron los ojos en mí.
—No lo sé, en realidad no me siento muy enfadada… Solo irritada.
Marie me miró por encima del suéter a medio tejer.
—Parecías muy afectada cuando llegué. —Miré sus grandes ojos azules antes de que continuara—. Entre lo de Jon y el despido, creo que estás más enfadada de lo que quieres admitir. —Marie era escritora y artista independiente; yo envidiaba la manera en que conseguía que sus rizos rubios siempre estuvieran perfectos; cada vez que la veía era como si acabara de terminar de rodar un anuncio de champú.
Suspiré.
—No se trata de eso. Quiero decir, sí… desearía no haber perdido mi trabajo porque ahora tengo que encontrar otro. Pero allí tampoco estaba trabajando en lo que quería. Fui a la universidad para ser arquitecta, no para ser contable en un estudio de arquitectura.
—Por lo menos tenías trabajo en un estudio. Hay mucho paro. —Kat, la menos habladora del grupo, negó con la cabeza y arqueó sus cejas castañas. Cuando se la presenté a Elizabeth, fue cuando descubrí la pasión de ambas por hacer punto. Además, Kat trabaja en la misma compañía que yo…
«Tachad eso, trabajaba».
… como ayudante de dos de los socios.
—Pero te van a echar de menos, Janie. Eras, de lejos, la más competente del grupo empresarial.
—¿Siempre ponen limusinas a disposición de los empleados que despiden? —preguntó Ashley a Kay mirándola con interés.
—Nunca he oído nada de eso. Pero los despidos siempre han sido en grupos de cinco o más personas. —Kat arrugó la nariz—. Me parece muy extraño; ya me informaré…
A mí también me había extrañado poder disponer de una limusina. El día al completo había rozado el surrealismo, así que, en comparación, la limusina y Vincent parecían un pequeño bache en una montaña rusa de anomalías.
—¿Tienes alguna idea de por qué lo han hecho? ¿Por qué la han despedido? —Sandra cogió la copa de vino tinto, dirigiendo su pregunta tanto a Kat como a mí.
—No, pero intentaré averiguarlo lo antes posible. —Kat arqueó las cejas mientras me lanzaba una mirada llena de sospecha—. Aunque he oído que fuiste escoltada por uno de los guardias de seguridad de abajo. ¿Es cierto?
Asentí con la cabeza, sintiéndome incómoda de repente y estudiando mi copa de vino.
—Espera…, ¿qué dices? ¿Por un guardia de seguridad? —Elizabeth se sentó más derecha de repente y me puso una mano en el brazo—. ¿Por cuál?
Tomé un trago de vino y me encogí de hombros sin querer darle importancia.
—Mmm… Uno de ellos.
La habitación se quedó en silencio mientras intentaba hundirme más y más en el sofá. De repente, Elizabeth empezó a dar saltitos de arriba a abajo, estirando su camiseta.
—Oh. Dios mío… Fue él, ¿verdad? ¡Fue ÉL! —Me quedé ensimismada viendo como su coleta rubia rebotaba al ritmo de sus movimientos.
—¿Quién es él? —Sandra dejó de tejer y cruzó los brazos mientras nos miraba a Elizabeth, a Kat, y a mí, recorriendo la habitación con sus grandes ojos verdes como si siguiera a una pelota de pingpong.
Elizabeth se levantó de repente y corrió a la cocina:
—¡Espera! ¡Tengo una foto!
Abrí los ojos de par en par cuando se alejó.
—¿Qué quieres decir con que tienes una foto? —pregunté en voz alta.
Todas las que habían seguido con la calceta la dejaron a un lado. La última vez que todas habían dejado de tejer en medio de la reunión fue porque llegó un apuesto pizzero y todas quisieron darle propina. La charla frenética que había en la habitación se interrumpió cuando Elizabeth volvió a entrar con el teléfono y se dejó caer en el sofá a mi lado.
—Me lo tropecé un par de veces y… —informó Elizabeth mientras pasaba las fotos del móvil con el dedo. Se fijó en nuestras expresiones de no entender nada y arqueó una ceja—. Lo «kinneé», ya sabéis, le hice una foto clandestina sin que se enterara. ¿Qué pasa? ¿Ninguna de vosotras lo ha oído nunca?
—Oh, sí, me enteré de la historia. ¿No se lo hizo una psicópata a Greg Kinnear en el aeropuerto o algo así? —Ashley dejó la labor en su regazo, señalando a Elizabeth.
—Sí, sí. Y luego escribió un artículo en su blog, creó el verbo «kinnear» y lo añadió al Urban Dictionary, donde lo descubrió el New York Times al buscar otra cosa… —Elizabeth se volvió hacia mí y observó mi expresión boquiabierta—. Oh, no te sorprendas tanto…
—Sigo queriendo saber quién… —Sandra se levantó y se inclinó sobre el hombro de Elizabeth mientras ella hacía una pausa en la primera de una serie de fotos del Señor McMacizo. Bebí otro trago de vino. Todas las chicas se habían puesto de pie, salvo Fiona, y se amontonaban alrededor del sofá mientras Elizabeth pasaba el pulgar por la pantalla táctil del aparato. Todas soltaron un suspiro al unísono.
—Cielo Santo… ¿Quién es? —Los ojos azules de Ashley estaban abiertos como platos.
—Os presento al Señor McMacizo. —Elizabeth sonaba casi orgullosa—. Es guardia de seguridad en el edificio donde trabajan Kat y Janie. Janie lo ha estado espiando desde que empezó a trabajar allí hace unas semanas. No sé cuál es su verdadero nombre, pero es posible que Janie lo sepa.
Kat asintió, con una sonrisita en los labios.
—Ya lo tengo fichado. Janie no es la única que se ha fijado en él.
Marie comenzó a reírse mientras se enderezaba y volvía a recuperar la labor.
—¿Y Jon qué?
—Maldición, Janie, ¿te ha esposado? —Sandra me dio un puñetazo en el hombro—. ¿Le diste un buen repaso visual en el ascensor? ¿Por eso ahora estás tan roja como mi jersey?
No me había dado cuenta de que me había sonrojado hasta ese momento. Dejé la copa de vino a un lado y me cubrí las mejillas con las manos. No es que me avergonzaran sus comentarios, sino todo lo contrario; acostumbraba a disfrutar de esas bromas de buen gusto. Sabía que me estaba sonrojando por el recuerdo de su mirada, la intensidad de sus ojos azules al moverse por mi cuerpo, la cálida y cargada fuerza de su mano en mi espalda y en mi brazo. Me había sentido más afectada por él que por todos los demás acontecimientos que precedieron a su presencia, y seguía teniendo ese efecto en mí incluso horas después, después de un día infernal. Moví las manos cubriéndome mejor la cara, y negué con la cabeza.
—Janie, ¿ha pasado algo? —Sentí que Elizabeth se movía en el sofá mientras se dirigía a mí, su voz estaba llena de excitación y preocupación.
—No, nada, salvo que hablé con él y todas vosotras sabéis de sobra lo que ocurre cuando me pongo nerviosa. —Dejé las manos en la cara y suspiré.
—¿De qué hablasteis? —La suave voz de Fiona me hizo sentir un poco más tranquila.
—Le hablé… de los días de la semana y del estándar internacional para iniciar la semana. —Cuando dejé caer las manos, me encontré con sus miradas.
—¡Oh, cielos, Janie! ¿Qué te hizo pensar en eso? —Ashley resopló mientras se reía, volviendo su atención a la suave masa de lana que reposaba en su regazo.
—No, espera, cuéntamelo todo —dijo Elizabeth mientras le pasaba el teléfono a Fiona para que pudiera ver las fotos; Elizabeth me cogió las manos y me obligó a mirar sus pálidos ojos azules—. No te dejes nada en el tintero. Empieza por el principio y repite lo que pasó palabra por palabra, en especial, repite todas sus palabras.
Así que lo hice. Traté de mantenerme concentrada mientras repetía la historia sin permitir que mi mente se desviara por alguna tangente sin sentido. Cuando repetí la parte sobre la ISO 8601 y cómo me había pedido que le hablara del «intercambio fluido» entre los organismos gubernamentales, todas se quedaron boquiabiertas.
—¡Oh! ¿Qué has dicho? —Sandra se inclinaba hacia adelante en la silla—. ¡No me puedo creer que haya coqueteado contigo! ¿Cómo reaccionaste?
—¿Qué? No… no, ¡no estaba coqueteando conmigo! —negué con la cabeza enfáticamente.
—Oh, Janie, au contraire mon frère; sin duda estaba coqueteando contigo. —Ashley arqueó las cejas mirándome al tiempo que esbozaba una pícara sonrisa, y su áspero acento de Tennessee mezclado con aquel coloquialismo francés hizo que todas se rieran—. Aunque parece más del tipo fuerte y silencioso. Debes haberle causado buena impresión. Aunque es un poco raro que coquetee contigo justo después de que te despidan.
Kat negó con la cabeza.
—Estoy de acuerdo en que no fue el mejor momento, pero obviamente has debido gustarle
—Por supuesto que sí, mírate… eres impresionante. —El tono y la expresión de Fiona eran firmes mientras me señalaba con la mano.
La miré fijamente con los ojos abiertos.
—¿Estás diciendo que este gran trasero mío es impresionante?
Marie empezó a reírse.
—Un gran trasero es la idea que un hombre transmite a otro hombre de lo impresionante que es una chica; no le eches en cara que le gusten las curvas…, o, pensándolo bien, échaselo en cara.
La habitación se vio inundada por las risas, y no pude evitar el jadeo que abandonó mis pulmones. No podía imaginar que se hubiera sentido atraído por mí ni mucho menos que hubiera coqueteado conmigo; todo me parecía demasiado raro. Interrumpí su alegría para poner punto final la historia y todas fruncieron el ceño cuando les expliqué que me había ido con la guardia femenina y que no había hablado con él ni le había dicho adiós.
—Pero si te dijo que esperaras —adujo Kat—, ¿por qué no lo esperaste?
—Estoy segura de que no lo dijo en ese sentido, quiso decir «espera aquí» o «espera los papeles» —le expliqué.
Ashley negó con la cabeza.
—No, no es verdad. Has dicho que bajó la voz a un tono varonil que en realidad sonaba un poco como Batman y dijo: «No te muevas. Espera».
—Creo que estás imaginándote lo que no hay. —Me levanté y empecé a recoger copas de vino vacías, estirándome mientras lo hacía. Todo lo acaecido en el día hacía que sintiera los hombros pesados; estaba cansada.
—Me pregunto… —Fiona me miró de reojo antes de continuar— si siempre has sido tan despistada con los chicos.
—Ah, ¿en serio? —repuse.
—Sí, en serio —intervino Elizabeth—. Eres muy guapa, aunque no nos creas. A muchos chicos, y, con esto quiero decir a muchos, les encantan las tetas grandes, la cintura pequeña, el trasero grande, y las piernas largas, las mujeres amazonas como tú. Si a eso le sumamos tu pelo rizado y tus enormes ojos entre verdes y azules, algunas personas, incluida yo misma, dirían que eres preciosa.
Intenté, con diferentes niveles de éxito, cambiar de tema hasta el final de la noche. Todas esas mujeres me querían tal como era, y, por supuesto, creían que era hermosa. Lo cierto era que no me gustaba especialmente fijarme en mi apariencia. Así que no lo hacía.
Mientras estaba en el sofá de Elizabeth esa noche, me sorprendió la naturaleza de mis pensamientos: No podía dejar de pensar en él. Reproduje en mi cabeza la conversación del ascensor una y otra vez, tratando de discernir si realmente había estado coqueteando conmigo. No es que me importara, ya que probablemente no lo volvería a ver nunca. Me sentía casi normal, medio obsesionada con algo tan mundano como un chico; era increíble, aunque solo fuera por su atractivo físico que pudiera pensar que yo era lo suficientemente atractiva como para querer coquetear conmigo. Sin embargo, antes de permitirme creer que me estaba comportando de forma completamente racional, me recordé que acababa de poner fin una relación larga con alguien con quien pensaba que me iba a casar y que me habían echado de mi trabajo en el mismo día.
Una persona normal se habría obsesionado con una o con las dos situaciones que habían alterado su vida.
Mi último pensamiento antes de sucumbir al sueño fue que debía revisar la definición de «kinnear» en la Wikipedia.
3
El viernes por la mañana, una semana y media después del peor día de mi vida, me anunciaron que la noche iba a ser una pasada. Y, por «una pasada», Elizabeth quería decir que había conseguido pases vip para una cotizadísima «experiencia», que creía que era la forma de decir a la moda: «Vamos a un pub nuevo».
Estaba muy motivada tratando de encontrar un nuevo trabajo y un nuevo apartamento, aunque Elizabeth no se había quejado ni una vez de mi presencia. De hecho, había llegado a mencionar que su contrato de alquiler estaba a punto de expirar y me había sugerido que buscáramos algo más grande y continuáramos viviendo juntas.
La idea me atraía. Vivir con Elizabeth sería una excelente profilaxis contra mis tendencias agorafóbicas naturales.
Incluso durante la relación con Jon, ambos reconocimos que yo requería de una generosa cantidad de espacio y tiempo a solas para comportarme con el afecto apropiado cuando estábamos juntos.
«Tal vez por eso sintió la necesidad de estar con otra».
La idea me pareció brillante, y la almacené en mi memoria.
Durante los últimos días había intentado centrarme en el presente: mi actual falta de hogar, trabajo y relaciones. Menos no era más. Menos se había convertido en un inestable e incómodo lugar en el que estar.
Jon había sido mi primer novio. Había salido con chicos en el instituto y en la universidad, pero siempre fueron simples citas. Jon fue el primer chico al que no pareció molestarle mi desenfrenada aleatoriedad, de hecho, parecía disfrutar de ella. Me pregunté si sería el único.
La idea no me preocupaba tanto como debería. De hecho, me molestaba mucho menos que pensar que no viviría nunca más el ardiente calor que había experimentado durante los diez minutos que había pasado con el guardia de seguridad de ojos azules.
Había hablado brevemente con Jon desde la ruptura, y todavía debía evaluar lo que realmente había sentido durante la conversación. Estaba cabreado conmigo; de hecho, estaba indignado y se había puesto a gritar en los primeros minutos de la conversación. Me había dicho que se había enterado de mi despido por su padre —el hombre al que yo nunca había podido llamar por su nombre de pila—, y quería saber por qué no le había pedido ayuda.
No pude creer lo que oía, y me llevó unos segundos responder.
—Jon, ¿lo estás preguntando en serio? ¿Y cómo ha sabido el señor Holesome…, es decir, cómo lo ha sabido tu padre?
—Sí. Claro que lo pregunto en serio. Me necesitas, eres mi novia…
—No… —Y negué con la cabeza como si así me convenciera a mí misma.
—No hay nada decidido. Quiero cuidar de ti. Todavía te quiero. Somos el uno para el otro. —Sonaba firme y un poco seco.
—Me pusiste los cuernos. Ya no estamos juntos. —Estaba a punto de sacarme de quicio, que era lo más cercano a la ira que podía sentir.
Lo escuché suspirar en el otro extremo de la línea, y su tono se volvió más suave.
—Janie, ¿no sabes que eso no cambia nada para mí? Fue una sola vez. No significó nada. Estaba borracho.
—Estabas lo suficientemente sobrio como para guardar el envoltorio del condón en el bolsillo.
Medio gruñó, medio se rio.
—Todavía quiero cuidar de ti, maldita sea, déjame hacerlo.
—Ese no es tu papel…
—¿No podemos ser amigos? —me interrumpió en un tono zalamero.
—Sí. —Lo decía en serio. No quería perderlo como amigo—. Sí. Deberíamos ser amigos.
—¿Dejarás que te cuide? —Su voz era suplicante—. ¿Dejarás que te apoye?
Pensé en lo que me pedía; sabía que se refería a apoyo financiero.
—Puedes ayudarme siendo un buen amigo.
—¿Y si no puedo ser solo tu amigo? —Podía sentir su renovada irritación mientras hablaba—. No puedo pensar en nada más que en ti.
Fue mi turno de suspirar; no se me ocurría nada que decir. Bueno, más exactamente, no se me ocurría nada relacionado con el tema de la conversación, pero sí muchas cosas que decir sobre el clima de Nueva Guinea o los antepasados prehistóricos del pájaro secretario.
Después de un momento de silencio se aclaró la garganta
—No hay nada decidido —repitió de nuevo—. ¿Cuándo puedo verte?
Quedamos para reunirnos el sábado por la mañana en un lugar neutral, y luego se despidió, momento en el que me dijo de nuevo que me amaba. No le respondí.
Reflexioné sobre todo lo que había pasado. No sentía una aguda necesidad de llorar por la pérdida de Jon ni por los cinco años que habíamos estado juntos. Para estar segura de mis sentimientos me aseguré de que la puerta del armario invisible en mi cabeza estaba abierta, la luz estaba encendida y la caja estaba abierta…, pero el desapego continuó inalterable.
Sabía que mi preocupación por las trivialidades era resultado directo de la muerte de mi madre, lo que mi terapeuta definía como «propensión natural a observar la vida en lugar de vivirla». Lo llamaba autoconservación.