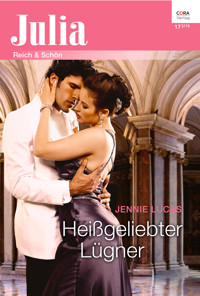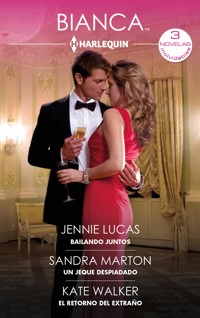2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Él destrozó su vida... y ahora iba a tener un hijo suyo. Daisy, una joven camarera de Nueva York, se quedó horrorizada al descubrir que Leo, el hombre del que estaba enamorándose, era en realidad Leónidas Niarxos, el multimillonario griego que había hecho que su padre acabara en prisión, donde había muerto, solo y asustado. Sintiéndose vilmente traicionada, se apartó de él decidida a no volver a verlo, sin decirle que acababa de descubrir que estaba embarazada. Sin embargo, cinco meses después Leónidas descubrió su secreto. No estaba dispuesto a renunciar a su hija y, para asegurarse de que Daisy no intentaría apartarla de él, decidió que la solución más fácil sería proponerle que se casaran. Pero para que Daisy dijera "sí, quiero" tendría que demostrarle que era digno de ella...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2020 Jennie Lucas
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Seducida por su enemigo, n.º 2858 - junio 2021
Título original: Penniless and Secretly Pregnant
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1375-356-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
NO PODÍA seguir postergándolo. Tenía que contarle la verdad. Tumbado en la cama, Leónidas Niarxos giró la cabeza hacia el ventanal. El sol, que ya estaba empezando a despuntar, arrancaba destellos a los rascacielos de Manhattan, al otro lado del río. Inspiró profundamente y bajó la vista a la mujer que dormía en sus brazos.
Tras años de relaciones breves y vacías con mujeres con un corazón de hielo como el suyo, Daisy Cassidy había sido como un fuego cálido que lo había tornado humano, un fuego que lo había envuelto en sus llamas. Y durante esas cuatro semanas, desde su primera noche juntos, no había hecho más que jurarse que iba a poner fin a aquel romance, a decirle quién era en realidad, pero no había hecho más que posponerlo diciéndose «solo un día más».
Tenía que ponerle fin a aquello; Daisy estaba enamorándose de él. Lo había visto en su bonita cara y en sus brillantes ojos verdes. Ella creía que era Leo Gianakos, un hombre amable y decente, un dependiente de clase media. Mentira, todo mentira. Y cuando le dijera su verdadero nombre, las únicas emociones que despertaría en ella serían espanto y odio.
Daisy suspiró y se movió un poco.
–Daisy –la llamó suavemente–, ¿estás despierta?
Daisy se estiró, desperezándose desnuda bajo las suaves sábanas de algodón, y parpadeó adormilada. Le dolían los músculos, pero era un dolor exquisito, provocado por otra increíble noche de sexo. Se sentía maravillosamente bien; se sentía… como si estuviera enamorada.
Claro que también podría ser que estuviese en apuros. «No seas tonta», se reprendió irritada. «Puede que no sea nada. Tienes que estar equivocada». Sin embargo, sus absurdos temores ya habían arruinado su cita de la noche anterior, cuando Leo se había gastado un dineral, llevándola a cenar a un restaurante francés carísimo de Williamsburg.
No solo se había pasado toda la cena preocupada por equivocarse de tenedor en aquel sitio tan elegante, sino también por una terrible sospecha: ¿podría ser que estuviera embarazada?
–¿Daisy? –volvió a llamarla él, rodeándola con su brazo musculoso.
Dejando sus temores a un lado, Daisy abrió los ojos y le sonrió.
–Buenos días –murmuró.
–¿Cómo has dormido?
Daisy esbozó una sonrisa entre tímida y traviesa.
–Yo diría que dormir hemos dormido más bien poco…
Él sonrió también y sus ojos descendieron lentamente a sus labios, su garganta y sus pechos, apenas cubiertos por la sábana. Cuando bajó la mano a su vientre, Daisy volvió a preguntarse si podría estar embarazada como se temía. No, era imposible; siempre habían usado preservativo. Incluso aquella primera noche salvaje, cuatro semanas atrás, cuando había perdido la virginidad con él. Sin embargo, cuando empezó a acariciarla, se notaba los pechos raros, como si estuvieran hinchados y más sensibles al tacto.
–Daisy, tenemos que hablar –le dijo él de repente, apartándose de ella.
Era la típica frase que nadie quería oír. Daisy tragó saliva. ¿Podría ser que hubiese notado algún cambio en su cuerpo? ¿La habría notado nerviosa e intuía el porqué?
–¿De qué?
–Hay algo que tengo que decirte –respondió él en un murmullo–. Y no te va a gustar.
Un nuevo temor asaltó a Daisy. ¿Qué sabía de él en realidad? Había llegado a su vida como por un milagro el mes pasado, después de un año infernal, con esos ojos negros, esa piel morena, esos pómulos marcados y esa sonrisa deslumbrantes.
El día en que se habían conocido, le había bastado con un vistazo a sus atractivas facciones y a su traje a medida para saber que estaba totalmente fuera de su alcance. Sin embargo, de algún modo habían acabado acostándose, y desde ese mágico día habían pasado casi cada noche juntos.
Sin embargo, se le hacía extraño caer en la cuenta de repente de lo poco que sabía de él. Por no saber, no sabía ni dónde trabajaba ni dónde vivía. Siempre rehuía cualquier pregunta personal. Claro que podía tener sus razones, por supuesto. Quizá compartía un piso minúsculo con un par de compañeros y le daba vergüenza, pensó. No todo el mundo tenía un amigo rico, como ella, que le proporcionaba alojamiento. Si no fuera por la generosidad de Franck –Franck Bain, un antiguo amigo de su padre–, ella sí que tendría que estar compartiendo piso con dos o tres personas.
Y entonces se le pasó por la cabeza, por primera vez, una idea espantosa. ¿Podría ser que Leo…?
–¿Estás casado? –le preguntó de sopetón, con el corazón en la garganta.
Él parpadeó y se rio suavemente.
–¿Casado? Si lo estuviera, ¿estaría en la cama contigo?
–¿Lo estás? ¿Sí o no? –insistió ella.
Él resopló y sus ojos negros brillaron divertidos.
–No, no estoy casado. Ni pienso casarme. Nunca –murmuró–. Ese no es el problema.
Daisy se quedó mirándolo. La aliviaba saber que no estaba casado, pero… ¿No quería casarse? ¿Ni siquiera en un futuro? Inspiró profundamente y le dijo:
–Es que sé tan poco de ti… No me has dicho dónde trabajas. Ni me has llevado a tu casa. Y no he conocido a tu familia, ni a tus amigos.
Él apartó las sábanas y se bajó de la cama. Se agachó para recoger su ropa y empezó a vestirse sin decir nada. Cuando finalmente se volvió hacia ella, le preguntó mientras se abrochaba la camisa:
–¿De verdad quieres ver dónde vivo? ¿Tanto importa?
–¡Pues claro que importa! –Daisy se incorporó y, sujetándose la sábana contra el pecho con una mano, señaló con la otra a su alrededor–. ¿Crees que estaría viviendo en un sitio así si el mejor amigo de mi padre no se hubiera apiadado de mí? Si el problema es que vives en un piso pequeño, no tienes por qué avergonzarte. Ni tampoco por tu trabajo, si es que el problema es ese. Sea lo que sea, para mí seguirás siendo perfecto.
Leo, que había acabado de abrocharse la camisa, dejó caer las manos y se quedó mirándola. Fue entonces cuando Daisy tuvo la certeza de que iba a cortar con ella. Lo supo por su expresión sombría y la repentina tirantez de sus sensuales labios.
Desde un principio había sabido que ese día llegaría. Tenía diez años más que ella y era tan sexy y tan atractivo… Ni siquiera acertaba a comprender qué había visto él en ella. ¿Cómo podía un hombre como él sentirse atraído por una insulsa camarera de Brooklyn?
Leo inspiró profundamente y le dijo:
–Si tanto interés tienes puedes venirte conmigo y así verás dónde vivo. Y luego, si te parece, podemos hablar.
¿Estaba invitándola a su casa, no cortando con ella?
–Claro –murmuró Daisy.
Al darse cuenta de que estaba sonriendo, se sintió irritada consigo misma. «No, no dejes que se dé cuenta; no puede saber que te estás enamorando de él», se reprendió. Solo hacía un mes que se conocían. Era demasiado pronto para confesarle sus sentimientos por él. Apartó la mirada y se bajó de la cama.
–Voy a darme una ducha –anunció.
Sintió como Leo la seguía con la mirada mientras cruzaba desnuda el dormitorio. Antes de entrar en el cuarto de baño se volvió un momento para mirarlo con picardía. Apenas había abierto el grifo de la ducha cuando entró Leo, que se quitó la ropa en cuestión de segundos. Luego se metió en la ducha con ella, bajo el chorro de agua caliente, y la besó con pasión.
Se enjabonaron el uno al otro, recorriendo cada centímetro de piel con sus manos, hasta que Leo la empujó contra la húmeda pared de azulejos mientras la besaba de nuevo. Un gemido de placer escapó de su garganta cuando Leo frotó su pecho, musculoso y cubierto de vello, contra sus pezones endurecidos. Luego notó su miembro erecto apretado contra su vientre, pero él se apartó de mala gana con un gruñido.
–Necesitamos un preservativo –se disculpó con un suspiro antes de cerrar el grifo.
Mientras la secaba suavemente con una toalla, Daisy se preguntó, nerviosa, si no sería ya demasiado tarde para eso, si no se habría quedado ya embarazada a pesar de sus precauciones, porque esa noche ya habían hecho el amor dos veces.
Leo la tomó de la mano para llevarla de vuelta al dormitorio y se tumbaron en la cama, donde empezaron a besarse de nuevo. Se notaba los pechos pesados y los pezones particularmente sensibles cuando Leo se puso a lamerlos, pero no tenía que ser porque estuviese embarazada, se dijo. De hecho, podía haber múltiples razones por las que llevara dos semanas de retraso en su periodo. No podía ser porque estuviera embarazada. Era imposible…
Apartó esos pensamientos de su mente cuando Leo la besó con ternura en las mejillas y en la frente antes de besarla en los labios de nuevo, y al notar que se hundía dentro de ella gimió extasiada. Leo empezó a moverse, y con cada embestida de sus caderas el placer fue in crescendo hasta que llegó al clímax, que él alcanzó también poco después.
Al cabo de un rato yacían aún jadeantes el uno en brazos del otro con las sábanas revueltas a sus pies.
–No quiero perderte –murmuró Leo.
–¿Perderme? –inquirió ella, levantando la cabeza para mirarlo–. ¿Por qué ibas a perderme?
Él se rio con tristeza.
–Ven a mi casa y hablaremos –le dijo.
–¿Hablar de qué?
–De mí.
La seria expresión de Leo cuando se bajó de la cama y empezó a vestirse hizo que una sensación de pánico se apoderara de ella. Nerviosa, se levantó también y fue a por ropa interior, una camiseta y unos vaqueros limpios para vestirse también.
–Yo hoy no tengo turno en la cafetería –le dijo–. ¿Tú tienes que trabajar?
–Sí, pero puedo llegar un poco más tarde.
–Yo creía que los dependientes tenían que estar ya en los almacenes a la hora de abrir. ¿No abrís a las diez? –inquirió mientras acababa de vestirse. Al ver que Leo no contestaba, insistió–. ¿No te despedirán si llegas tarde?
–¿Despedirme? –repitió él, como divertido–. No –replicó con una sonrisa algo forzada–. ¿Nos vamos?
Cuando salieron del bloque de apartamentos al frío aire del mes de octubre, Daisy iba a echar a andar hacia la boca de metro más cercana, a un par de manzanas de allí, cuando Leo la detuvo.
–Espera, iremos en coche –le dijo.
Por algún motivo parecía tenso de repente. Daisy sonrió y sacudió la cabeza.
–¡Venga ya!, ¿no querrás pagar un taxi con lo que te debió costar llevarme a cenar anoche a ese sitio tan caro! Podemos ir en metro; no hace falta que te arruines para impresionarme –le aseguró, aunque la halagaba que se esforzara tanto por conseguirlo.
–Bueno, no me refería a un taxi…
Daisy oyó un ruido detrás de él. Ladeó la cabeza con el ceño fruncido.
–¿Has oído eso?
–¿El qué?
Daisy miró por encima de su hombro.
–Parece el llanto de un bebé –respondió.
Volvió a oírlo. Se escuchaba como amortiguado. Parecía más bien un gemido, o un sollozo. Rodeó a Leo para dirigirse al callejón de donde provenía el ruido.
–¿A dónde vas? –la llamó él.
–Tengo que averiguar qué…
–Daisy, no es problema tuyo –la cortó él–; estará con su madre…
Pero ella ya estaba entrando en el callejón, preocupada de que pudiera ser un bebé abandonado. Vio un sacó de arpillera encima de un contenedor de basura. El ruido parecía salir de ahí. El saco se movió y se oyó un gemido.
–¡Daisy, no! –exclamó Leo, que la había seguido–. No sabes lo que es.
Ella hizo caso omiso y alcanzó el saco. No pesaba casi nada. Lo depositó con suavidad sobre el asfalto, deshizo el nudo y abrió el saco. Dentro había un cachorrito, un perro de pelaje castaño claro. Gimoteaba y temblaba. Daisy lo acarició con ternura y la ira se apoderó de ella.
–¿Quién puede haber sido tan cruel como para abandonarlo así?
–Algunas personas pueden ser auténticos monstruos –murmuró Leo.
El cachorrito gimió lastimeramente y le lamió la mano a Daisy.
–Parece que está bien –dijo ella–, pero será mejor que lo lleve a un veterinario para asegurarme –alzó la vista y le preguntó a Leo–: ¿Quieres venir?
Él torció el gesto.
–¿Al veterinario? No.
–Perdona que te deje plantado. ¿Quizá podríamos vernos más tarde? Podría ir a tu apartamento esta noche.
–¿Esta noche? –Leo apretó la mandíbula–. Es que celebro una fiesta…
El rostro de Daisy se iluminó.
–¡Genial! Me encantaría conocer a tus amigos.
–Está bien –murmuró él–. Enviaré un coche para recogerte a las siete.
–Leo, no hace falta que…
–Ponte un vestido de cóctel –la interrumpió él.
–De acuerdo –musitó Daisy, intentando recordar si tenía siquiera un vestido de cóctel. Con el cachorrito en los brazos, se puso de puntillas y besó a Leo en la mejilla–. Gracias por entenderlo; nos vemos en la fiesta.
–Daisy…
–¿Sí?
Lo miró expectante, pero Leo se quedó callado antes de decir finalmente con voz ronca:
–Hasta esta noche.
Se dio media vuelta y Daisy lo siguió con la mirada mientras se alejaba, con las manos en los bolsillos, preguntándose por qué estaría comportándose de un modo tan raro.
–Doctor López, por favor, es una emergencia…
El amable veterinario, uno de los viejos amigos de su padre, miró al animalillo en sus brazos y la hizo pasar a su consulta. Después de examinar al cachorrito, le comunicó, para su alivio, que estaba bien de salud, aunque algo deshidratado.
–Es una hembra; no tendrá más de dos meses –añadió–. Debieron abandonarla anoche. Es una suerte que no esté haciendo mucho frío, porque de otro modo no habría sobrevivido.
Daisy se estremeció. Leo tenía razón; algunas personas podían ser auténticos monstruos, como esos horribles abogados que habían enviado a prisión a su padre con falsas acusaciones. Bondadoso y sensible, se había derrumbado y había muerto de una apoplejía.
–¿Qué nombre le vas a poner? –le preguntó el veterinario.
Daisy parpadeó.
–¿Yo?
–Bueno, ahora eres su dueña, ¿no?
Daisy miró a la perrita. No podía quedársela. Si ni siquiera tenía un apartamento propio… Dentro de poco Franck volvería de Europa y ella tendría que buscarse otro sitio donde vivir. Y con lo poco que ganaba no podría permitirse un apartamento de alquiler que admitiera mascotas. Sin embargo, tampoco podía abandonarla…
–Es verdad, no tiene a nadie más. Me la quedaré –respondió. Intentó no pensar en todo el dinero que tendría que gastarse en comida para perros y en las visitas al veterinario–. Ya se me ocurrirá un nombre.
El doctor López le dijo que no tenía que pagarle nada, pero ella insistió. No podía vivir eternamente de la caridad de los amigos de su padre. Bastante mal se sentía ya habiéndose aprovechado tanto tiempo de la amabilidad de Franck. Por mucho que él insistiera en que era ella quien le hacía un favor cuidando de su apartamento en su ausencia.
Se preguntó si el artista de pelo cano seguiría pensando lo mismo cuando descubriera que había llevado un cachorro a su apartamento. Al salir del veterinario fue al supermercado más cercano para comprar comida para perros y otras cosas que necesitaría para su nueva mascota. Cuando ya se marchaba, se paró dudosa en el pasillo de artículos de parafarmacia antes de echar con disimulo en el carrito un test de embarazo. Solo iba a comprarlo para demostrarse que sus temores eran ridículos, se dijo.
Unos minutos después ya estaba de vuelta en casa. Dio de comer a la perrita en la cocina y la dejó allí, adormilada, en el almohadón acolchado que había comprado para ella.
–¿Cómo pudieron abandonarte? –susurró mientras acariciaba su suave pelaje.
Finalmente se armó de valor y fue al cuarto de baño con el test de embarazo. Tenía que acabar con aquella incertidumbre para quedarse tranquila. Sin embargo, lo que descubrió era que sus temores no eran infundados: estaba embarazada. Embarazada de un hombre al que amaba pero al que apenas conocía y que no quería casarse.
¿Qué iba a hacer? No tenía dinero. No tenía una residencia permanente. No tenía familia. No, no podía criar sola a ese bebé… Tendría que decírselo a Leo esa noche, pero la idea la aterraba. ¿Cómo reaccionaría cuando supiera que estaba embarazada?
Leónidas estaba de un humor de perros cuando llegó al edificio en Midtown Manhattan que albergaba la sede de su corporación empresarial Liontari Inc.
–Buenos días, señor Niarxos –lo saludó el conserje.
–Buenos días, señor –lo saludó la recepcionista.
Varios empleados más lo saludaron también mientras cruzaba el enorme vestíbulo, pero se apartaban rápidamente al ver su expresión iracunda. Hasta su chófer, Jenkins, que lo había recogido después de que se despidiese de Daisy, había sido lo bastante juicioso como para no intentar darle palique durante el trayecto.
Estaba furioso consigo mismo porque no había sido capaz de decirle a Daisy su verdadero nombre. Había cedido a la tentación de posponer su confesión; se había convencido de que si le suplicara que lo perdonase, en su mansión, solos los dos, después de haberle hecho el amor una última vez, tal vez…
Pero ahora tendría que confesarle su verdadera identidad en medio de una fiesta, rodeado de la gente poderosa y cruel a la que daba el nombre de «amigos». Además, ¿en serio creía que, independientemente del momento o el contexto en que le contara la verdad, Daisy sería capaz de perdonarle por lo que había hecho?
A solas en su ascensor privado, Leónidas apretó los dientes y pulsó el botón del ático. Daisy era distinta a todas las mujeres que había conocido: no ocultaba nada; sus emociones se traslucían en su rostro. Incluso había sido virgen antes de su primera noche juntos, cosa que jamás habría creído posible con lo atractiva que era.
Había sido un error haberla buscado, aunque tampoco podría haber imaginado entonces que acabarían acostándose. Sobre todo después de que él hubiera enviado al padre de Daisy a prisión.
Un año atrás su abogado había oído que un marchante de arte de poca monta, Patrick Cassidy, había conseguido hacerse con el cuadro Afrodita con pájaros, un Picasso que él llevaba buscando desesperadamente más de veinte años.
Su abogado había concertado una cita con el marchante en su bufete, pero nada más ver el cuadro él había sabido que era falso. Lo había enfurecido tanto aquel engaño, que le había ordenado a su abogado que demandase al marchante por intento de estafa.
Más adelante había descubierto que aquel hombre había estado vendiendo falsificaciones de pintores poco importantes durante años. Su error había sido querer jugar en la liga de los falsificadores de grandes artistas con aquel Picasso y tratar de vendérselo precisamente a él.
El juicio al viejo marchante había causado un auténtico revuelo en Nueva York cuando se había sabido que él era el demandante, aunque ni siquiera había asistido. Solo había sentido remordimientos cuando el juicio hubo terminado y su abogado le habló de la hija del marchante, que no había faltado un solo día, sentada siempre detrás de su padre, y de cómo, tras el veredicto de seis años de cárcel, lo había abrazado y llorado amargamente. Era evidente que había creído en su inocencia hasta el final.
Hacía unos meses, al enterarse de que el marchante había muerto en prisión, una extraña sensación de culpa se había apoderado de él, y no había sido capaz de sacudírsela de encima.
Por eso el mes anterior había ido a la cafetería de Brooklyn donde trabajaba de camarera su hija, para asegurarse de que estaba bien y dejarle una propina anónima de diez mil dólares.
Sin embargo, mientras la bonita morena le servía café y huevos revueltos con beicon, se habían puesto a hablar de arte, cine y literatura y lo había sorprendido lo divertida y amable que era. Se había quedado un buen rato y había acabado preguntándole si le apetecía que se vieran cuando terminara su turno.
Y encima le había mentido. Bueno, no exactamente: le había dicho que se llamaba Leo Gianakos, pero Leo era el diminutivo que había usado con él su niñera, y Gianakos era su segundo nombre, por su padre.
Su intención nunca había sido seducirla, pero había sido incapaz de resistirse al deseo que despertaba en él, algo que no le había ocurrido con ninguna otra mujer. Sin embargo, tenía que hacerse a la idea de que iba a perderla, porque eso era lo que iba a ocurrir cuando le dijera la verdad, se dijo mientras entraba en su despacho.
Se sentó tras su escritorio y se quedó pensativo, con la mirada perdida en el ventanal, que ofrecía una magnífica vista de la ciudad. ¿Tenía alguna posibilidad de retener a Daisy? Sabía que estaba enamorada de él. Lo había visto en sus ojos verdes, aunque ella hubiera intentado disimularlo.
Además, Daisy lo tenía por el dependiente en una boutique de Manhattan, y aun así lo amaba. No al rico y poderoso hombre de negocios, sino a él. Y si era capaz de amar a un simple dependiente, ¿no podría amarlo a él también, a pesar de sus faltas?
Quizá si le explicara por qué lo había enfadado tanto que su padre hubiera intentado timarlo… Si le contara aquel terrible secreto de su infancia… Se estremeció de solo pensarlo. No, no podía contarle aquello a nadie, ni revelar a nadie sus verdaderos orígenes… Pero entonces… ¿cómo podría convencerla para que permaneciese a su lado?