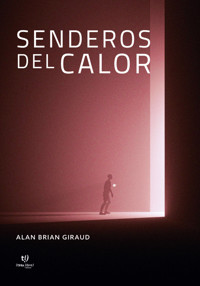
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
¡Sentir o morir! ¿Sonrisas radiantes o dientes abrillantados de un blanco cegador? Nuestro corazón puede o bien latir sus pasiones o bombear simple sangre a una masa de carne que solo respira. Tanta antología de la traición propia a nuestro ser que corre por estos tiempos, fluctuamos timoratos entre redes globales que moldean como debemos ser, como debemos no-sentir. Ante la convulsión de momentos presurosos, se construye en esta época hiperestimulada: un altar a lo inmediato. En tiempos tan presurosos, quienes se animan a resonar su grito, ponerlo en el cielo, son lxs locxs, lxs que "nunca les viene nada bien". Fueron llamadxs freaks, histéricas, perseguidxs, enfermxs, "anormales", diferentes. Y en este último eufemismo se siembra, en realidad, un elogio ignorado. En tiempos donde el sentir no es más que un trámite apurado, cada sentimiento se fabrica en cadenas de montaje virtual, con coberturas de plástico, tuercas y pantallas de acrílico, para que todo el mundo los vea y vea qué tan adaptados y felices están. En Senderos del calor, la intención es que sembremos culto a la diferencia, a lo genuino de nuestro ser, o al menos a lo que nos ocultan de nosotrxs mismxs. Los tesoros se ocultan. Aquí pretendemos abrazar lo que nos han vuelto a profanar en tiempos tan superficiales y consumistas, lo espontáneo de la identidad. El deseo es interpelar todas estas cuestiones y a unx mismx, pues aceptarnos en nuestras diferencias nos hará iguales. ¡Válidos! Hermanas y hermanos del latir, ventrículos que bombean un sentir apasionado.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Producción editorial: Tinta Libre Ediciones
Córdoba, Argentina
Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo
Diseño de tapa: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.
Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.
Giraud, Alan Brian
Senderos del calor / Alan Brian Giraud. - 1a ed. - Córdoba : Tinta Libre, 2023.
206 p. ; 21 x 15 cm.
ISBN 978-987-824-245-3
1. Antología. 2. Antología de Cuentos. 3. Cuentos. I. Título.
CDD A863
Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor.
Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución por internet o por cualquier otra red.
La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidadde/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.
Hecho el depósito que marca la Ley 11.723
Impreso en Argentina - Printed in Argentina
© 2023. Giraud, Alan Brian
© 2023. Tinta Libre Ediciones
Senderos del calor
Alan Brian Giraud
Introducción
¿Domini fati?
Una lágrima escondida detrás de la expresión inaparente de un barbijo. Cientos de pensamientos silenciados en el claustro de una vivienda, quien tenga suerte de habitar en una. En algún momento nos pensamos amos de nuestro destino, las riendas de nuestra vida descontrolaron nuestro propio corcel al emerger un virus mundial que no hizo más que derrumbar aquel delicado “equilibrio” que nos vendieron tener. En intensa calma que amontona pensamientos sufrientes, se amontonó nuestra mente durante el confinamiento mundial. Tantas vidas silenciadas en el número terrorífico de los muertos, cifras de muertos, millones, y contamos esas cifras como que quien tuviera el menor número tomaría el comando de los destinos del mundo. Así las cifras del horror, causado por un enemigo sin consciencia que se esparce más allá de nuestro control, no hicieron más que superficializarse en ese afán de los grandes intereses corporativos, de los laboratorios y de las potencias globales. El presente libro no pretende contar cifras, el número por sí solo es un símbolo vacío, al cual manipular de forma vaga, y anula el sufrimiento que se esconde detrás de la estadística. Aquí proponemos (trabajo mío y del lector) rendir homenaje a lo que se oculta detrás de esa trama. Miles de sentimientos silenciados, psiquismos desintegrados, dolor que no encontró una representación digna y que ahora, en la salida al exterior de la nueva normalidad, parecen erupciones con la potencia no de un géiser, sino un volcán de años dormidos. Impunidades, sombras de lo que no conviene que sepamos. ¿Qué destino nos queda? ¿De cuál venimos? Escondimos lo vulnerable de nuestro ser antes de que la pandemia nos sometiera. ¿De que sirvió? Si al estar entre cuatro paredes con motivo para detener al virus volvió en forma de monstruo para atormentarnos. ¡Y ahora el monstruo anda suelto! Y les sorprenderá si les digo que a veces lo llevamos de la mano y le hacemos mimitos con el rito de lo mundano. Aquel dolor del cual nunca pusimos voz ni mucho menos cuerpo se convirtió en un acecho hacia nuestra propia vida, en este “comenzar de nuevo” nuestra integridad peligra con ser desgarrada. He percibido, y espero que el lector también lo haga, un nuevo despertar del hedonismo, que espeja el reflejo de una sociedad que retornó a lo superfluo de antaño. No podría servirnos menos ocultar lo que llevamos por dentro. Más bien reventaríamos, no se verían vísceras ensangrentadas ni mucho menos, mucho menos la defunción del propio cuerpo como el covid-19 y otras pestes hacen y espero que pronto detengan su efecto. Reventaríamos por dentro, si le negáramos a nuestro ser que abrace su vulnerabilidad, siendo parte de un tesoro mayor: la identidad. Venimos de traicionarnos tanto en la época del reconocimiento y su búsqueda por expandirlo en las redes sociales, en la vida de plástico y píxel efímero. Parece que poco hemos aprendido entre cuatro paredes, si ahora no estamos dispuestos a comprendernos por dentro. ¿Qué es lo que buscamos mientras limpiamos nuestras lágrimas con el deseo de su extinción? Suena más bien a una fábrica de chorizos embutiendo personas, creando prototipos de personas, autómatas. Nosotres les autómatas contemporáneos ahora, más bien todavía, no perdimos la sal de nuestras lágrimas, mucho menos el brillo de nuestra sonrisa, que resplandece débil, poco auténtica, pero lo hace y puede hacerlo más. Así de poderosa es la humanidad: podrán quitarle todo lo que lleva en su adentro, podrán despojarla de todo lo auténtico de su ser individual, podrán disfrazarla de objetos brillantes —por supuesto que nosotros mismos como sujetos tenemos parte responsable de lo que nos han hecho—, pero aun así no pueden extinguir el germinar de lo identitario; no podrán quitarnos el calor. La vida está plagada de caos, es un sinsentido casi imposible de vociferar. Iluso es quien pretenda dominar todos los destinos a la vez, iluso es quien crea en el destino sin detenerse a cuestionar sus significancias. “Todo está escrito, todo está inventado”: ¿por qué fuimos tan arrogantes de darle valor a esas palabras? El peso de esa arrogancia es la sombra del conformismo, somos más dóciles así. El propósito de Senderos del calor es poder generar no solo una sensación de esperanza en el lector, sino que se detenga a reflexionar sobre sus pasos. Cuestionar su propia deshumanización, el individuo muchas veces ayuda a construirle su propia horca a la identidad. Aquí espero con mucho fervor colaborar, aunque sea un poquito, a que logren desarmar sus propias vigas, deshilachar la propia soga. Lo caótico estuvo siempre detrás de la historia, adornando su motor. Podríamos pensar en que no tiene sentido detenernos en cuestión del destino, si hay cosas que escapan de nuestro control, como lo natural quizás, las enfermedades y la brutalidad natural del universo solapada en nuestra convivencia con la Tierra, a la cual también destruimos. Es muy fácil resignarse así, ¿no creen? Aquí propondremos otra cosa, desarmar aquellos hilos de la vida sobre los cuales no tenemos control y distinguirlos de aquellos cuyos titiriteros permanecen ocultos, hasta en nosotres. Solo tomando conciencia de cómo se mueven los engranajes, la máquina de lo que parece “destino puro”, podremos estar un paso más cerca de ser los amos del mismo.
La madre del calor
Un departamento en el onceavo piso de un complejo de edificios, monoblocks verdosos pintados de hollín y tiempo. Las manchas de alcohol en la pared se fundían con la pintura englobada y la humedad que se originaba por una filtración del departamento de arriba. En un rinconcito se encontraban pilas y pilas de apuntes y libros polvorientos a los que el sol les daba solidariamente unos rayos de luz; estaban en un rincón como en eterno castigo, como en eterno abandono. La luz del sol bifurcaba sus destellos en las biromes transparentes que atravesaban el anillado de los cuadernos, reflejaba su psicodelia solar irrumpiendo irrespetuoso en el sueño de quien habita en el departamento, pero fracasando ante el cuerpo que gira su eje mientras duerme. “Se suponía que esto no tenía que terminar así”: adormecía la frase en su ensoñación. Se veía una cocina, nueva, cuyo ocupador nunca le había dado uso, y al lado de la misma una estufa algo gastada, con manchas negras a su alrededor que se perdían mientras subían hacia lo más alto de la pared. Se encontraba apagada. Al lado de la estufa la única ventana en ese departamento, que daba a un pinar, el tierno canto de los pichones de gorrión que se unían y recitaban en lucha contra el azul de frío que envolvía la mañana... Se encontraban en un nido que daba a la ventana. La madre había abandonado el nido hacía mucho. Sus cantos comenzaban a despertar a nuestro habitante. La rama que sostenía el nido rozaba con el marco de la ventana. En frente de la estufa y la ventana una alacena, con nada más que dos platos y dos pares de cubiertos de plástico y una taza con el mango roto. Uno de los platos estaba cubierto de polvo y suciedad, resto de comidas pasadas, el otro reluciente y con sus típicos rayones de cubierto que nuestro habitante daba cada vez que atacaba vorazmente su comida.
Al lado de la alacena se hallaba una cama donde quien habitaba comenzaba a desperezarse. Se trata de ella, unos treinta años; su brazo cubierto de tatuajes, junto con su mano despertando, quitaban su pelo graso y teñido al azar de su cara.
Con un fuerte gesto de dolor tomaba su hígado y con un impulso de pies conseguía vencer el dolor de cabeza que también la agobiaba y saltar de la cama. Se dirigía hacia el baño semidesnuda a pesar del frío invernal pero antes vio cómo un rayo de sol ilumina a los pichones. Solo observó y luego retiró su mirar, entró al baño y miró casi en trance un texto escrito por ella con un lápiz labial desgastado que ya ni se molestaba en usar. La frase era una pregunta: “¿Qué me ilumina si no es el sol?”. Mirando su brazo, quitó una costra de una de los tantos puntos misteriosos que se encontraban en la parte donde su vena resaltaba. La mujer salió del baño y procuró cerrar la puerta con llave para que una visita inminente no entrara, abrió un cajón en una mesa de luz, de ella sacó dos preservativos y los puso sobre su cama.
Casi podía recordar la primera vez que tomó la decisión, como un rulemán, atraído a su magnetismo, quiera o no. Siluetas misteriosas de ceño oscuro, tan oscuro como su poder, la convocaron prometiendo porvenir, a rastras de su voluntad o no, confusión para ocultar el crepitar de una verdad tan dolorosa como impune. Estaba todo muy claro, al menos para ella. La billetera vacía. Ambiciones y deseos que peligraban en la cornisa de una frustración sin futuro. Murmullos en su estómago, en su existencia y su cuerpo visto siempre como recipiente del mundo de los hombres, decidieron por ella. Su primer trabajo… y cómo lo sufrió, un tortuoso dolor acompañado también por el recuerdo de su primera golpiza y una visión de ella con constantes manchas moradas en todo su cuerpo. Intentó recordar todo eso, pero ya no podía, no podía sentir ni dolor, ni tristeza, ni nada. Sangre, piel, tinta y por supuesto un lagrimear silenciado por su pelo embarullado. El agua salada pertenecía solo al mar, más no a su mirar.
Tocaron la puerta y ella abrió, el hombre la saludó y le preguntó cómo estaba hoy. Ella, en automático, le respondió que se encontraba bien y el sujeto delicadamente la recostó sobre la cama, tomó sin mirar uno de los dos preservativos y acarició con cierta amabilidad su brazo tatuado. A ella le gustaba decir con gran ironía que el hombre pertenecía al grupo de clientes gentiles. Nuestra protagonista comenzaba su trabajo de todos los días: mientras el cliente se mecía sobre ella, la joven mujer miraba fijo por la ventana, con la esperanza de escapar de la sensación de vacío que la agobiaba, miraba a los pichones jugar entre sí tironeando un palito de madera y algún otro aún dormido bostezando y limpiando sus patitas.
El cliente gentil se baja con cuidado de ella, la mujer le dice: “Lo de siempre”, el hombre paga y se retira. Dentro de poco vendría otro cliente, uno totalmente distinto. A ella con sus colegas les gustaba catalogar a este tipo de cliente que vendría como cliente algo tosco.
El sujeto toca la puerta apurada y repetitivamente, entra arrinconándola a la pared, le da un minucioso vistazo al cuerpo de la mujer y clava sus turbios ojos grises en la mirada de ella. En un tiempo se podría decir que a la mujer le intimidaba que los clientes algo toscos la miraran así, pero ella logró sostenerle la mirada con indiferencia. De repente el cliente retira su mirada acechante de la doncella de las noches y se pone a revisar con desdén el departamento. Ella aprovecha y se retira a cambiarse al baño, escucha al hombre tosco decir soberbiamente: “No entiendo por qué las paredes están tan manchadas de la estufa, si nunca la usás. ¿Cómo no tenés frío en el ranchito que tenés? Si supiera prenderla la encendería ¡pero este revieja, pal basural! Imaginate si viniera de noche…”. Ella hace caso omiso, mientras escucha a los pajaritos cantar. Poco a poco su dulce melodía hace que sus ojos se cierren para darle paso a un oído absoluto. En un estado de trance logró viajar hacia su niñez donde su madre, con sus manos duras de tanto frio, ponía en la mesa el cálido y delicioso guiso de fideos, con aromas que irremediablemente y por fortuna escapaban de la cacerola y carnes chorreantes de caldo jugoso que solo su mamá lograba hacer.
¿Qué le habría pasado? ¿Por qué había realizado ese “viaje” tan inesperado? ¿Qué es eso que logró sentir después de tanto tiempo?
En ese momento el sujeto interrumpe su iluminada fantasía diciendo: “Me cabías mucho más cuando eras puro bardo, era otra cosa, Mirá, no te puedo creer que tiraste todos los frasquitos a la basura… Un desastre eras, pero un desastre copado; ahora sos un desastre solamente. Dale, apúrate que no doy más, quiero arrancar, te vi y estoy así, ¡mirá qué dura! Dale, hacete cargo”.
Mirándose al espejo logró después de mucho tiempo soltar una lágrima, seguida de una más larga y otra y luego otra, sus ojos cual resina fosilizada producto de su corazón curtido no pudieron aguantar el sentimiento. Mientras miraba la frase que había plasmado en los azulejos de su baño, su boca se preparó para gritar un estruendoso “No”. Pero de repente el repulsivo invitado empezó a quejarse del canto de los pichones y a sacudir de un lado a otro con saña la rama del árbol. La mujer salió del baño y vio cómo el despreciable ser se preparaba para culminar su acto con una gran sacudida. Ella gritando desgarradoramente y a corazón abierto logró asestarle un golpe que lo dejó inconsciente, pero la rama no dejaba de tambalearse y los pichones revoloteaban de desesperación, el nido se deslizó rama por rama hacia el vacío con los pichones en él. La mujer gimiendo del llanto y al grito desesperado se aventó tras el nido.
Mientras descendía los 11 pisos recordaba las mañanas, las tardes en que ella ocupaba uno de sus dos platos para poner en ellos las 10 lombrices necesarias; cómo calculaba la medida exacta de alpiste, 12 gramos de alpiste, que ellos comían los días viernes; cómo las noches de frío cortante ella los hacía pasar para brindarles el calor de una confortante estufa; recordaba sus caritas enrollándose hasta esconder el pico; y cómo mirando sus cuerpitos dormidos, escondiendo la cabeza en su plumaje regordete, ella lograba conciliar el sueño. Podía sentir el viento removiendo su falda, no como un brusco movimiento depravado a los que ella tristemente se acostumbraba: esta vez, como una suave y reconfortante caricia. En su rostro carente de emociones, la visión del sol uniéndose en armoniosa calma con las hojas de pino; recordó a su vez el canto de sus pichones, en la ventisca salvaje que vibraba su pelo mientras descendía, ella se sentía flotar. El cantar de los pichoncitos, la perfecta melodía para acompañar esa escena. La barrera de frialdad y temor al apreciar el espectáculo divino del mundo por temor al dolor que contrasta se había derrumbado definitivamente. Las ramas rozando su cuerpo no eran nada para ella, el dolor había muerto, pero sí lo eran las suaves caricias de las hojas que la invitaban a sumergirse en el calor de los pichones, como un solo ser. La envolvían en la más suave frazada. Antes de que el final llegara recordó que quizás el calor que sentía desde la ventana en sus mañanas no era el sol que se asomaba a su melancólico tugurio, sino el canto de los gorrioncitos, que hacía que cada mañana de invierno crudo y sombrío fuera una mañana en la que valiera la pena respirar.
Finalmente llegó al final de la larga caída. El impacto seco fue aplacado con un suspiro de alivio. No se sorprendió al ver que los pichones estaban sanos y salvos en su vientre, después de mucho tiempo una extraña mueca brotó sin vacilar en su cara, una sonrisa llena de la alegría que en ella se había perdido hacía tanto. Ahora estaba de vuelta y, mientras las ambulancias concurrían al edificio, ella recordó la pregunta que se había hecho hacía mucho tiempo y que se encontraba encerrada en aquellos azulejos del baño del monoambiente. Mirando con protector y luminoso amor les dijo a los pichoncitos: “Ustedes”. Despidiéndose del resplandecer de sus ojos, ante la mirada confundida de un policía, vio cómo los pichoncitos la miraban, entrelazando sus miradas como manos etéreas de irrompible unión, y empezaron a remontar vuelo. En agradecimiento una armoniosa danza surgió entre sus alas y, mirándolos volar, retiró las últimas costras de los pinchazos en su codo y con un último suspiro dijo: “Gracias por salvarme la vida”.
Tambaleante
Tacones en punta de unas largas botas bucaneras que descendían desde el roce al quiebre de aquellos viejos adoquines que con sólido compromiso y frías espaldas adornaban aquel pasaje del barrio porteño de Villa Crespo. Tac, tac, tac, tac, sus pasos retumbaban con prisa en las amontonadas casas de aquel solitario pasaje en el cual solo una casa se encontraba iluminada, donde había una fiesta de la que se podía escuchar el sonido de vasos rotos, risas y una canción de cumbia-pop a todo volumen casi tapando todo aquel barullo de voces, haciéndolo más ensordecedor. Afortunadamente su pequeña silueta de hombros anchos, cubierta con un largo tapado negro, se encontraba ya lejos de aquella casa, anhelando la quietud, el silencio, la calma que anhela un ser precipitado. Vapor igual que una humareda exhalaba por cada respiración desde su delicada boca, y este mismo rozaba sus labios pintados color carmín como si el color se encontrara vivo e intentara robarle pícaramente un delicado primer beso de adolescente. Cruzada de brazos cual coraza impenetrable y la cabeza gacha, mentón al pecho como cerrando el refugio de su alma, protegiéndolo del frío. Sus apurados pasos de vez en cuando parecían vencer sus tobillos y ella misma se veía tropezar en la acera, pero nada sucedía… Seguía caminando. Trataba de no pestañar mucho, sus ojos abiertos resistían para que su delineador permaneciera intacto y esas pestañas postizas. Al llegar casi al final de aquel pasaje unos atorrantes que suelen juntarse las noches de los miércoles tomando se situaban en el pórtico de una casa de ventanas enrejadas. Esas rejas pintadas de color beige le hicieron acordar al color de su base. Aquella nueva base que con tanto enfoque describía milimétricamente hasta en sus efectos a una de sus amigas de la oficina; le había costado adaptarse, ser incluida, ya que la miraban como un bicho raro, incluso aquellos que luchaban por controlar algún que otro prejuicio.
De repente unos fuertes y resonantes ladridos estrujaron su fantasía y retumbaron en su pecho, dejando una dolorosa espina. Rápidamente volteó para descubrir de dónde provenía ese sonido. Un perro grande parecido a un pitbull salió de las sombras del garaje perteneciente a casa donde estos atorrantes se encontraban tomando unas cervezas. Le hizo acordar al perro que tenía el viejo del piso de arriba de su departamento, que había muerto hacía unos meses dejando al viejo solo. El animal salió de la oscuridad avasallante de ladridos, con toda rapidez, dientes listos y ojos viciosos y llenos de arrogancia. Corrió hacia ella, pero la reja beige lo detuvo. Ese sobresalto brutal no la tomó desprevenida, casi. Sus brazos seguían cruzados, su mentón encogido, solo un pequeño movimiento de ojos. De sus finos labios como viento que abre una puerta, salió de ella un ligero insulto con su voz temblorosa: no pensaba en alzarla, ella pensaba que se rompería y, más importante aún, ya la había alzado durante todo su día. Estaba cansada. Era hora de volver a casa. Debía cruzar una calle, el semáforo señalaba el color rojo. Luces en el horizonte, cada vez más brillantes, ruidos de cilindraje, y ella arrojada al viento y a sus bucaneras, cruzó aquel correntoso arroyo de concreto.
Cruzando la calle la sorprendieron varios colectivos que venían uno detrás del otro, todos de la misma línea. Con un impulso sagaz cruzó desaforada, logró evitar a los colectivos, una moto casi le roza la punta de su nariz pero ella logró frenarse a tiempo. En una fracción de segundo, esa ventisca que la moto a toda velocidad disparó hizo que un poco de su base se desprendiera en forma de polvo y fuera a parar a su boca abierta, haciéndola escupir con la lengua y los labios aquel polvo beige que parecía querer asfixiarla, cerrar sus vías respiratorias. Al mismo tiempo sintió como la base color beige le dio un ligero calor a su rostro, al mismo tiempo que volvió a acelerar su corrida desde el medio de la calle esquivando un par de taxis, uno de los cuales la invitó a subir, el otro la insultó refiriéndose a la mujer como mal augurio con solo pisar una calle. Este último inspiró más su carrera, ya podía ver la puerta de la entrada de su edificio, pero llegando al final de la acera una cupé blanca frenó justo rozando el pantalón de jean negro ajustado que había comprado por Netshoes. El grito resquebrajador y sonoro símil al vidrio sonando en eco se hizo escuchar en toda la cuadra. Del susto una de sus rodillas fue a parar al suelo y el empeine de uno de sus tacos directo al rasposo asfalto. El conductor de la cupé, un muchacho fornido, piel trigueña de ojos café, de unos treinta años, con pelo cortado estilo fade, con gel, aunque nada podía ocultar su creciente calvicie y sus arrugas remarcadas de expresión, se bajó del auto y comenzó a ladrar frente ella sin importarle que se encontrara ahí tirada en el piso. Las bocinas del resto de los autos sonaron en una ensordecedora orquesta que retorcía sus oídos, mientras que las palabras de aquel conductor de remera al cuerpo retorcían su pecho y estrujaban su garganta. “¿Cuánto cobrás?”, “Che, los Bosques están pal otro lado”. «Imbéciles», sonó lejano en su mente, difuminado más precisamente. Rápido se reincorporó, luego de mirar un instante a la nada. Observó que su jean se encontraba roto y una de sus rodillas gastadas. Limpiando su ropa de polvo, con un movimiento tan brusco como extraño de su brazo, sacudió el viento con un golpe al aire y se fue insultando en voz baja hacia la puerta de su edificio, tomando su espalda por un misterioso moretón, acariciando, consolando y autocompadeciendo su cuello. Las bocinas fueron cesando paulatinamente, y aquel sujeto volvió a subir a su cupé hablando con su smartphone. Se llegó a escuchar algo de Asia de Cuba y de reventarse el fin de semana. Llegando a la puerta de aquella serie de departamentos tipo casa intentó abrir con rapidez la puerta del hall, sus manos ansiosas y temblorosas sujetaban la llave intentando eléctricamente encajarla en la cerradura y abrirla. Normalmente después del trabajo hubiera tardado 0,5 segundos en abrirla, 0,2 en encajar la llave en la cerradura. Sus llaves tintinearon al caer al suelo, malditas. Esta vez tardó 6 segundos en ambas acciones, y la caída. Los últimos empujones que le daban sus pequeñas manos a las puntas de sus dedos lograron encajar la llave y el movimiento de muñeca más feroz del mundo se hizo presente al abrir la puerta. Ella deseaba que esa llave sea un maldito puñal, el picaporte un cuello y la cerradura una víscera.
A paso estruendoso recorrió el hall hacia su departamento, casi levantando el polvo de aquel largo pasillo. Los tacos al sonar con el eco retumbaban en la oscuridad, el escándalo podría haber despertado a todos sus vecinos de su sueño, pero no fue así, y ella deseaba despertar a alguien, aunque fuera un párpado, un nervio de ojo o algo, algo de alguien. Siguiendo hacia la puerta de su casa, a unos metros levantó su cabeza al cielo, se quedó largo rato observando mientras continuaba su caminar en el hall. En una milésima de segundo se ilusionó de que en el cielo, totalmente nublado, iluminaran miles de estrellas y que estos luceros se posaran delicadamente en sus ojos besando sus brillantes y negras pupilas. Casi cuando llegaba a su hogar agachó un poco la vista, pudo observar al vecino del segundo piso, el único departamento para el cual se había construido uno. Este se encontraba secando la ropa; al sacudir las prendas con arrugadas manos, aquel anciano hombre le clavó la mirada en sus casi vencidas pupilas y continuó mirándola hasta que se volteó a colgar la ropa en el tender y conectar su plancha. Aquel hombre era el encargado del edificio desde incluso antes de que ella naciera y, desde que su mujer murió, todos los días a toda hora él sale a aquella única ventana a secar su ropa para luego plancharla, extiende su vientre hasta donde puede y las sacudidas de sus prendas resoplan con el viento. Mientras ella retiraba su vista de aquel vecino, apuró sus pasos más y más rápido, deseando clavar el tacón en las baldosas, no haciendo caso al dolor de sus talones; más y más fuertes eran los espolonazos que daban sus pequeños pies al piso, más y más fuerte la vibración que subía desde los tobillos a su vientre, y más corto su recorrido a casa. La vibración bruscamente subió de su vientre a su diafragma y de su diafragma a su pecho. El tacón se venció. Y cayó golpeándose su cadera, justo en la entrada de su puerta. Haciendo fuerza con la mano en el picaporte, con su mandíbula totalmente tiesa y sus dientes como moledoras de estos mismos, se fue poniendo de a poco de pie y, en un movimiento de cuello ansioso, golpeó su cabeza contra el picaporte. Al reincorporase una pestaña se le metió en el ojo y el delineador le quemó. Chocando la punta de su otro taco, el sano, contra el piso más fuerte que nunca, con un movimiento rápido y preciso tomó la llave y con un jirón, récord esta vez, abrió de sopetón la puerta de su casa ingresando, lanzándose, cerrando la puerta con su escuálido brazo, pero con un movimiento de fuerza feroz. Un estruendo ensordecedor se dio a sonar. El sonido del golpe hizo estremecer desde la cerradura hasta las bisagras de la puerta hasta, así como con el ladrido del perro el interior de su pecho. El sonido retumbó y en ella surgió como una ebullición un grito descorazonador: “¡Desangraste mi pesar, Paulo!”. Su voz se desquebrajó en mil pedazos, pero estos pedazos seguían unidos, como uno de los vidrios polarizados de la oficina. Al instante una lágrima cayó desde sus rendidos ojos hacia sus manos temblorosas, que no se reparaba en ocultar. Con frenesí melancólico apretaba sus manos al mismo tiempo que sus encías, ambas estrujadas al igual que su incontenible llanto saliente. Pronto se quedó dormida en el suelo del living.
Despertó dos horas después, ya en la madrugada, y se dirigió a su habitación, fue cruzando puerta por puerta, decidió evitar la cama matrimonial y ni su vista periférica la notó. Teniéndose de las paredes llegó hacia su cama, la misma en la que dormía cuando era adolescente. Se desvistió, se sacó su tapado, su blusa blanca, y luego observó sus botas. Desabrochó sus hebillas y tomándola del taco y de la parte del talón intentó quitarse una; su respiración aumentaba, cada vez más y más los músculos de sus delicados brazos se contraían, y el temblor de sus manos era llevado a sus antebrazos y a la coyuntura del codo y sus venas de dilataban hasta el punto de casi estallar. De pronto sus brazos estaban en el aire con la bota en ellos. Lo había logrado, y en un trayecto lento cayó con cuerpo pesado y mente rendida a la cama y volvió a dormir nuevamente.
Dormía sola, sola en esa casa que había heredado de sus fallecidos padres: pasillos que la han visto correr risueña de pequeña llena de felicidad ahora la ven en su cama individual de toda la vida en una noche tan fría como su habitación, también soñando sola. Al lado de su esbelto cuerpo, casi escuálido, cuyo torso se llenaba suave de aire que salía de su boca como un pequeño y diminuto silbido, se podía ver un escritorio de espaldas a ella que dormía de perfil. En el escritorio se podían ver unos cuantos cuadros, adornados con marcos de imitación de plata, en todos ellos excepto en dos se podía ver su figura al lado de la de un hombre. Las otras dos eran fotos de ella cuando era chica al lado de sus padres y la otra de adolescente, ya por terminar el último año de la secundaria, su antiguo yo de corto pelo.
El hombre de las fotos era un hombre alto, bien fornido, de ojos verdes. Las fotos solían mostrarlo al lado de algún auto último modelo, la última con una moto, siempre vestido con ropa de diseñador estilo italiano combinada con su tez blanca, y en muchas de las imágenes siempre con su iPhone de última marca, con el menú desbloqueado. En algunas aparecía con un reloj, en otra el acompañado del cantante y el animador de una banda de cumbia-pop, en otra él lavando su auto en verano, con sus brazos llenos de tatuajes y también el pecho, en una casa que daba a un pasaje con adoquines. Por último, siempre al lado de él, ella, con la base que renovaba cada mes, y ropa entallada de finísimas imitaciones. Le costaba admitir que sabiamente y con ingenio sabía combinar para nunca no verse monótona, pelo lacio cuidadosamente alisado, cuidado con caros shampoos, ojos delineados, pestañas postizas y labios pintados con su característico color carmín. Incluso a pesar del clima sofocante, en la foto veraniega ella estaba siempre preparada. Al apreciar ambas tandas de fotos, las de su pasado y su aparente presente, muchas diferencias eran puestas en evidencia. Ella lo sabía bien; quizás algunas que otras resaltaban aún más, pero eso ella no lo sabía. Había dos personas en ambas tandas de fotos, en distintos momentos de sus vidas, ambas sonriendo. Su antiguo ser y su nuevo yo y quizás la diferencia más grande es la pregunta de ¿qué es una sonrisa, qué es una mueca?
Solo la melodía de su respirar sonaba en aquella noche silenciosa. Pero de repente un fuerte azote cortó de tajo el suave viento que ya se había calmado, intranquilizó el ambiente, tenso, pesado. Este sonido se repetía, una y otra vez, cada vez más y más fuerte. Aturdiendo, saturando, destruyendo la calma de ese departamento. En su habitación, en su cama, de repente retumbó el azote y su mano se despegó bruscamente del colchón. Al segundo sacudón su rostro se frunció. Al tercer sacudón, su brazo despegó rápidamente hacia su cabeza, cubriéndose con rapidez desde su nariz hacia su nuca. Por cada manifestación de ese brusco sonido, un gemido salía de su boca, al mismo tiempo que tomaba alguna de sus extremidades, cubría como podía su espalda, al mismo tiempo que su rostro, en uno de sus movimientos descubrió en su espalda un moretón enorme seguido de uno más pequeño, pero igual de morado. El quejido de su voz aumentaba cada vez más y de su mandíbula bien apretada se dibujaba una mueca incómoda. Intentando resistir, con pequeños alaridos de dolor, se dio vuelta bruscamente hacia el lado de las fotos sufriendo. Intentó tomar uno de los retratos y solo logró tocarlo, el de la foto veraniega. Su mirada en la foto estaba ligeramente desviada, pero en su expresión sutil se dirigía intensamente hacia el celular de él. De inmediato sonó el último azote, retumbó ya no solo en su habitación sino en su departamento, y ella con ambas manos tocó su cuello, oprimiéndolo con fuerza, tosiendo. De la nada, como sujetando manos invisibles y queriéndolas apartar, con la fuerza de su cuerpo y de su alma las apartó, se dio vuelta y con una gran bocanada de aire despertó.





























