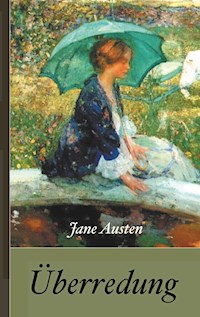Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Austen
- Sprache: Spanisch
Precursora destacada de la novela moderna, Jane Austen (1775-1817) se distingue por el penetrante e irónico retrato que, en su condición de mujer y escritora, realiza de la sociedad en que le tocó vivir, sus convenciones, sus mecanismos y sus consecuencias, con una sutilísima inteligencia que a menudo suele hacerlo pasar inadvertido. En Sensatez y sentimiento, tras la muerte del señor Dashwood, su viuda y sus tres hijas, Elinor, Marianne y la pequeña Margaret, deben abandonar sus posesiones en Norland al heredar sólo el hijo mayor, fruto de un anterior matrimonio. Unos familiares las acogen en Barton Cottage, donde deberán aprender a vivir en condiciones mucho más modestas de las que conocieron. En medio de estas circunstancias, Elinor y Marianne descuben el amor. Marianne, más romántica, se abandona a los impulsos del corazón con sus incontenibles entusiasmos que desembocan en el desencanto y en la desesperación. Elinor, en cambio, sigue los dictámenes de la razón y mantiene un admirable dominio de sí misma al enfrentarse con sus sufrimientos amorosos. Traducción de José Luis López Muñoz
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 639
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jane Austen
Sensatez y sentimiento
Traducción de José Luis López Muñoz
Índice
Volumen uno
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Volumen dos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Volumen tres
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Créditos
Volumen uno
Capítulo 1
Los Dashwood llevaban mucho tiempo establecidos en Sussex. Dueños de extensas propiedades, vivían en Norland Park, su residencia familiar; allí, durante muchas generaciones, la respetabilidad de sus costumbres les había granjeado el general aprecio de los habitantes de la zona. El último propietario había sido un soltero que vivió hasta una edad muy avanzada y que durante muchos años tuvo a su hermana como compañera y ama de llaves. Pero la muerte de esta última, acaecida diez años antes de la suya, produjo grandes cambios en su hogar; porque para compensar su ausencia, el terrateniente invitó y recibió en su casa a la familia de Henry Dashwood, su sobrino, el heredero legítimo de sus propiedades, y la persona a quien se proponía legarlas. En compañía de su sobrino y de su esposa, junto con las tres hijas de ambos, transcurrieron de manera muy agradable los últimos años de la vida del anciano caballero. El afecto que sentía por ellos no hizo más que crecer. La constante solicitud de Henry Dashwood y de su mujer, que procedía no sólo del interés, sino de la bondad de sus corazones, le permitió recibir el grado máximo de sólido bienestar que sus muchos años permitían; y la alegría de las hijas de la pareja añadió sabor a su existencia.
De un matrimonio anterior, Henry Dashwood tenía un hijo, además de las tres hijas que le había dado su segunda esposa. El hijo, un joven serio y respetable, disfrutaba de una situación muy desahogada gracias a la fortuna de su madre, que había sido importante, y de la que, al alcanzar la mayoría de edad, había recibido ya la mitad. Por otra parte, gracias a su matrimonio, que tuvo lugar poco después, aumentó su fortuna. Para él, por consiguiente, heredar las propiedades de los Dashwood no era tan importante como para sus hermanas; porque la fortuna de estas últimas, con independencia de lo que pudiera corresponderles en el caso de que su padre heredase las propiedades donde vivían, siempre sería pequeña. Su madre no tenía nada, y su padre sólo siete mil libras, dado que la otra mitad de la fortuna de su primera esposa pertenecía al hijo de ambos, y a Henry Dashwood sólo le correspondía el usufructo.
El anciano terrateniente murió y su testamento, al leerse, proporcionó, como casi todos los testamentos, tantas desilusiones como alegrías. El testador no había sido ni tan injusto ni tan desagradecido como para desposeer a su sobrino; pero le dejó las propiedades con unas condiciones tales como para destruir la mitad del valor del legado. Henry Dashwood había deseado aquella herencia más en beneficio de su mujer y de sus hijas que en el suyo propio o en el del hijo de su primer matrimonio; pero a quien se destinó fue a su hijo, y a su nieto, un niño de cuatro años, y de una manera tal que Henry Dashwood quedaba sin poder alguno para asegurar el futuro de su segunda mujer y de sus tres hijas, las personas para él más queridas y más necesitadas de alguna salvaguarda frente a cualquier cambio en la propiedad o frente a la venta de sus valiosos bosques. Todo quedaba ligado a la familia del hijo varón, en beneficio del pequeño, quien, en sus esporádicas visitas a Norland, junto con sus padres, había conquistado el afecto del terrateniente, gracias al encanto nada inusual de cualquier niño de dos o tres años; su lengua de trapo, su deseo insaciable de salirse con la suya, sus muchas mañas y una gran cantidad de ruido bastaron para desbancar el valor de todas las atenciones que, durante años, había recibido el terrateniente de su sobrino, junto con su mujer y sus hijas. Dado que no era su propósito mostrarse cruel, dejó, sin embargo, mil libras a cada una de las tres jóvenes como muestra de su afecto.
Si bien la decepción de Henry Dashwood fue grande en un primer momento, como era alegre y optimista por naturaleza y parecía razonable que pudiera vivir aún muchos años, consideró que, si ahorraba lo suficiente, reuniría una suma importante del producto de unas propiedades ya considerables y que eran además susceptibles de mejoras casi inmediatas. Pero la fortuna, que había tardado tanto en presentarse, sólo le acompañó durante doce meses. No sobrevivió más tiempo a su tío; y diez mil libras, incluidos los últimos legados, fue todo lo que heredaron su viuda y sus hijas.
Se mandó a buscar al primogénito tan pronto como se tuvo conocimiento del peligro que corría su padre, y Henry Dashwood recomendó a John, su hijo, con toda la intensidad y el apremio que le permitió la enfermedad, que no descuidara ni los intereses de su madrastra ni los de sus hermanas.
John Dashwood no era una persona tan afectuosa como el resto de la familia, pero le impresionó recibir aquella recomendación en circunstancias tan solemnes, y prometió hacer todo lo que estuviera en su mano para atender los deseos de su padre. Henry Dashwood se tranquilizó mucho al obtener aquella seguridad y a partir de entonces John dispuso de tiempo suficiente para considerar qué era lo que –sin perder de vista la prudencia– le correspondía hacer por sus hermanas y por su madrastra.
No se le podría calificar en absoluto de joven mal dispuesto, a no ser que la considerable frialdad de su corazón y su egoísmo fueran equivalentes a estar mal dispuesto: era, en general, una persona respetada, que se comportaba de manera siempre correcta en el cumplimiento de sus obligaciones de todos los días. Si se hubiera casado con una mujer más afectuosa, podría haber llegado a ser todavía más respetable de lo que era; cabe que hubiese llegado él mismo a ser afectuoso, porque era todavía muy joven cuando se casó, y sentía gran cariño por su esposa. Pero la señora de John Dashwood era una caricatura implacable de su marido, mucho más estrecha de miras y mucho más egoísta.
A raíz de la promesa que le había hecho a su padre, John pensó en aumentar la fortuna de sus hermanas con el regalo de mil libras a cada una. En aquel momento le pareció algo del todo factible. La perspectiva de contar con cuatro mil libras anuales, sumadas a los ingresos de que ya disponía, además de la otra mitad de la fortuna de su madre, le reconfortó en gran medida y le hizo sentirse capaz de un comportamiento generoso. «Sí, les daría tres mil libras, un gesto espléndido que bastaría para facilitarles la vida. ¡Tres mil libras! Podía desprenderse de una cantidad tan considerable sin ningún problema.» Pensó en ello durante todo el día, y durante otros muchos que siguieron, y no encontró motivos para arrepentirse.
Apenas concluido el funeral por su suegro, Fanny, la mujer de John, sin avisar siquiera de sus intenciones a la viuda, se presentó en Norland Park con su hijo y con todos sus criados. Nadie podía negarle el derecho a hacerlo; la casa era de su marido desde la muerte de Henry Dashwood; pero precisamente por eso fue todavía mayor la falta de delicadeza en su comportamiento, y tanto para una mujer en la situación de la señora Dashwood como, en términos generales, para cualquier persona normal tenía que ser muy desagradable; de todos modos el sentido del honor de la viuda era tan estricto, su generosidad tan romántica, que cualquier ofensa de aquella índole, fuera quien fuese el causante, se convertía para ella en fuente de eterna indignación. Fanny no había sido nunca persona muy querida por la familia de su marido; pero hasta aquel momento no había tenido oportunidad de demostrar hasta qué punto, cuando la ocasión se lo permitía, podía comportarse sin tener en cuenta el bienestar de los demás.
Tanto hirió a la señora Dashwood aquella descortesía, y tan de corazón despreció a su nuera por ello que, al presentarse esta última, habría abandonado Norland Park para siempre de no ser porque los ruegos de la mayor de sus hijas la llevaron a plantearse lo adecuado de una marcha tan brusca, y porque el tierno afecto que sentía por sus tres hijas le hizo después decidir quedarse y evitar, por su bien, una ruptura total con su hermano. Elinor, que así se llamaba la mayor, cuyo consejo resultó tan eficaz, poseía un discernimiento muy certero, y una gran imparcialidad en sus juicios, lo que la facultaba, pese a no tener más que diecinueve años, para ser la consejera de su madre y contrarrestar así con frecuencia, en beneficio de todos, la impulsividad de la señora Dashwood que, en la mayoría de los casos, habría desembocado en una imprudencia. Elinor tenía muy buen corazón; su manera de ser era afectuosa, y sus sentimientos, muy intensos; pero sabía gobernarlos, una ciencia que a su madre le faltaba aún y que la hermana que la seguía en edad había decidido no aprender nunca.
Las cualidades de Marianne igualaban, en muchos aspectos, a las de Elinor. Era una joven de gran sensibilidad e inteligencia, pero vehemente en todo: sus penas y sus alegrías carecían de moderación. Era generosa, simpática, interesante; era todo menos prudente. El parecido con su madre resultaba llamativo.
Elinor advertía, con preocupación, los excesos de la sensibilidad de su hermana; pero su madre los valoraba y le gustaban. Ahora se apoyaban entre sí en la violencia de su aflicción. De manera voluntaria renovaban el sufrimiento con la misma intensidad que en el primer momento, lo buscaban, lo recreaban una y otra vez. Se entregaban en cuerpo y alma a su dolor, buscaban aumentar sus desdichas mediante cualquier reflexión que pudiera contribuir a ello y rechazaban incluso la posibilidad de alcanzar consuelo en el futuro. También Elinor estaba muy afectada, pero eso no le impedía luchar, esforzarse. Fue capaz de hablar con su hermano, de recibir a su cuñada cuando llegó y de tratarla con la debida consideración; e incluso de esforzarse por animar a su madre para que hiciera lo mismo y se comportase con una paciencia similar.
Margaret, la hermana más pequeña, era una criatura con excelente humor y bien dispuesta, pero como ya se había apropiado de una buena dosis de las fantasías de Marianne, y no tenía tan buena cabeza como ella, no prometía, a los trece años, llegar a igualar en el futuro a sus hermanas.
Capítulo 2
La mujer de John se instaló como señora de Norland Park, y su suegra y sus cuñadas quedaron relegadas a la condición de invitadas. Como tales, sin embargo, recibían de ella un trato cortés; y de su marido, toda la amabilidad que era capaz de manifestar hacia personas distintas de él mismo, de su mujer y de su hijito. A decir verdad, John insistió, con cierta dosis de sinceridad, en que su madrastra y sus hermanas considerasen que Norland seguía siendo su hogar; y, dado que no se había materializado aún para las desposeídas ningún plan tan sensato como el de seguir allí hasta que encontraran acomodo en una casa cercana, aceptaron la invitación de John.
Seguir viviendo en un lugar donde todo le recordaba la felicidad perdida era ni más ni menos lo que convenía al estado de ánimo de la viuda. En un periodo de alegría, nadie estaba más animada que ella, ni poseía en mayor grado la confiada esperanza en la felicidad que es la felicidad misma. Pero a la hora del dolor también tenía que dejarse llevar por su imaginación y, como en el caso de las épocas felices, no le resultaba posible aceptar términos medios.
Fanny, por su parte, no aprobaba en absoluto lo que su marido se proponía hacer en beneficio de sus hermanas. Reducir en tres mil libras la fortuna futura de su querido hijito significaría empobrecerlo de la manera más espantosa. Suplicó, por tanto, a su marido que reconsiderase su decisión. ¿Cómo justificar que privara a su hijo, vástago único por añadidura, de una suma tan importante? ¿Y qué posible título podían presentar las señoritas Dashwood, que sólo eran a medias familia suya, lo que Fanny consideraba que no era parentesco en absoluto, para reclamar de la generosidad de su hermanastro una cantidad tan importante? Era bien sabido que nadie creía que existiera el menor afecto entre los hijos habidos de distintos matrimonios; y ¿por qué tenía que arruinarse él, y arruinar a su pobrecito Harry, regalando todo su dinero a sus medio hermanas?
–La última petición que me hizo mi padre –replicó su marido– fue que ayudara a su viuda y a sus hijas.
–Me atrevería a decir que no sabía de qué estaba hablando; diez contra uno a que no le funcionaba bien la cabeza en ese momento. Si hubiera estado en su sano juicio no se le habría ocurrido algo tan absurdo como suplicarte que privases de la mitad de su fortuna a tu propio hijo.
–Mi padre no mencionó ninguna cantidad en concreto, mi querida Fanny; sólo me pidió, en términos generales, que las ayudara, y que les proporcionara una situación más desahogada de la actual porque él ya no estaba en condiciones de hacerlo. Quizás habría sido mejor que lo dejara por completo en mis manos. Es imposible que pensara que iba a olvidarme de ellas. Pero como me exigió que le hiciera una promesa, no pude por menos de asentir a sus deseos; al menos eso fue lo que pensé en aquel momento. Le prometí lo que me pedía y tengo, por tanto, que respetar la palabra dada. Hay que hacer algo por ellas en el momento en que abandonen Norland y encuentren un nuevo hogar.
–Bien; en ese caso, hagamos algo por ellas, pero ese algo no tiene por qué ser regalarles tres mil libras. Piensa –añadió Fanny– que cuando uno se desprende de cualquier cantidad de dinero, no lo recupera nunca. Tus hermanas se casarán, y el dinero desaparecerá para siempre. Si, en cambio, pudiera volver a nuestro pobrecito hijo…
–Claro, tienes razón –dijo su marido, con gran seriedad–, eso supondría una gran diferencia. Podría llegar un momento en el que Harry lamentara que nos hubiésemos desprendido de una suma tan importante. En el caso, por ejemplo, de encontrarse con una familia numerosa, sería una adición muy conveniente.
–Por supuesto que sí.
–Quizás, entonces, sería mejor, para todos los interesados, que la cantidad se redujera a la mitad. ¡Quinientas libras supondrían un enorme aumento en las disponibilidades de mis hermanas!
–¡Claro que sí! ¡Sería un regalo más que generoso! ¿Qué hermano, sobre la faz de la tierra, haría la mitad de lo que dices, incluso aunque fuesen de verdad hermanas suyas? ¡Porque la realidad es que sólo lo son a medias! Claro que, a decir verdad, ¡eres por naturaleza una persona demasiado generosa!
–No me gustaría pasar por mezquino –replicó John–. En ocasiones así es mejor hacer demasiado que demasiado poco. Aunque nadie, de todos modos, podría pensar que no he hecho lo bastante por mis hermanas: ni siquiera ellas mismas pueden esperar más.
–No es posible saber qué es lo que quizá esperen –dijo Fanny–, pero nosotros no hemos de pensar en sus expectativas: la cuestión es saber qué es lo que tú te puedes permitir.
–Cierto; y creo que puedo permitirme darles quinientas libras a cada una. Tal como están las cosas, sin ninguna contribución por mi parte, dispondrán de unas tres mil libras cada una a la muerte de su madre, una fortuna muy desahogada para cualquier joven.
–Puedes estar seguro; y, a decir verdad, pensándolo bien, no cabe en ninguna cabeza sensata que quieran nada más. Tendrán diez mil libras a dividir entre las tres. Si se casan, sin duda les irá todo a pedir de boca, y, en el caso contrario, podrán vivir de manera muy desahogada con los intereses de diez mil libras.
–Eso es muy cierto, y, en consecuencia, no sé si, todo considerado, no sería más aconsejable hacer algo por su madre mientras viva en lugar de pensar en las hijas; algo en la línea de una anualidad, quiero decir. Mis hermanas, igual que ella, notarían los efectos positivos. Cien libras al año les permitirían vivir a las cuatro con mucha comodidad.
Su mujer vaciló un momento, sin embargo, antes de dar su aprobación al nuevo plan.
–Sin duda –dijo– eso es mejor que desprenderse de mil quinientas libras de una sola vez. Pero, pensémoslo con calma: lo cierto es que si la señora Dashwood viviera aún más de quince años saldríamos perdiendo.
–¡Más de quince años! Mi querida Fanny: no le pueden quedar de vida ni la mitad de esos años.
–Desde luego que no; pero si te fijas, la gente no se muere nunca cuando hay que pagarle una anualidad; y la señora Dashwood es una mujer robusta y sana y apenas con más de cuarenta años. Las anualidades son una cosa muy seria; vuelven a presentarse año tras año, y no hay manera de librarse de ellas. No te das cuenta de lo que propones. Sé mucho sobre problemas con anualidades, porque mi madre los padeció cuando tuvo que pagárselas a tres criados ya jubilados de acuerdo con el testamento de mi padre, y es asombroso lo desagradable que le resultó. Había que abonar las anualidades dos veces al año; y luego estaba el problema de hacerlas llegar; y después se dijo que uno de ellos había muerto, pero resultó que no era cierto. Mi madre estaba más que molesta. Sus rentas no eran suyas, decía, con aquellas perpetuas reclamaciones; y era de lo más cruel por parte de mi padre porque, de lo contrario, el dinero habría estado por completo a disposición de mi madre, sin restricciones de ningún género. Me ha hecho aborrecer hasta tal punto las anualidades que estoy segura de que no me comprometería a pagar una por todo el oro del mundo.
–Desde luego es una cosa bien desagradable –replicó John– tener que sufrir esa sangría anual. La fortuna propia, como tu madre muy bien dice, deja de serlo. Estar obligado a hacer un pago de manera regular, cuando llega la fecha señalada, no tiene nada de agradable, acaba con la independencia propia.
–Sin duda; y después de todo nadie te lo agradece. Esas personas se sienten con las espaldas bien seguras, porque sólo haces lo que está estipulado, y ni siquiera se crea sentimiento alguno de gratitud. Si estuviera en tu lugar, cualquier cosa que hiciese sería siempre como mejor me pareciera a mí. No me comprometería con una cantidad anual. En determinados años puede ser muy poco conveniente reducir en cien, o incluso en cincuenta libras, nuestros propios gastos.
–Creo que tienes toda la razón, amor mío; será mejor que no acordemos una anualidad en este caso; lo que les regale de cuando en cuando les supondrá siempre una satisfacción mayor que una anualidad, que sólo serviría, por otro lado, para hacer más dispendiosa su manera de vivir al tener la seguridad de unos mayores ingresos, y no serían por ello ni seis peniques más ricas al terminar el año. Será con diferencia el mejor sistema. Un regalo de cincuenta libras, de vez en cuando, evitará que pasen estrecheces y satisfará con amplitud, creo, la promesa hecha a mi padre.
–Por supuesto que sí. A decir verdad, si he de ser franca, estoy convencida en mi interior de que tu padre no imaginaba que les entregaras dinero en efectivo. La idea que tenía, en mi opinión, era sólo lo que razonablemente podía esperarse de ti; como, por ejemplo, buscarles una casita cómoda donde vivir, ayudarles a hacer la mudanza y mandarles algo de caza y de pesca, por ejemplo, cuando sea la época. Apostaría cualquier cosa a que no pasaba de ahí lo que te proponía; de hecho sería muy extraño y poco razonable que lo hiciera. No tienes más que considerar, querido mío, con cuánto desahogo van a poder vivir la viuda y sus hijas con los intereses de siete mil libras, además de las otras mil que han heredado las tres chicas, lo que les producirá cincuenta libras de intereses a cada una, con lo que, por supuesto, pagarán a su madre la manutención. Dispondrán entre todas de quinientas libras anuales, y ¿para qué querrían más de eso? ¡Vivirán las cuatro con muy poco dinero! Los gastos de la casa serán casi inexistentes. No van a tener coche, ni caballos, y casi ningún criado; ¡no tendrán invitados ni gastos de ninguna especie! Imagínate el desahogo con que van a vivir. ¡Quinientas libras al año! Te aseguro que no se me ocurre cómo podrían gastar ni la mitad; y en cuanto a que tú les des más, es de todo punto absurdo pensar en ello. Serán ellas quienes estén en condiciones de darte a ti algo.
–A fe mía –dijo John–, creo que tienes toda la razón. Sin duda cuando me hizo aquella petición, mi padre no tenía otra idea que la que acabas de exponer. Ahora lo veo con toda claridad, y cumpliré con toda justicia mi promesa prestándoles ayuda cuando la necesiten y con manifestaciones de consideración como las que has descrito. Cuando mi madrastra se traslade a otra casa, les ayudaré con mucho gusto a que se instalen, dentro de mis posibilidades. Quizá también sea aceptable para entonces algún regalo de muebles sin mayor importancia.
–Sin duda –replicó su mujer–. Aunque, de todos modos, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando tu padre y su segunda esposa se trasladaron a Norland, si bien vendieron los muebles de Stanhill, conservaron toda la vajilla, así como la cubertería de plata y la ropa de casa, y ha pasado a ser propiedad de la viuda. Por consiguiente, su futuro hogar estará provisto de casi todo lo necesario en el momento en que lo ocupen.
–Ésa es una consideración importante, no cabe duda. ¡Una herencia muy valiosa! Aunque algunos de los objetos de plata habrían supuesto un complemento muy adecuado a nuestras disponibilidades presentes.
–Sí; y su juego de porcelana para el desayuno es el doble de elegante que el que nos corresponde. Demasiado elegante, si quieres saber mi opinión, para cualquier casa en la que puedan permitirse vivir. Pero así están las cosas, sin embargo. Tu padre pensó sólo en ellas. Y me vas a permitir que te diga lo que pienso: no tienes por qué tenerle ninguna gratitud especial, ni motivos para prestar atención a sus deseos, porque sabemos muy bien que, si hubiera podido, les habría dejado casi todo lo que poseía en el mundo.
Aquel argumento era irresistible, y aportó a las intenciones de John la firmeza que pudiera haberle faltado hasta aquel momento; por lo que a la larga resolvió que sería del todo innecesario, si no en extremo indecoroso, hacer por la viuda y por sus hijas cualquier cosa que no fueran las manifestaciones de buena vecindad que su esposa le había señalado.
Capítulo 3
La señora Dashwood siguió viviendo en Norland varios meses más; no porque desapareciera su deseo de marcharse una vez que el espectáculo de todos aquellos lugares que tan bien conocía dejó de provocar la violenta emoción que le había causado durante cierto tiempo; más bien, al empezar a recobrar la animación, y a sentirse capaz de consagrarse a otras tareas que no fueran el aumento de su aflicción con melancólicos recuerdos, lo que quería sobre todas las cosas era marcharse, y se mostraba incansable en su búsqueda de una casa adecuada en las proximidades de Norland; porque alejarse mucho de aquel lugar tan querido le habría resultado imposible. No lograba, sin embargo, tener noticias de ninguna candidata que respondiera por una parte a sus ideas de comodidad y de buen gusto y que por otra se acomodara a los dictados de la prudencia de su hija mayor, cuyo juicio más sereno rechazó varias casas que le parecieron demasiado grandes en comparación con sus ingresos, y que su madre hubiese aprobado.
Antes de morir, su esposo había informado a la señora Dashwood de la solemne promesa de su hijo, algo que a Henry Dashwood le había consolado durante sus últimos días en este mundo. La señora Dashwood estaba tan convencida de la sinceridad de aquella promesa como lo había estado él, y pensaba en ella con satisfacción por el bienestar de sus hijas, aunque, con respecto a sí misma, tenía el convencimiento de que una cantidad muy por debajo de siete mil libras bastaría para mantenerla con desahogo. También se alegraba por John, ya que así le daba una prueba de su buen corazón; y se reprochaba haber sido injusta con él en el pasado, por creerlo incapaz de generosidad. Su comportamiento, que era atento con ella y con sus hijas, la convenció de que valoraba el bienestar de las cuatro, y, durante mucho tiempo, confió en la liberalidad de sus intenciones.
El desprecio que, desde el comienzo de su relación, había sentido hacia su nuera aumentó en gran medida con el conocimiento mucho más preciso de su carácter, conocimiento inevitable al verse obligada a residir durante medio año con ella y su familia; y quizá, pese a todas las consideraciones de cortesía o de afecto maternal por parte de la viuda, las dos señoras no habrían tardado en descubrir la imposibilidad de vivir tanto tiempo en la misma casa de no presentarse una particular circunstancia que hizo mucho más conveniente, en opinión de la señora Dashwood, que sus hijas siguieran algún tiempo en Norland.
La circunstancia mencionada era el creciente afecto entre su hija mayor y el hermano de su nuera, un joven muy agradable y caballeroso, a quien empezaron a tratar poco después de que Fanny se instalara en Norland, y que a partir de entonces había pasado allí la mayor parte del tiempo.
Algunas madres podrían haber favorecido aquella intimidad por motivos de interés, dado que Edward Ferrars era el hijo primogénito de un hombre que había dejado al morir una gran fortuna; otras madres, en cambio, la habrían evitado por razones de prudencia, puesto que, si se exceptúa una suma insignificante, el resto de la herencia dependía de la voluntad de la madre. Pero a la señora Dashwood no le influyeron en lo más mínimo ninguna de aquellas dos consideraciones. Le bastó que aquel joven pareciese amable, que quisiera a su hija y que ella le correspondiera. Era contrario a sus convicciones dar por hecho que la diferencia de fortuna tuviese que mantener separada a cualquier pareja que se sintiera atraída por una semejanza en su manera de ser; y también consideraba imposible que quienes la conocían no valorasen como era debido las virtudes de Elinor.
Edward Ferrars no había merecido la buena opinión de la familia Dashwood por ninguna elegancia particular de su persona ni por su manera de expresarse. No se le podía calificar de apuesto, y sus modales requerían intimidad para que resultasen agradables. Era demasiado inseguro para hacerse justicia a sí mismo; pero cuando superaba su timidez natural, su comportamiento revelaba con toda claridad su nobleza y la bondad de su corazón. Su capacidad intelectual era buena y la educación recibida le había permitido alcanzar una mejora sustancial. No estaba adornado, sin embargo, ni con las habilidades ni con la manera de ser que le hubieran permitido satisfacer los deseos de su madre y de su hermana, que anhelaban verlo transformado en un distinguido… Dios sabe qué. Querían, de una manera poco precisa, que hiciese buena figura en el mundo. Su madre se proponía interesarlo por la política, con la esperanza de que llegara a convertirse en diputado, o de que lograra relacionarse con los grandes personajes de la época. Fanny, su hermana, deseaba lo mismo, pero, en el ínterin, hasta que alcanzara alguna de aquellas metas mucho más importantes, habría acallado su ambición verlo conducir una calesa. Pero Edward no se interesaba ni por los grandes hombres ni por las calesas. Todos sus deseos se centraban en el bienestar doméstico y en la tranquilidad de la vida privada. Por fortuna su hermano menor prometía mucho más.
Edward llevaba ya varias semanas viviendo en Norland cuando la señora Dashwood se fijó de verdad en él, dado que, por aquel entonces, se hallaba tan afligida que sentía muy poco interés por todo lo que la rodeaba. Sólo advirtió que era callado y discreto, cualidades que hicieron que le gustara, dado que no perturbaba el sufrimiento de su alma con conversaciones intempestivas. Tuvo motivos para observarlo, e ir más allá en su aprobación, a raíz de una reflexión que hizo Elinor para subrayar las diferencias entre Fanny, su hermana, y él. Aquel contraste supuso para la señora Dashwood una recomendación muy convincente.
–Basta eso –dijo–; basta con decir que no se parece a Fanny. Implica todo lo que es cordial y agradable. Lo miro ya con muy buenos ojos.
–Creo que te gustará –dijo Elinor– cuando lo conozcas mejor.
–¡Gustar! –replicó su madre con una sonrisa–. No admito sentimientos de aprobación inferiores al cariño.
–Quizá lo estimes.
–Nunca he sabido lo que es separar la estima del amor.
La señora Dashwood se esforzó a partir de aquel momento en conocerlo más a fondo. Como era una mujer de modales atractivos, no tardó en lograr que Edward abandonara su reserva. Muy pronto la madre de Elinor se hizo cargo de todos sus méritos; el convencimiento de lo mucho que estimaba a su hija mayor quizá contribuyó a aquella mayor penetración; en cualquier caso tuvo la certeza de su valía, e incluso la discreción de sus modales, que militaba en contra de todas sus ideas adquiridas sobre lo que debe ser la actitud de un joven, dejó de parecerle poco interesante cuando tomó conciencia del calor de su corazón y de su manera de ser afectuosa.
Tan pronto como advirtió los primeros síntomas de aprecio en su trato con Elinor, dio por cierta la existencia de un afecto consolidado, y empezó a hacerse la ilusión de que no tardarían en contraer matrimonio.
–Antes de que pasen muchos meses, mi querida Marianne –le dijo a su segunda hija–, Elinor, con toda probabilidad, habrá encontrado su lugar en la vida. La echaremos de menos; pero será feliz.
–¡Ay, mamá! ¿Qué haremos sin ella?
–Querida mía, casi no se podrá hablar de una separación. Viviremos a pocos kilómetros de distancia y nos veremos todos los días. Y tú habrás ganado un hermano; un verdadero hermano, bien afectuoso. No podría tener mejor opinión de la bondad de Edward. Pero te veo muy seria, Marianne; ¿acaso desapruebas la elección de tu hermana?
–Quizá –dijo Marianne– me causa cierta sorpresa. Edward se hace querer y siento por él un gran afecto. Y, sin embargo…, no es la clase de joven…, le falta algo…, su figura no llama la atención; no tiene nada del atractivo que esperaría en el hombre capaz de ganarse el corazón de mi hermana. Le falta animación en los ojos, ese fuego que anuncia al instante virtud e inteligencia. Y además de todo eso, mamá, me temo que no es un hombre de buen gusto. La música apenas parece atraerle, y, aunque admira mucho los dibujos de Elinor, no es la admiración de una persona capaz de entender su valor. Es evidente, pese a que con mucha frecuencia está pendiente de ella mientras dibuja, que no sabe nada sobre el asunto. Admira como enamorado, no como entendido. Para satisfacerme, esas dos facetas han de ir unidas. No podría ser feliz con un hombre cuyos gustos no coincidieran, punto por punto, con los míos. Tiene que participar de todos mis sentimientos; han de fascinarnos a los dos los mismos libros, la misma música. Recuerda, mamá, lo desangelada, lo insulsa que fue su manera de leernos anoche. Lo sentí muchísimo por mi hermana. Elinor, sin embargo, lo soportó con tanta calma como si apenas se diera cuenta. No sé cómo pude seguir sentada. ¡Oír esos versos hermosísimos, que tantas veces casi me han hecho perder la cabeza, recitados con semejante calma impenetrable, con tan terrible indiferencia!
–Sin duda hubiera quedado mejor leyendo algo en prosa, sencillo y elegante. Fue lo que pensé en ese momento, ¡pero tú tuviste que darle Cowper!
–No, mamá, ¡cualquiera se animaría leyendo a Cowper! Aunque hemos de aceptar las diferencias en cuestión de gustos, y por tanto mi hermana quizá se lo pase por alto y sea feliz con él. Pero a mí se me hubiera partido el corazón, si estuviera enamorada de él, oírle leer poniendo de manifiesto tal falta de sensibilidad. Cuanto más sé del mundo, mamá, más me convenzo de que nunca encontraré a un hombre al que de verdad pueda querer. ¡Es tanto lo que pido! Además de tener todas las virtudes de Edward, su persona y sus modales han de adornar su bondad con el mayor de los atractivos.
–Recuerda, cariño mío, que aún no has cumplido diecisiete años. Es demasiado pronto para que desesperes de alcanzar la felicidad que buscas. ¿Por qué tendrías que ser menos afortunada que tu pobre madre? ¡Ojalá sólo en un aspecto, Marianne querida, sea tu destino diferente del mío!
Capítulo 4
–Es una lástima, Elinor –dijo Marianne–, que Edward no entienda nada de dibujo.
–¿No entiende de dibujo? –replicó Elinor–; ¿qué te hace pensar eso? Es cierto que no dibuja, pero disfruta mucho viendo lo que hacen otras personas, y te aseguro que no carece en modo alguno de capacidad de apreciación, aunque no haya tenido oportunidades de mejorarla. Creo que si alguna vez hubiera recibido instrucción, habría dibujado muy bien. Desconfía tanto de su propio juicio en esos asuntos, que está siempre poco dispuesto a dar su opinión sobre cualquier cuadro; pero posee una innata corrección y una sencillez en el gusto que en general le impiden equivocarse.
Marianne tenía miedo de ofender y no dijo nada más sobre el tema; pero el tipo de aprobación que, según Elinor lo describía, despertaban en Edward los dibujos de otras personas se hallaba muy lejos del gozo extasiado, al que, y nada más que a él, en opinión suya, podía llamarse buen gusto artístico. Sin embargo, aunque sonriendo para sus adentros ante aquel error, alabó a su hermana por la ciega parcialidad que lo causaba.
–Espero, Marianne –continuó Elinor–, que no lo consideres falto de buen gusto. De hecho, no lo creo posible, dado que tu comportamiento con él es de lo más cordial, y, si fuera ésa tu opinión, no podrías nunca mostrarte amable con él.
Marianne no supo qué decir. No quería herir los sentimientos de su hermana por ningún motivo, aunque, por otra parte, fuese imposible que no dijera lo que sentía. A la larga respondió:
–No te ofendas si mi buena opinión de Edward no alcanza en todo la idea que te haces de sus méritos. No he tenido tantas oportunidades de valorar hasta las menores tendencias, inclinaciones y gustos de su carácter, como es tu caso; pero mi opinión sobre su bondad y su buen sentido es inmejorable. Lo creo lleno de virtudes y merecedor de todos los afectos.
–Estoy segura –replicó una Elinor muy complacida– de que ni los amigos que más lo quieren podrían sentirse descontentos ante semejantes elogios. No veo cómo podrías haberte expresado con más calor.
Marianne se alegró al descubrir que era muy fácil satisfacer a su hermana.
–En cuanto a su buen sentido y su bondad –prosiguió Elinor–, nadie, creo yo, puede ponerlos en duda si lo ve con la frecuencia suficiente para entablar con él una conversación sin reservas. La altura de su inteligencia y de sus principios sólo puede pasar inadvertida debido a esa timidez que con demasiada frecuencia lo mantiene silencioso. Conoces lo bastante de él para hacer justicia a su valía. Pero de sus tendencias menores, como las llamas, debido a peculiares circunstancias, sabes menos que yo. Hemos pasado mucho tiempo juntos, mientras tú estabas por completo absorta en dar rienda suelta a tu dolor junto con nuestra madre. Hemos compartido muchos ratos, he estudiado sus sentimientos y he escuchado sus opiniones en materia de literatura y de buen gusto y, en conjunto, me atrevo a asegurar que es una persona bien informada, que disfruta muchísimo con los libros, tiene imaginación, sus observaciones son acertadas y precisas, y su gusto, comedido y depurado. Sus talentos, en todos los aspectos, mejoran, igual que su persona y sus modales, a medida que se le conoce mejor. A primera vista, su manera de expresarse, desde luego, no llama la atención; y es difícil considerarlo apuesto si no se percibe la expresión de sus ojos, que son extraordinarios, y la afabilidad de su semblante. En la actualidad lo conozco tan bien que me parece guapo; o, por lo menos, que está muy cerca de serlo. ¿Qué dices tú?
–Creo que me va a parecer guapo dentro de muy poco, aunque no me lo parezca todavía. Cuando me digas que lo quiera como a un hermano, dejaré de ver imperfecciones en su rostro, como ya me sucede con su corazón.
Elinor se sobresaltó al oír aquella declaración, y sintió haber puesto tanto calor en sus palabras al hablar de Edward. La opinión que le merecía era más que excelente, y creía que su aprecio era mutuo; pero necesitaba estar más segura de sus sentimientos para que el convencimiento de su hermana de que existía entre ellos un afecto mutuo le resultase agradable. No ignoraba que si su madre y Marianne conjeturaban algo en un momento dado, pasaban a creerlo acto seguido; que con ellas desear era tener esperanzas, y que tener esperanzas era lo mismo que dar por hecho. Trató de explicarle a su hermana cuál era la verdadera situación.
–No trato de negar –dijo– que tengo de Edward una opinión inmejorable, que le estimo mucho y que me gusta.
Marianne la interrumpió, llena de indignación:
–¡Lo estimas! ¡Te gusta! ¡Qué corazón tan frío! No; ¡peor que corazón frío! Te avergüenzas de sentir algo distinto. Vuelve a utilizar esas palabras y saldré de esta habitación ahora mismo.
Elinor no pudo por menos de echarse a reír.
–Tendrás que perdonarme –dijo–; te aseguro que no me proponía ofenderte al hablar con tanta calma de mis sentimientos. Créeme si te digo que son más intensos de lo que te he dicho; créelos, en pocas palabras, acordes con sus méritos y con la sospecha, con la esperanza que su afecto por mí puedan permitir, sin imprudencia ni temeridad. Pero no debes ir más lejos. No estoy en absoluto segura de su afecto. Hay momentos en los que su intensidad parece dudosa; y mientras sus sentimientos no se revelen con claridad, no te debe sorprender que quiera evitar dar alientos a los míos, por creerlos o por llamarlos más de lo que son. En el fondo de mi corazón tengo pocas dudas, casi diría que ninguna, de que me prefiere. Pero hay otras cosas que considerar. Edward dista mucho de ser independiente. No sabemos cómo es su madre en realidad; pero, por las explicaciones que da Fanny de vez en cuando sobre su conducta y sus opiniones, nunca se nos ha ocurrido pensar que sea una persona de natural bondadoso; y o mucho me equivoco o a Edward no se le oculta que tropezaría con graves dificultades si quisiera casarse con una mujer que no tuviera una gran fortuna o una elevada posición social.
A Marianne le sorprendió mucho descubrir hasta qué punto la imaginación de su madre y la suya propia se habían adelantado a la realidad.
–Entonces, ¡no estáis prometidos! –dijo–. Aunque, sin duda, eso sucederá muy pronto. Considero, sin embargo, que ese retraso implica dos ventajas. La primera es que no te vamos a perder tan pronto, y la segunda, que Edward dispondrá de muchas más oportunidades para mejorar su gusto natural por lo que es tu ocupación favorita, algo del todo necesario para tu felicidad futura. ¡Ojalá tu talento lo estimulase hasta el punto de que aprendiera a dibujar! ¡Qué maravilloso sería!
Elinor le había contado a su hermana lo que de verdad creía. No consideraba que su relación con Edward se hallara en una situación tan prometedora como opinaba Marianne. A veces comprobaba en él una melancolía que, aunque no denotara indiferencia, ponía de manifiesto algo casi tan poco prometedor. Las dudas sobre el afecto de Elinor, suponiendo que existieran, no tenían por qué producirle nada que fuera más allá de la inquietud. No era probable que le causaran el abatimiento que con frecuencia se apoderaba de él. Cabía encontrar una causa mucho más razonable en la situación de dependencia que le impedía manifestar con claridad su afecto. Elinor sabía que en aquel momento su madre ni se comportaba con él de manera que su hogar resultara acogedor, ni le daba ninguna seguridad de que pudiera crear el suyo propio si no se atenía en todo a las ideas de la señora Ferrars, decidida a hacer de él una persona importante. Sabiendo lo que sabía, era imposible para Elinor ver con tranquilidad aquel problema. Estaba lejos de creer que la preferencia que Edward Ferrars sentía por ella se tradujera en una propuesta matrimonial, resultado que Marianne y la señora Dashwood aún consideraban seguro. Antes bien, cuanto más tiempo pasaba con Edward, más dudosa le parecía la naturaleza de su afecto; y en ocasiones, durante unos cuantos minutos dolorosos, creía incluso que no pasaba de la simple amistad.
Fuera cual fuese la realidad, Fanny no tardó en inquietarse al advertir aquella situación, y eso le hizo, al mismo tiempo, incurrir en descortesía (algo que pasaba con mucha frecuencia). Aprovechó la primera oportunidad para encararse con la señora Dashwood, y hablarle, de manera muy expresiva, sobre las grandes esperanzas que despertaba su hermano, de cómo la señora Ferrars estaba decidida a que sus dos hijos hicieran matrimonios ventajosos, y de los peligros que amenazaban a cualquier joven que tratara de atraparlo; que la señora Dashwood no podía fingir que no se daba cuenta de lo que sucedía, ni esforzarse por mostrarse tranquila. Su interlocutora le dio una respuesta que puso de manifiesto su desprecio y acto seguido abandonó la habitación, decidida a que, fueran cuales fuesen los inconvenientes o los gastos de un traslado tan repentino, su querida Elinor no se viese expuesta una semana más a semejantes insinuaciones.
Cuando se hallaban así las cosas, le hicieron entrega de una carta que contenía una propuesta muy oportuna. Era el ofrecimiento de una casa nada grande, en unas condiciones muy favorables, y que pertenecía a un pariente suyo, miembro destacado de la aristocracia rural, con muchas propiedades en Devonshire. La carta procedía del mismo Sir John Middleton, y estaba escrita con el verdadero espíritu de un ofrecimiento provocado por el afecto. Sir John tenía conocimiento de que la señora Dashwood necesitaba un hogar, y si bien lo que le ofrecía no era más que una casita, le aseguraba que se haría todo lo que considerase necesario para mejorarla, si el sitio le gustaba. Acto seguido le instaba de todo corazón, después de enumerarle los particulares sobre la casa y el jardín, para que acudiera con sus hijas a Barton Park, su residencia personal, desde donde podría decidir por sí misma si Barton Cottage, porque las dos casas estaban en el mismo municipio, podía, mediante todos los cambios que fueran necesarios, resultarle cómoda. Parecía en verdad deseoso de alojarlas y toda la carta estaba escrita de una manera tan cordial que no podía dejar de agradar a su prima; de manera muy especial en un momento en el que sufría por el comportamiento frío y cruel de sus familiares más cercanos. No necesitó tiempo para la deliberación ni para las averiguaciones. Se decidió mientras leía. La situación de Barton en el condado de Devonshire, tan distante de Sussex, que, pocas horas antes, hubiera sido una objeción suficiente para contrarrestar toda posible ventaja relacionada con la casa misma, se convirtió de inmediato en su mayor recomendación.
Alejarse de Norland dejaba de ser un inconveniente para convertirse en objetivo deseado; una bendición, al compararlo con el suplicio de seguir siendo huésped de Fanny; y alejarse para siempre de aquel lugar tan querido sería mucho menos doloroso que vivir allí o visitarlo mientras una mujer como ella fuese su dueña. La señora Dashwood escribió de inmediato a Sir John Middleton para expresarle el reconocimiento por su amabilidad y su aceptación de lo que se le proponía; acto seguido se apresuró a mostrar las dos cartas a sus hijas para tener así la seguridad de su aprobación antes de enviar su respuesta.
A Elinor siempre le había parecido que sería más prudente establecerse a cierta distancia de Norland y no demasiado cerca de su familia. Por ese lado, en consecuencia, no se podía oponer a la intención materna de trasladarse a Devonshire. La casa, además, tal como la describía Sir John, era tan sencilla, y el alquiler tan moderado, que no le dejaba derecho alguno para oponerse a los deseos de su madre; y, por consiguiente, aunque era una perspectiva que no aportaba ningún estímulo a su imaginación, y suponía alejarse de Norland más de lo que deseaba, no hizo ningún intento de disuadir a su madre ni de conseguir que no enviara la carta de aceptación.
Capítulo 5
Tan pronto como la respuesta salió camino de su destino, la señora Dashwood se permitió el placer de anunciar a John y a su mujer que ya disponía de una casa y que dejaría de causarles molestias tan pronto como la nueva vivienda estuviera lista para habitarla. Los otros la escucharon sorprendidos. Fanny no dijo nada, pero su marido, más cortés, manifestó la esperanza de que no se alejaran mucho de Norland. A la señora Dashwood le satisfizo poder contestarle que se trasladaban a Devonshire. Edward se volvió con brusquedad al oírlo y, con voz de sorpresa y preocupación, que para ella no requirió explicación alguna, dijo:
–¡Devonshire! ¿Se van a Devonshire? ¡Tan lejos de aquí? ¿Y a qué parte?
La señora Dashwood explicó la situación de su nuevo domicilio. Se hallaba a unos seis kilómetros al norte de Exeter.
–No es más que una casita –continuó–, pero espero ver en ella a muchos de mis amigos. Se le pueden añadir sin problemas una habitación o dos; y si quienes vengan a visitarme no tienen inconveniente en hacer un viaje tan largo, estoy segura de que los alojaré con mucho gusto.
Concluyó enseguida con una invitación muy amable a John y a su esposa; y a Edward se la hizo también, todavía con mayor afecto. Aunque la reciente conversación con Fanny la había llevado a decidir que no se quedaría en Norland más tiempo del imprescindible, no había producido en ella el menor efecto en el punto al que iba sobre todo encaminada. Seguía sin tener la menor intención de separar a Edward de Elinor; y quiso mostrar a Fanny, mediante aquella invitación tan concreta a su hermano, hasta qué punto se proponía no tener en cuenta que desaprobara la relación entre los dos jóvenes.
John Dashwood repitió una y otra vez a su madrastra lo mucho que sentía que se hubiera decidido por una casa tan alejada de Norland, dado que aquella elección le impediría serle de utilidad a la hora de trasladar sus muebles. Se sentía en verdad desconcertado, porque el pequeño esfuerzo al que había decidido limitar las consecuencias de la promesa hecha a su padre le resultaba ahora imposible. Los enseres se enviaron por vía marítima: consistían, sobre todo, en ropa para la casa, cubertería, vajilla y libros, además del hermoso piano de Marianne. Fanny vio la marcha de aquellos bultos con melancolía; no podía por menos de considerar duro que, dada la exigüedad de los ingresos de la señora Dashwood en comparación con los suyos, dispusiera para su nueva casa de algún mueble y de otros objetos de tan buena calidad.
La viuda alquiló su nuevo hogar por un año; ya estaba amueblado y podía por tanto tomar posesión de inmediato. No surgieron dificultades por ninguna de las dos partes sobre el acuerdo; y sólo esperó a que se recogieran sus pertenencias en Norland y a tomar una decisión sobre su servidumbre futura antes de ponerse en camino hacia el oeste; y todo aquello, dado que era muy eficaz a la hora de llevar a cabo lo que de verdad le interesaba, estuvo muy pronto terminado. Los caballos que le había dejado su marido se vendieron sin tardanza después de su muerte, y, al presentarse una oportunidad para deshacerse del carruaje familiar, accedió también a venderlo movida por la insistente recomendación de su hija mayor. Pensando en la comodidad de sus hijas, si sólo hubiera tenido en cuenta sus deseos personales, lo habría conservado; pero el buen sentido de Elinor prevaleció. Su prudencia limitó también el número de criados a tres; dos mujeres y un hombre, a los que muy pronto eligieron entre quienes les habían atendido hasta entonces en Norland.
Al criado y a una de las mujeres se los envió de inmediato a Devonshire, con el fin de que preparasen la casa para acoger a la señora Dashwood y a sus hijas; porque como Lady Middleton era una perfecta desconocida para la nueva inquilina, prefería ir a su nuevo hogar sin convertirse en huésped de Barton Park; y se fiaba hasta tal punto de la descripción que le había hecho Sir John, que no sentía curiosidad por ver Barton Cottage antes de tomar posesión. Su impaciencia por abandonar Norland no hizo sino aumentar al advertir la evidente satisfacción de Fanny ante la perspectiva de su marcha; una satisfacción que la esposa de su hijastro apenas intentó ocultar con una fría invitación para que retrasaran el viaje. Era el momento adecuado para que John cumpliera su promesa. Dado que no lo había hecho al presentarse en Norland con toda su familia, podía considerarse que la marcha definitiva de su madrastra y de sus hijas era el momento más propicio para darle cumplimiento. Pero la señora Dashwood renunció pronto a toda esperanza en aquel sentido y, dada la orientación general de las manifestaciones de John, acabó por convencerse de que su ayuda no iba a extenderse más allá de haberlas aceptado como huéspedes en Norland durante seis meses. Hablaba con tanta frecuencia del aumento de sus gastos domésticos, y de las perpetuas demandas a que se veía sometido su peculio, demandas a las que un hombre de cierta categoría en el mundo estaba expuesto sin que pudiera calcularse su alcance, que parecía más bien estar necesitado de aumentar sus ingresos y no tener la menor intención de renunciar a parte alguna de sus disponibilidades.
Pocas semanas después del día que puso en manos de la viuda la primera carta de Sir John Middleton, todo estaba ya lo bastante organizado en su futuro hogar como para permitir que la señora Dashwood y sus hijas emprendieran viaje.
Muchas fueron las lágrimas que vertieron al despedirse por última vez de un lugar tan querido.
–¡Queridísimo Norland! –dijo Marianne, mientras paseaba ella sola por delante de la casa, durante la última noche de su estancia–; ¿cuándo dejaré de echarte de menos?; ¿cuándo aprenderé a sentirme a gusto en otro sitio? ¡Ah, casa feliz! ¿Es posible que sepas lo mucho que sufro al contemplarte ahora desde aquí, y pensar que quizás no vuelva a verte nunca? Y vosotros, ¡árboles bien conocidos!, aunque es cierto que vosotros seguiréis igual. No perderéis hojas porque nosotras nos vayamos, ni ninguna rama quedará inmóvil aunque ya no podemos volver a contemplaros. No; seguiréis igual; ajenos al placer o al dolor que ocasionáis e insensibles a cualquier cambio en quienes pasean bajo vuestra sombra. ¿Quién quedará aquí para disfrutar de vosotros?
Capítulo 6
La primera parte del viaje, durante la que su estado de ánimo fue muy melancólico, les resultó, no podía ser de otra manera, tediosa y desagradable. Pero a medida que se iban acercando a su destino, el interés por los paisajes de la zona en la que iban a vivir hizo que olvidaran su abatimiento, y el panorama de Barton Valley al entrar en él consiguió alegrarlas. Era un lugar agradable y fértil, con abundantes bosques y pastizales. Después de serpentear a lo largo del valle durante unos dos kilómetros, llegaron a la que iba a ser su casa. Todo lo que la separaba del camino era un pequeño patio con hierba, al que accedieron por un portillo bien conservado.
Barton Cottage, aunque pequeña, era una casa cómoda y recogida, que no respondía a la imagen ideal de las antiguas casas de arrendatarios: se trataba de un edificio regular, con techo de tejas y no de bálago, sin contraventanas pintadas de verde ni muros cubiertos de madreselvas. Un pasillo estrecho cruzaba la casa hasta el huerto trasero. A los dos lados de la entrada había sendos cuartos de estar, de unos dieciséis metros cuadrados; y, más allá, la cocina y otras dependencias además de la escalera. Cuatro dormitorios y dos buhardillas componían el resto de la casa. No llevaba muchos años construida y su estado de conservación era bueno. En comparación con Norland, era pobre y pequeña, por supuesto, pero, al entrar en Barton Cottage, las lágrimas que provocó el recuerdo de lo que habían dejado atrás se secaron muy pronto. Las conmovió la alegría de los criados ante su llegada y tanto la madre como las hijas, para ayudarse mutuamente, decidieron mostrarse risueñas. Estaban a comienzos de septiembre; la estación era favorable, y el hecho de ver desde el primer momento su nueva casa con la ayuda del buen tiempo hizo que recibieran una impresión positiva que contribuyó mucho a que se ganara para siempre su aprobación.
El emplazamiento de la casa era bueno. Colinas altas se alzaban muy cerca por detrás, y también por los lados, a no gran distancia; en algunas sólo crecía la hierba, pero las demás tenían cultivos o albergaban bosques. Barton, el pueblo, ocupaba en gran parte una de aquellas colinas y ofrecía un panorama agradable desde las ventanas de la casa. La perspectiva delantera era más amplia: abarcaba todo el valle en su conjunto e incluso las tierras de más allá. Las colinas que rodeaban la casa lo cerraban por aquel extremo; con otro nombre y otra orientación, reaparecía sin embargo entre dos de las colinas más abruptas.
A la señora Dashwood la satisficieron en conjunto el tamaño y el mobiliario de la casa, porque si bien su anterior estilo de vida hacía indispensables muchas adiciones a este último, la tarea de añadir y de mejorar era un placer para ella; y en aquel momento disponía de dinero suficiente para obtener todo lo que se necesitaba y dotar de mayor elegancia a las habitaciones.
–En cuanto a la casa, desde luego –dijo–, es demasiado pequeña para nuestra familia, pero podremos acomodarnos bien por el momento, ya que el año está demasiado avanzado para hacer mejoras. Quizás en la primavera, si dispongo de dinero, como me atrevo a creer que será el caso, pensaremos en el edificio. Estas salas de estar son demasiado pequeñas para albergar a los grupos de amigos que espero vengan a reunirse aquí con frecuencia; y contemplo la posibilidad de incorporar el pasillo a una de ellas, quizás con una parte de la otra, y de esa manera dejar el resto a manera de vestíbulo; eso, junto con una sala de estar que se le podría añadir sin dificultad, además de un dormitorio y una buhardilla encima, nos proporcionará una casita muy cómoda y acogedora. Me gustaría que las escaleras fuesen mejores. Pero no cabe esperar tenerlo todo, aunque imagino que no sería demasiado difícil ensancharlas. Ya veré de cuánto dinero dispongo en la primavera y entonces podremos planear las mejoras de la casa en consecuencia.
Mientras tanto, hasta que todos aquellos cambios pudieran hacerse gracias a lo que ahorrara –de unos ingresos de quinientas libras al año– una mujer que no había ahorrado en su vida, la señora Dashwood y sus hijas tuvieron la prudencia necesaria para contentarse con la casa tal como estaba; y cada una se ocupó de arreglar la parte que le correspondía, y de esforzarse, colocando a su alrededor libros y otros objetos personales, por dotarse de un hogar. Se desembaló el piano de Marianne y se colocó en el sitio adecuado; y los dibujos de Elinor se colgaron de las paredes del cuarto de estar.
Al día siguiente, muy pronto después del desayuno, se vieron interrumpidas en aquellas tareas por la aparición de su casero, que las visitaba para darles la bienvenida y para ofrecerles, en su casa y jardines, todo el espacio que pudieran echar en falta en aquel momento. Sir John Middleton era un hombre de buena presencia y unos cuarenta años. Las había visitado en Stanhill, antes de su traslado a Norland, pero había transcurrido demasiado tiempo para que sus jóvenes primas se acordaran de él. Se veía enseguida que era una persona de muy buen humor; y sus modales eran tan cariñosos como el estilo de su carta. La llegada de toda la familia parecía proporcionarle sincera satisfacción, y pronto quedó patente que la comodidad de las Dashwood era para él objeto de auténtica solicitud. Se extendió sobre su deseo de que mantuvieran una relación de amistad íntima y les insistió con tanta cordialidad para que fueran a comer todos los días a Barton Park hasta que estuvieran mejor instaladas en su casa que, si bien llevó sus ruegos hasta un punto de perseverancia más allá de lo conveniente, era imposible considerarlos ofensivos. Su amabilidad no se limitaba a las palabras, porque a poco de marcharse les llegó de Barton Park una gran cesta llena de hortalizas y fruta, a la que siguió, antes de que acabara el día, un presente de caza. Sir John insistió, por añadidura, en llevar al correo sus cartas y en traerles las que recibieran; tampoco se le pudo negar la satisfacción de que todos los días les enviara su periódico.
Lady Middleton había enviado un mensaje muy atento con su marido en el que indicaba su intención de ir a ver a la señora Dashwood tan pronto como tuviera la seguridad de que su visita no le causaría ningún inconveniente; y como se le respondió con una invitación llena de cordialidad, las nuevas inquilinas de Barton Cottage tuvieron ocasión de conocer a su señoría al día siguiente.
Madre e hijas, por supuesto, estaban deseosas de ver a una persona de quien iba a depender en gran medida su bienestar; y la elegancia de su apariencia les hizo concebir grandes esperanzas. Lady Middleton no tenía más de veintiséis o veintisiete años; era bien parecida, alta y con muy buena figura, y su manera de hablar resultaba muy agradable. Sus modales tenían toda la elegancia de la que carecía su esposo, pero habrían mejorado si contaran al menos en parte con la sinceridad y el afecto de Sir John; y su visita duró lo suficiente para reducir en gran medida la admiración que madre e hijas habían sentido en un primer momento, al poner de manifiesto que, pese a su buena educación, era una mujer reservada y fría, sin otro mérito especial que el de hacer siempre las preguntas u observaciones más banales.




![Emma (Centaur Classics) [The 100 greatest novels of all time - #38] - Jane Austen. - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ba91eea69a27a8fd52d9e1952c7c4a74/w200_u90.jpg)