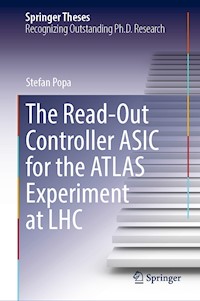Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Armaenia
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Pitu se está muriendo. Y, sin embargo, tiene mucho por lo que vivir. Su hija, Samarina. Su pueblo, Crushuva, en las cimas de las montañas más altas y hermosas de Macedonia. Y su comunidad, los arrumanos, con su propia lengua —parecida al rumano con influencias griegas— que todavía es hablada por una gran minoría en toda la región. Hasta ahora, al menos. Todo el mundo los ha olvidado, aunque ellos fueron los que modelaron los Balcanes. Ellos son los Balcanes. Si la adelfa sobrevive al invierno es una historia inolvidable y conmovedora de un hombre que está a punto de morir y de un pueblo que está desapareciendo del mapa. Un libro sobre la identidad y su transitoriedad y sobre una pequeña comunidad de personas en una Europa en constante expansión. Con su libro, Stefan Popa recupera al pueblo arrumano, olvidado en la literatura, quizás justo antes de que se desvanezca para siempre
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
STEFAN POPA
Si la adelfasobrevive al invierno
Traducción de Catalina Ginard Féron
www.armaeniaeditorial.com
Título original: Of de oleander de winter overleeft(HarperCollins, Amsterdam, 2019)
Primera edición: Junio 2021
Primera edición ebook: Agosto 2021
This publication has been made possible with financial support from the Dutch Foundation for Literature
Copyright © 2019 Stefan Popa.
Publicado bajo acuerdo con HarperCollins Holland.
Copyright de la traducción © Catalina Ginard Féron, 2021
Imagen de cubierta: Pastor arrumano en los años 1960-70. Copyright © Costas Balafas/Benaki Museum, 2008.
Copyright de la presente edición en español © Armaenia Editorial, S.L., 2021.
Armaenia Editorial, S.L.
www.armaeniaeditorial.com
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del «Copyright», bajo las sanciones establecidas por las leyes,la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
ISBN: 978-84-18994-29-6
Para mi esposa
El primer amor solo es peligroso si es el último
— Branislav Nušić, nacido como Alchiviadi al Nusha
PRIMERA PARTE
Montaña
Unu
El gallo rompió el sello de silencio impuesto por la noche al pueblo llamado Kruševo, pero al que llamaban Crushuva. Todas las mañanas cantaba una sola vez, y con eso tenían que contentarse los vecinos. Al gallo le traía sin cuidado su territorio. Él prefería buscar lombrices.
Tres horas más tarde, Pitu golpeó con el bastón el umbral que cada día parecía más alto y salió de casa. La vecina acababa de aparecer en el jardín delantero con dos huevos en la mano, el de la izquierda tenía una pluma. Eran huevos blancos. Su anterior gallina ponía huevos marrones. Apenas un día después de traérsela a casa ya se fue a por otra. Los huevos marrones estaban malditos y la vecina se negaba a comérselos. A la gallina inútil se la comió estofada en salsa de tomate. Eso no podía hacerle ningún daño.
Pitu la saludó con un leve movimiento de cabeza. Mordisqueó la boquilla de su pipa vacía y fue bajando a pie por las calles de Crushuva. No se olvidaba nunca de disfrutar de los escalones y de las pendientes, que le eran benévolas siempre que no decidiera volver a casa cuesta arriba. Este es mi pueblo, pensó Pitu. Con la punta de los dedos rozó el muro de una capilla que había sido restaurada con su beneplácito. Esas calles oscilantes y serpenteantes le habían modelado las pantorrillas. Ese era su pueblo, en efecto, pero, sobre todo, él era del pueblo.
—¿Café? —le gritó Anna tras haber colocado la última mesa en la terraza.
Desde que ella se había hecho cargo de la cafetería de su tío, que en paz descanse, Pitu acudía más a menudo al establecimiento.
—Más tarde —le contestó él dándole golpecitos a su reloj de pulsera.
Tenía una cita. Anna se despidió de él agitando el paño con el que limpiaba las mesas. En la plaza que había un poco más allá, Pitu vio al chico de Ilić defendiendo un balón. Era un balón amarillo y rojo. El niño adelantaba a contrincantes que solo él veía. Se reía de ellos, seguramente con razón. En cambio, no advertía a los hombres que últimamente asistían a sus partidos pertrechados con blocs de notas y auriculares, y a los que sí veía papá Ilić.
El niño lanzó la pelota a los pies de Pitu.
—Venga, pásemela.
Pitu dejó el bastón apoyado contra la pared y se guardó la pipa en el bolsillo. Hizo rodar el balón de un pie a otro, como si quisiera comprobar cuál de sus piernas era la buena, o la menos mala, según se mirara, y se abalanzó hacia el chico. En lugar de la finta que tenía pensado hacer, tropezó con la pelota. Logró agarrarse mal que bien a una farola. Enderezó la espalda y apuntó hacia abajo.
—No entiendo cómo hoy en día les ponen colores tan raros a los balones.
No había fuerza en sus palabras. Bastaban dos metros de deporte para dejarlo sin aliento.
—Es un balón de Adidas —le dijo el chico, poniéndoselo en la nuca—. Y no uno de Turquía.
—Entonces debe de ser culpa mía —dijo Pitu pasando la mano por la cabeza del niño.
Su peinado en punta se mantuvo indestructible. Llevaba los lados rapados, igual que los futbolistas de la televisión. Mamá Ilić sabía lo que se hacía. Le cortaba el pelo a medio pueblo. La otra mitad se las apañaba sola. Pitu recordó las palabras de su difunta esposa: para cortar el pelo no hacen falta diplomas, sino tijeras.
—¡Soy muy bueno! —gritó el niño, mientras se frotaba el brazo donde se había dibujado un tatuaje con un bolígrafo azul. Parecía una cabeza de lobo envuelta en un mar de fuego.
—Eres el mejor —reconoció Pitu, y pensó: es un auténtico Ilić.
El niño golpeó el balón lanzándolo a metros de altura y luego lo paró pisándolo.
—Después de Messi, tal vez —admitió él, casi recuperando la modestia.
Y acto seguido volvió a bailar por la plaza. La pelota giraba tan rápido junto a su pie que se volvía naranja.
Pitu se fue en dirección contraria, alejándose de la plaza y de la juventud que había dejado atrás definitivamente. Se secó la frente con el pañuelo. Era tal el calor que incluso podía olerlo. Melina, su mujer, siempre le planchaba los pañuelos, cosa que a él le parecía una estupidez. «Mi alcalde debe ser inarrugable», le decía ella entonces plegando el pañuelo en cinco y metiéndoselo en el bolsillo del pecho, para luego darle los últimos retoques. Entretanto, hacía ya diez años que él se sonaba la nariz entre arrugas.
Se metió el pañuelo en el bolsillo interior y contempló su pueblo, su Crushuva. Las casas tenían colores claros, en su mayoría eran blancas, el resto beis o amarillas, y todas estaban cubiertas por tejas rojas. O casi todas. La casa que se encontraba justo enfrente de Pitu apenas tenía ya tejado. Las vigas de madera ponían al descubierto la forma en que se habían construido las casas durante generaciones: piedra por piedra. A través de una grieta debajo de la chimenea se escaparon dos gatitos. Uno a rayas y otro con manchas. Una gata, negra como la muerte, echó a correr tras ellos. Agarró al atigrado por el pescuezo y se lo llevó de nuevo adentro. El abigarrado evitó recibir el mismo tratamiento siguiéndolos lo más rápido que pudo.
Pitu decidió que la próxima vez traería una rodaja de embutido. Se sacó la pipa del bolsillo y la chupó intentando probar el sabor del tabaco. No sabía a nada, como mucho a saliva seca. Cuando su hija tenía siete años, le había pedido que lo dejara. Con los ojos grandes y la voz aguda. ¿Cómo podría haber vuelto a encender él su pipa después de eso?
Poco antes del colmado se topó con mamá Ilić —¡qué casualidad!— y le dio los buenos días en macedonio «dobro utro!» y a Maria, que como cada día atendía en la caja, se los dio en arrumano «bunã dzuã!». Preguntó a la cajera cómo estaban ella y los niños, y ella le explicó que esperaba otro bebé, tras lo cual Pitu apretó sus labios secos sobre la palma de la mano de la cajera. Compró una botella de vino tinto de Povardarie y un trozo de halva.
—¿Algo que celebrar? —preguntó Maria.
—Aún no —contestó Pitu, apresurándose a dar unos golpecitos sobre la madera del mostrador para conjurar la mala suerte que traía la pregunta de Maria.
Pagó y se llevó la botella de vino debajo del brazo.
—¡Se olvida el halva!
—Es para ti. Recuerdo que mi mujer no paraba de comerlo cuando estaba embarazada de Samarina —Pitu sonrió—. Quizá sea por eso por lo que mi hija apenas soporta los dulces.
Después, salió de la tienda tomando precauciones para no tropezar con el umbral. El cielo era tan azul que se veía la luna, una uña de pie en el firmamento. Un asta descollaba sobre Crushuva, el punto más alto del país. El rojo y el amarillo de la República de Macedonia no hacían ningún esfuerzo por sobresalir. Pitu apretó con fuerza el vino entre su brazo y su costado y un poco más lejos llamó a la casa señorial del médico.
Antes de entrar, y sin saber por qué, Pitu se preguntó cuántos huevos marrones habría comido en su vida.
El griego le gritó desde su florido balcón que la puerta de la consulta estaba abierta. Mientras tanto perseguía un mosquito con las manos delante de sí, como un maestro de kárate. El golpe sonó justo cuando Pitu entraba por última vez en un edificio como una persona sana.
*
Samarina soñaba despierta entre las tomateras. Era incluso más guapa que la mujer que la había parido. Su madre había muerto hacía diez años, más o menos. Pitu no contaba los días, porque los días ya no eran días, sino momentos que unas veces pasaban deprisa, y mucho más a menudo, despacio. Samarina apretó un tomate con los dedos. Con cuidado. La parte superior e inferior eran de color naranja casi rojo, pero el resto era amarillo verdoso. Pitu vio a su hija olerse las uñas y bajar la mano para luego volvérsela a acercar a la nariz. Él sabía mejor que nadie lo que ella olía. El olor dulzón y adictivo de los pelillos del tomate, unas glándulas que ahuyentan a los insectos, pero la atraían a ella. Samarina cerró los ojos e inhaló profundamente. Los dedos verdes no se ven, los dedos verdes se huelen, pensó Pitu. Cuando ella volvió a abrir los ojos, sus miradas se cruzaron. Él estaba detrás de la ventana, apoyado en el alféizar para recuperar el aliento. Ella lo saludó con la mano.
Antes de aquella mañana, en su cabeza solo llevaba incertidumbre. Pensó que prefería esto. Ahora tenía certeza, una certeza de unos centímetros de grosor. Sin embargo, todo lo seguro merecía ser cuestionado. ¿Quién dice que voy a morir de verdad?, pensó mientras intentaba sonreírle a su hija. Sí, el griego, pero el griego es católico, y eso significa que se equivoca a menudo. Se santiguó rápidamente en el orden correcto, primero el hombro derecho y luego el izquierdo, y después fue a sentarse en la terraza a la sombra de la parra blanca.
—¿Qué te ha dicho el señor médico? —le preguntó Samarina.
—Que gracias por el vino —contestó Pitu—. Al griego le gusta beber, ya sabes.
Volvió a sacarse la pipa del bolsillo y limpió la boquilla con la camisa.
—¿Y qué más? —preguntó ella arrodillándose delante de él, como hacían ahora los camareros en la ciudad.
—¿Sabías que las gallinas con lóbulos rojos ponen huevos marrones y las gallinas con lóbulos blancos ponen huevos blancos?
Pitu dominaba cuatro idiomas a la perfección, por supuesto el arrumano y el macedonio, así como el serbio y el inglés, y podía pedir un café en griego, rumano y albanés. Sin embargo, no encontraba las palabras para decirle a su hija que tendría que enterrarlo dentro de medio año. Ni siquiera llegaría a la Navidad. En cuanto las hojas cayeran de los árboles, él también se desplomaría. Oliendo a incienso se reuniría con su mujer en la tumba. Se imaginaba cómo Ljuben, el sepulturero, se apoyaría en la pala y le diría a quien quisiera escucharlo: «Que Dios tenga al señor Pitu en su gloria, pero yo le agradezco que haya muerto antes de las heladas». Acto seguido, el sepulturero se santiguaría por el Reposo en general, empezando por el suyo.
Pitu cogió la mano de Samarina. Aunque no podía decirle nada, tampoco quería soltarla. Así que apretó las mejillas en el dorso de la mano de su hija. Una hija que le había sido denegada durante años hasta que Melina le dijo que estaba embarazada, el día en que él cumplía cuarenta y seis años.
—Espero poder darte por fin un hijo —le había dicho ella.
Pitu le había besado la frente y le había contestado:
—Todo el mundo prefiere un hijo, salvo cuando puedes tener una hija.
Samarina retiró la mano y la apoyó en la cadera. Pitu no sabía desde cuándo su hija tenía esas caderas. O simplemente caderas. La veinteañera le quitó la pipa de la boca.
—Venga, papá, puedes hacerte el loco, pero no lo estás. De lo contrario, el médico me habría pedido que te acompañara.
—Ya sabes cómo son los médicos. Primero me ordenó tomármelo con calma y después acabó diciendo que tenía que hacer ejercicio. En definitiva, no voy a caerme muerto ni hoy ni mañana.
Al menos, no mentía.
Samarina se quitó la blusa.
—Me derrito. Nunca había pasado un verano tan caluroso.
—El año que viene echarás de menos este verano —le dijo Pitu.
Su hija lo agarró por las sienes y le besó la frente detrás de la cual crecía su final. Agua, él quería agua. El agua es la solución, pensó. El agua apaga el fuego, el agua purifica.
—¿Tú también tienes tanta sed? —preguntó.
Samarina entró para servirle un vaso a su padre.
—¡Ya llamaré yo misma al médico! —gritó desde la cocina.
El griego no se tomaba demasiado en serio el secreto profesional, pero el hombre al que Pitu había considerado su amigo durante toda su vida respetaría siempre un último deseo.
*
—Inténtalo, doctor —le había dicho Pitu al griego mientras miraba el diploma que colgaba en la pared detrás del médico. Un trofeo.
El médico se cepilló las cejas con las uñas del dedo índice y corazón. Casi todos los macedonios del pueblo odiaban a los griegos, pero toleraban al médico porque solía mantenerlos del lado bueno del cementerio.
— Si tengo que decirlo, y debo hacerlo, creo que seis meses.
Cáncer.
Seis meses, pensó Pitu. Medio año suena incluso más corto.
—¿Y ahora qué? —preguntó.
El griego se acercó la botella de vino de Povardarie, cogió un sacacorchos del cajón y despojó la ofrenda de su tapón. El plop sonó como una bala. El médico le anunciaba su muerte y ni el vino más caro podía proteger a Pitu del veredicto. El griego llenó dos vasos. Pitu vio que tenía un bonito color rubí claro.
—Bueno —empezó a decir el médico, tras lo cual hizo una breve pausa para sopesar sus palabras—, hay maneras de alargarte la vida. La cuestión es si esas semanas de más justifican la fuerte pérdida de calidad de vida.
—¿Así que, si quiero prolongar mi vida, me sentiré como si me muriera?
—Comprendo lo difícil que es para ti. A nosotros, los griegos, se nos conoce por nuestra sabiduría y como amigo te digo que es mejor vivir que intentar desesperadamente no morir.
—A vosotros los griegos se os conoce por vuestra corrupción y por el sexo anal —le contestó Pitu.
Cogió el vaso y lo alzó.
El griego reflexionó brevemente y dijo:
—Y a vosotros los arrumanos no os conoce ni Dios.
*
Puesto que Pitu no tenía nada que decirle a su hija, ella se fue. Salió de casa dando saltitos, porque él le permitía que los diera aún. Ahora estaba seguro de que su decisión era la correcta.
—Yeasu —le dijo ella para despedirse, el adiós griego que también era su adiós, literalmente salud, a lo que él le contestó que se divirtiera mucho.
Hacía lo que hacían las jóvenes de su edad con ese tiempo: ofrecer sus piernas al sol y a los ojos de los chicos que la examinaban con todo el descaro que les permitía la educación. Ella acababa de empezar a vivir. Samarina tenía el futuro, mientras que a él solo le quedaba el pasado.
Pitu llamó enseguida al sacerdote para pedirle que pasara a verlo.
Él accedió.
Constantine, el sacerdote, se secó la frente. Era una figura negra con su ropa de trabajo oficial. Se abrazaron. El sol le había calentado el hábito. El sacerdote hacía como si no le importara el calor, aunque no dejó pasar ni un segundo cuando Pitu le preguntó si quería beber algo. Constantine vació el vaso de agua de un trago y dejó gustoso que se lo llenara de nuevo. El sacerdote que, sin duda alguna, era dos veces más joven que Pitu, se sentó sin preguntar, a pesar de lo divino, o tal vez precisamente por ello. El joven, puesto que todavía era joven, chupaba y mordisqueaba un cubito de hielo. Tenía las mejillas lisas, y en la línea de la mandíbula se asomaban tímidamente unos pelos rizados y oscuros, que juntos formaban algo parecido a una barba lampiña. Solo encima del labio lucía un bigote densamente poblado, pero a Pitu no le parecía suficiente para un sacerdote de corte ortodoxo. Le gustaba chinchar a Constantine con eso, pero no ahora, ahora buscaba otro tipo de satisfacción.
—Me muero —dijo Pitu.
Constantine se removió en su asiento.
—¿Por qué? —preguntó. Se dio dos golpecitos en la barbilla y corrigió su pregunta—: ¿De qué?
—Dios me ha colocado un tumor en el cerebro.
El sacerdote se santiguó y dijo que no esperaba recibir una noticia tan terrible. Parecía sinceramente apenado.
Cuando Pitu vio a su invitado sentado en el sillón, con los ojos cerrados, tal vez en busca de algunas palabras reconfortantes, se sintió mal al pensar que quería desahogar su frustración en el sacerdote. La compasión rebotaba entre ambos, como un eco en una catedral.
Constantine se separó del respaldo. El cuero crujió. Parecía haber encontrado las Palabras.
—La vida casi nunca es justa —dijo—. La muerte es la prueba por excelencia. ¿Por qué nos hace dudar Dios de su existencia arrebatándonos a nuestros seres queridos y mostrándonos la terrible oscuridad de la nada eterna?
—Eso era lo que quería preguntarte yo —dijo Pitu golpeando la rodilla de su invitado.
—Aún no he llegado a la cuestión.
Pitu asintió; sabía que, como todos los jóvenes, el sacerdote reflexionaba mientras hablaba, por lo que la cuestión se le revelaría hablando. Nadie conocía mejor a las personas que Pitu. En cualquier caso, a las de Crushuva y alrededores. Por ello lo eligieron alcalde.
—Continúa —dijo finalmente.
Constantine prosiguió:
—Como sabes, procedo de una familia de sacerdotes.
—Tu padre me bautizó —dijo Pitu—. ¿Sabes cuántos años tenía yo entonces? Alrededor de cuarenta. Los comunistas acababan de irse, así que los sacerdotes, que brotaban como los crocos en febrero, no daban abasto. Tu padre lo hacía gratis. Incluso rechazaba los pedazos de carne, las botellas de bebida y las cestas de berenjenas, puerros y habas, porque sabía que también entonces, precisamente entonces, había una enorme carestía.
—Él era así. Era el hombre más sabio que he conocido. Un buen padre y un buen sacerdote —dijo el nuevo sacerdote—. Como todo el mundo hablaba en lugar de escuchar, casi nadie sabía que había nacido en Albania. A él no le gustaba hablar de eso. Cuando yo hacía alguna travesura, me llamaba su pequeño albanés. Llegó un momento en que dejé de hacer travesuras. —El sacerdote se sopló una mota del hábito—. Era de Moscopole.
Tanto el sacerdote como Pitu guardaron un minuto de silencio, como si no pudieran hacer otra cosa cuando se hablaba de la ciudad que se había convertido en pueblo que se había convertido en aldea. La capital de un país sin fronteras, de un pueblo sin país. Siglos atrás, la ciudad era el orgullo de los arrumanos, el centro de su cultura, en algún momento fue la segunda ciudad de la región, después de Estambul. Hoy, la capital dormía como un pueblecito en una colina del sur de Albania. La llamaban Voskopojë.
Moscopole ya solo conservaba su importancia en las cabezas de quienes se negaban a olvidarla.
La cabeza de Pitu no olvidaba:
—Después de que el terrible Ali Pãshelu destruyera definitivamente la ciudad, muchos arrumanos se refugiaron aquí para fundar el pueblo más hermoso de Europa en esta montaña. Entre ellos estaban mis antepasados por parte de madre.
—Y casi dos siglos más tarde les siguió mi padre —respondió el sacerdote—. El último refugiado de Moscopole. Los comunistas de Albania, como los de todas partes, estaban locos, pero su locura era aún más extrema, como sucede con todo en ese país. La prohibición de la religión era absoluta. La única fe permitida era la fe en el partido. Todos los cristianos tuvieron que entregar sus iconos para que los quemaran. Si no lo hacías y el Estado te pillaba en posesión de un icono, por pequeño que fuera, te ejecutaban. Es lo que sucedió con mi abuelo. Un vecino contó que tenía un icono de cobre debajo de una tabla del suelo de su dormitorio. Mi abuela y mi padre vieron cómo lo sacaban a rastras de casa y lo mataban de un tiro en el jardín trasero. Mi abuelo se resistió tanto que los comunistas olvidaron por completo por qué lo mataban y se fueron sin el icono. Mi padre enterró a su padre en el lugar donde había sido asesinado y después se fue al dormitorio. Allí vio, entre las dos tablas en la arena, el icono de san Telémaco. Besó al santo, se lo metió debajo de la camisa y caminó sin descanso durante un día y medio hasta llegar a nuestro pueblo.
Pitu preguntó:
—¿Y luego?
El sacerdote esbozó una sonrisa triste.
—Sin el asesinato de mi abuelo, mi padre nunca habría venido hasta aquí, donde ayudó a todas las personas que pudo. —Suspiró—: La muerte también puede ser un instrumento útil para ayudar a los hijos de Dios.
Satisfecho de su discurso, tomó el último sorbo de agua y con dos dedos sacó el cubito de hielo del vaso.
Tras una breve oración, el joven sacerdote se marchó prometiendo encender una vela para Pitu. Por lo pronto, su vela estaba clavada en la casilla de los vivos.
Todo transcurría de forma distinta y, no obstante, Pitu se sentía aliviado.
Abrió la ventana y mientras lo hacía, vio a Tito en su jardín trasero. Se miraron un instante, asombrados. Tito arrancó con los dientes unas briznas de hierba. En realidad, tendría que haber sido sacrificado el año anterior por Semana Santa, pero el vecino no logró cortarle el pescuezo al carnero. Entonces le pusieron un nombre y se convirtió en carnero doméstico. Pero con o sin nombre: Tito seguía siendo un bãcãtãrescu, una oveja o carnero al que se toleraba alrededor de la casa porque luego sería sacrificado. Aunque cabía preguntarse si llegarían a hacerlo. Tito solía escaparse y acababa en el césped ajeno. Y eso que el de Pitu ya tenía poca hierba debido a la sequía de este verano.
—Tito, muchacho —dijo mientras se acercaba lentamente al carnero—, comprendo que te guste venir aquí. Nosotros los arrumanos somos artesanos y comerciantes, pero sobre todo somos pastores. Esta hierba, mi hierba, es tu imán. Te comprendo, de verdad.
Tito estaba acostumbrado a que las personas le hablaran, así que, con el hocico abierto, seguía lo que le decía y lo que hacía Pitu. Entre hombre y animal apenas había ya un metro de distancia.
—Pero quisiera pedirte que volvieras a casa. Si por mí fuera, yo habría tenido unas felices Pascuas y tú no. Vete a pastar tranquilamente en tu propio prado. Porque sé que de todos modos no me escucharás…
Tito apenas se resistió cuando Pitu lo agarró por el vientre, apretó la lana y se llevó al carnero en brazos hasta la casa de los vecinos, intercalando algunas paradas para descansar. Ambos respiraban con igual dificultad. Cuando por fin estuvo al otro lado de la valla, Tito se dirigió sin mirar atrás hacia un trozo de césped en la sombra. Allí se dejó caer en la hierba. Tito prefería comer tumbado. Aún encorvado por el peso del carnero, Pitu se quedó un rato mirándolo.
—Que vaya bien —dijo finalmente.
El carnero tampoco se inmutó por la despedida de Pitu.
Por un instante Pitu no supo qué hacer.
Morir, eso es lo que tengo que hacer, pensó sin querer pensarlo.
Se apretó las sienes lo más fuerte que pudo, como si aplastara una lata de cerveza. ¿Qué hacían los hombres a los que uno de sus mejores amigos había inscrito en la lista de muertos?
*
Era como si todas las flores de Crushuva concentraran sus olores en torno a la casa de Pitu. De pronto, su olfato parecía más sensible, como el de una embarazada. Entusiasmado, se subió al coche, un viejo Mercedes que un primo lejano de su cuñado había importado de Alemania a través de Albania. Primero, la carretera serpenteaba hacia abajo, luego hacia arriba, debajo del telesilla que parecía detenido para la eternidad. Unos perros ladraban, otros les contestaban. Ciclista, calma, coche, calma. Las libélulas eludían los neumáticos finos y gruesos. Solo los coches rompían el silencio de la tarde, los que iban cuesta arriba más que los que bajaban y solo pisaban el embrague. Pitu avanzaba temblequeando sobre los guijarros y los adoquines. Empezaba a comprender por qué, una semana antes, su hija le había dicho que consideraba la posibilidad de mudarse. Quería vivir en una ciudad donde pudiera llevar tacones.
Torció a la derecha antes del Makedonium, el monumento que conmemoraba la sublevación de Ilinden contra el Imperio otomano y que parecía una nave espacial abandonada en el planeta Tierra por algún que otro ser superior, un erizo de mar arrojado por las olas. El cementerio. Dio dos bocinazos, breves pero fuertes. «Para mamá», como solía decir cuando su hija estaba sentada a su lado. Se convirtió en una costumbre y como suele suceder, la costumbre se convirtió en tradición.
Pitu apartó el coche a la sombra de un pino. Es la última vez que vengo aquí, decidió. Al menos vivo, pensó después. Sintió cómo se le movía el labio. En la entrada se detuvo unos instantes ante la tumba de Pitu Guli. El revolucionario a quién él le debía su nombre estaba representado en grande y con su indumentaria completa: sombrero, daga y pistola. El Che Guevara original. Nacido y fallecido en Crushuva. Guli luchó durante la misma sublevación de Ilinden en 1903 contra los otomanos por una Macedonia libre y gracias a ello llegó incluso a ser mencionado en el himno nacional de la República de Macedonia. Pitu Guli. Un arrumano. Los arrumanos existían; cantaban sobre ellos antes de cada partido que la selección nacional de fútbol perdía combativamente.
Paseó lentamente por las tumbas de personas a las que había conocido o a cuyos descendientes conocía. Al final de su ronda, se arrodilló delante de su mujer. A veces, cuando venía aquí con Samarina, le decían algo a la lápida. Pero ahora que estaba solo, aquello le parecía absurdo. ¿Qué debía decir? ¿Ya voy? ¿Empieza a hacerme sitio, porque dentro de seis meses estaré contigo? Negó con la cabeza. El nombre de su mujer no era el único cincelado en la lápida. El de Pitu ya aparecía bajo el de Melina. Solo faltaba su fecha de defunción. Comprendió que con esa lápida había desafiado a su propia muerte. ¿Por qué había pedido que incluyeran también su nombre? Pitu Vreta, acarició el apellido, que había recibido de su madre. Todas las madres son asesinas, pensó. El niño en sus brazos, su víctima. ¿Acaso existe algo más cruel que regalarle la muerte a alguien al que amas tan pronto lo tienes en tus brazos? La comadrona limpia la sangre del cuerpecillo, pero tu sangre no se puede quitar, pues ya está dentro.
Pitu empujó los dedos en la tierra. Sobre todo, para apoyarse. Sabía que los judíos colocaban una piedra sobre la lápida y los gitanos vertían a veces aguardiente sobre el jardín de sus seres queridos fallecidos, pero él no hizo nada, salvo arrodillarse y pensar hasta agotar todos los pensamientos. Él buscaba la nada. El vacío.
Lo que está lleno no puede permanecer mucho tiempo vacío, pensó finalmente. La vida era bella y por ello no debería acabar nunca, y puesto que eso era imposible, no debería empezar nunca.
Después se levantó con un gemido y se fue de vuelta a su Mercedes, pasando por delante de la tumba de su propia madre homicida, a la que envió un beso al aire porque no quería que se le apareciera.
El coche arrancó al tercer intento.
Al alejarse, Pitu volvió a tocar dos veces la bocina.
*
Mañana será otro día, un día menos. Desde su silla, Pitu veía medio Crushuva. Sobre su cabeza, los racimos de bolitas crecían para convertirse en uvas. Este pueblo era el único en todo el mundo que reconocía al arrumano como lengua oficial. Su lengua. Los Balcanes eran un desastre, siempre lo habían sido. Los turcos habían hecho una buena limpieza, así lo llamaban, pero hacía siglos que allí no había ni rastro de orden. Y, aun así… Su pueblo estaba tan alto en las montañas que sobresalía por encima de toda la miseria. En lo alto de Macedonia, su pueblo y su idioma eran aceptados, incluso honrados. Ahora sí. Pitu sabía que eso significaba algo, sobre todo por estos lares donde los griegos tenían que ser turcos, los croatas bosnios, los turcos búlgaros, los húngaros rumanos, los albaneses macedonios, los montenegrinos serbios y los arrumanos griegos, albaneses, macedonios o rumanos, o al revés. En la actualidad, los arrumanos habían quedado reducidos a una minoría. Pero antes era distinto. Pitu suspiró. Estaba seguro de que Crushuva se convertiría cada vez más en Kruševo.
—¿Estás aquí? —Aunque Pitu le ofreció la mejilla, Ecaterina lo besó en la boca. Su novia—. ¿Cómo va tu cabeza? ¿Qué te ha dicho el médico?
—Que tengo una hermosa cabeza —le contestó él—. Eso me ha dicho el griego. Que tenía buen aspecto.
—¿No te lo dije? —Ecaterina se llevó la compra a la cocina. Pitu olió los puerros. Le apetecía comer algo sabroso. Ella podía cocinar algo sabroso con los puerros, no le cabía la menor duda. Ella podía hacer cualquier cosa. Su hija opinaba que formaban una pareja encantadora. Encantadora, estupendo, pero ¿cuándo encontraría ella a un chico agradable con el que casarse? Cuando se lo preguntaba, ella lo tildaba de anticuado. «¿Anticuado? —le decía él entonces—. ¿Cuántos de mi edad se echan una novia?».
Ecaterina salió de la cocina:
—¿Qué dices?
¿Lo he dicho en voz alta?
Pitu masculló algo entre dientes.
—El griego opina que lo mío es puro cuento.
—Los hombres no aguantan nada, todo el mundo lo sabe.
—Todo el mundo lo sabe —repitió él.
—Y los griegos son como las mujeres.
Llevaban casi dos años juntos. Quizá Pitu llegara vivo a su aniversario. No vivían juntos, a ambos les parecía demasiado pronto para eso. Pero ahora, incluso demasiado pronto se había vuelto demasiado tarde.
Espoleado por su propia cortesía le diría a Ecaterina que todo había acabado. Esa despedida sería menos dolorosa que la despedida que llegaría después.
Pero se lo diría más tarde, después de la comida, pues los puerros lo llamaban. El grifo estaba abierto, el agua limpiaba. Ecaterina se esmeraba.
Doi
Cuando Costa por fin sintió tronar la Segunda Guerra Mundial en sus pelotas, supo que era la hora de volver a intentar dar a los arrumanos un Estado propio. No era su primera guerra. No es que eso importara en absoluto. No se trataba de la guerra en sí. Se trataba de sobrevivir.
Se lo contó diez años más tarde a la muchacha en la paja que le parecía demasiado guapa, demasiado joven y moderna. Se llamaba Aretia, y escuchaba sin obedecer. Ella era el fuego. Por eso la amó de inmediato. Sería la última a la que querría. Así que él debía contárselo todo.
—Maté a mi primer turco cuando tenía nueve años. Era el típico turco, un hombre apuesto, con un enorme mostacho. Un gendarme otomano. Esos siempre pedían una modesta contribución para dejarte pasar con seguridad. Unas cuantas monedas y uno de nuestros mejores quesos de oveja.
Pero aquel turco les había exigido más a Costa y a su padre.
—En lugar de protegernos contra las bandas, nos sacaba todos los cuartos. El dinero que habíamos ganado en Florina vendiendo nuestros quesos y nuestras alfombras de lana.
Aquello había sido una señal. Los otomanos perdían el control de la región, así que el turco agarraba lo que podía. Y la daga, cualquier daga, ofrecía resistencia. El gendarme la emprendió a patadas contra los sacos que cargaba el burro. Solo les quedaban algunas alfombras y una vasija de cobre que le habían comprado a un gitano para su madre.
—¡Conozco a los de vuestra calaña! —resopló el turco—. ¿Dónde habéis escondido las armas?
—¿Armas, para qué? —preguntó el padre de Costa en turco.
Hablaba todas las lenguas que aportaban dinero. El arrumano era la lengua de la libertad.
El soldado se agachó delante de Costa. Se miraron a los ojos.
—Para vuestra nueva rebelión. Hace casi diez años que no duermo. Este no es vuestro reino, sino el nuestro. Tendríamos que haber acabado con todos vosotros, búlgaros o no. Cuando un perro ha probado la sangre, debe ser sacrificado, pues de lo contrario, te hundirá los dientes en la garganta mientras duermes. —El turco pateó los sacos. El burro rebuznó—. ¿Dónde están las armas para matar turcos, perros?
Costa se dio cuenta entonces de que el turco era un hombre apuesto. Su bigote brillaba del aceite para barba. Era el turco quien debía morir.
—Mi padre sujetó al gendarme por los brazos. El turco no se resistió y rezó a su Dios como yo rezo al mío. «¡Hazlo!», gritaba mi padre una y otra vez. «¡Hazlo!». Le clavé al turco su propia bayoneta en el pecho. La primera vez, el filo rebotó contra una costilla. «¡Hazlo!» gritó entonces el turco. Lo hice. Sangre y hueso salieron del cuerpo, que no tardó en convertirse en cadáver. Seguí haciéndolo una y otra vez hasta que mi padre me dijo que ya bastaba y que el turco ya no volvería a decir nada nunca más. Le dejé intacta la cara. Era demasiado guapo para rajársela.
Hasta entonces, ni Costa ni el propio mundo habían oído hablar nunca de guerras mundiales. Entonces aún no.
Aretia le pidió que volviera a tumbarse con ella en la paja. Sin embargo, él se mantuvo impasible, mirando fuera a través de las rendijas del cobertizo.
—¿Y luego? —preguntó ella finalmente.
—Mi padre comprobó si el muerto llevaba algo de valor encima. Pistola, dinero, rakia. «Seguro que no somos las primeras víctimas», dijo mi padre. Yo me acerqué a nuestro burro y le acaricié el hocico.
Un escalofrío recorrió el torso desnudo de Costa. Aretia salió de entre la paja y se colocó de pie, a su lado. Lo besó en el hombro. De debajo de sus labios salió una profunda cicatriz, del tamaño de la punta de un pulgar.
—¿Eso es también de los turcos?
—Otra guerra, otra historia.
Tantas historias, tan poco tiempo. Aretia no estaba dispuesta a dejarlo. Quería saberlo todo de aquel forastero. Sin embargo, «todo» no era más que una palabra. Una palabra que no debería existir. Nada era nunca todo.
—¿Acaso no entran todas las guerras en la misma historia? —preguntó Aretia después de reflexionar largo rato. Se acordó del cabrero al que habían matado los búlgaros por no querer entregar su rebaño al invasor. Aquel cobertizo había sido suyo.
Costa se volvió hacia ella. Primero cerró la boca y finalmente esbozó una sonrisa.
—Tienes razón —dijo.
Aretia se sintió orgullosa.
Guardaron silencio hasta que el silencio empezó a pesarle demasiado a Aretia. Miró el diente de gitano que tenía en la palma de la mano, su talismán, y cerró el puño.
—¿Me quieres? —le preguntó ella de improviso.
—¿Por qué?
Aretia no tenía respuesta a esa pregunta, así que se guardó el diente y dijo:
—Eres mi primer hombre.
—Tú mi última mujer.
Entonces, él le hizo el amor como si eso fuera verdad.
*
El poco todo que Pitu sabía sobre su padre, se lo había contado su madre, Aretia, que había fallecido tres años antes. Ese mismo todo se lo había contado a ella el propio Costa a su vez. O, mejor dicho: después de su vez. Los padres de Pitu estuvieron apenas una semana juntos en el cobertizo abandonado, un montón de horas en las que copularon como animales y en las que solo hablaban cuando querían asegurarse de que hacían algo más que procrear lo que no debía perderse.
Su madre no era partidaria de los secretos. Era una persona sencilla, pero buena. La propia Aretia lo formulaba de una forma algo distinta: «Soy buena porque soy sencilla».
Pitu nunca conocería a su padre. No podía verificar en ninguna parte de quién había heredado la nariz, en cualquier caso, no tenía la nariz de botón de su madre. Ni siquiera le fue dado tener una foto suya. En aquella época, nadie tenía una cámara ante la cual posar. En aquel hermoso mes de marzo de 1949 cuando sus padres se conocieron, la guerra aún no se había asimilado como un recuerdo. Los comunistas habían prohibido todas las posesiones.
—Por eso nos embebimos todo lo posible el uno del otro. Él de mí y yo de él.
—¡Por favor, mamá! ¿Después no volviste a saber nada más de padre? —preguntó Pitu.
Siempre le había parecido extraño llamar padre a su progenitor. Extraño, pero no incorrecto. Aunque conocía la respuesta, tenía que formular la pregunta, incansablemente, como un niño capaz de oír el mismo cuento una y otra vez, esperando siempre otro final.
—Nunca —le dijo Aretia, y luego se encogió de hombros, unos hombros que se volvieron más y más huesudos hasta que Pitu no pudo volver a hacerle la misma pregunta—. La última mañana que pasamos juntos, mientras repicaban las campanas, regresó a su pueblo natal en Grecia.
Ese pueblo era Samarina, sabía Pitu, quien, en el momento mismo en que su madre se lo contó por primera vez, decidió que le pondría el nombre de ese pueblo a su hija, si algún día tenía una.
*
Con su violín en las manos, Samarina se había metamorfoseado en Leoš Janáček, el checo cuya composición estaba tocando. Detrás de ella se encontraba la puerta hacia el cuarto de invierno en el que no estaba permitido entrar. Al son de la música de su hija, Pitu se escapaba hacia tiempos perdidos. Ella mantenía los ojos cerrados y se balanceaba con los tonos que sacaba del violín. El arco descansó brevemente sobre las cuatro cuerdas, antes de que Samarina se lo llevara a la cadera. Lentamente fue volviendo a casa. Hizo una breve y juguetona reverencia.
—¿Qué te ha parecido?
—¿Qué puede parecerle a un padre? —preguntó Pitu—. Quisiera oírte tocar siempre.
Samarina estaba radiante de alegría. Sin embargo, no tenía intención de hacer un bis, por mucho que Pitu aplaudiera. Guardó su violín en la funda y se fue a la cocina. Las ollas estaban apiladas en el fregadero. Entre ellas, había también un plato partido en dos. Al menos, ya no haría falta fregarlo. Su hija no le preguntó nada al respecto.
¿Qué podía decirle Pitu? Había disfrutado de los puerros. Y él mismo había servido el postre.
—Hemos acabado —eso fue lo que le dijo a Ecaterina.
Era menos apetitoso que el plato principal, pero tenía que servirlo. Le contó que había ido al cementerio, lo cual era cierto, y que allí había llegado a la conclusión de que su amor, si es que podía llamarse así, se basaba puramente en la comodidad de tener pareja en la vejez. Cuanto más se trataban, mayor era la traición frente a sus difuntos cónyuges. ¿Cómo podrían mirarlos a los ojos cuando les llegara la hora?
Al mentir se sentía morir un poco.
—En la capital, el tiempo ha cambiado —se limitó a observar Ecaterina.
Primero se llevó las ollas al fregadero, luego lanzó su plato encima y se marchó. Sin llorar. Tal vez no fuera justo, pero Pitu había esperado más tristeza. Era un milagro que el romanticismo de las novelas que tanto le gustaba leer germinara de la seca realidad de la existencia cotidiana. Con el pomo de la puerta en la mano, Ecaterina prometió pasar al día siguiente. La puerta se cerró algo más fuerte de lo normal. Eso sí.
Mientras ella abría y después cerraba la verja, Pitu se había palpado la piel debajo de los ojos para ver si había una lágrima que secar. Tenía las mejillas tan secas como ese verano.
—¿Te friego las ollas? —preguntó Samarina.
—Ya lo haré más tarde —le contestó Pitu.
Sabía que podía quedarse sentado porque su hija ya se estaba poniendo el delantal. Chupó su pipa. Desde que el médico le había recordado su mortalidad, ya no le servía de nada fumar de mentira, como tampoco podía hacerle daño fumar de verdad. No realmente. Miró a su hija que cantaba algo sobre una triste novia, una canción de Toše Proeski a quien Pitu seguía llamando Todor, tal como lo habían bautizado sus padres. Nacido en Pãrleap, pero criado en Crushuva, su verdadero hogar. Era un chico listo. Cantaba sus canciones en todos los idiomas de la antigua Yugoslavia, salvo en el suyo propio. Cada vez que veía caminar a Todor, Pitu le preguntaba cuándo grabaría todo un disco en arrumano. Y luego añadía que, hasta entonces, su colección de música no estaría completa. «Cuando lo entiendan más personas», le contestaba Todor guiñándole el ojo. Lo llamaban el Elvis Presley de los Balcanes. Pitu siempre pensó que aquel disco acabaría llegando. El muchacho había empezado su carrera con una canción infantil en su lengua y así la acabaría. A la gente le gustan los círculos. Todo tiene que ser redondo o redondearse.
Samarina guardó silencio y colgó el delantal del gancho. Miró su móvil. La voz de Todor quedó sofocada en una autopista croata cuando tenía tan solo veintiséis años.
El timbre sonó y Samarina se plantó en el pasillo en un segundo. La buena gente entraba sin llamar, así que Pitu enderezó la espalda en la silla. Oyó a su hija hablar en tono más agudo. ¿Oyó un beso? Uno o dos, eso era una gran diferencia. Dejó la pipa en la mesita junto a su silla y se levantó a medias. Samarina entró, seguida de un joven de su misma edad. El pelo rapado por los costados, como todos los chicos de hoy en día. Arrastraba los pies algo encorvado, como si intentara esquivar las tallas del techo. Era la primera vez que Pitu veía a aquel muchacho. No es que fuera importante, pues a él le gustaba conocer a gente nueva. Acabó de ponerse en pie, esta vez con decisión, y antes de que el joven pudiera decir algo, preguntó:
—¿Quién es tu padre?
El chico alzó una ceja de la que la rasuradora se había llevado un trocito.
—Pregunta que quién es tu padre —dijo Samarina en macedonio.
Ella jugueteaba con los dedos y no miraba a su amigo, sino a su padre.
—De todas formas, no lo conoces —dijo el chico—, pero según mi madre era un borracho.
Como Pitu no sabía qué replicar a eso, dijo en macedonio:
—Soy Pitu, hijo de Costa y Aretia, y lo que es mucho más importante: padre de Samarina. Somos arrumanos.
—Gjoko —dijo Gjoko. Primero tuvo que sacarse la mano del bolsillo antes de que Pitu pudiera estrechársela—. Soy tu nuevo hijo macedonio.
Pitu intentó permanecer de pie, de verdad.
El chico no quería causarles molestias, de todas formas, no se quedarían mucho rato. Así que metió la lengua debajo del grifo. Como si hubiese escasez de vajilla. Antes de que Pitu fuera alcalde de Crushuva, lo más habitual era que no saliera agua del grifo. Durante su gobierno, la cosa mejoró, pero incluso entonces se interrumpía a veces el suministro. Gjoko no podía creerlo, él era de ciudad. Peor aún: de La Ciudad, Skopie. Pitu había estado allí pocas veces. En una ocasión vio a un hombre que llevaba tatuado un cráneo en el cráneo. Lo vio cuando el hombre se agachó para atarse los cordones de sus deportivas. ¿Les habría dado también su propio tatuaje a otras partes de su cuerpo? Pitu se alegró cuando se subió al coche y dejó atrás Skopie. Sí, se podían decir muchas cosas de la capital, así que se saltaron ese tema. Desde hacía poco, el chico vivía en Bituli, que él llamaba Bitola, a poco más de cincuenta kilómetros debajo de Crushuva, cerca de la frontera con Grecia. A Pitu le gustaba ir a Bituli. En la animada calle principal, comió por primera vez un taco. Con pollo y mucho cilantro. Había visitado el museo en honor a Atatürk, que había cursado sus estudios allí. En su época de estudiante, el «padre de los turcos» se enamoró de la encantadora Eleni Karinte, una muchacha arrumana de buena familia que no quería saber nada del joven turco. Su padre la desterró a Florina. Como se vio más tarde, Atatürk se las apañaría sin ella. Romeo y Julieta en los Balcanes. Pitu esperaba un guion parecido para su hija.
«Haz eso que sabes hacer tan bien, Bituli», rezó Pitu…
Samarina le explicó que se iban a tomar algo.
—Ha sido un placer conocerlo —dijo Gjoko.
—S-nã videm sãnãtosh —contestó Pitu.
Dejó que su hija se encargara de la traducción: que nos volvamos a ver sanos. Notó que Gjoko no sabía si debía besarlo en la mejilla. Quizá la próxima vez. Samarina sí le dio un beso. Uno grande, en plena mejilla. Hasta los quince años, los besos habían sido un medio de pago. Por un beso se podía quedar levantada media hora más.
Hacía calor y para los jóvenes la noche permanecía más tiempo joven. Se iban a picar y a beber algo en la terraza. Pitu quiso darle algo de dinero a su hija, para una cerveza o dos, pero Gjoko separó las manos, como si quisiera detener un penalti.
—Señor, a partir de ahora, yo cuido de su hija —dijo.
Samarina lo empujó hacia el pasillo.
A Pitu le gustaba ir a Bituli sobre todo porque sabía que, si no se detenía en la carretera, podía llegar a casa en una hora.
Samarina volvió y se inclinó hacia su padre.
—¿Qué te parece? —le susurró al oído.
Él sonrió y se encogió de hombros.
—Que os divirtáis —dijo—, y no vuelvas tarde.
Los jóvenes salían de marcha, él se iba a su dormitorio. Mientras se ponía el pantalón corto del pijama y elegía uno de los libros que había en el borde de la cama, pensó: ¿qué le puede parecer a un padre?
Ella es el futuro.
*
Costa tenía las uñas como las de un guitarrista, largas y limpias, los extremos blancos como sus dientes, no como los del pueblo que siempre llevaban consigo la tierra de Crushuva debajo de los bordes de las uñas. A Aretia le gustaba ser su instrumento. Había estado tan enamorada de aquel hombre, le decía siempre a todo el que dudara de su corazón. «Sigo alimentándome del amor que me dio».
Él le llevaba al menos veinte años. Ella no se había atrevido a preguntarle por su edad. Qué más daba. Lo vio y enseguida se quedó prendada. Y no, no fue un simple enamoramiento de jovencita. Había nacido en lo que ahora llamaban Grecia, le explicó él, y ahora iba camino a las montañas del Pindo, donde hablaban el mismo idioma que aquí en Crushuva.
—¿Eres de allí? —preguntó ella.
—Soy un exiliado y un pastor que ha renunciado al pastoreo —le contestó él apartando la vista.
Ahora regresaba del mar, pero su lugar no estaba en la costa, sino en lo alto de las montañas.
Tu lugar está junto a mí, pensó ella entonces. Enseguida amó al forastero. Y él a ella, de eso estaba segura. No como ella a él, por supuesto. Él era su primer amante. Y un primer amor llegaba más profundo. En cambio, él había tenido varias mujeres, ella lo había presentido y se alegraba de ello. Tantas mujeres, pero acababa en su cobertizo.
Allí le dijo que había viajado de Custantsa en el mar Negro hacia Crushuva. Antes de este retorno al sur de los Balcanes había vivido demasiados años en Rumanía. Un mes en Bucarest, la capital, el resto del tiempo en la costa. En ninguna de las ciudades se sentía en casa. Estaba allí cuando, después de 1945, los comunistas empezaron a quitarle el color a Bucarest. Costa se paseaba por los bares y las cafeterías, donde los taberneros defendían la libertad abriendo lo menos posible las ventanas y las puertas, y, en los rincones más oscuros, buscaba arrumanos que al igual que él hubiesen cruzado el Danubio durante la Segunda Guerra Mundial para eludir una bala griega como venganza por no haber optado por Grecia, la madre de todas las culturas, sino por los Otros, algunos dirían que por sí mismos.
—¿Volver allí, dices? —El hombre de la cafetería, que aún llevaba el mostacho rizado de periodo de entreguerras, se golpeó la frente—. Jamás voy a volver, y si eres listo, te quedarás conmigo, Costa. ¡Larga vida al socialismo! —gritó en voz alta y acto seguido se tomó un trago de cerveza amarga.
Apenas un año más tarde, aquel hombre había muerto. La bala lo había alcanzado, aunque no fueron los griegos, sino los rumanos rojos los que se la hundieron en la frente, encima de la ceja derecha. Había escrito una serie de artículos sobre los arrumanos que no encajaban con la posición nacional de los comunistas, que se apartaban de los Balcanes y de los supuestos hermanos que vivían allí, al fin y al cabo, habían encontrado un gran hermano en la Unión Soviética.
—Una muerte inútil —dijo Costa, mientras apartaba un mechón de pelo de los ojos profundamente marrones de Aretia. Ella se pegó a su pecho—. Aquel hombre habría podido morir en Grecia para exigir nuestra tierra, pero en lugar de ello escribía artículos sobre nuestra génesis. ¿Qué me importa a mí de dónde seamos? ¡Lo que me importa es que existimos!
—No te alteres tanto —le dijo Aretia, que acababa de encontrar un lugar cómodo entre la clavícula y el pezón de Costa. Había tardado siete días en descubrirlo.
—¿Y qué hice yo? Miré cómo pasaban los inviernos sobre el mar Negro. El frío apagó mi fuego.
—Así que no había para tanto —le contó Aretia a su hijo años más tarde—. Le agarré la…
—Créeme, madre, no quiero saberlo —dijo Pitu.
Ella volvió a encogerse de hombros.
—Él me acarició el vientre y parecía atravesarme el ombligo con la mirada.
Costa se incorporó apoyándose sobre los codos. Con su gran mano, levantó la cabeza de Aretia del suelo lleno de paja y apretó la nariz contra la de ella:
—Tú eres el futuro.
Al día siguiente, Costa se había ido. Aquello no fue lo último que se dijeron, pero Aretia había olvidado todo lo que vino después.
Ella era el futuro. Eso sí lo recordaba.
*
Pitu ya no soñaba. Echaba de menos los enredos que le presentaba por las noches su cerebro. El tumor bloqueaba su sueño rem. No necesitaba al griego para estar seguro de eso. También tenía sus ventajas. Con los sueños habían desaparecido también sus pesadillas. Solo le quedaba una, en su cabeza. De tres centímetros de diámetro.
Sin embargo, aceptaría las pesadillas con tal de recuperar sus sueños. Su cerebro siempre había demostrado ser un portentoso director de cine. Le gustaba el permanente asombro que le provocaban como espectador, a veces como figurante. Los sueños hacen comprensible la vida presentando a tu mayor enemigo como una hamburguesa voladora.
El gallo cantó.
El gallo nunca resultaba ser un sueño.
Pitu se dio media vuelta y volvió a sumergirse en la negrura.
Finalmente, el día se impuso. El sol había calentado de tal forma el cuarto, que Pitu no pudo hacer otra cosa más que ponerse las zapatillas e ir a la cocina arrastrando los pies.
Apoyó las nalgas contra el borde de la encimera. Una rebanada de pan chisporroteaba en la sartén. Pitu aún podía soñar despierto. A Samarina le daban un anillo, a Gjoko le daban un anillo. Constantine, el joven sacerdote, sostenía tres veces el cáliz con vino delante de ellos. De pronto su barba parecía más poblada. Declaraba que la pareja estaba oficialmente casada. En macedonio. Samarina estaba radiante de blanco, Gjoko de negro. ¿Qué es el matrimonio salvo una larga partida de ajedrez?
Pitu se estremeció. El dolor le llegó a la boca antes que la rebanada de pan duro. ¡Qué más le daba! Apartó el plato y abrió todos los cajones y armarios de la casa. Volvió a la cocina con las manos vacías. Se apoyó en el estrecho armario donde guardaba las especias. ¡Entonces se acordó! Se abrió paso con la mano entre los potes de albahaca, escaramujo, orégano, salvia, bayas de enebro, romero, tomillo y el gran tarro de perejil, que desde la muerte de su mujer había dejado de usarse y ahora olía a té demasiado fuerte. Por fin encontró el viejo pote que buscaba. En la etiqueta ponía que era pimienta en grano. Pitu lo sacudió.
—Ha llegado la hora, amigo mío.
Se fue a la terraza y se sentó en la silla sin cojín. Miró brevemente los tomates en su jardín. Durante días parecían no madurar, hasta que un día de agosto estaban rojos suplicando que los cosechara y se los comiera. Mis últimos tomates, pensó Pitu, que no tenía apetito pero quería tenerlo.
Humo blanco que se volvía azul. Pitu tosió al dar su primera calada. El humo le salió por la nariz y la boca, y él sintió que también se escabullía por sus globos oculares. Era el ataque de tos más delicioso que había tenido en años. Primero tomó una bocanada de aire matutino y luego otra calada. El humo azul revoloteó delante de sus ojos.
—¿Este pan es para mí? —preguntó Samarina desde la cocina. Tenía la voz ronca de la noche.
Pitu vació rápidamente su pipa y se atusó el pelo, como si así pudiera eliminar el olor a tabaco. Le dijo que podía comérselo.
—También queda queso en la nevera.
Puesto que un moribundo necesitaba algo que hacer, Pitu siguió el sendero entre las tomateras y se fue sin decir nada a la terraza del bar para sentarse ante un café turco, donde sin duda se encontraría con su cuñado, que empezaba invariablemente el día allí. Samarina no lo miró mientras se alejaba, Tito, el carnero doméstico, sí. Incluso dejó de masticar brevemente para saludar a Pitu con un balido.
*
Las guerras de los Balcanes no acababan nunca. De la primera surgió la segunda y de la segunda la tercera que pronto fue bautizada como Primera Guerra Mundial porque el resto también quería participar; de ahí salió la Segunda, y luego la Fría, que en los Balcanes era mucho más fría porque los comunistas cerraron el grifo del gas, y después de la caída de todos los muros y telones, los dioses de la guerra observaron satisfechos cómo los Balcanes seguían asesinando y violando. La paz provisional solo llegó con el nuevo milenio.
—Y luego, los occidentales se preguntan por qué en esta parte de Europa sigue habiendo coches de caballos…
Pitu le dio una palmada en el hombro a su cuñado.
—Piensa en tu corazón, pobre Aurel.
Después de que Anna sirviera el desayuno a dos turistas, se acercó a su mesita y él pidió otro café.
—Con porción adicional de azúcar, por favor.
—El azúcar te matará —le advirtió Anna.
—Yo le echo la culpa al Imperio otomano —dijo Pitu.
Los hombres vieron desfilar a medio pueblo. Todo el que quisiera subir o bajar la escalera tenía que pasar delante de ellos. Casi todos saludaban a Pitu. Esa era la ventaja que tenía un exalcalde frente a un excontratista. Pitu le había pedido excusas por ello, pero a Aurel le traía sin cuidado. La mayoría lo saludaban también a él con un gesto de la cabeza, que él les devolvía. A Pitu le estrechaban a menudo la mano, y a veces le daban un beso. Al menos, él no tenía que preocuparse de las bacterias, dijo Aurel. Todos le preguntaban a Pitu cómo se encontraba.
—Fantástico se queda corto —decía él cada vez, tamborileando con los dedos sobre la mesa.
Cuando Ljuben pasó delante de ellos con una pala sobre el hombro, y le formuló la pregunta, Aurel se adelantó a su cuñado:
—Creo que fantástico se queda corto.
Pitu asintió y se encargó del tamborileo.
—Me toca cavar otra vez —respondió Ljuben—. La tía Tola se asfixió ayer con un trozo de solomillo de cerdo. —Señaló hacia arriba. Un homenaje a la mujer que había tricotado la ropita de bebé para muchos vecinos del pueblo—. Con este sol debo andarme con cuidado de no acabar en su tumba yo mismo —murmuró antes de seguir subiendo la escalera.
—Así es el ser humano hoy día —dijo Aurel—. Hemos tocado techo. A partir de ahora iremos a menos. Aún menos, quiero decir.
—Tu corazón, Aurel, tu corazón.
—No le pasa nada malo, te lo aseguro.
Después de que Anna le hubiera servido a Pitu el café turco con porción adicional de azúcar, Aurel le quitó la bandeja de las manos, se la colocó detrás de la espalda, le cogió la mano y le puso encima los labios. De repente parecía tener menos miedo de las bacterias.
—Eres el motivo por el que me levanto cada día —dijo.
—Tú eres el motivo por el que quiero quedarme en la cama cada día —le contestó Anna guiñándole el ojo a Pitu.
Después de recuperar su bandeja, se marchó. Justo antes de entrar en el bar, volvió la vista a los dos hombres de los cuales uno se sentía más viejo de lo que era y el otro mucho más joven.
Aurel se golpeteó el corazón con los dedos:
—Sigue funcionando.
—Anna me recuerda a tu hermana —dijo Pitu—. Mi Melina.
—Para este tema necesito algo más potente —dijo Aurel suspirando.
Acto seguido tomó un sorbo del café que no era el suyo. Pitu no dijo nada al respecto. En cambio, dijo:
—Todas las mujeres guapas me recuerdan a ella.
—Y con razón, tuviste suerte. En realidad, no deberías haberte casado nunca con ella.
Tiene razón, pensó Pitu avergonzado. Tanta suerte había tenido que había agotado la de ella. De no haber estado nunca juntos, ella todavía estaría viva, pensaba a veces, aunque sabía que eso era absurdo, pues no toda la culpa era de él.
Pitu no habría podido tener otra vida, una vida con otra. Aunque casi estuvo a punto de suceder. A los dieciséis años se había quedado prendado de otra mujer. Marija, con sus pómulos y sus ojos de hielo. Era una macedonia de pura cepa. Su padre era un alto mando del ejército. Eso traía sin cuidado a Pitu, él quería estar con ella. Ir con ella a la iglesia y luego al llegar a casa quitarle el velo, y después el resto de la ropa. Dios, estaba enfermo de amor. Cuando el padre se llevó a su familia por una semana a Ohrid, él lloró hasta quedarse dormido. Cuando no le apasionaban las clases, escribía «Marija» en un papel y miraba lo bien que encajaba su apellido con el nombre de ella. Marija Vreta. Ningún otro apellido le quedaba mejor que el suyo. Su madre encontró una de esas hojas, lo besó en la coronilla y le dijo que debía sentarse. Aquella tarde después de la escuela le habló de su padre, que también había sido una especie de soldado.
Ahora, Marija vivía en Alemania y se llamaba Marija Ristovski. Tres años más tarde, Pitu dio su apellido a una arrumana de igual belleza.
Inmerecidamente, según el hermano de ella:
—No eras más que un pobre diablo —recordó Aurel—. Y de tu madre, una mujer encantadora, por cierto, decían que era una vieja solterona y que le faltaban un tornillo o dos.
—Fue la primera feminista del pueblo, porque no tenía ningún marido que pudiera degradarla a mujer —respondió Pitu.
Miró por encima de las gafas a su cuñado y se notó la papada apretada como una roulade contra la nuez de Adán.
—Dicho sea de paso, no es que a mi padre le importaran mis objeciones —observó Aurel—. Aquel hombre era demasiado bueno para este mundo. Solo hablaba del verdadero amor. En ese sentido, mi padre y tu madre habrían hecho buena pareja. Así al menos habríamos sido hermanos de verdad. —Volvió a tomar un sorbo del café de Pitu—. Aún recuerdo que estrellé un jarrón contra la pared porque mi hermana no quería escucharme.
—Me lo contó, sí.
—Si hubiese sido albanés, seguramente te habría matado.
Pitu se rio.
—Si hubieseis sido albaneses, seguramente no me habría casado nunca con tu hermana.
—Y aquí nos tienes.
—Y aquí nos tienes —repitió Pitu, que tampoco podría haberse imaginado esto. Hasta la muerte de su mujer, Aurel solo había sido su cuñado de nombre. Cuando se encontraban, siempre lo miraba como si en cualquier momento pudiera volver a lanzar jarrones. Para todos era mejor que se evitaran. Si eso fallaba y tenían que estrecharse la mano, entonces la ruda mano de su cuñado siempre estrujaba la pequeña mano de alcalde de Pitu. Así fue durante años, hasta que el invierno se hizo primavera y la mujer y hermana se negó a despertarse. Sin motivo, sin cáncer, sin solomillo de cerdo. Entonces, Pitu y Aurel se abrazaron llorando y no volvieron a soltarse.
—Tengo que pensar en mi corazón —dijo Aurel dando con el puño en la mesa.
Entretanto, había vaciado la taza y encendió una colilla. Pitu hizo una seña a Anna para que les trajera algo más fuerte. Entre un parpadeo y otro vio brevemente a su mujer sonriéndole. Sin embargo, esta desapareció en la pregunta de Anna de si también querían un poco de agua. Pitu recordó la gorra naranja que le había tricotado la tía Tola a Samarina para protegerle la cabecita calva en invierno. En realidad, era más bien marrón, pero lo llamaban naranja. El marrón y el gris cemento formaban parte de la herencia de los comunistas. Una herencia sin herederos.
Pitu dio unas caladas a su pipa y probó el tabaco de aquí y ahora.
Trei
Torna, torna, fratre, vuelve, vuelve, hermano. Así aparecieron nuestras primeras palabras en la historia del mundo, escritas por Teofilacto. A la sazón provocaron un gran alboroto.