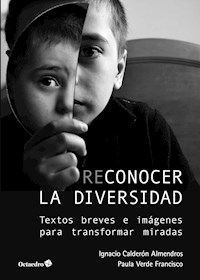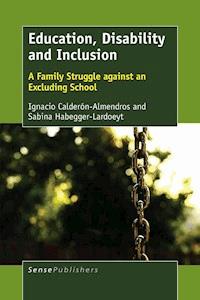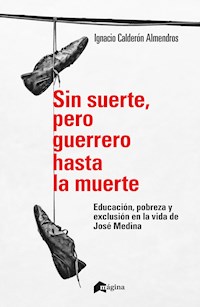
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Mágina
- Kategorie: Bildung
- Serie: Horizontes Educación
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
¿Yo qué gano con esto? Esas fueron las palabras del chico cuando le dije que quería escuchar su historia educativa, pero la promesa de conversar sobre su vida resultó más que suficiente. La medida de aislamiento en la celda del reformatorio le volvía loco, pero en realidad llevaba años aislado. Un educador me contó que habría necesitado un maestro que lo escuchara Así empezó a contarme sus avatares: Yo ha vivido demasiado para la edad que tengo. Tengo 17 años y me llamo José. Durante las siguientes semanas, José Medina me habló de su padre, de cómo aprendió a leer en la cárcel y de su relación con el alcohol. Me contó que su madre casi siempre había limpiado en casas de señoras. Que su barrio no era de señoritos, que le expulsaron del colegio por las junteras que tenía y por la fama, que acaba pesando demasiado. Me habló de maestros sin rostro, de asignaturas sin sentido, de vidas en la calle, de robos y drogas Me regaló algunas lecciones de sinceridad, de buen corazón, de valentía, resistencia y sueños. Estas páginas recuperan aquellas sobrecogedoras narraciones. No cuenta con sesudas elaboraciones teóricas, sino con la valiosa experiencia de un chico real que desmonta con sus vivencias algunas ilusiones y falacias que imperan en la sociedad. El protagonista se abre en canal para que otros podamos entender que la escuela fabrica el fracaso escolar, y que ha de cambiar para construir justicia social y liberar a las personas de sus situaciones de opresión y exclusión. El formato biográfico del texto, el lenguaje cotidiano que utiliza, y la trepidante y compleja vida del protagonista hacen que esta obra sea de interés para cualquier persona interesada por la infancia, y de gran utilidad para estudiantes e investigadores de cualquiera de las ramas educativas, la sociología y la psicología. Unas páginas que no dejan indiferentes e nos invitan a luchar por las personas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 414
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ignacio Calderón Almendros
SIN SUERTE, PERO GUERRERO HASTA LA MUERTE
Educación, pobreza y exclusión en la vida de José Medina
Título original:
Sin suerte, pero guerrero hasta la muerte.
Educación, pobreza y exclusión en la vida de José Medina
Primera edición (papel): febrero de 2015
Primera edición (epub): junio de 2021
© Ignacio Calderón Almendros
© De esta edición:
Editorial Octaedro Andalucía (Ediciones Mágina, S.L.)
Pol. Ind. Virgen de las Nieves
Paseo del Lino, 6 – 18110 Las Gabias – Granada
Tel.: 958 553 324 – Fax: 958 553 307
[email protected] – [email protected]
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiaro escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (papel): 978-84-930286-0-2
ISBN (epub): 978-84-120366-3-3
Fotografía de la cubierta: Toni Molero
Diseño y producción: Servicios Gráficos Octaedro
A Mercedes, la hermana que habita el corazón de Medina.
A Basi, Julián, Conchi y Cristóbal, cuyos afectos y cuidados alimentan el mío.
Índice
Agradecimientos
Prólogo
Introducción
1. Lo he pasado mal
Lo de mi hermana, que en paz descanse
Mi hija falleció [Habla la madre]
2. El antes y el después
Mi vida antes. Mi barrio no era de señoritos
Mi familia antes… [Habla la madre]
Y después… [Habla la madre]
Se extravió
En el correccional
Aunque sea lo que sea, pero que cobre
Mi vida después
El trabajo cuando me echaron fuera del colegio
Amargarme la vida para pagar
Un tirón de un bolso
Las gitanillas negras
Ciento y pico euros y más en monedas
Yo he hecho cosas
Perdí la oportunidad que me había ganado
No hay ninguno que no tome drogas
Ya no me fío de nadie
Sin suerte, pero guerrero hasta la muerte
Como en la cárcel: ver, oír y callar
El que se meta con él se tiene que meter conmigo
No le guardo ni rencor
La familia a palillero
Por la primera vez que me fugué
Sin graduado no te puedes presentar en ningún lado
Me ha servido para recapacitar en algunas cosas, otras no
Un trabajo cualquiera
18 de mayo de 2003, ¿libre?
Agradecimientos
Quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible esta publicación y la experiencia que hay detrás. En primer lugar, a Medina, por haberse implicado tanto en algo que a priori no parecía rentable, y a su familia, por dejarnos entrar en una realidad tan íntima como la que me contaron. A José Ignacio Rivas y David Herrera, por permitirme compartir mis dudas con ellos, por resolver inquietudes y por ofrecerme sabios y acertados consejos. A Pilar Sepúlveda, por acompañarme en esta y otras aventuras y ayudarme a buscar fórmulas para que historias como la que aquí se cuenta sirvan para algo. A los profesionales que me ayudaron a desarrollar el trabajo de campo, especialmente a Francisco, Lina, Ricardo, María y José Luis, que, desde una mirada crítica, constructiva y cargada de sabiduría, tratan de cambiar la función de los centros de menores. A Cristóbal Ruiz Román y a Enrique Martínez Reguera, por sus inestimables orientaciones y por ver en las siguientes páginas una historia digna de ser contada. Y cómo no, a las personas que me alegran la vida: Ana, Malena y Darío. A todos y a todas, muchas gracias.
Prólogo
Siempre sostuve la opinión de que los verdaderos técnicos o auténticos especialistas sobre la «marginación» son los propios marginados.
A los demás nos puede preocupar el asunto. Tal vez reflexionemos y hablemos sobre él. Incluso podemos conocerlo con cierta solvencia. Pero hay un hecho crucial, determinante, que hace que que nuestra perspectiva y la de ellos sean tan diferentes: nosotros contemplamos la marginación, ellos la padecen. Y eso modifica de raíz los significados y las actitudes.
Yo aprendí bastante sobre muchachos marginados porque durante muchos años conviví con ellos y, entre éxitos y fracasos, les acompañé en la resolución de sus conflictos. Pero por más que me entregara a esa labor, yo me sabía integrado y me sentía a cubierto de mil azares que a ellos les arrebatan.
Por eso me parece tan importante que les cedamos la palabra, que les escuchemos con atención. Porque tienen mucho, mucho que decir. Y por eso cuando cayó en mis manos este librito sentí una enorme alegría. No es fácil que ellos se expliquen ni será fácil que nosotros acompañemos sus precipitados vaivenes sin sentirnos incómodos. Vaivenes preñados de sugerencias que reclaman reflexión. Pero ahí están, para que los desentrañemos con paciencia.
Si para entender el asunto es tan importante acertar a meterse en la piel de sus protagonistas, para intentar resolver ese tipo de problemas, la actitud educativa más coherente sería hacerlo desde el punto de vista de sus necesidades, no desde el punto de vista de las nuestras.
Creo que fue el mayor acierto pedagógico de mi vida: Nunca fui neutral, siempre tomé partido a favor de los chiquillos delincuentes. Por supuesto que nunca acepté ser cómplice de sus delitos ni siquiera los contemplé con indiferencia; pero sí, siempre estuve a su lado dispuesto a acompañarles y a ayudarles, pese a sus delitos. E insisto en ello, para quien le resulte difícil de entender. Una cosa es la persona y otra sus delitos. Ningún delincuente se agota en sus delitos por graves que sean, y menos tratándose de un chiquillo. Su persona tiene otras dimensiones, abarca otras muchas facetas.
Esta disociación que siempre hice de las personas y sus delitos les ayudó a ir descubriendo que su existencia no se agotaba en el hecho de delinquir, sino que junto a sus fechorías, poseían infinidad de cualidades muy valiosas, soterradas bajo sus costumbres indeseables. Y esta disociación les daba la oportunidad de elegirse o como personas valiosas o como personas delincuentes. De hecho, en el relato de Medina, al hilo de su conducta tan dislocada, se puede percibir sin esfuerzo las extraordinarias habilidades, cualidades y calidades humanas que posee y que afloran en él constantemente.
Creo que el mayor error que comete el sistema corrector con este tipo de muchachos es que, al otorgar desproporcionado protagonismo a sus infracciones, condiciona abusivamente el resto del procedimiento. Es el inconveniente de confundir lo que es educar con lo que es controlar, mezclar la pedagogía con el derecho penal. En la descripción que Medina y su entorno hacen del sistema de reforma, salta a la vista que el afán de someter a disciplina por la fuerza provoca en el educando infinitos motivos y mecanismos de defensa, que concluyen en mutuo descontrol. Cuando se relata por ejemplo: «le cogieron entre tres y le hicieron una llave de esas que hacen y hasta se lo llevaron al hospital de asfixiado que estaba ya», salta a la vista que la metodología empleada puede ser un elemento fundamental en la generación de nuevos conflictos, no su remedio. «Una llave de esas que hacen», desde el punto de vista del sistema, es el modo más humano de evitar daños mayores; pero a ese punto de vista se le escapa algo fundamental: que haciéndolo así, se le está inculcando al muchacho que, si hay que controlarle de ese modo, es por su absoluta incapacidad para controlarse. Y el chaval termina convenciéndose de que es cierto, y se ahorrará el intentarlo; y el problema se vuelve irreversible, se cronifica. Cuanta más fuerza se aplique más vivencias de impotencia se inculcan. No es lo mismo ser controlado que controlarse; no es lo mismo que te controlen, que el que aprendas a controlarte. Controlar y corregir a los menores no es lo mismo que atender sus necesidades reales; incluso suele ser lo contrario. Ciertamente enseñar a controlarse es más difícil que ejercer nuestra fuerza sobre ellos, pero siempre es más rentable. Y ¡tampoco es tan difícil!, no requiere mucha sabiduría pedagógica, lo que sí requiere es calidad personal del educador, sensibilidad e imaginación para meterse en la piel del otro y un esfuerzo constante por darle ejemplo de autocontrol.
Este libro está lleno de apuntes interesantísimos. Por ejemplo la evolución del propio investigador en su relación con el chaval. Fue el chaval quien le ubicó en donde él no se imaginaba: como perteneciente a un bando, opuesto o enemigo al que pertenece el chico. Muchas personas que se acercan a la marginación con las mejores intenciones no caen en la cuenta de que pertenecen a un mundo no siempre integrador ni bienintencionado. El hecho, por ejemplo, de que la universidad se acerque a la marginación es de lo más laudable; pero de entrada, la universidad y la marginación viven realidades abismalmente distantes y con frecuencia hostiles.
Mi enhorabuena a Pepe Medina y a Ignacio Calderón, el estudioso que entró en la vida del primero, porque tuvieron la habilidad de entenderse y eso hizo posible que mutuamente se hicieran mejores.
ENRIQUE MARTÍNEZ REGUERA
Madrid, 23 de septiembre de 2014
Introducción
En las siguientes páginas se presenta el caso de José Medina, un chico de 17 años procedente de un contexto marginal de una capital andaluza. En el momento de las entrevistas de las que nace este libro, en el año 2003, Medina se encontraba internado en un centro de menores infractores de Andalucía, cumpliendo una medida judicial por haber cometido varios delitos. En las siguientes páginas, Medina nos invita con su frescura a entrar en su vida, en su cotidianidad, en sus alegrías, pero también en los aspectos más íntimos, en sus fracasos y dificultades. Se desnuda para que podamos entender más y mejor muchos de los temas que toca: la pobreza, la delincuencia, la vida en los centros de menores infractores, el fracaso escolar, la construcción de la identidad… Y todo ello desde el prisma de la persona que lo vive, no desde la perspectiva de los educadores, los profesores, los jueces de menores, etc. Es decir, no desde el discurso oficial, sino desde la visión del protagonista. La escuela está hecha para él, pero apenas se le pide opinión al alumnado; los centros de menores están construidos para personas como él, pero los menores no pueden decir nada. Sin embargo, sí tienen mucho que decir. Solo hace falta que les demos la posibilidad de hacerlo.
La investigación biográfica nos ofrece una oportunidad privilegiada para conocer la experiencia social de las personas porque nos revela sus sistemas de significación. Al mismo tiempo, enseña el modo en que los contextos simbólicos y materiales influyen en las personas concretas y en los grupos a los que pertenecen. Los sistemas de comprensión de la realidad se generan a partir de esta, por lo que en ellos se muestra una parte importante del entorno en el que se vive. La investigación biográfica reivindica aquella parte de la realidad que solo puede ser conocida a través de la mirada profunda de los sujetos, que construyen sus sistemas de conocimiento sumergidos en un contexto determinado.
En este caso opté por la elaboración de la historia de Medina, compuesta por su relato de vida como guión principal en forma autobiográfica y toda una serie de relatos narrativos que responden a los diversos contextos en los que se desarrolla su experiencia. El primero destaca por un tratamiento del tiempo que intenta ser reflejo de la experiencia del muchacho; los otros han sido abordados tratando de que la historia de vida cobrase una estructura de mosaico.
Elegí a Medina para la elaboración de su historia de vida con la intención de profundizar en el estudio de la experiencia escolar y social de un chico que hubiese vivido una prolongada historia de fracaso escolar y que se desarrollase en un contexto familiar de marcado carácter marginal. En concreto, me interesaba analizar estos tópicos desde los parámetros de la pobreza, refiriéndolos, fundamentalmente, a la variable económica, de modo que pudiese ofrecer información relevante acerca del modo en que un chico procedente de un contexto claramente desfavorecido en lo material se desenvolvía dentro del contexto escolar.
Del mismo modo, deseaba profundizar en algo que me habían puesto de manifiesto otros alumnos y alumnas de clases desfavorecidas estudiadas a través del análisis biográfico, en estos casos, de forma incipiente: la aparición de conductas «desviadas». Me interesaba, pues, saber cómo afectaba el hecho de no acatar las normas en la escuela y fuera de ella, así como las circunstancias que habían propiciado dichas conductas, lo cual se materializaría en el conflicto con otras instituciones sociales como la judicial. El delito, por tanto, se convertía en una clave que nos facilitaría esta elección, pues suponía que el alumno habría quebrantado normas sociales más allá de las escolares.
Este fue el motivo por el que me decidí a iniciar la búsqueda del caso en un centro de reforma de menores infractores, lo cual garantizaría la previa comisión de delitos y el seguimiento del chico a través de una medida judicial-educativa (al menos teóricamente). Por tanto, el lazo educativo de la medida seguiría en consonancia con mis intereses, ya que no se habría desligado del sistema educativo, aunque de alguna forma se tratara de un apéndice del sistema escolar. El chico continuaría su relación con los sistemas educativos formales, estructurados socialmente, y dentro de la edad de escolarización.
Como es fácil de adivinar, tuve que cubrir ciertos requisitos previos que alargaron el proceso de negociación, debido a la acentuada y necesaria protección a la que están sometidos los menores infractores. Pero además, los centros de internamiento de menores infractores son bastante herméticos, y no solo para proteger a los menores, sino porque tienen mucho que ocultar. Todavía hoy algunos trabajadores del centro se extrañan de que consiguiese entrar en la institución. Y todo ello hizo que la negociación atravesara varios pasos que a continuación detallamos.
En primer lugar, realicé las indagaciones pertinentes para establecer los lazos necesarios de acceso al contexto de la investigación. En concreto, se realizaron contactos para acceder a dos instituciones de reforma, una de ellas de carácter cerrado (reservadas a menores con delitos sentenciados con régimen de internamiento cerrado) y la otra de régimen semiabierto, lo que implica que los internos pueden (dependiendo de sus conductas evaluadas por equipos técnicos y por el juez de menores) gozar de permisos de fin de semana y de salidas de diferente índole para estar con sus familiares o salir con los educadores. El contacto que se realizó en ambos casos fue con educadores de ambos centros, a los que tenía un acceso relativamente cercano. Ambos educadores harían de «porteros» de la investigación, introduciendo la demanda en sus respectivas instituciones, lo que facilitaría una acogida más distendida. Y ambos agentes mostraron inicialmente sus escasas esperanzas hacia una acogida de la investigación por parte de los representantes legales de las mismas, aunque mi insistencia favoreció que la segunda abriera sus puertas tras consultar al Servicio de Atención al Niño (SAN), a condición de llevar a cabo todos los trámites legales necesarios para desarrollar la investigación conforme a los derechos de los menores. Estos contemplaban la necesidad de informar y formalizar la solicitud al Juzgado de Menores de la provincia, con lo que el investigador, previendo las posibles dificultades que podría encontrarse, decidió enviar información adicional que favoreciera una decisión positiva y ofreciera confianza en la rigurosidad de la investigación y garantías de un uso escrupuloso de la información que se obtuviera.
Una vez remitida la información al SAN, y trasmitidas a su vez al Juzgado de Menores, este solicitó un documento con mayor detalle de las acciones concretas que se iban a desarrollar en la investigación; lo cual suponía ya la aprobación por parte de la jueza encargada de la investigación. Ella ponía como condición la remisión de dicho documento y del informe final una vez concluido el estudio. De la misma manera, el jefe de Servicio del SAN puso de manifiesto que la solicitud requerida debería ampliar las miras, con idea de no tener que abrir nuevos procesos burocráticos por nuevas necesidades de la investigación, sugiriendo el acceso a documentos. De este modo, se solicitó la autorización para el acercamiento a un muchacho con el perfil especificado, la realización de entrevistas a este, a su familia, al personal del centro y al grupo de pares, así como el acceso a los antecedentes de la historia educativa, social y delictiva del menor. Como consecuencia de todo el proceso, se aprobó por parte de los Juzgados de Menores de la provincia el inicio de la investigación «siempre que se garantice la confidencialidad de los datos del menor». Esta es la razón por la que todos los nombres de personas y lugares del libro son ficticios. A partir de aquí, se abría el siguiente proceso: la elección del caso y la negociación con el menor.
Para decidir el caso concreto que tenía que estudiar, me reuní con la trabajadora social del centro, quien, tras una descripción de la investigación y de los intereses del investigador, seleccionó cinco casos. La primera criba se realizó según la facilidad de acceso a la familia, ya que el centro acogía a chicos de las diferentes provincias de Andalucía. De estos cinco casos se descartaron tres, pero se generaba en mí un debate interno respecto a la relación entre marginalidad y psicopatologías. A lo largo de la investigación he podido comprobar que dichas cuestiones aparecen reiteradamente relacionadas en los centros de menores, ya que las condiciones físicas generan también reflejos fisiológicos y psicológicos. Ya he entendido que, al igual que el consumo de drogas constituía una parte importante de la realidad de la marginalidad, los problemas psicológicos o psíquicos también formaban parte de la misma.
Finalmente, me decanté por José Medina, definido por la trabajadora social como un chico de 17 años de edad, con padre alcohólico y madre limpiadora, y con una hermana. Los padres vivían juntos, pero no formalizaron su relación con el matrimonio, ya que la madre ponía como condición que dejase la bebida. José Medina llevaba un año y medio aproximadamente en el centro de menores (era el más veterano de los internos del centro) y aún le quedaban causas pendientes, lo que significaba que cuando terminase la actual continuaría con otras. Se trataba de una familia accesible (al menos, su madre) enmarcada en la marginalidad, que vivía anteriormente en un corralón que se incendió, donde falleció una hermana de José. Desde entonces vivían en otra barriada marginal de la capital. De entre los demás datos recabados de la trabajadora social, cabe destacar el consumo de drogas del menor y la secuela que le dejó un accidente en una atracción de feria, a partir del cual sufría ataques epilépticos. El educador que hizo de portero de la institución a la investigación comentó sobre José que se trataba de un chaval complicado por su historia. Era definido como manipulador, y «te utiliza si le sirves para algo. Él se abre, si le entras bien, con el tiempo». Su interpretación del caso era la de una persona que vivía al límite, con problemas psicológicos y que se había intentado suicidar. Una persona que demanda que le pongas tú el límite, porque él no se controla: su vida es como una huida hacia adelante. Consumía drogas y robaba; durante una fuga atracó a una mujer, por lo que fue arrestado. Era inteligente, habilidoso, y su nivel escolar bueno, siempre teniendo en cuenta que en el centro todos suspendían. «Lo que es más difícil es que cuente sus sentimientos».
Se tomó definitivamente la decisión y programamos el primer contacto para pasar a negociar con el chico. Sin embargo, todas estas circunstancias serían síntomas de las dificultades del caso. Así, el día antes del primer contacto con el chico, este protagonizó un alarmante episodio en el centro: se había intentado suicidar en dos ocasiones, una ahorcándose y otra cortándose las venas con un hierro del colchón de la habitación en la que se encontraba aislado. Por otra parte, se dio un golpe contra la pared y se abrió una brecha en la cabeza, por lo que tuvieron que llevarle al hospital para que le pusieran puntos de sutura.
Inmediatamente después de enterarme de esto, me presentaron a Medina. Fue para mí una inmersión brutal en un mundo nuevo, cargada de compasión y de responsabilidad. Cuando le explicaron someramente mis intenciones, sus primeras palabras no pudieron ser más pragmáticas: «¿Yo qué gano con esto?». Una vez solos, le expuse detalladamente las pretensiones y modos de proceder de la investigación. A la exposición le siguió un guión confeccionado para formular las preguntas que a mí, en su lugar, me gustaría que me respondieran. En primer lugar, expliqué quién era, después qué es lo que iba a estudiar, por qué lo elegía a él, qué es lo que pretendía, cómo iban a ser registradas las entrevistas, cuáles iban a ser las producciones, cómo iba a hacer la biografía y la historia familiar, etc. Finalmente, le expliqué las razones por las que le había elegido a él, preguntándole si estaba dispuesto o no a asumir el compromiso con la investigación, a lo que respondió afirmativamente. Dado que en anteriores estudios la negociación por escrito resultó ser una barrera comunicativa entre el investigador y el investigado, se prescindió del documento escrito y se tomaron sus palabras y las del investigador como la formalización de la negociación, sellada con un apretón de manos. Fue el hecho de tratarse de una investigación biográfica lo que constituyó la cuestión fundamental para su aceptación. Incluso me hizo aceptar que la investigación se llevaría a cabo aunque su familia no quisiera participar. En el método pareció ver las «ganancias» que le podría aportar. Y no se equivocaba.
Esta simple conversación inicial sirvió para comenzar a generar un clima de compromiso mutuo —dado el manifiesto deseo de ser investigado— que continuaría durante todas las semanas de recogida de datos. Con esto y un rato de charla distendida concretamos el inicio de las entrevistas.
Se planificó desarrollar una serie de entrevistas biográficas con él, otras con la familia y el personal del centro y las necesarias con el grupo de pares. Sin embargo, dada la especificidad del caso y el contexto en el que se daba, se modificó la intensidad de la recogida de información documental. Desde el principio me interesé en acudir a los documentos biográficos que tenía respecto a lo educativo y social, especialmente en lo referente a la comisión de delitos. Sin embargo, el transcurso de la investigación dio un carácter aún más fundamental a dichos documentos de lo que yo pensaba en un principio, ya que ordenaban cronológicamente muchas de las ideas y recuerdos que Medina me iba proporcionando. En ellos se mezclaban unos con otros, y en sus narraciones, continuamente se pasaba del presente al pasado, y viceversa. Si bien no tenía apenas documentos de su paso por la escuela, sí que obtuve un amplio espectro de documentos que detallaban muchos de los episodios de la última parte de la vida de Medina, en la que se centraban sus actuales intereses y preocupaciones. Por ello, una de las primeras tareas que realicé fue la secuenciación a través de un documento en el que se organizaban temporalmente y se resumían todos los documentos a los que habíamos tenido acceso. En este sentido, el hecho de encontrarse en una institución de reforma fue fundamental para la riqueza documental del estudio, ya que guardaban muy escrupulosamente todos los documentos de los chavales en carpetas archivadas que recogen atestados, denuncias, informes policiales y judiciales, informes sociales, psicológicos, médicos y educativos, partes de incidencias y de fugas, expedientes disciplinarios, sentencias, comunicaciones y citaciones de la Fiscalía de Menores, boletines de calificaciones, resultados de analíticas de consumo de drogas, solicitudes del menor al juez, etc. Dicho documento de trabajo resultó de vital importancia tanto para organizar mis ideas como para comprender algo más el modo de proceder y la ideología patente que mostraban las instituciones con las que el muchacho llevaba relacionándose los últimos años.
Por otra parte, estarían las entrevistas desarrolladas y las observaciones llevadas a cabo como instrumento complementario a estas dentro del contexto de la institución y de la familia del chico, todas ellas desarrolladas antes, durante y después de las entrevistas. Dichas observaciones, así como las ideas generadas por los diferentes actores, los sucesos presenciados personalmente y algunas interpretaciones del mismo a lo largo del período de recogida de datos fueron registradas a diario en el cuaderno del investigador.
Las entrevistas contaron con diferentes informantes. A pesar de priorizar la interpretación del muchacho por encima de las demás, y de sacar un análisis de las instituciones educativas a partir de ella, pareció importante desarrollar diversas entrevistas y conversaciones informales con el personal del centro, ya que el centro de menores tenía claves escasamente estudiadas desde el punto de vista pedagógico, que serían necesarias para comprender la realidad construida por el menor. Así, se desarrollaron entrevistas (individuales y en grupo) con la trabajadora social, con el director del centro, con el equipo directivo y el psicólogo, y con varios educadores y monitores.
Por otra parte están las entrevistas realizadas a la familia, proyectadas de una forma y desarrolladas de manera muy diferente. Es necesario apuntar que las dificultades para concretar citas y llevarlas a buen término dominaron este contexto. La propuesta inicial se redujo, pues, a dos entrevistas bastante ricas: una con toda la familia (menos Medina), iniciada tan solo con la madre, y otra no programada con el padre. Las múltiples visitas y llamadas a la madre no dieron resultado para ofrecer continuidad a la información ofertada por la familia, aunque se entendió que la información obtenida, las descripciones de Medina en sus entrevistas biográficas y los aportes documentales podrían ser suficientes para construir la historia familiar.
Las entrevistas con el grupo de pares se circunscribieron a quienes compartían algo con Medina dentro del centro de menores, ya que los intentos por hacerlas fuera se vieron frustrados antes de poder iniciarlos. A pesar de ello, el estudio cuenta con la información vertida por siete muchachos del centro de menores realizadas en seis entrevistas. En este trabajo, me sentí honrado por los chavales, cuando en pocos días comenzaban a pararme por los pasillos para que los entrevistara a ellos, aun cuando estaban, por sus condiciones y el periplo que la mayoría había sufrido de una institución a otra (tanto de acogida como de reforma) más que cansados de entrevistas con psicólogos, pedagogos y otros profesionales. Parece que las explicaciones de Medina a sus compañeros distanciaban mi posición frente a la que comúnmente desempeñamos. Así me lo hicieron ver los directivos del centro y el psicólogo: «Se están pasando información de que es interesante hablar contigo». Por tanto, las entrevistas al grupo de pares dentro del centro resultaron muy accesibles, y no crearon dificultades. Fueron motivadas por chicos que señalaba Medina en algunas de las entrevistas biográficas, bien por la importancia que estaban teniendo en ese momento para él, bien por encontrarse en conflicto con ellos, lo cual ha dado la posibilidad de reconstruirlo desde diferentes miradas.
Este interés por ser entrevistado ha sido fruto de la serie de entrevistas que el investigador llevó a cabo con Medina. En ellas se fue forjando una relación estrecha y productiva, dado el manifiesto cambio de actitud que a partir de ellas se generó en el muchacho:
[…] [M]e han dicho [un monitor y una monitora] que el equipo directivo ha estado hablando de Medina y de cómo ha cambiado a raíz de que yo he estado trabajando con él. Esta educadora me decía que no es normal, que él ha sido muy conflictivo y que ahora mismo es un encanto, que se puede trabajar muy bien con él. Ella decía que ahora era el momento perfecto para coger a Medina y ponerse a trabajar con él.
(Cuaderno del investigador, 19/06/03)
Por ello, se entiende que el proceso desarrollado ha resultado especialmente importante y trascendente para él, no por mi actividad, que consistía en escuchar cómo se había desarrollado su vida, sino por el proceso interno que el chico fue desarrollando a lo largo de las sesiones de investigación. Se trata de una reconstrucción de su historia de vida, lo que le resultó útil para afrontar al menos el presente con otras estrategias.
Yo les he explicado (porque ellos me habían preguntado cómo lo había hecho) que primero reconociéndole a él como una persona importante y que con respeto, hablándole sinceramente y diciéndole la verdad, y diciéndole a menudo que solo me cuente aquello que me quiera contar… Simplemente tratándolo como una persona, que las personas necesitamos sentirnos tratadas como tales. […] [L]es he comentado que yo tampoco le he estado dando consejos, sino que lo que he estado es escuchándole mientras él me contaba sus cosas. En realidad, lo que yo creo es que ha sido tan efectivo porque yo lo que he estado escuchando es, no solo su vida, sino su forma de pensar, su forma de actuar, a la vez que comprendiéndola en lugar de criticarla.
(Cuaderno del investigador, 19/06/03)
Además de esto, otros gestos de Medina fueron mostrando que nuestra relación iba construyéndose dentro de un marco de confianza y sinceridad.1 El hecho de haber expresado a menudo que en las entrevistas había espacio para la intimidad facilitó esta tarea, ya que el chico solo hablaba de aquello que deseaba contar, omitiendo, como ocurrió en un caso, su interpretación sobre determinados hechos. Así ocurrió durante su última entrevista (29/05/03):
Entrevistador: Ya te veo. Bueno, pues yo creo que ya, más o menos, estamos listos… Bueno, lo que no has contado nunca es cuando te pegaste el porrazo, cuando te caíste.
MEDINA: Eso pregúntaselo a mi madre. Yo no quiero… Nunca quiero hablar de eso.
Entrevistador: ¿No?
MEDINA: Le preguntas a mi madre, que te lo cuente ella. ¿Tú no tienes que hacer alguna…?
Entrevistador: Sí, tengo que hablar todavía con ella.
MEDINA: Pues pregúntaselo a ella y ya está.
En total se le hicieron seis entrevistas biográficas, que inicialmente estaban dirigidas únicamente por un guión cronológico y fueron siendo dirigidas por él mismo casi desde la primera sesión, por lo que resultó un espacio en el que el chico podía contar todo aquello que deseaba. Una relación en la que llegaron a romperse las directrices habituales de las entrevistas, que se alargaron en algunos casos más allá de las tres horas, a petición del muchacho.
Y tras la recogida de la información vino la construcción del texto que aquí se presenta. La narrativa creada trata de ser fiel a lo dicho por cada uno de los participantes, de forma que se han conservado sus formas de expresión. En el texto se ha conseguido integrar tanto su relato de vida como los aportes de otros agentes procedentes de los contextos familiar, de pares e institucional. Este tratamiento narrativo de la información para construir la historia de vida ha constituido una de las tareas más complejas de la investigación. En este sentido, creí pertinente abordar los contextos también de forma narrativa, puesto que la educación es un proceso eminentemente social. De este modo, se podría observar la naturaleza de la interacción que se produce entre persona y contexto, y ayudar a comprender cuáles son los procesos de construcción de la identidad que se ponen en marcha para vertebrar dicha relación. Los contextos, vistos desde este prisma, vuelven a presentarse como narraciones en las que nos incluimos, y en cuya relación nos constituimos como somos.
Según lo entiendo, esta tarea de construcción narrativa tiene que combinar dos enfoques: el primero, científico, ya que supone una primera categorización de la información y una interpretación de la misma; el segundo hace referencia a la forma de la presentación, a su cara más artística, ya que las formas deben responder a las interpretaciones implícitas del protagonista de la biografía. En ese sentido, los diálogos que el chico vive cotidianamente (la relación de él con los contextos en los que se encuentra inserto) han sido abordados con el simple posicionamiento de diferentes voces junto a las experiencias narradas del muchacho, de modo que el lector puede situarse, de alguna forma, en el contexto del caso. Por último, la familia y su historia acompañan día tras día al menor, por lo que se ha dibujado como historia paralela que sigue y/o precede a la experiencia del muchacho. De este modo, la historia de vida de Medina ha incluido diferentes realidades tratadas como se expone a continuación:
a)La vida de Medina vista por él. Se trata del relato de vida de Medina, construido en forma de autobiografía a partir de las entrevistas biográficas. Constituye el guión principal que vertebra el texto.
b)El contexto familiar de Medina. La historia familiar del muchacho fue elaborada a partir de las entrevistas a la familia, además de varios contactos informales. El texto final se ha construido a través de una narración de la madre en primera persona, ya que fue la principal informante del núcleo familiar. Constituye un «espejo» que secunda el guión principal y que muestra lo que queda detrás de él; mantiene la misma estructura que el relato de vida de Medina.
c)El contexto de iguales de Medina. En este texto se han omitido siete relatos de vida de «amigos» de Medina, por razones de espacio. Se trata de informantes que él mismo seleccionó o que mencionó en su relato de vida como influyentes, al menos en el momento en que se desarrollaba la investigación, mientras compartían la reclusión en el mismo centro de menores infractores.
d)El contexto institucional de Medina. El historial institucional de Medina se ha elaborado a partir de diferentes informes y narraciones institucionales de determinados hechos, así como informes psicológicos, documentos disciplinarios, denuncias de la policía, sentencias judiciales, evaluaciones de los educadores, etc. Además, se incluyen aquí las diferentes entrevistas y conversaciones informales a diversos agentes institucionales desarrolladas a lo largo del período de recogida de datos. Este texto está partido en muchos pedazos, diseminados por toda la historia de vida, a colación con el guión principal.
e)Interacciones explícitas entre los diferentes actores. Todos estos actores interaccionan entre sí e influyen unos en otros, lo cual puede verse a lo largo de todo el texto construido. Sin embargo, cuando el protagonista se detiene a tratar un tema concreto que alude a otros, hemos tratado de triangularlo en la misma narración. Son «voces» que ofrecen la visión de un hecho desde otras coordenadas. Así, hay voces familiares, de pares e institucionales que reafirman, disienten o simplemente complementan puntualmente la narración principal. Se trata, pues, de hacer explícito en el texto el diálogo que en la realidad tienen todos con todos.
Esta maraña de cruces entre individuo y contextos rompe con una visión de la vida lineal; se trata más bien de un mosaico en el que cada pieza aporta cierta lógica a las demás. Esta trama muestra la indisolubilidad de lo individual y lo social. Un texto compuesto por diferentes agentes que triangulan las percepciones de la realidad, y muestra cómo la experiencia no solo tiene una perspectiva, sino que es abordada por muchas: está influida por ellas y es generadora de otras.
Además, esta comprensión compleja de la realidad ha hecho que el tiempo haya sido abordado de forma atípica, más volcada en la experiencia que en la cronología de los hechos. Lo narrativo ha pasado de ser lineal, como suele ser representado en las narraciones biográficas,2 a partirse por la mitad en este caso. El tiempo pasa así a ser entendido desde el procesamiento que de él hace el protagonista: la existencia no es uniforme ni lineal en la experiencia. De hecho, ciertos episodios de la misma pueden dominar nuestra vida, y condicionar sobremanera la experiencia futura (reconstruyendo la anterior) y prolongándose mucho más allá de la duración de los hechos. Este es el motivo por el que tanto el relato de vida de Medina como su historia familiar han sido (des)ordenadas dividiéndose en tres partes: el episodio de la muerte de su hermana, el antes y el después, tal como se muestra en la figura 1. Esta disposición de las narraciones trata de acercarse algo más a la experiencia de Medina y su familia, que viven la pérdida de la chica como un hecho que ha marcado un antes y un después.
Figura 1: El tiempo en la narración construida
En concreto, se ha construido la historia de vida de esta forma después de una amplia reflexión acerca de la naturaleza del tiempo y tratando de hacer frente con la forma narrativa a la realidad estudiada. En un primer momento, me vi tentado a generar una narración desde el final hacia el principio, ya que parecía bastante obvio que el recorrido realizado por el chico era muy predecible desde sus primeros años. Sin embargo, esta posibilidad fue descartada por mostrar un determinismo que el propio muchacho derribaba con sus explicaciones. Por ello, entendí que había que buscar la lógica del texto en sus palabras y en su forma de interpretar su propia vida, no a través de la interpretación que el investigador hiciera externamente a ella. Y sin duda, el patrón que más se repetía, el que una y otra vez salía en las temáticas iniciales y en las más actuales, era la muerte de su hermana. Este episodio había modificado su forma de ver tanto lo anterior a él como lo posterior. Además, existía cierto cambio en su comportamiento a partir del fatídico suceso. Por otra parte, la familia, a través de su madre, puso de manifiesto que este episodio modificó la dinámica familiar. Por ello se entendió que sería muy apropiado colocarlo en el primer lugar de un texto que, por otra parte, estaba realizado después de experimentar aquella pérdida.
Como consecuencia de esta concepción biográfica, las categorías de análisis tratan de atender a la lógica subyacente a la construcción de la biografía (y la identidad) de Medina en el tiempo, aunque de una forma compleja: como postula la teoría de la relatividad, el tiempo es elástico, ya que depende del sistema de referencia, del movimiento; y la vida es continuo movimiento. De este modo, las explicaciones de las teorías estructuralistas sobre el fracaso escolar y social (las teorías de la correspondencia y de la reproducción social y cultural, la sociología de las desigualdades, etc.) no darían respuesta a la realidad de la experiencia, ya que lo harían de forma determinista y lineal. Sin negar los aportes que estas arrojan a la pedagogía, el siguiente paso está en el acercamiento de la investigación social a los sistemas de referencia, a las realidades experimentadas: no se trata de eludir el condicionamiento que el contexto ejerce en los sujetos a través de categorías teóricas como la clase social, sino de ver que este, en lugar de determinar, condiciona las respuestas del chico a lo largo de la vida a través de diferentes formas, no tanto como situación «estándar». En la naturaleza de sus respuestas para construir su identidad está la salida al determinismo social, así como en el modo en que se transforman los contextos.
No vamos a profundizar aquí acerca del análisis que particularmente he elaborado sobre el caso.3 De hecho, lo mejor que ofrece el texto es que permite la interpretación desde diferentes ejes de coordenadas: es un material en bruto que puede ser investigado por cada persona que se aproxime a su lectura. De cualquier forma, y como escueta orientación que el lector no tiene por qué compartir, sí me gustaría mostrar cómo la información resultó tan sugerente que orientó definitivamente el sentido de mi sistema de categorías. En concreto quiero destacar una cuestión que ocurrió a lo largo de las entrevistas y que se constituyó en pilar fundamental de mi análisis: a lo largo de la primera entrevista, Medina hizo una distinción que diferenciaba taxativamente al grupo en el que él se encontraba incluido del mío. El diálogo en cuestión se desarrolló en los siguientes términos, hablando sobre una de las casas en las que vivió su familia:
Medina: Pues más o menos parecidas a esas casas…
Entrevistador: De ese tipo.
M: De ese tipo, que son muy viejas, pues así era mi casa: sin luz y sin agua, mi madre tenía que ir a por el agua y eso. Así más o menos era la casa.
E: Vale, yo ya más o menos me hago a la idea.
M: Pero que era de esas antiguas que, vamos, tampoco estaba para caerse, pero tampoco estaba muy bien.
E: Hum.
M: Y no teníamos contrato ni nada. Después, cuando se cayó la… Nos teníamos que ir porque la iban a echar abajo…
E: Contrato, ¿a qué te refieres? ¿A que la casa no era vuestra, o cómo era?
M: Que ni teníamos contrato ni era nuestra. Estaba abandonada y no había otro sitio donde… Puf (suspirando)…
(Entrevista a Medina, 30/04/03)
En ese momento me di cuenta de que yo no era tanto un investigador, sino el representante en aquella sala de los dueños de las viviendas, frente a uno de los que las ocupan. La distancia física que nos separaba era pequeña, pero la simbólica era abismal. Y el mismo lugar que en aquel momento ocupaba yo, en otros momentos de su vida lo habían acaparado profesores, policías, jueces, educadores… Esta cuestión me advirtió sobre dicha distinción y la diferenciación de clase que ponía de manifiesto, lo que me ayudó a buscar otras evidencias que apoyaran dicha idea. El resultado es volver a retomar la importancia que categorías como la clase social siguen teniendo en nuestra sociedad, en general, y en las instituciones educativas, en particular. Su impacto en la construcción de la identidad de los niños sigue siendo abrumador, de ahí que debamos repensar la educación como el modo fundamental para construir espacios de subjetivación que cuestionen los procesos de socialización y que posibiliten la transformación social.
La biografía de Medina muestra que las vidas abocadas a la marginalidad tienen poderosas dificultades para ser incluidas en el sistema social y educativo por las diferencias culturales y sociales que presentan respecto a las directrices hegemónicas de relación e interpretación. Así, el fracaso social y educativo responde a estas cuestiones más allá de las dificultades concretas que las vidas de Medina y sus iguales han tenido que padecer. Hace alusión a los impedimentos que experimentan las personas y grupos estudiados para participar en los contextos dominados por la cultura hegemónica y no solo a la situación en ellos como cosificación de esta (Wenger, 2001);4 se refiere a la diferencia de clase y a la dominación que se establece entre unos contextos y otros, unas clases sociales y otras, unas culturas y otras. Esta sería la explicación que atendería al constante fracaso de Medina, que comienza mucho antes que las causas argumentadas por él y su familia, y que comparte con el resto de sus iguales. El peso de la clase social sería tan abrumador que ni siquiera el disfrute de las características más requeridas explícitamente por la institución escolar habría sido suficiente para trascenderlo.
Toda la situación que enmarca al chico, su familia y la mayoría de sus iguales arroja luz a una división social arbitrada por la cuestión de clase, mostrándose así la identificación con los suyos por oposición a los demás. De tal modo comenzaría este enfrentamiento al que ellos ponen la última pieza, ya que se trata de un contrato social roto por una sociedad que descuida su estado de bienestar y que estaría dominada por la injusticia de la que ellos son víctimas. A esta oposición ofrecería su amparo la escuela, que legitima con su función clasificadora esta división.
Como hemos dicho en otro lugar, «entendemos la identidad como la fuente de sentido que orienta la existencia de los sujetos y las sociedades (Castells, 1998).5 La identidad será, por tanto, aquel conjunto de significados que interiorizamos, aprehendemos y recreamos desde las culturas que matizan nuestra existencia» (Ruiz Román, Calderón y Torres, 2011).6 La identidad estaría a caballo entre lo social y lo individual, ofreciendo continuidad a ambas realidades que no existen por separado. Sin embargo, la identidad se puede construir de diferentes maneras, dependiendo en gran medida del contexto en el que se edifica.
En este caso, y como consecuencia del contexto tan condicionante que constituye la pobreza, la identidad se construye encorsetada dentro de unos estrechos límites que marcan tanto la precariedad material como las barreras simbólicas. Los chicos son cosificados como «los malos» cuando no son capaces de adaptarse al sistema social hegemónico sin oponer resistencia, por lo que los sueños e ilusiones se convierten en problemas. La experiencia les dice que dejarse domar es la forma menos conflictiva de sobrevivir, pero les aboca al fracaso. De esta forma, aceptar su condición de «malos» les sirve para reafirmarse en sí mismos y luchar contra los que tratan de abocarlos a lo que no quieren ser. Así se mostraba en una pintada de la celda de Medina: «Sin suerte, pero guerrero hasta la muerte». De alguna manera, romper con las directrices sociales es abogar por una libertad más allá de la libertad física de la que son privados. Romper significa ser algo más libres. Es un movimiento de distinción generado por ellos que no cambia las situaciones, pero que les permite, al menos temporalmente, continuar siendo ellos mismos.
Una de esas formas de ruptura, de resistencia probablemente inconsciente, se encuentra en la forma de habitar el lenguaje. Medina no muestra claramente encontrarse encorsetado por lo que Bernstein denominó «código restringido»,7 como le ocurre a muchos de sus iguales. Su lenguaje es —como, por otra parte, nos ocurre a todos y todas— fruto del condicionamiento del contexto y de la elección personal. Esta es la razón por la que en el texto que se presenta a continuación no se han modificado expresiones incorrectas según las reglas establecidas por la RAE. Se trata de una forma de lenguaje en pugna con la lengua dominante, que, por pertenecer a la cultura legítima, tilda a todas las demás formas de habla como depravadas, descarriadas o inferiores.8 De alguna manera, la manifestación del chico en ese lenguaje «incorrecto» que utiliza es también una forma de subversión, ya que la lucha de clases está también presente en el lenguaje. Y una investigación democrática no debe sino favorecer que estas disidencias se manifiesten. Por tanto, el lenguaje con el que se presenta la biografía ha tratado de ser fiel a las formas de expresión de Medina y sus allegados, uniéndonos con ello a sus intereses, denuncias y demandas también a través de esta vía.
Por último, no puedo dejar de mostrar mi satisfacción por la publicación de un escrito como el que se presenta en estas páginas. Se trata, a mi juicio, de un testimonio de difícil acceso de una persona que tiene mucho que contar. Pero hay pocas historias publicadas como esta: que muestran la realidad de personas que se encuentran atenazadas por una sociedad que no les permite progresar, en la que apenas pueden participar y de la que pueden mostrar la cara más oculta, que a menudo deseamos obviar. Y entre todo lo que dice, cuenta cómo es por dentro un centro de menores infractores, un contexto teóricamente educativo, pero que está cubierto por un manto de opacidad que los mantiene al margen de la opinión pública, y por tanto de la crítica y la posible mejora. Es necesario que los centros tengan un mayor control, que difícilmente se puede lograr con las políticas de privatización que se vienen desarrollando a lo largo de los últimos años. En concreto, este centro es el más transparente de todos los que he llegado a conocer, y probablemente el que tenga menos que ocultar de sus intervenciones. A pesar de ello, Medina muestra cómo es, y tiene mucho que mejorar. Esta necesidad de mejora tuvo su respuesta al finalizar esta investigación, a través de una investigaciónacción participativa, en la que un nutrido grupo de profesionales del centro y algunos docentes de la Universidad de Málaga colaboramos con la intención de mejorar la calidad educativa y el contexto social, político y cultural del centro. Algunos de sus principales resultados pueden consultarse en Bordieu (2012), Sepúlveda Ruiz et al. (2008, 2012).9
De alguna manera, en una época en la que cada mañana se hace escarnio de estos jóvenes en programas televisivos sin ningún tipo de pudor, Medina nos muestra la visión desde dentro. No son vidas fáciles. No toman el camino fácil, como reiteradamente se muestra en la televisión. No actúan así solo porque quieren. No. Ojalá su experiencia sirva para que todos, Administración, juzgados de menores, educadores y ciudadanía, nos paremos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo.
1. Ejemplo de ello es lo que ocurrió tras regalarle a Medina un discman roto a condición de que lo arreglara (3.a entrevista a Medina, 03/05/03):
Entrevistador: Sin embargo, por ejemplo, cuando yo te di el discman tú te has fiado. ¿Por qué?
MEDINA