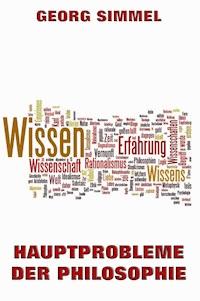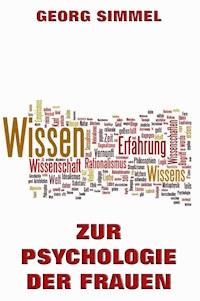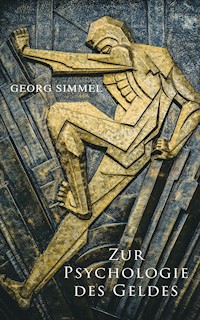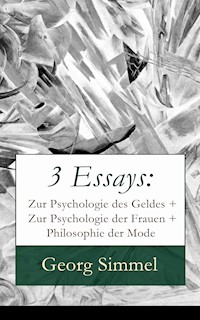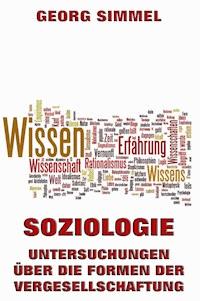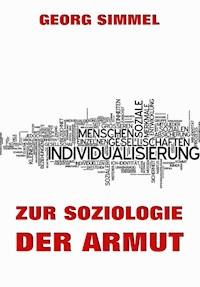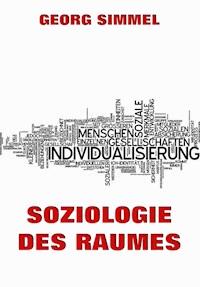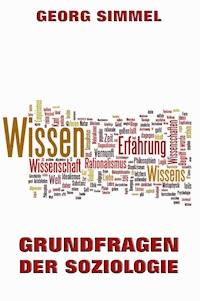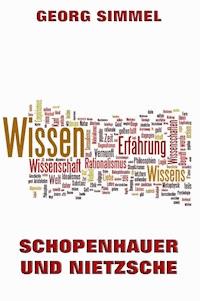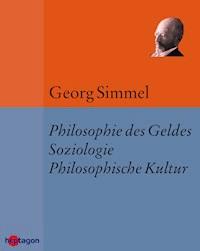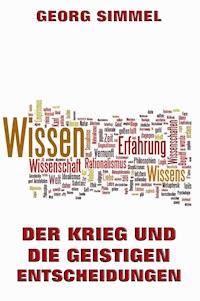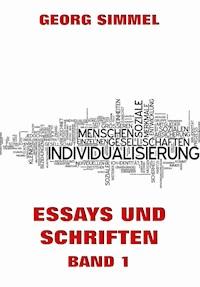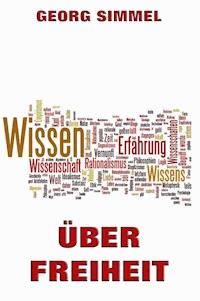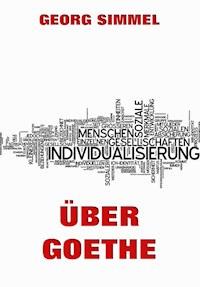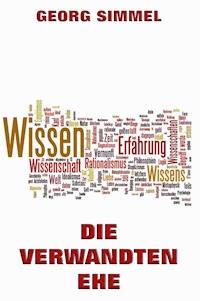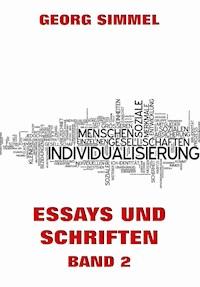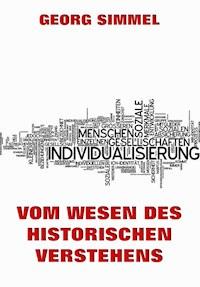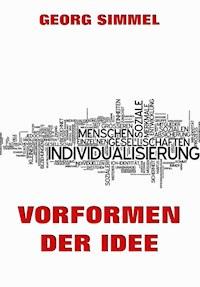Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gedisa Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
El escrito que se ofrece en este volumen constituye el primer libro sociológico de Georg Simmel, inédito hasta ahora en español. Partiendo del principio de que "todo está en un intercambio de efectos con todo", el sociólogo y filósofo berlinés, que al momento de publicación de este libro tiene 32 años, adelanta temas centrales de sus escritos posteriores, a saber: la consideración de lo social en el dinamismo de su acaecer; el vínculo entre individualismo y cosmopolitismo; el individuo como intersección de los círculos sociales; lo social como un nexo moral así como la tensión entre el individuo y las grandes masas. Estas investigaciones constituyen, sin duda, un aporte fundamental a uno de las pocos hilos conductores de la teoría sociológica que, a través de Herbert Spencer, Émile Durkheim, Norbert Elias, Niklas Luhmann y el propio Simmel, llega hasta nuestros días: la teoría de la diferenciación social.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Director de la serie: Esteban Vernik
La Serie Teoría Social reúne obras que son muestras del estado latente de la modernidad. Si la historia del pensamiento social y humanístico delineó un conjunto de textos clásicos sobre el legado modernista, a su sombra restan aún por recuperarse contribuciones incisivas que conservan viva la inquietud sobre los fundamentos de nuestro presente.
Max Weber y Karl Marx
Karl Löwith
Traducción de Cecilia Abdo Ferez
Introducción de Esteban Vernik
Posfacio de Luis F. Aguilar Villanueva
Imágenes momentáneas
Georg Simmel
Traducciones de Ricardo Ibarlucía y Oliver Strunk
Introducción de Esteban Vernik
Posfacio de Otthein Rammstedst
Pedagogía escolar
Georg Simmel
Traducción de Cecilia Abdo Ferez
Posfacio de Esteban Vernik
Los empleados
Siegfried Kracauer
Traducción y notas de Miguel Vedda
Introducción de Ingrid Belke
Prólogo de Walter Benjamin
Posfacio de Miguel Vedda
La fotografía y otros ensayos
El ornamento de la masa 1
Siegfried Kracauer
Traducción de Laura S. Carugati
Prólogo de Christian Ferrer
Posfacio de Karsten Witte
Construcciones y perspectivas
El ornamento de la masa 2
Siegfried Kracauer
Traducción de Valeria Grinberg Pla
Prólogo de María Pía López
Epílogo de Carlos Eduardo Jordão Machado
Roma, Florencia, Venecia
Georg Simmel
Traducción de Oliver Strunk
Prólogo de Natalia Cantó Milà
Posfacio de Esteban Vernik
Escritos políticos
Émile Durkheim
Traducciones de Federico Lorenc Valcarse,
Mónica Escayola Lara y Pedro Salinas
Prefacio de Ramón Ramos Torre
Posfacio de Ricardo Sidicaro
Compilación a cargo de Esteban Vernik
Volver aLa cuestión judía
Daniel Bensaïd, León Rozitchner, Karl Marx,
Roman Rosdolski, Bruno Bauer
Traducciones de Silvia Labado, Miguel Vedda, Laura S. Carugati
Compilación a cargo de Esteban Vernik
La religión
Georg Simmel
Traducción de Laura Carugati
Prefacio de Esteban Vernik
Posfacio de Olga Sabido Ramos
Los debates de la Dieta Renana
Karl Marx
Traducciones de Juan Luis Vernal y Antonia García
Introducción de Víctor Rau
Posfacio de Daniel Bensaïd
Las leyes sociales
Gabriel Tarde
Traducción de Eduardo Rinesi
Prefacio de Bruno Latour
Posfacio de Daniel Sazbón
La «superación» de la concepción materialista
de la historia. Crítica a Stammler
Max Weber
Traducción de Cecilia Abdo Ferez
Prefacio de Javier Rodríguez Martínez
Posfacio de Francisco Naishtat
Cartas a los filósofos, los artistas y los políticos
Pierre Leroux
Prefacio de Horacio González
Posfacio de Miguel Abonsour
Traducción de Antonia Andrea García Castro
Título original en alemán:
Über sociale Differenzierung. Sociologische und psychologische Untersuchungen
© Del prefacio: Esteban Vernik
© De la traducción: Lionel Lewkow
Corrección: Martín Medrano Negrín
Director de la serie: Esteban Vernik
Diseño de colección: Sylvia Sans
Primera edición: abril de 2017, Barcelona
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
© Editorial Gedisa, S.A.
Avda. Tibidabo, 12, 3
08022 Barcelona, España
Tel. 93 253 09 04
Correo electrónico: [email protected]
http://www.gedisa.com
eISBN: 978-84-9784-979-1
IBIC: JHBA
Preimpresión: Editor Service, S.L.
http://www.editorservice.net
Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio
de impresión, en forma idéntica, extractada o modificada,
en castellano o en cualquier otro idioma.
Índice
Prefacio a «Sobre la diferenciación social» de Georg Simmel
I Introducción.La teoría del conocimiento de las ciencias sociales
II Sobre laresponsabilidadcolectiva
III La expansión del grupo y la formación de la individualidad
IV El nivel social
V Sobre el entrecruzamiento de los círculos sociales
VI La diferenciación y el principio del ahorro de energía
Prefacio a «Sobre la diferenciación social» de Georg Simmel
Esteban Vernik
A Otthein Rammstedt
I. Modernidad
Tenemos que aceptar como principio regulativo del mundo que todo está en algún intercambio de efectos con todo, que entre cada punto del mundo existen fuerzas y relaciones que van y vienen.
Sobre la diferenciación social1
Muchas veces se ha considerado a Simmel como un «sociólogo de la modernidad», al igual que a Weber o Durkheim, y es acertada tal caracterización; pero lo que en este libro —el primero de sociología— resulta palpable es la mayor preocupación del autor por captar lo efímero de lo social justo antes de su disolución. Lo que está a punto de ya no ser, dado su desmembramiento en innumerables partes, todas en movimiento y modificándose entre sí por efectos de la diferenciación social.
A los fines de captar tal dinamismo de lo social, Simmel en este libro se esfuerza por elaborar una nueva sociología, capaz de dar cuenta de la experiencia moderna, de su aceleración y sus movimientos en estado de gestación.
[…] la disolución del espíritu social en la suma de los intercambios de efectos entre sus partes sigue la orientación de la vida espiritual moderna: disolver lo sólido, lo homogéneo en sí mismo y lo sustancial, en funciones, fuerzas y movimientos […].2
Surge la disolución del todo social (la sociedad) en múltiples fragmentos, todos entre sí en estado fluido de «intercambio de efectos». Desde este prisma, la unidad de cualquier objeto está dada por el hecho de que sus partes estén «en una relación recíproca dinámica». E inclusive las categorías centrales de sociedad e individuo estarán para Simmel atravesadas por los procesos modernos de diferenciación social e intercambio de efectos. Así, «frente al intercambio de efectos real entre las partes, la sociedad sólo es algo secundario, algo derivado». Esta relativización y fragmentación del mundo moderno se expresa en que la sociedad deja de ser «un ser cerrado por completo en sí mismo, una unidad absoluta, como tampoco lo es el individuo». Tampoco el individuo es «un ser cerrado por completo en sí mismo». El individuo —esto es clave en esta perspectiva— es considerado esencialmente un «ser de diferencias».
A partir de lo anterior, la sociología que este libro esboza resulta sui generis. Parte de los procesos de diferenciación y efectos recíprocos que ubica en el surgir mismo de la modernidad, y se vale en esta ocasión —cosa que luego de este libro se irá paulatinamente desprendiendo— del principio por el cual toda sociedad experimenta un proceso de evolución. Estos procesos de desarrollo evolutivo —proveniente de las teorías de Darwin y Spencer— presentan analogías con los procesos del desarrollo biológico de los organismos vivos. Simmel partió de esa concepción de época —verificable en la mayoría de los primeros sociólogos, entre otros, en Émile Durkheim, con quien comparte el fraseo original de Spencer y el uso de metáforas provenientes del naturalismo—,3 para luego concebir el desarrollo de las sociedades como susceptible de ser reconstruido como proceso de diferenciación e individuación.
II. Un nuevo punto de vista, nace la sociología
Como lo serán varias de sus obras posteriores, este libro comienza con un capítulo epistemológico-metodológico acerca de su específica aproximación al objeto sobre el que discurre. En este caso, encontramos las bases de la nueva disciplina que se propone fundar, la sociología, de la cual niega su antecedente en la tradición francesa de Comte o en la inglesa del propio Spencer, que en otro sentido —como recién indicábamos— sí será en este libro una fuente ineludible de inspiración. Nueva sociología que tendrá por objeto no a la sociedad, sino a las formas de socialización (Vergesellschaftung); esto es, formas de acción recíproca o, para decirlo con un término llave del pensamiento sociológico de Simmel: formas de «intercambio de efectos» (Wechselwirkungen).
Se observa entonces en este libro una de las más fructíferas nociones que distingue a la sociología de Simmel de la de otros autores: que su objeto de indagación no es la sociedad, sino las formas de socialización, las múltiples maneras en las cuales los individuos, instante a instante, entran en acción recíproca. Para Simmel, considerar a la sociedad como el objeto de la sociología resulta una hipóstasis —y en esto se desmarca tajantemente de la tradición positivista proveniente de Comte, y en particular de su contemporáneo francés Durkheim—, por considerar en forma rígida y estática los contenidos dinámicos y cambiantes de lo social. Se trata, más bien, de captar los delicados hilos sociales que instante a instante se forman y deforman, uniendo y separando a los individuos entre sí. Por lo tanto, el objeto de la sociología para Simmel será ese entramado fluido de relaciones sociales in status nascens. Esto implica para la sociología una mirada atenta tanto a los acontecimientos instantáneos de intersección social, como el caso del palpitar de dos personas que cruzan ocasionalmente sus miradas, como también a los procesos de relacionamiento que van cambiando y solidificándose durante un tiempo. Dentro de esta dimensión procesual, se visualiza en este libro —una dimensión que proseguirá en sus desarrollos posteriores de la sociología— el caso de las formas de socialización que se modifican cuando en lo que era una relación de a dos ingresa un tercero. Cómo afecta la cantidad en una relación social. Las transformaciones en el pasaje de la díada a la tríada.
III. Intercambio de efectos
Además del de la diferenciación social, el otro gran principio heurístico que aparece ya en este libro, y que será marca de Simmel a lo largo de su obra, es el referido a los procesos de interacción recíproca que caracterizan a la experiencia moderna de la realidad social. Sobre este efecto recíproco de las partes, Simmel habla aquí de una «fuerza que se desarrolla en la vinculación recíproca». El atomismo de Simmel lo lleva a concebir heurísticamente una realidad en permanente transformación, en la que de manera constante operan procesos de «intercambio de efectos» entre individuos o instancias que se influyen recíprocamente.4
En este planteo, el concepto de sociedad «sólo [es] el nombre para la suma de los intercambios de efectos». Así, puede decirse que el foco del programa sociológico de Simmel está en los intercambios de efectos localizables en toda relación social. Por ejemplo, la que ocurre entre un vendedor y un comprador, cómo influye uno sobre el otro y viceversa. O las relaciones entre las clases;5 o entre dos amantes; o, para variar en los contenidos pero no en la forma, en el terreno de las relaciones internacionales, entre dos o más Estados. Estas relaciones de socialización —como dirá conforme avance su proyecto— pueden, a su vez, tomar múltiples formas; pueden ser de dominación, de cooperación, de conflicto, de confianza, etc. Pero siempre son formas —armónicas o belicosas— de estar con otros; por lo tanto, de «intercambio de efectos». Siempre refieren a la interacción, al afectar a otros y, al mismo tiempo, ser afectado por otros. Podemos pensar que Simmel, que conocía bien la filosofía de Hegel, se haya aquí inspirado en la figura del amo y el esclavo. Siempre entre dos o más individuos hay intercambio de efectos, por más asimétrica que la relación fuese.
Cabe agregar con relación a las formas de conflicto o de lucha que en vez de ser fenómenos al margen de la sociología debido a su carácter disgregador, en el nuevo punto de vista sociológico propuesto por Simmel son considerados en tanto formas de relación recíproca, en las que se suceden intercambios de efectos.
IV. Diferenciación e individualización
La diferenciación social aparece con la misma modernidad. Con la libertad de movimientos que surge de la diferenciación entre el vasallo y la tierra. Con la economía monetaria la diferenciación social será mayor. Por el dinero —que es diferenciación del todo hasta sus partes más mínimas— todos estamos interconectados con todos. La diferenciación se verifica crecientemente en los distintos ámbitos, en las ramas de actividad, en las pertenencias profesionales, en —para concluir con un ejemplo de los intereses sociales de Georg Simmel— las mujeres, que se separan de los hombres para por medio de la acción y organización común ampliar sus derechos políticos y sociales…
Como suele afirmarse, el surgimiento de la individualidad —en tanto ser sí mismo, que nos diferencia de todos los otros— y la libertad modernas por efectos de la diferenciación social es uno de los temas principales de la sociología de Simmel. Con el despertar de la modernidad, individualidad, diferenciación y libertad son procesos entre sí imbricados. Con el crecimiento de los círculos sociales propios de los procesos modernos de individualización y diferenciación social, se relajan los férreos controles sobre el individuo en pos de múltiples relaciones recíprocas, con las que el individuo progresivamente gana en libertad de elección y de movimientos. Estos vínculos sociales, productos de las relaciones recíprocas, son ciertamente más relajados que aquellos propios de estados anteriores de la humanidad, por lo cual, en parte, los individuos se sienten relativamente más libres.
De esta manera, Simmel explica los modernos procesos de individualización como diferenciación de los círculos sociales de los cuales el individuo forma parte. La tesis sostiene que los procesos de individualización pueden explicarse en términos de diferenciación de los círculos sociales. O, dicho de otro modo, que los procesos de individualización son la consecuencia ineludible de los procesos de diferenciación. Así, la individualización es posible porque el número de círculos sociales en los que el individuo participa se ha incrementado tanto que las oportunidades de convertirse en único se han también incrementado. De este modo, la individualidad es posible por las nuevas y diversas posibilidades de combinación de los círculos sociales. La individualización del hombre moderno implica su independencia tendencial de los diversos grupos, el de la familia, el del trabajo, el de las distintas colectividades.
V. Analogías de destino
[…] y el enemigo que hoy robó al vecino, mañana se dirigirá con mayor fuerza contra nosotros mismos. Esta analogía entre el propio destino y el del vecino es una de las palancas más poderosas para la socialización.
Sobre la diferenciación social6
La acción hostil contra la tribu ajena, consistente en la captura de mujeres, esclavos o posesiones del otro para satisfacer un sentimiento de venganza o por otro motivo, casi nunca es emprendida por un solo individuo, sino por una porción fundamental de los compañeros de la tribu. Esto es necesario porque incluso cuando el ataque se dirige sólo a un miembro individual de una tribu ajena, ésta acude en su totalidad para defenderlo. Y una vez más, esto no sólo sucede porque la personalidad que fue atacada quizá brinde un servicio al todo, sino porque cada uno sabe que el éxito del primer ataque abre las puertas de par en par al segundo ataque, «y el enemigo que hoy robó al vecino, mañana se dirigirá con mayor fuerza contra nosotros mismos».
Se aprecia como otro basamento de la sociología de Simmel que se trata de una contribución acerca de las relaciones en contextos modernos entre lo individual y lo colectivo. Hasta dónde puede desarrollarse el individuo como «ser de diferencias»; y hasta dónde es un producto de la intersección de distintos «círculos sociales».
Tanto los sentimientos amistosos como los hostiles contra un grupo son ocasionados o reforzados, incontables veces, debido a que un miembro individual del grupo ofreció el motivo objetivo, y la asociación psicológica entre representaciones semejantes transfiere ahora el mismo sentimiento a todos aquellos que, como suele suceder con una familia o una tribu a partir de la semejanza o la identificación externa —ya sea por llevar un mismo apellido—, aparecen asociados en el espíritu de un tercero.7
Como puede apreciarse, la indagación sobre la responsabilidad es también sobre las relaciones «entre» lo individual y lo colectivo en tiempos de procesos crecientes de individualización y diferenciación. Así, que la responsabilidad sea en parte individual y en parte colectiva surge de su apreciación acerca del individuo, que es punto de entrecruce de innumerables hilos sociales. Ésta será también una máxima que Simmel retendrá en sus siguientes contribuciones a la sociología: el individuo que se encuentra en el cruce de los diferentes círculos sociales es en parte individual y en parte social, por lo tanto, sus acciones y su responsabilidad también lo serán. «En la medida en que la antigua concepción individualista del mundo es reemplazada por la histórico-sociológica que ve en el individuo sólo un punto de intersección entre hilos sociales, en el lugar de la responsabilidad individual tiene que aparecer otra vez la responsabilidad colectiva».8
De este modo, para Simmel no se puede atribuir sólo al individuo la responsabilidad ante una falta moral, sino también al colectivo, a su grupo de pertenencia, a su historia y la de las generaciones que le precedieron, a las relaciones entre ese individuo y aquellos que le son más próximos a su círculo social. Se trata de una reflexión sobre la moralidad de un individuo y un colectivo, sobre el «proceso de moralización» que surge junto a los de individualización y diferenciación, a partir de una falla moral. Convendrá entonces remarcar la cuestión moral como otro componente destacado de su proyecto sociológico.
Así, este libro, que se apoya en cierto punto de vista evolutivo, concibe que los procesos de diferenciación/individualización van de la mano del desarrollo moral de una sociedad. Y esta línea, aún despojada de la influencia de Spencer y Darwin, se mantiene en los siguientes trabajos sociológicos de Simmel: la diferenciación —que es división del trabajo, especialización, pérdida de la dependencia del individuo respecto al grupo— y la individualización —cultivo y desarrollo de lo que es propio y único de cada individuo— constituyen problemas morales de una sociedad.
Es que la sociedad o, mejor, las formas de socialización surgen en su origen —según este libro— de una ofensa moral. Lo cual implica, entre otras cosas, que el origen y desarrollo natural de lo social no es armónico sino conflictivo. Que —como en la tradición hobbesiana, pero también de Darwin y Nietzsche— antes que nada, hay lucha, relaciones de hostilidad. Así se señala en este libro al postular como punto de partida de la socialización el compartir el destino entre los miembros de una tribu que encaran conjuntamente la venganza o la defensa de un individuo ante una acción hostil por parte de un miembro de otra tribu. Esta situación de lo más originaria, que surge de la captura de mujeres o esclavos por parte de un miembro de una tribu sobre otra, le sirve a Simmel para trazar una analogía con fenómenos propios de las sociedades modernas, como es el caso frecuente que ocurre entre vecinos que se unifican ante la amenaza de un extraño. «Si un extraño asalta la casa de nuestro vecino, yo podré ser el próximo.» Surge en esta situación una palanca para el desarrollo de la socialización que se da por igual entre miembros de un vecindario, una tribu o un grupo social. Así, al conectar en este libro el surgimiento de la modernidad con un proceso de moralización, señala los procesos de diferenciación e individualización como líneas rectoras del desarrollo de las sociedades modernas, y pilares para ser reconstruidos en su programa de sociología.
VI. El joven Simmel
[…] todo hombre está en un punto de intersección de innumerables hilos sociales, de manera que cada una de sus acciones tiene que producir los más variados efectos sociales.
Sobre la diferenciación social9
Al momento de editar el presente libro, Simmel cumplía 32 años y se desempeñaba como Privatdozent10 en la Universidad de Berlín. Ese mismo año se casa con Gertrud Kinel —una pintora que posteriormente, bajo el pseudónimo de Marie-Luise Enckendorff, publicará notorios ensayos filosóficos—,11 con quien un año más tarde tendrán un hijo, Hans.
En 1890, Simmel venía de publicar una serie de ensayos y monografías que convendrá considerar. «Sobre la psicología del dinero» (1889), que había sido presentado en el seminario del economista Gustav Schmoller, en el que avizora los lineamientos de sus futuros desarrollos en la materia; y «Sobre la psicología de las mujeres» (1890), cuestión que también retomará junto a su compromiso con una filosofía de los sexos y el movimiento de las mujeres, publicado en el órgano de difusión de la Völkerspsychologie, que lideraban Moritz Lazarus y Hermann Steinthal.
Había publicado también sobre estética, un ensayo sobre Miguel Ángel (1889), y antes un estudio más extenso, «La psicología del Dante» (1884). Y también un ensayo sobre ética, que luego servirá de base al capítulo 3 de este libro, titulado «Observaciones sobre problemas social-éticos» (1888).12 Este último título conviene no dejar de considerarlo en esta sumaria panorámica de los textos tempranos de Simmel, porque muchas veces su obra ha sido más reconocida por sus compromisos con la estética que con la ética. Y esto ha llevado a menudo a acentuar sólo los aspectos artísticos en la consideración de la obra de Simmel («sociología artística», «impresionismo sociológico»); dejando de lado que al mismo tiempo que su preocupación por el arte, en la obra del berlinés, desde el inicio y hasta el final, hay una explícita preocupación por la moral del individuo y de la sociedad. Su obra en sus distintos momentos, además de analizar vivencialmente las formas artísticas de la socialización, y considerar a la vida como una obra con «introducción, nudo y desenlace», siempre se interrogó por los principios éticos fundamentales.
Por lo demás, para el momento de la edición de este libro, Simmel contaba con sus dos monografías que le sirvieron para obtener el grado de doctor: la primera tesis, que había elaborado bajo supervisión de Lazarus y Steinthal, sobre el origen de la música entre distintos pueblos del mundo, «Estudios etnológicos y psicológicos sobre música», que fue rechazada por el tribunal examinador; y su segunda tesis, con la que finalmente obtuvo el título, un estudio con el que previamente había obtenido un premio, y al que ya nos hemos referido, «La esencia de la materia según la monadología física de Kant».13
De estas obras de juventud se sirve en parte Simmel para la elaboración de éste, su primer libro sociológico. Presentaba entonces los basamentos de su programa de sociología, el mismo que con variaciones pero no de sus grandes líneas14 retornará en 190815 y 1917.16, 17
Observemos, por último, que también en el año de publicación de este libro, Simmel publica una reseña favorable del libro de Gabriel Tarde Les lois de l’imitation. Seguramente, no podrá decirse que la influencia de Tarde haya sido determinante sobre este libro, pero sí que comparte un tono y, entre otros conceptos, la noción de imitación con la que Simmel se detiene en el fenómeno de la moda. Ésta —se define en este libro— es «imitación de un modelo dado y, con esto, satisface la necesidad de imitación social, conduce al individuo por la vía por la que van todos, ofrece algo general que hace del comportamiento de cada individuo un mero ejemplo». En un fenómeno aparentemente superficial, como es el de la moda, ve Simmel una corriente profunda de la constitución de lo social: la pulsión del individuo moderno por destacarse, su necesidad de distinción… la tendencia a la diferenciación social.
Notas:
1. Pág. 44 de la presente edición.
2. Pág. 45 de la presente edición.
3. Con el sociólogo francés, Simmel coincidirá en un mismo programa de sociología de la modernidad, entre cuyos capítulos decisivos habrá que destacar los referidos a las transformaciones de la religión en tiempos de pérdida de absolutos y a la diferenciación, que es fragmentación y división social del trabajo. Además, ambos sociólogos compartirán el «culto del individualismo», en tanto aspiración al desarrollo en cada individuo de su propia expresión. Pero, como veremos enseguida, son sustantivas sus diferencias en lo que hace a sus opciones heurísticas y metodológicas.
4. Es altamente probable que aquí la principal fuente de inspiración haya sido el comportamiento de las mónadas de Leibniz, que Simmel había estudiado en su monografía «La esencia de la materia según la monadología física de Kant» (nos referiremos más abajo a esta obra y sus circunstancias). Según Leibniz, las mónadas son unidades espirituales mínimas, en constante movimiento de atracción y repulsión.
5. «El capital y el trabajo —y su relación recíproca— representan combinaciones de distintos procesos de diferenciación» (pág. 265 de la presente edición).
6. Pág. 69 de la presente edición.
7. Pág. 68 de la presente edición.
8. Pág. 83 de la presente edición.
9. Pág. 96 de la presente edición.
10. Cargo inicial de la escala universitaria alemana, por el cual el docente no recibe salario ni le está permitido dirigir tesis. En esta condición desfavorable, Simmel permaneció más años de lo habitual.
11. De ser y tener el alma. A partir de un diario (1906); La realidad y la legalidad en la vida sexual (1910); Sobre lo religioso (1919).
12. Toda la bibliografía referida se encuentra en Otthein Rammstedt (dir.), Georg Simmel Gesamtausgabe, tomo 2, editado por H.-J. Dahme, Suhrkamp, Fráncfort, 1989; a excepción de «Dantes Psychologie», en Otthein Rammstedt (dir.), Georg Simmel Gesamtausgabe, tomo 1, editado por K.-C. Könhke, Suhrkamp, Fráncfort, 2000.
[«Psicología del dinero», en Georg Simmel, Cultura líquida y dinero. Fragmentos simmelianos de la modernidad, traducción y presentación de C. Sánchez Capdequí, Anthropos y UAM-Cuajimalpa, Barcelona, 2010.]
13. Sobre este desdichado episodio de formalismo académico, del que también podemos decir que inaugura una serie de equívocos en la carrera de Simmel, véase Otthein Rammstedt y Natàlia Cantó i Milà: «Georg Simmel (1858-1918)», en Olga Sabido Ramos (coord.), Georg Simmel. Una revisión contemporánea, Anthropos y UAM-Azcapotzalco, Barcelona, 2007; y, más ampliamente, Klaus-Christian Könhke, Der junge Simmel –in Theoriebeziehungen und sozialen Bewegungen, Suhrkamp, Fráncfort, 1996.
Georg Simmel, «Das Wesen der Materie nach Kant’s Physicher Monadologie» y «Psychologische und ethnologische Studien über Musik», ambos en Otthein Rammstedt (dir.), Georg Simmel Gesamtausgabe, tomo 1, op. cit.
[Georg Simmel, Estudios psicológicos y etnológicos sobre música, traducción de C. Abdo Ferez, presentación de E. Vernik, Gorla, Buenos Aires, 2003.]
14. Matthias Junge, Georg Simmel kompakt, Transcript, Bielefeld, 2009, p. 13.
15. Georg Simmel, Sociología. Estudios sobre las formas de socialización, traducción de J. Pérez Bances, estudio introductorio de G. Zabludovsky y O. Sabido, FCE, México, 2014.
16. Georg Simmel, Cuestiones fundamentales de sociología. Individuo y sociedad, traducción de A. Ackermann Pilári, estudio introductorio de E. Vernik, Gedisa, Barcelona, 2002.
17. Situar las tres obras referidas como una trilogía requiere especificar los siguientes cambios: entre el primero y el segundo libro, Simmel publica en 1904 el artículo «El problema de la sociología», donde proclama para la sociología un tipo particular de abstracción entre forma y contenido, e inicia un proceso de paulatino alejamiento de las influencias de Darwin y Spencer; entre el segundo y el tercer libro, se produce una mayor impregnación de las filosofías de la vida en el pensamiento de Simmel, que lleva a que en su versión de 1917 se amplíe el objeto de la sociología: no sólo las formas de socialización, sino también las formas de la felicidad y el sufrimiento por efectos de lo social.
I Introducción.La teoría del conocimiento de las ciencias sociales
A la relación entre teoría y praxis subyace una peculiaridad observada con frecuencia en las figuras complejas: que la relación de un todo con otro se repite al interior de las partes de uno de estos todos. Si en vez de prestar atención al contenido ideal del conocimiento teórico, se atiende a su puesta en práctica, a los motivos psicológicos, a los senderos metodológicos y a los fines sistemáticos, entonces también el conocimiento aparece como un ámbito de la praxis humana, el cual, por su parte, se transforma de nuevo en objeto del conocimiento teórico. Con ello está dada al mismo tiempo una medida de valor para la consideración epistemológica y metodológica de las ciencias: como teoría de la teoría, se comporta frente a la investigación orientada hacia los objetos de la misma manera que se comporta la teoría frente a la praxis; es decir, como un conocimiento de menor importancia y subordinado, como un registro que no produce adquisiciones cognitivas y que sólo replica en estratos superiores de la conciencia los aspectos formales de un contenido ya dado. En general, es más característico del hombre hacer algo que saber cómo se hace, y la realidad de lo primero antecede siempre a la claridad sobre lo último. Por cierto, no sólo el cómo sino también el para qué del conocimiento suele permanecer en el inconsciente cuando, por encima de los estratos más cercanos de la cadena de fines, se interrogan sus fines más lejanos o sus fines últimos. La clasificación de los conocimientos individuales en un sistema cerrado de verdades, su servicio en tanto medios para una cognición, un sentir o un actuar superior y su reconducción a los primeros principios son cuestiones que en una imagen ideal del mundo deberían ocupar un lugar prioritario; sin embargo, en la formación efectiva de la imagen del mundo, tanto por lo que respecta al momento de su aparición como a su importancia, son un epílogo.
Sería coherente con esta marcha histórica del desarrollo del conocimiento que en una ciencia que recién comienza, como la sociología, se pusiera toda la fuerza en la investigación singular a fin de darle primero un contenido, un significado asegurado, y la cuestión del método y los fines últimos se deje de lado hasta que se disponga de suficiente material empírico, también porque de lo contrario se corre el peligro de crear una forma sin la seguridad de un contenido posible, un código jurídico sin sujetos que le obedezcan, una regla sin casos de los cuales se derive y que garanticen su veracidad.
Esto puede ser aceptado en términos generales, pero cuando se trata de desarrollar una ciencia nueva, el estado actual de las ciencias produce una diferencia frente a las ciencias más antiguas ya caracterizadas. Así como las revoluciones políticas modernas se diferencian de las de épocas más primitivas en que en el presente se buscan realizar estados ya conocidos, realizados y probados en otras partes, es decir que antecede una teoría formulada de manera consciente que sirve de modelo a la praxis, también se justifica a causa de la conciencia más elevada del espíritu moderno el hecho de que a partir de la abundancia de las ciencias existentes y las teorías probadas, se fijen los lineamientos, formas y fines de una ciencia con anterioridad a su construcción efectiva.
Todavía se agrega a la sociología un aspecto particular. La sociología es una ciencia ecléctica en cuanto forman su material los productos de otras ciencias. Trata con los resultados de la investigación histórica, la antropología, la estadística y la psicología como con productos semiacabados. No se orienta de manera inmediata al material primigenio que otras ciencias trabajan, por el contrario, como ciencia, por así decirlo, elevada a la segunda potencia, produce nuevas síntesis a partir de lo que para aquéllas ya es una síntesis. En su estado actual, sólo ofrece un nuevo punto de vista para la consideración de hechos conocidos. Por consiguiente, es necesario en especial para la sociología fijar este punto de vista porque sólo de esta manera la ciencia adquiere su carácter específico, no del material conocido de manera empírica. En este caso, con razón, los puntos de vista generales, la unidad de los fines últimos y el tipo de investigación son lo primero que se tiene que elevar a la conciencia. Estos aspectos tienen que existir de hecho en la conciencia para llegar a la ciencia nueva, mientras que otras ciencias parten más bien del material que de su configuración, la cual en éstas está dada de modo inmediato a través del primero. Apenas tiene que mencionarse que se trata sólo de una diferencia gradual, que en su fundamento último el contenido de ninguna ciencia consiste en puros hechos objetivos. Toda ciencia contiene siempre una interpretación y una configuración según categorías y normas que para ella son a priori; es decir, colocadas por el espíritu que comprende en los hechos de por sí aislados. En las ciencias sociales, frente a otras ciencias, tiene lugar un predominio cuantitativo del elemento combinatorio, de donde parece justificarse, en especial, que lleven a la conciencia teórica los puntos de vista desde los que se efectúan las combinaciones.
Por supuesto, no se sugiere que la sociología necesite definiciones indiscutibles y delimitadas de una vez para siempre y tampoco que puedan responderse desde un comienzo las preguntas: ¿Qué es una sociedad? ¿Qué es un individuo? ¿Cómo son posibles los efectos psíquicos recíprocos entre los individuos?, etcétera. Más bien habrá que contentarse aquí con una delimitación aproximada del ámbito de investigación, no pudiendo esperar la comprensión completa de la esencia de los objetos antes de disponer de una ciencia completa, de lo contrario se puede caer en el error de la psicología más antigua: primero se tendría que haber definido la esencia del alma antes de que se puedan conocer de manera científica los fenómenos psíquicos. Aún es válida la verdad aristotélica de que lo primero según las cosas, es lo último para nuestro conocimiento. Sin duda en la construcción lógico-sistemática de la ciencia, la definición de los conceptos fundamentales constituye lo primero. Recién ahí puede construirse una ciencia sustentada en la sencillez y la claridad. Pero si tiene que desarrollarse una ciencia por primera vez, hay que partir de los problemas dados de manera inmediata, que son siempre de una elevada complejidad y sólo de forma cuidadosa permiten una descomposición en elementos. El resultado más simple del pensamiento no es, sin más, el resultado del pensamiento más simple.
Tal vez el problema inmediato de las ciencias sociales es uno de los más complicados que es en absoluto pensable. Si el hombre es la figura más alta a la que se eleva el desarrollo natural, sin embargo, es el resultado de la acumulación de un máximo de fuerzas de diferente tipo que ha configurado este microcosmos mediante la recíproca modificación, compensación y selección. Con frecuencia, aquella organización será tanto más elevada cuanto más diversas sean las fuerzas que encuentren equilibrio en ella. Si ya el ser individual del hombre está dotado de una abundancia de fuerzas latentes y operantes, casi inestimables, entonces la complejidad tiene que ser mucho mayor ahí donde existen efectos recíprocos de tales seres entre sí y la complejidad de uno, junto con la del otro, que, en cierto modo, la multiplica, posibilita una inmensidad de combinaciones. Por lo tanto, si la tarea de la sociología es describir las formas de estar con otros de los hombres y encontrar las reglas según las cuales el individuo es parte de un grupo y los grupos se vinculan entre sí, la complejidad de estos objetos tienen unas repercusiones para nuestra ciencia a las que he de dedicar una fundamentación detallada y que la ponen en una relación epistemológica con la metafísica y la psicología. Ambas tienen la propiedad de que en ellas, principios por completo opuestos son probables y demostrables en igual medida. Es tan inteligible que el mundo, en su fundamento último, es uniforme y toda diferencia una apariencia cambiante como la creencia en la individualidad absoluta de cada parte de un mundo, en el que ni una hoja de un árbol es por completo igual a otra y toda unificación es sólo un ingrediente subjetivo de nuestro espíritu; es decir, la consecuencia de un impulso psicológico de unidad para el cual no sería detectable ninguna justificación objetiva. El mecanicismo y el materialismo que atraviesa el acontecer del mundo forma un punto metafísico final y último al igual que, por el contrario, el señalamiento de un espíritu que atraviesa por doquier los fenómenos y representa el auténtico sentido último del mundo. Si un filósofo ha señalado al cerebro como la cosa-en-sí del espíritu y otro al espíritu como la cosa-en-sí del cerebro, puede haber enumerado razones tan profundas e importantes para su parecer como el otro. Y lo mismo observamos en la psicología, donde la relación con la fisiología todavía no permite el aislamiento y, con esto, la observación rigurosa de los fundamentos orgánicos primigenios de la vida anímica, sino sólo tratar las relaciones causales de los pensamientos, los sentimientos y los actos de voluntad que aparecen en la superficie de la conciencia. Pues constatamos en este contexto que el aumento de la felicidad personal es la causa de la amabilidad desinteresada que con gusto quiere ver a los otros tan felices como uno mismo, pero, con idéntica frecuencia, es la causa del frío orgullo que ha perdido la comprensión del sufrimiento ajeno. En sentido psicológico ambas variantes son plausibles en la misma medida. Y así deducimos con idéntica probabilidad que el distanciamiento acrecienta determinados sentimientos entre dos hombres y también los atrofia; que el optimismo, pero también el pesimismo, es la precondición de una acción ética vigorosa; que el amor a un círculo pequeño de hombres hace receptivo al corazón también para círculos más amplios, pero, a su vez, lo cierra y obstruye frente a estos últimos. Y del mismo modo que con el contenido, se puede invertir la dirección de las conexiones psicológicas sin perder veracidad. Que la inmoralidad es la causa de la infelicidad interior se nos demuestra por algunos psicólogos con razones tan sólidas como por otros que la infelicidad es la causa de la desmoralización. Que la creencia en determinados dogmas religiosos se transforma en la causa de la dependencia y el atontamiento espiritual es demostrado con ejemplos y razones que no son inferiores que los de la demostración contraria, es decir que la insuficiencia espiritual de los hombres, en realidad, es la causa de que se aferren a cosas sobrenaturales. En breve: ni en las cosas psicológicas, ni en las metafísicas, se encuentra la univocidad de una regla científica, sino siempre la posibilidad de oponer su contraria a cualquier observación o posibilidad.
Resulta evidente que la causa de esta llamativa ambigüedad es que los objetos sobre cuyas relaciones se elaboran enunciados, en principio, no son unívocos. La totalidad del mundo a la que se refieren las proposiciones metafísicas contiene tal abundancia y multiplicidad de detalles que casi cualquier proposición arbitraria encuentra numerosos apoyos, los cuales a menudo poseen el peso psicológico suficiente para desplazar de la conciencia a las experiencias e interpretaciones contrapuestas que, a su vez, determinan el carácter global de la imagen del mundo en otro espíritu predispuesto para ellas. Lo falso sólo radica en convertir una verdad parcial en una generalización válida en absoluto o extraer una conclusión sobre el todo a partir de la observación de determinados hechos, lo cual sería imposible si se practicasen más observaciones. Entonces, por así decirlo, hay menos engaños en el contenido del juicio que en el énfasis que presenta, más en la cantidad que en la cualidad. En estas inmediaciones fluye la fuente de la inadecuación de los juicios psicológicos. Los conceptos generales sobre las funciones psíquicas, entre los cuales esos juicios crean conexiones, son tan amplios e incluyen tal abundancia de detalles que, según se acentúe uno u otro, pueden desprenderse consecuencias muy diversas de un sentimiento que lleva el mismo nombre. Por ejemplo, los conceptos de felicidad y religiosidad abarcan un ámbito tan amplio que a pesar de incluir sus puntos más distantes bajo el mismo concepto, éstos son entendidos como causas que producen efectos heterogéneos. Por consiguiente, ninguna de estas máximas psicológicas carece por completo de legitimidad. La mayoría de las veces sólo fallan al descuidar la diferencia específica que, definiendo con precisión los conceptos generales presentes en el discurso, lleva a tal conexión o a otra opuesta por completo. Es cierto que la separación acrecienta el amor, pero no la separación ni el amor en general, sólo un determinado tipo de separación y de amor están en esta relación. Asimismo, es cierto que la separación debilita el amor, pero no cualquier separación de cualquier amor, sólo un matiz determinado de la primera afecta a un matiz determinado del último. Aquí también hay que tener en cuenta, en especial, la influencia de la cantidad en el sentimiento anímico. Sin duda, sólo podemos expresar determinadas alteraciones de una sensación bajo la categoría mental y lingüística de la cantidad y, por lo tanto, designarlas con el mismo concepto, pero en realidad con la cantidad están en acto también cambios cualitativos internos. Así como un gran capital, de hecho, sólo se diferencia en sentido cuantitativo de uno pequeño y, no obstante, ejerce efectos económicos muy diferentes, tanto más en el amor y el odio, en el orgullo y la humildad, en el placer y el sufrimiento, la diferencia entre una sensación significativa y una de menor peso es sólo en apariencia cuantitativa, pues, en realidad, se trata de una diferencia tan fundamental que donde han de expresarse las relaciones psicológicas de una sensación como tal y en general, según el aspecto cuantitativo del que se acumuló experiencia directa, son comprobables las conexiones más heterogéneas. Y ahora me quiero referir a lo que es más importante para la analogía que me interesa. Cuando hablamos de la causación de un evento psíquico mediante otro, ahí, el último, en el aislamiento y autosuficiencia que denota su expresión lingüística, jamás es la causa suficiente del primero, más bien corresponde al contenido anímico consciente e inconsciente que resta, junto con el nuevo movimiento que está sucediendo, producir la continuidad del proceso. Al designar como causas a eventos psíquicos como el amor, el odio y la felicidad o a cualidades como la inteligencia, el nerviosismo, la humildad y similares, se resume en ellos un complejo entero de fuerzas diversas, de las que sólo las que se destacan en especial reciben una coloración o una dirección. Lo determinante aquí no es sólo el fundamento epistemológico general de que el efecto de toda fuerza depende del estado total de un ser complejo en el que se exterioriza y, por lo tanto, tiene que contemplarse como la resultante de la relación entre la fuerza destacada y una cantidad de otras fuerzas que actúan en el mismo instante sobre el mismo punto. Por el contrario, en especial el alma humana es una figura de tal complejidad que cuando se expresa un proceso o estado bajo un concepto unitario, esto siempre es una denominación a potiori